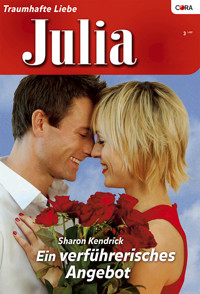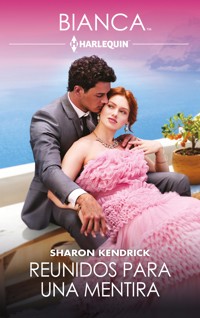4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack promocional
- Sprache: Spanisch
Una noche en Venecia Sharon Kendrick Un lío de una noche… ¡que termina en matrimonio! Odiseo Diamides no esperaba una cálida bienvenida al regresar a la imponente casa familiar. Pero lo que jamás habría imaginado era que la mujer que lo recibiría sería Grace Foster, ¡la misma que había compartido su cama la noche anterior! Decidido a no permitir que su autoritario abuelo controle su destino, el griego toma una decisión sorprendente: sacrificar su libertad convirtiendo a Grace en su esposa de conveniencia… La proposición de Odiseo se convierte en el salvavidas que Grace tanto necesita. Gracias al acuerdo matrimonial, podrá escapar del control de su despiadado jefe y asegurar el bienestar de su abuela. Sin embargo, tras la boda, Grace comienza a descubrir lo que se esconde tras la fría fachada de Odiseo. Bajo su cinismo late algo que despierta en ella un anhelo demasiado peligroso. ¿Habrá huido de un infierno solo para caer en otro, aún más ardiente y lleno de deseo? Unidos por un error Abby Green Primero llegó el bebé, y luego… la pasión. Cuando Tara descubrió que la clínica de fertilidad que tenía sus óvulos guardados había cometido un error y los habían usado sin querer, empezó a buscar desesperadamente al bebé. Su búsqueda la llevó hasta una fiesta, pero lo último que esperaba Tara era acostarse con un desconocido en el evento y que aquel desconocido resultara ser Dionysios Dimitriou, el padre de su hijo. Dion se había encaprichado de ella, pero desconfió cuando Tara afirmó que era la madre de Niko, su hijo. Él solo quería un heredero, no una familia; pero al ver el amor que había entre Tara y el niño, sus defensas se empezaron a hundir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
Créditos
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transfor-mación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
www.harlequiniberica.com
© 2026 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
E-pack Bianca, n.º 431 - enero 2026
I.S.B.N.: 979-13-7017-270-1
Índice
Créditos
Unidos por un error
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Si te ha gustado este libro…
Una noche en Venecia
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Portadilla
Prólogo
Tara Simons miró a su querida hermana pequeña e intentó refrenar su pánico.
–Mary, vuelve a contarme lo que ha pasado.
Los labios de su hermana temblaron de forma agorera, pero dijo:
–¿Podrías no ponerte las manos en las caderas? Me intimida.
Tara le dedicó una sonrisa tranquilizadora, apartó las manos de las caderas y las levantó.
–¿Mejor ahora?
Mary asintió. Estaba pálida, con sus ojos azules muy abiertos. Tara se acordó de un día de diez años atrás, cuando estaban juntas frente a la tumba de sus padres. Mary solo tenía trece años por entonces y, como ella tenía dieciséis y era la mayor de todos, se convirtió súbitamente en la matriarca de sus cuatro hermanos.
Pero el problema de ese momento no tenía nada que ver con el pasado.
Ya estaba a punto de volver a ponerse las manos en las caderas cuando Mary desembuchó por fin:
–Tus óvulos, los que congelaste hace dos años. Cometieron un error, y los usaron para crear un embrión con el esperma de un cliente.
Tara notó que las piernas le fallaban. Afortunadamente, había una silla detrás de ella y, tras sentarse, asimiló lo que acababa de oír y miró a su hermana, que era enfermera en la clínica de fertilidad.
–Sí, bueno, pero no significa necesariamente que…
Tara no terminó la frase. La expresión de su hermana la detuvo en seco.
–Lo siento mucho, Tara. Sé que congelaste los óvulos porque, después de criarnos a todos, querías ser independiente, trabajar y poder elegir el momento adecuado para ser madre. Pero ahora…
–¿Ahora qué? –preguntó aterrada.
Mary tragó saliva.
–Uno de los embriones era viable. Se lo implantaron con éxito a una madre de alquiler, aquí, en Dublín. Pero regresó a los Estados Unidos para dar a luz… y por el cliente. Es un hombre.
–Un hombre –repitió Tara como un loro.
Mary asintió. Tara sacudió la cabeza, intentando comprender las implicaciones del asunto.
–Pero ¿cómo…? ¿Por qué? ¿Dónde…?
–Me acabo de enterar. Iba a extraer óvulos para otro cliente cuando he visto que había pasado algo con los tuyos. Lo siento mucho, Tara.
–¿Qué me estás intentando decir? ¿Que hay un bebé mío por ahí?
Su hermana asintió con tristeza, más pálida que antes. Tara se levantó con tanta brusquedad que la silla de la cocina se cayó.
–¿Me estás diciendo que hay un hombre que tiene un bebé de mi sangre?
El hecho de que siguiera siendo virgen y hubiera tenido un niño con un desconocido al que ni siquiera había tocado le pareció histéricamente divertido. Pero solo durante unos instantes, hasta que el pánico regresó.
Agarró a su hermana del brazo y la levantó de la silla.
–Ay… Me estás haciendo daño, Tara.
Tara no le hizo caso. Tiró de ella, la sacó de la casa y la llevó al destartalado coche familiar.
–¿Adónde vamos? –preguntó nerviosamente Mary.
Su decisión de congelar óvulos había sido impulsiva. Lo había hecho por asegurarse de que podría tener hijos si llegaba a desearlo, y no lo deseaba en absoluto, porque acababa de recuperar su independencia. Sin embargo, no soportaba la idea de que un hijo suyo estuviera por ahí, en alguna parte, sin ella.
Tara miró de nuevo a su hermana.
–A la clínica. Vas a averiguar la identidad del hombre que tiene a mi hijo.
Capítulo 1
Dionysios Dimitriou escudriñó la abarrotada sala, donde se había dado cita la flor y nata de la sociedad ateniense. Era un acto benéfico de carácter anual; un baile de máscaras que se celebraba en un mansión con impresionantes vistas de Atenas.
Al otro lado de los abiertos balcones, que daban a unos preciosos jardines, el crepúsculo daba paso a la noche. Los faroles del exterior proyectaban una luz dorada sobre la multitud. Y al fondo, sobre una colina, se veía la iluminada Acrópolis.
Dion siempre se sentía orgulloso en ese tipo de ocasiones, por todo lo que había conseguido con su propio esfuerzo.
Su mirada pasó por magnates, multimillonarios, políticos y, por supuesto, hermosas mujeres. Todas eran a cual más atractiva, pero ninguna le decía nada. No le interesaban en absoluto, aunque eso no le sorprendió: en los últimos meses, sus prioridades vitales habían cambiado drásticamente.
Su teléfono móvil vibró en el bolsillo interior de la chaqueta. Lo sacó y echó un vistazo. Era un mensaje de su niñera, Elena. Decía así:
Nicolau se ha dormido. Mi sustituta llegará pronto. Nos vemos mañana.
Ese era el motivo de que sus prioridades hubieran cambiado: su hijo, al que había adoptado seis meses antes.
Dion tenía miedo de admitir que aún no sentía ninguna conexión con el bebé, aunque los médicos y los expertos le habían asegurado que era una situación normal. A veces, los padres tardaban en establecer un vínculo con sus hijos y, por otra parte, él no tenía experiencia en ese tipo de cosas.
Ser padre era lo más espontáneo que había hecho en su vida. Se había sentido obligado a ello por la creciente sensación de que sus logros no tenían ningún sentido si no los podía compartir con nadie. Se había dado cuenta de que necesitaba tener a alguien en su vida, y no quería una amante a largo plazo, ni mucho menos una esposa.
Quería un hijo, un hijo al que pudiera ofrecer una educación mejor que la que él había tenido. Un hijo que pudiera heredar la fortuna que había acumulado, y que no paraba de aumentar. Un hijo que nunca se encontraría en la situación que él había tenido que sufrir: lo que le había hecho su propia madre, quien lo había despreciado porque estaba saliendo con un millonario que tenía su propia familia.
Aquello lo había marcado de tal manera que nunca había vuelto a confiar en las mujeres. ¿Cómo iba a confiar, después de semejante trauma? Lo había abandonado la mujer que tendría que haberlo querido más.
Casi habían pasado dos años desde que Dion había seleccionado un par de clínicas de fertilidad europeas, a las que había dado su esperma para poder tener el hijo que deseaba. Al final, una clínica irlandesa había conseguido un embrión viable, que luego habían implantado en una madre de alquiler.
Y ahora tenía un bebé, Nikolau Dimitriou.
Solo faltaba una cosa: el amor.
Sin embargo, el amor no lo había ayudado a llegar tan alto. Su éxito se debía a la rabia, el dolor, la determinación y las ganas de triunfar. Además, su hijo tendría cosas bastante mejores que el amor: seguridad, respeto, apoyo y un padre. No necesitaba una madre. Su propio ejemplo lo demostraba, porque había salido adelante sin la suya.
Apartó la vista del teléfono y volvió a mirar a la gente. Una mujer avanzaba entre la multitud con la evidente intención de hablar con él. Era una antigua amante, con la que no tenía ninguna intención de volver a estar.
Dion giró sobre sus talones y se dirigió al otro lado de la sala. Las mesas estaban cargadas de comida y bebida, empezando por un sinfín de copas de champán. Los camareros, vestidos de blanco y negro, caminaban ágilmente entre los invitados. Una banda de jazz tocaba en un rincón.
No podía negar que los anfitriones habían hecho un magnífico trabajo. Leo Parnassus y su esposa, Angel, se superaban a sí mismos todos los años. Y, tratándose de Atenas, eso no era tan sencillo.
Mientras lo pensaba, algo llamó su atención; o, más bien, alguien.
Ni siquiera supo por qué le interesaba tanto la pelirroja mujer que estaba junto a una de las mesas del bufé. Pero, fuera lo que fuera, se apoyó en una de las columnas de mármol del gigantesco salón de baile y se dedicó a observarla.
Era alta. Llevaba un vestido de raso, de color verde oscuro, con dos piezas que se cruzaban bajo sus pechos y pasaban sobre su abdomen antes de dar paso a unas capas de seda y tul que llegaban hasta el suelo.
Su piel era extremadamente pálida, y Dion podía ver sus pecas incluso estando tan lejos de ella como estaba. ¿Sería eso lo que había llamado su atención? Al fin y al cabo, la mayoría de los presentes lucían cutis morenos, que hablaban de carísimas vacaciones en lugares exóticos y exclusivos salones de belleza.
Fuera quien fuera, no encajaba con los demás. Y tras fijarse un momento en la máscara que llevaba, del mismo color que el vestido, deseó acercarse, verle la cara y, curiosamente, acariciarle la piel.
De repente, volvía a estar interesado en las mujeres.
Justo entonces, ella tomó algo de un plato y se lo llevó a la boca. Dion vio entonces su perfil, de nariz recta, mandíbula delicada y labios apetitosos. Y un segundo después, tras morder lo que parecía ser un langostino, puso cara de asco, alcanzó una servilleta y, tras echar un vistazo rápido a su alrededor, escupió el trozo de langostino en la servilleta en cuestión.
Dion sonrió. La inocente mujer creía que nadie la había visto, y ese detalle también era una novedad en un acto como aquel.
Decidido a saber quién era, salió de entre las sombras y avanzó hacia ella. La desconocida giró la cabeza justo antes de que él llegara a su altura, y se ruborizó tanto que se le notó a pesar de llevar una máscara.
Dion notó dos cosas en ese momento: la primera, que tenía los ojos de color azul verdoso, y la segunda, que era sencillamente impresionante.
Tara deseó que la tierra se abriera bajo sus pies y se la tragara. ¿Habría visto lo que había hecho con el langostino?
Esperaba que no, porque ya se sentía bastante incómoda. Ni siquiera podía creer que le hubieran permitido asistir a la fiesta. Oisin, uno de sus hermanos, era un genio de la tecnología, y había encontrado el modo de conseguirle una invitación. Pero, a pesar de ello, a Tara le sorprendió que la dejaran entrar en semejante sitio, el más extravagantemente elegante que había visto en toda su vida.
Por no hablar de la multitud. Nunca había visto a tanta gente genéticamente perfecta en un solo lugar, y eso era aún más cierto en lo tocante al alto y moreno hombre que caminaba hacia ella, sonriendo levemente.
Era de labios firmes, sensuales, como esculpidos en mármol. Llevaba un esmoquin negro que parecía pegado a su potente cuerpo, y resultaba intimidantemente atractivo a pesar del antifaz negro que ocultaba la parte superior de su cara. Parecía salido de una película o de una revista de moda.
¿Sería una estrella de Hollywood? Quizá, porque estaba segura de haber visto a un actor famoso mientras intentaba pasar desapercibida.
Cuando se detuvo ante ella, Tara echó la cabeza hacia atrás para poder mirarlo a los ojos. Era alta, pero él le sacaba treinta centímetros.
–Hola –dijo con voz baja y grave.
–Hola –respondió ella.
–No eres de por aquí, ¿verdad?
Tara sacudió la cabeza, y fue súbitamente consciente de la pluma de su máscara, que llevaba en un lateral. A ella le había parecido un exceso, pero su hermana pequeña, que estudiaba precisamente moda, había insistido en ponérsela.
–He estado investigando, Tara –le había dicho Lucy–. Y créeme: no quieres llamar la atención por motivos equivocados.
Los hechos habían demostrado que Lucy tenía rezón. Ni su máscara ni su vestido desentonaban con los del resto de las invitadas, lo cual no estaba nada mal, teniendo en cuenta que eran de fabricación casera.
–Soy irlandesa, de Dublín.
–Bonito país. Muy verde. Y húmedo.
–Eso no te lo voy a discutir.
Él alzó una mano, con la palma hacia arriba. Y ella se dio cuenta de que quería que le diera el trozo de langostino que había puesto en una servilleta.
Tara se lo dio, inmensamente mortificada, y él se lo pasó al camarero que estaba detrás de una de las mesas, quien no pareció sorprendido en absoluto.
¿Quién sería aquel hombre? ¿Un guardia de seguridad, disfrazado de invitado?
–Dime qué te apetece comer, porque es obvio que los langostinos no te gustan.
Ella parpadeó desconcertada. Pero no había comido nada desde que su avión había despegado del aeropuerto de Dublín, y necesitaba energía para lo que tenía que hacer: localizar al padre de su hijo.
–¿Te gusta el humus?
Tara asintió, y su perplejidad aumentó cuando él alcanzó un plato y le sirvió humus, queso, unas aceitunas y pan sin levadura.
Después, llenó un plato para él, alcanzó agua y dos copas de vino blanco y dijo:
–Sígueme.
Tara lo siguió, literalmente. Visto desde atrás, parecía aún más alto y de hombros más anchos. Su cabello, oscuro y rizado, le acariciaba el cuello de la camisa.
Instantes después, salieron al exterior. La gente abarrotaba las mesas del jardín, y bebían y comían con el paisaje de la ya iluminada Acrópolis al fondo, porque se estaba haciendo de noche.
Hasta entonces, Tara no había sido demasiado consciente de la belleza del lugar. Tenía preocupaciones mayores, como la de encontrar a Dionysios Dimitriou. Pero eso no impidió que se sentara con un desconocido a una de las mesas ni que echara un rápido trago de vino para armarse de valor.
Desde luego, necesitaba comer. Pero no se engañaba tanto a sí misma como para decirse que el atractivo de aquel hombre no tenía nada que ver en el asunto.
–Gracias por la comida –dijo ella–. No conozco el protocolo para esos casos.
–No hay de qué. Aunque sospecho que no te habrías servido nada si no me hubiera apiadado de ti –replicó él, con un destello de humor en los ojos.
–Es que no sabía qué servirme…
Él alzó su copa y dijo:
–Yamas.
Tara aceptó el brindis.
–Salud.
Acto seguido, empezaron a comer. Tara se concentró en su plato; pero, cada vez que miraba al hombre que estaba ante ella, sentía un extraño calor entre las piernas. Y cuando por fin quedó relativamente saciada, se limpió los labios con la servilleta y se echó hacia atrás.
Él también había terminado de comer. Y su plato estaba limpio.
–Veo que no soy la única que tenía hambre.
–Aprendí hace tiempo que no se debe dejar nada en un plato –comentó él, enigmáticamente.
Antes de que Tara pudiera interesarse al respecto, el hombre preguntó:
–¿De qué conoces a Leo y Angel Parnassus?
Tara reconoció los nombres porque su hermano los había mencionado. Eran los anfitriones de la fiesta.
–Soy una gran admiradora de las joyas de Angel Parnassus.
–Sí, su trabajo es magnífico.
–Lo es –enfatizó ella, alegrándose de haber investigado un poco.
–Pero no llevas ninguna joya esta noche.
Ella se ruborizó. No, no llevaba ninguna. Había cometido un error de principiante. Pero tampoco se podía decir que tuviera muchas joyas; de hecho, solo tenía la modesta colección de su madre, que además compartía con sus dos hermanas.
–En realidad, he venido a buscar a una persona.
Él probó su vino y se recostó en su silla.
–¿A una persona?
–Sí, aunque ni siquiera sé qué aspecto tiene.
Lo único que su hermano había podido averiguar sobre Dionysios Dimitriou era una serie de abrumadores datos sobre su multimillonario negocio. Había encontrado algunas fotografías en Internet, pero siempre estaba de espaldas o de lado, así que no se le podía ver la cara. En cambio, se veía perfectamente a todas y cada una de las impresionantes mujeres que, por lo visto, estaban siempre a su lado.
Dionysios Dimitriou era un enigma. Un lobo solitario, según decía la prensa.
–¿Cómo se llama? Tal vez te pueda ayudar.
Un camarero apareció en ese momento para llevarse sus platos, y Tara aprovechó la ocasión para poner sus pensamientos en orden.
Cuando el camarero ya se había ido, se levantó y dijo:
–Gracias, pero no es necesario. Será mejor que vuelva a la fiesta. Estoy segura de que tendrás cosas más interesantes que hacer.
Él también se levantó.
–¿Te apetece bailar conmigo antes de marcharte?
Tara no sabía qué hacer. Por un lado, no estaba allí para divertirse; por otro, jamás habría imaginado que la noche terminara siendo tan mágica, gracias a un desconocido que parecía estar reestructurando todas sus conexiones cerebrales. No se había sentido tan atraída por nadie en toda su vida.
Sin embargo, también era cierto que casi no había salido con nadie desde el fallecimiento de sus padres. Aquella tragedia la había obligado a hacerse cargo de sus hermanos, porque, por mucho que sus tíos fueran sus tutores y se encargaran de los gastos, no les podían dar lo que ellos necesitaban.
Eran encantadores, pero no se fijaban en las cosas pequeñas. Por ejemplo, no habrían visto nada extraño en el hecho de que Oisin, el más pequeño todos, empezara repentinamente a pasar demasiado tiempo en su habitación, sin hacer otra cosa que jugar. Sus hermanos la necesitaban, y Tara no había podido liberarse de esa responsabilidad hasta que Oisin se había ido a la universidad.
Pero aquel hombre la estaba mirando. Le había pedido que bailara con él, y no había bailado con nadie desde el instituto. Su vida social había sido tan inexistente que seguía siendo virgen a sus veinticinco años de edad; y ese hecho hizo que algo rebelde se avivara en ella, un deseo de vivir el momento.
De repente, ya no estaba segura de estar preparada para encontrar al padre de su bebé. Si lo encontraba, cabía la posibilidad de que tuviera que enfrentarse a él por la custodia del pequeño. ¿Y qué pasaría después? Ni siquiera se lo había planteado. Solo sabía que quería formar parte de la vida de su hijo.
Sin darse cuenta de lo que hacía, tocó los dedos del desconocido, y se sorprendió al ver lo pequeña y pálida que era su mano en comparación con la de él. Luego, él cerró los dedos sobre su mano, y ella notó que no eran suaves, sino ásperos. Aquel hombre no era un simple ejecutivo. Aquel hombre estaba acostumbrado a mancharse las manos.
Tara sintió una descarga eléctrica cuando la llevó de nuevo al enorme salón de baile. Fue tan extraño que se preguntó si aquello era un sueño y seguía dormida en el estrecho asiento del avión en el que había volado a Atenas. Pero no lo era, como supo al encontrarse repentinamente entre sus brazos y sentir sus duros músculos.
Mientras bailaban, tuvo la sensación de estar flotando. Su desconocido era un gran bailarín, y lo único que podía hacer ella era dejarse llevar. Además, olía maravillosamente bien, de un modo terroso, almizcleño, con un fondo como de especias exóticas. Algo oscuro, masculino.
Al ser bastante más alto que ella, Tara clavó la vista en su camisa y, cuando se atrevió a mirar hacia arriba, estuvo a punto de perder el equilibrio. Él la estaba mirando con tanta intensidad que sintió su mirada en la piel, como si fuera una caricia. Y una oleada de calor se extendió por todo su cuerpo.
Abrumada, admiró su incipiente barba e intentó imaginar qué se sentiría al notar su roce contra la sensible piel de la cara interior de sus muslos.
Y, justo entonces, él dejo de bailar. Y Tara se quedó helada.
¿Habría dicho lo de los muslos en voz alta, sin darse cuenta?
Tal como iban las cosas, no le habría extrañado en exceso; pero él la tomó de la mano, la sacó de la pista de baile y la llevó de vuelta a la terraza, donde ella respiró hondo, intentando recobrar la compostura.
Desgraciadamente, el aire fresco no ayudó a enfriar su recalentada sangre. Y tampoco ayudó que él la llevara a un rincón apartado y se girara para mirarla.
Dion deseaba aquella mujer; eso estaba claro. Sin embargo, no se estaba comportando como se comportaba cuando conocía a una mujer atractiva que lo deseaba a su vez y quería lo mismo que él. Cuando eso pasaba, todo era algo físico, una necesidad de satisfacer un impulso sexual, que desde luego no implicaba ningún deseo de extender la relación más allá de la cama.
Le gustaba el sexo. Lo que no le gustaban eran las ataduras que podía conllevar. Y a pesar de que intuía que aquella mujer y aquella situación distaban mucho de ser lo que él buscaba, no le importaba en absoluto.
–¿Te puedo quitar la máscara? –preguntó, ansioso por ver su cara.
Ella tragó saliva y asintió. Él alzó las manos y le desató la máscara, resistiéndose al deseo de soltarle también el pelo y hundir los dedos en su cobrizo cabello, de apariencia sedosa. Tenía una piel increíble, de una palidez casi traslúcida, y llena de pecas.
Cuando ya se la había quitado, ella hizo lo mismo con la de él, y se le quedó mirando con ojos desorbitados.
Dion sabía que era un hombre atractivo, pero nunca había sido arrogante al respecto. Había heredado la belleza de su padre y, como eso era lo que había seducido a su pobre madre, no se alegraba de ver sus regulares rasgos cuando se miraba al espejo. Tenía la sensación de que se estaban burlando de él.
–Guau –dijo ella–. Eres impresionante.
Dion sonrió. Su sinceridad lo había sorprendido, y no había muchas cosas que lo pudieran sorprender. No fingía distanciamiento, como la mayoría de las mujeres a las que estaba acostumbrado; y, aunque era posible que solo fuera una buena actriz, lo estaba disfrutando enormemente.
Un instante después, ella se ruborizó como si acabara de darse cuenta de lo que había dicho. Y a Dion le pareció adorable, porque no recordaba cuándo había sido la última vez que una mujer se había ruborizado estando en su compañía. Sus amantes eran tan cínicas y duras como él, lo cual agradecía: no le gustaban las mujeres blandas. Salvo, por lo visto, en ese caso.
Pero ¿por qué?
Tal vez, porque aquella mujer exudaba una especie de suavidad que no había visto antes, desde sus curvas hasta su discreta calidez. Toda una novedad.
–Y tú eres preciosa –afirmó sinceramente.
No había duda de que lo era. De un modo refrescantemente natural. Piel bellísima, grandes ojos de color verde azulado, pestañas largas, cejas finas, nariz recta y una boca que le hizo pensar en cosas bastante más depravadas que suaves. De hecho, le provocó una erección.
Dion le puso un dedo debajo de la barbilla y se la levantó un poco. Las pupilas de la mujer se dilataron y, por si eso fuera poco, soltó un suspiro que acarició su piel, excitándolo más. Theo mou. Casi no la había tocado, pero ya estaba a punto de estallar.
–Ni siquiera sé cómo te llamas –dijo ella.
Dion la miró con extrañeza. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que una mujer no había sabido quién era él. Nunca había cortejado a la prensa precisamente, pero toda Grecia sabía quién era.
Por supuesto, existía la posibilidad de que estuviera fingiendo; pero, una vez más, se sorprendió decidido a seguir dentro de aquella fantasía y disfrutar el momento.
–Los nombres están sobrevalorados, ¿no crees?
La respiración de su acompañante se aceleró. Aparentemente, a ella también le gustaba esa fantasía.
–Sí… puede que tengas razón.
Dion clavó la vista en su boca. Ella se mordió un labio, avivando su deseo.
–Necesito besarte –dijo con voz ronca.
–Y yo a ti.
Dion cerró las manos sobre sus delgados pero fuertes brazos y tiró hacia él. Sus cuerpos se tocaron nuevamente, y el contacto de los senos de Tara le provocó otra oleada de deseo. Era increíblemente suave.
Cuando bajó la cabeza y la besó, descubrió que sus bocas encajaban con la perfección de dos piezas de un rompecabezas. Cualquiera habría dicho que no era la primera vez que se besaban, pero lo era. Y por si eso fuera poco, no necesitó estimularla demasiado para que Tara se abriera a él con toda su lujuria y reventara la impresión que le había dado al principio, la de ser una mujer tímida y dulce.
De repente, Dion se sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies y él estuviera cayendo en un pozo de ardiente necesidad. Tanto fue así que ni siquiera fue consciente del momento en que ella se aferró a su chaqueta como si estuviera cayendo en ese mismo pozo y necesitara agarrarse a algo.
Tara no sabía ni si estaba aún de pie. El mundo se había reducido al intoxicante, embriagador y eléctrico contacto de los labios y la lengua de aquel hombre, que jugaba con ella y exploraba su boca, animándola a sumarse a su pasión. Y ella se sumaba con un entusiasmo que ponía en duda su falta de experiencia amorosa.
Aquello era lo más emocionante que había hecho en toda su vida. Todo su cuerpo vibraba. Los pezones se le habían endurecido, y sus senos parecían más pesados. No deseaba otra cosa que apretarse aún más contra él, crear una fricción que, de forma instintiva, adivinaba inmensamente placentera.
Sin embargo, él la dejó de besar y se apartó. Tara tuvo que hacer un esfuerzo para abrir los ojos y mirarlo otra vez.
–¿Te encuentras bien? –preguntó él, con mejillas ruborizadas.
Tara asintió y contestó, a duras penas:
–Sí… creo que sí.
Justo entonces, se dio cuenta de que estaba aferrada a su chaqueta como si fuera la única cosa que impedía que se desplomara. De hecho, ni sus dedos parecían dispuestos a separarse de la tela ni él a soltarle los brazos. De fondo, se oían los distantes sonidos de la fiesta: tintineo de copas, risas, música.
Era como si estuvieran en una crisálida específicamente suya. Y como ardía en deseos de besarlo otra vez, no dudó ante la pregunta que él formuló un segundo después:
–¿Quieres pasar la noche conmigo?
–Sí.
Tara todavía no había perdido el control de sí misma. Sabía por qué estaba allí y qué estaba en juego: encontrar al padre de su bebé. Pero, en ese momento, le pareció irrelevante. El padre estaba allí, en Atenas, y, si no lo localizaba entonces, lo localizaría más tarde. Además, aún no sabía si verdaderamente era la madre de ese niño, porque no tenía los análisis de ADN necesarios.
Esa fue la razón de que tomara la decisión más rebelde que había tomado nunca. Quería hacer algo para ella misma, por su propio placer. Ya se preocuparía al día siguiente de lo demás.
–Quiero que sepas que no me suelo comportar así –dijo ella.
Él sonrió.
–Te creo.
Tara se sintió inmediatamente insegura. ¿Tan obvia era su falta de experiencia?
–Vámonos –añadió él.
La inseguridad de Tara se desvaneció al instante.
–De acuerdo.
Tras dejar sus máscaras allí, Dion la tomó de la mano, la condujo a través de una abarrotada estancia y del vestíbulo del edificio y la llevó al exterior. Instantes más tarde, un coche se detuvo en el vado, frente a ellos. El chófer se bajó del vehículo y abrió una de las portezuelas traseras.
Tara y Dion se subieron a él, cada uno por un lado. Ella sabía que estaba haciendo algo aparentemente insensato, pero su instinto le decía que se podía fiar de aquel hombre; lo cual no impidió que, cuando el coche se puso en marcha, dijera con voz temblorosa:
–No serás un asesino en serie, ¿verdad?
Él se giró en la oscuridad del asiento trasero. Ella no lo veía bien, pero las farolas de la calle iluminaron fugazmente su cara, traicionando la intensa y feroz expresión de sus ojos.
El corazón de Tara se aceleró.
–No, claro que no. Estás a salvo conmigo. No haremos nada con lo que no te sientas cómoda. Has tomado la decisión de venir conmigo, pero eso no te obliga a nada –aseguró él–. Lo digo en serio.
Ella se relajó un poco. Luego, él sacó su teléfono móvil y se puso a hablar con alguien en griego, apresuradamente.
Hasta eso le pareció sexy a Tara; sobre todo, porque mientras hablaba por teléfono, se desanudó la pajarita y se abrió el botón superior de la camisa, despertando en ella el deseo de sentarse en su regazo, desabrocharle el resto de los botones y besar su cuello.
En lugar de eso, se giró hacia la ventanilla y se dedicó a mirar las calles de Atenas, con sus gentes charlando y bebiendo en las terrazas. Todo era normal; todo menos lo que le estaba pasando a ella. La necesidad de tocarlo era visceral, primaria, como si se hubiera encontrado con su amante perfecto y lo hubiera reconocido al instante.
Nunca había sido tan consciente de sí misma y de su interés por el sexo. Y no lo había sido porque nunca se había permitido ser libre. Tenía demasiadas responsabilidades.
Pero eso se había acabado.
Por lo menos, hasta que encontrara al padre de su hijo.
–Quizá deberíamos decirnos nuestros nombres –declaró él súbitamente.
Ella sacudió la cabeza, desesperada por seguir al margen de la realidad.
–No, es mejor que no. Una noche… solo será eso, ¿no?
Él asintió.
–En efecto. Una noche es todo lo que te puedo dar.
Tara miró sus labios y pasó los brazos alrededor de su cuello.
–Me parece bien.
Tara lo besó entonces. Él le pasó las manos por la espalda y la cintura, y ella dejó de tener la sensación de controlar sus emociones cuando su acompañante le devolvió el beso de un modo tan hábil y minucioso que se vio en la necesidad de apretar las piernas en un intento por refrenar la humedad.
Tras unos largos y adictivos momentos, él se apartó y dijo:
–Si por mi fuera, haríamos el amor ahora mismo, aquí. Pero conozco un sitio algo más privado y más cómodo.
A Tara no le habría importado que hicieran el amor en el coche, pero hizo lo posible por mantenerse recta y fingir un nivel de refinamiento que, desde luego, no tenía.
–Está bien.
Solo entonces, cayó en la cuenta de que estaban entrando en lo que parecía ser un aeródromo. Instantes después, el chófer detuvo el vehículo delante de un helicóptero, se bajó, le abrió la portezuela y la ayudó a salir.
La brisa del Egeo sacudió ligeramente su vestido y le revolvió el pelo.
–¿Nos vamos a subir a eso? –preguntó mirando el helicóptero.
–Sí.
–¿Y adónde vamos?
–A una pequeña isla, que no está lejos del continente –respondió–. Pero no te preocupes. Estarás de vuelta cuando amanezca. Te lo prometo.
Ella tragó saliva. Definitivamente, aquella noche parecía un sueño.
Luego, él la tomó de la mano y preguntó:
–¿Confías en mí?
Capítulo 2
Tara lo miró. Aunque su desconocido era intimidantemente guapo, sexy e intenso, había en él una especie de vulnerabilidad que ella sentía en su propio interior, resonando.
Sí, confiaba en aquel hombre. Así que asintió, permitió que la acompañara al helicóptero, se subió tan elegantemente como pudo y se sentó. Él se inclinó sobre ella para ponerle el cinturón y, al hacerlo, le rozó los senos.
Tara suspiró, y Dion la miró con deseo; pero lo único que hizo a continuación fue alcanzar unos cascos y ponérselos sobre las orejas. De hecho, ni siquiera se sentó a su lado, en la parte de atrás del aparato: tomó asiento junto al piloto, y ella lo agradeció, porque le daba la oportunidad de recuperar la compostura y hasta el funcionamiento de su anestesiado cerebro.
Por desgracia, Tara no había estado jamás en un helicóptero y, cuando despegó y osciló en el aire, se aferró al asiento con nerviosismo.
–¿Estás bien? –le preguntó él, girándose hacia atrás.
Ella tragó saliva y asintió.
Tomaron altura rápidamente y, al cabo de unos minutos, ya estaban sobrevolando la milenaria ciudad. La Acrópolis parecía una maqueta en lo alto de su colina, tan pequeña como los transbordadores y los cientos de barcos sobre los que pasaron luego, antes de dejar atrás el continente.
A partir de ese momento, no pudo ver otra cosa que el mar y los distantes destellos de los puertos de las islas. Pero, al cabo de media hora, el helicóptero empezó a descender, y Tara divisó una hilera de luces en la costa de la isla a la que se dirigían.
Lentamente, se acercaron a tierra. Tara pudo ver que iban a aterrizar en un helipuerto que estaba en lo que parecía ser un cerro de vegetación exuberante, situado frente la localidad del puerto. Y, en cuestión de segundos, también vio un edificio que habría sido el sueño de un minimalista moderno: tejado plano, líneas blancas, mucho cristal. Incluso tenía una piscina, que brillaba bajo la luz de la luna llena.
Cuando el helicóptero tomó tierra, Dion ayudó a Tara a quitarse el cinturón de seguridad e intercambió unas palabras con el piloto. Ella bajó del aparato, y se tambaleó un poco sobre la hierba, por culpa de sus tacones altos. El estruendo del rotor era tremendo.
Instantes después, el pequeño aparato despegó nuevamente, viró hacia la izquierda y se alejó en dirección a Atenas.
De repente, Tara estaba sola en una isla, acompañada por un desconocido con el que iba a pasar la noche; y, para empeorar las cosas, ninguna persona de su familia sabía dónde estaba. ¿Cómo se le había ocurrido algo así? Llevaba años asegurándose de que sus hermanos la tuvieran localizada en todo momento. Y, ahora, se comportaba como una adolescente.
Desaparecido el zumbido del helicóptero, se hizo un denso silencio, solo interrumpido por los insectos nocturnos. Pero, al cabo de unos momentos, Tara oyó unos sonidos distantes, levísimos: música, conversaciones, risas.
–Cuando el viento sopla en determinada dirección, se oyen los sonidos del puerto –le explicó él.
A Tara le pareció un detalle reconfortante, porque demostraba que no estaban completamente aislados.
Entonces, él la tomó de la mano y la llevó hacia la casa. Las luces se encendieron mientras cruzaban el jardín, pasando junto a la terraza donde estaba la piscina. Tara pensó que aquello debía de ser precioso a la luz del día.
Al ver que él abría la puerta sin más, ella preguntó:
–¿No necesitas llaves para entrar?
Él la miró brevemente.
–Mi ama de llaves abre la casa cuando sabe que voy a venir.
Tara notó un súbito sabor amargo en la boca. ¿Qué significaba eso? ¿Que había avisado a su ama de llaves con antelación porque ya sabía que iba ir con una mujer? De ser así, ella solo había sido la afortunada de aquella noche.
–¿Tenías intención de venir a la isla de todas formas?
–No, pero la he llamado por teléfono por el camino, para pedirle que abriera y trajera algunas cosas.
–Ah…
–Te aseguro que esto no estaba planeado. Iba a ir a mi casa de Atenas, pero… he cambiado de opinión cuando nos hemos conocido.
En ese momento, Tara pensó algo que no se le había pasado antes por la cabeza. Bajó la vista y miró sus manos. No llevaba ningún anillo; pero, a pesar de ello, preguntó:
–¿Estás casado?
De no haber notado el leve estremecimiento de su acompañante, jamás habría creído que un hombre así se pudiera estremecer.
–Oh, no. Claro que no –dijo con vehemencia.
Ella estuvo a punto de sonreír.
–No estás muy a favor del matrimonio, ¿eh?
Él frunció el ceño.
–No.
Preocupada de nuevo con el hecho de que nadie supiera dónde estaba, Tara preguntó:
–¿Te importa que vaya al servicio?
–Por supuesto que no. Sígueme.
Él la llevó a un elegante y moderno cuarto de baño, lleno de productos de lujo. Tara cerró la puerta, alcanzó una crema de manos y abrió el bote. Olía maravillosamente bien, como a bergamota y naranja. ¿Quién era aquel hombre que viajaba en helicóptero a una isla del Egeo y tenía una mansión de millonario?
Fuera quien fuese, sacó el teléfono móvil del bolso y envió un mensaje a su hermano Oisin, adjuntando la localización del sitio donde se encontraba:
Hola, hermanito. Estoy aquí. Te llamaré mañana.
Luego, guardó el móvil, se miró en el espejo y gimió. Tenía el pelo tan revuelto que el elegante moño que se había hecho en el hotel donde se alojaba había dado paso a algo más parecido al nido de un pájaro.
En un intento de estar más presentable, se quitó las horquillas y se soltó el cabello. Luego, se pinzó un poco sus pálidas mejillas, se lavó las manos y, tras respirar hondo, volvió al salón que habían cruzado antes.
Era un lugar impresionante. No se había fijado mucho al entrar, pero parecía una galería de arte con los enormes cuadros que había en las paredes. Eran obras apasionadas, llenas de color, que contrastaban vivamente con los tonos blancos del austero espacio.
Mientras ella se encontraba en el baño, él se había quitado la chaqueta y se había acercado a los abiertos balcones. Ahora estaba de espaldas al salón, con las manos en los bolsillos, y ella se preguntó si se estaría arrepintiendo de haberla llevado allí. A fin de cuentas, no era una mujer especial; por lo menos, en comparación con las bellas y elegantes mujeres de la fiesta en la que habían estado.
Además, tampoco se parecía a su hermana Lucy. No le interesaba particularmente la moda. De hecho, casi nunca llevaba maquillaje, y tampoco iba jamás al gimnasio. Si sus músculos estaban tonificados era por una simple cuestión genética.
Un segundo después, él se giró y la miró a los ojos, y ella se sintió incómodamente consciente de sí misma.
–Me he tenido que soltar el pelo… el helicóptero me lo ha revuelto.
–Oh, lo siento.
–No, no pasa nada, no es como si me hubiera peinado una peluquera profesional ni nada por el estilo –dijo ella con nerviosismo.
Tara se maldijo para sus adentros por ser tan insegura, pero su inseguridad no impidió que preguntara a continuación, cansada de sus tacones altos:
–¿Te importa que me quite los zapatos?
Él sacudió la cabeza.
–En absoluto.
Tara se quitó los zapatos y los dejó a un lado. El suelo de mármol estaba deliciosamente fresco bajo sus pies.
–¿Te apetece una copa? –preguntó él.
Tara dejó su bolso en la mesa y se le acercó.
–Por supuesto. ¿Qué tienes?
–Lo que quieras.
Él se acercó a un panel de la pared y pulsó un botón. El panel se abrió, revelando un iluminado y bien surtido bar.
–Guau –dijo ella–. Es impresionante.
–Gracias.
Tara miró el montón de botellas y arrugó la nariz.
–En realidad, no se puede decir que yo beba mucho. Con agua bastará.
–¿Estás segura?
Ella asintió, y él le sirvió un agua mineral con una rodaja de limón en un vaso de cristal.
Tara, que no estaba acostumbrada a ese tipo de situaciones, se sintió nuevamente fuera de lugar. ¿Qué debía hacer? ¿Sentarse en un sofá con pose seductora y esperar a que él se sentara a su lado y la besara? ¿O debía ser ella quien diera el primer paso, como habría hecho una mujer atrevida, segura de su sexualidad?
Como no quería pensarlo, se acercó a uno de los enormes cuadros. Él se puso a su lado, y ella lo miró de arriba a abajo. Era un hombre muy alto, pero no se sintió vulnerable por ello. Por algún motivo, sabía que no la iba a obligar a hacer nada que no quisiera hacer.
–¿Elegiste tú los cuadros?
–Sí. Me encanta la obra de este autor. ¿Qué te parece?
Tara ladeó la cabeza.
–Que es muy apasionado. No tiene mucho que ver con el resto de la decoración.
–Lo sé, pero me gusta el contraste.
–Se nota.
Ella se preguntó si la pasión de aquellos cuadros era un reflejo de su verdadero carácter, de la espontánea pasión que había dado pie a aquella noche. Aunque, por otra parte, cabía la posibilidad de que aquello no fuera tan espontáneo como parecía. Era posible que fuera una situación habitual para aquel hombre.
–Pero no es lo único que me gusta de esta habitación –añadió él.
Tara lo volvió a mirar, y se sintió en la necesidad de preguntar lo que estaba pensando.
–¿Sueles hacer estas cosas? ¿Traer a mujeres a esta isla para presumir de mansión?
Él la miró con sorpresa y sacudió la cabeza.
–Ni mucho menos. Eres la primera mujer que viene aquí –contestó–. Es el lugar al que vengo cuando quiero estar solo.
–¿En serio? –dijo ella, sorprendida a su vez.
–En serio.
Ella le creyó. El ambiente se había cargado de electricidad, y él alzó una mano, le acarició la mejilla y deslizó un dedo por su cuello. El pulso de Tara se aceleró. Su piel estaba tan tensa como la de un tambor, y ardía en deseos de que le acariciara los pezones.
–Si ahora te dijera que me quiero marchar, ¿me lo permitirías?
Él contestó sin dudar.
–Naturalmente que sí. Llamaría a Antonio, y el helicóptero llegaría en treinta minutos. Pero ¿por qué lo preguntas? ¿Es que te quieres ir?
Tara tragó saliva.
–No, no me quiero ir, pero me alegra saber que podría marcharme si quisiera.
–Pues claro que podrías. En cualquier momento, y con independencia de lo que estuviera pasando.
Tara asintió.
–Está bien.
Él la tomó de la mano y la llevó a otra estancia, que abrió. Era un enorme dormitorio con una cama de gran tamaño.
La luna llena lo iluminaba todo, pero él encendió una luz de todas formas y, a continuación, abrió una puerta corredera de cristal. La cálida y aromática brisa del mar acarició instantáneamente la piel de Tara, cuya respiración se volvió más irregular cuando él avanzó hacia ella y cerró las manos sobre su cintura.
El beso que se dieron a continuación fue lo más decadentemente escandaloso que había hecho Tara en su vida. No se parecía nada a los torpes besos de su juventud, cuando estudiaba en la universidad.
Aquello era una liga diferente. Él era un maestro. Tocaba su cuerpo como un virtuoso del violín habría tocado su instrumento. Y cuando apartó las manos de su talle y las llevó a la cremallera del vestido con intención de bajársela, Tara se dio la vuelta para facilitarle la tarea y se echó el cabello por encima de un hombro.
Él le bajó la cremallera hasta la cintura, y ella se sujetó la parte delantera de la prenda para que no cayera y expusiera sus senos. Sin embargo, su esfuerzo no sirvió de nada, porque él le apartó las manos con suavidad.
El vestido cayó, dejando sus desnudos pechos al descubierto.
Su suspiro posterior de admiración la dejó anonadada. Sus senos no eran para tanto. No eran ni grandes ni pequeños. Eran normales, nada más.
–Thee mou, eres impresionante.
Tara alzó la vista. Los ojos de oro oscuro del hombre que estaba ante ella devoraban su cuerpo de tal modo que un rubor tiñó inmediatamente su piel. Sus pezones estaban tensos, casi doloridos, y lo siguieron estando hasta que él se inclinó y le acarició uno.
La sensación fue absolutamente exquisita.
–No estoy segura de poder seguir de pie –le confesó.
–Pues túmbate.