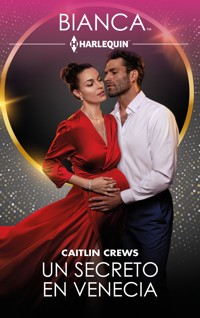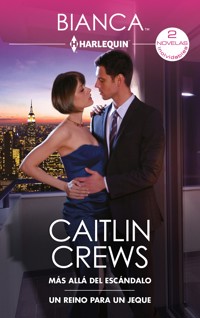4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack promocional
- Sprache: Spanisch
Amor olvidado Caitlin Crews Ella pertenecía a aquel griego. Y él quería que volviera. El despiadado Thanasis Zacharias era el heredero de un imperio económico y protagonista de las revistas del corazón. Pero a pesar de su fama de playboy, solo había una mujer con la que se sentía él mismo. Ella había sido su refugio hasta que murió en un accidente. Ahora, cinco años después, ¿cómo podía estar viva la única mujer a la que había amado y a punto de casarse con su despreciable padre? Selwen Jones no recordaba nada anterior a su accidente. Pero le bastó mirar a Thanasis para sentir… todo. Debía mantenerse alejada de él, pero con cada caricia que le robaba, iba traicionando poco a poco las promesas que se había hecho a sí misma. Pero algo le indicaba que el fuego abrasador que los consumía era lo único que siempre había deseado. Confesiones de una amante Robyn Grady Tal vez aquella pasión conseguiría hacerle sentir de nuevo Cuando Celeste Prince descubrió que el millonario Benton Scott había comprado la empresa de su familia, decidió recuperarla como fuera. Pero el guapísimo Benton la atraía como ningún otro hombre y su bien urdido plan sólo conseguía llevarla a un sitio: su cama. Benton dejó claro desde el principio que sólo podía ofrecerle una aventura. La pasión entre ellos era abrasadora, pero los sentimientos de Ben seguían helados y Celeste sabía que sólo una dramática colisión con su difícil pasado podría derretir su corazón.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Créditos
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
www.harlequiniberica.com
© 2025 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
E-pack Bianca y Deseo, n.º 422 - septiembre 2025
I.S.B.N.: 979-13-7017-036-3
Índice
Créditos
Amor olvidado
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Si te ha gustado este libro…
Confesiones de una amante
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Portadilla
Capítulo 1
Thanasis Zacharias entró en la villa de su padre, un edificio monstruoso y de mal gusto que ocupaba todo el norte de una poco conocida isla del Egeo, como había dispuesto el monstruo de su padre, y vio un fantasma.
De haberse hallado en otro lugar, se habría precipitado hacia la mujer ansiando tocarla, sentir el calor de su piel, y la habría besado en la boca para comprobar que era realmente ella.
Para comprobar que estaba viva, que no era otro de los sueños que llevaban persiguiéndolo cinco largos años, que de verdad estaba allí.
Qu estuviera allí era el problema.
¿Qué hacía allí su amor perdido y de repente resucitado?
Thanasis se había criado en aquella villa, Era donde aprendió que a su padre le encantaba hacer daño a otras personas, causar dolor y pesar donde pudiera, y que solo se preocupaba por sí mismo. Era un lugar lleno de sombras y espejos, de mentiras.
Hacía mucho tiempo que había aprendido a ocultar sus reacciones y, por supuesto, las emociones que pudieran surgir en los peores momentos.
Las consecuencias de no hacerlo eran terribles.
Y ahora, allí había un fantasma, a la luz de las arañas del amplio salón de la villa, al que no se atrevía a acercarse.
Thanasis no sabía cómo se comportaría.
Ni lo que revelaría.
Se obligó a apartar la mirada de la mujer, lo que le produjo un dolor físico. Lo hizo poco a poco volviendo a mirarla para comprobar que no veía visiones y apartando la mirada de nuevo. Debía tener cuidado y controlar los latidos desbocados del corazón y la aceleración de la sangre en las venas, así como la expresión que se temía que hubiera en su rostro, una expresión que solo le había mostrado a ella.
Miró a su alrededor para evaluar la situación con la frialdad que lo había hecho triunfar en los negocios.
Nadie lo había visto entrar. Había llegado tarde a propósito. Era evidente que no se había perdido nada. Reinaba el caos habitual de una reunión familiar de los Zacharias.
Desde donde se hallaba, vio a tres de sus cinco hermanastros, aunque no dudaba que los otros estarían por allí. Siempre estaban. Y se le aproximaban como tiburones, porque eso eran, siempre intentando obtener favores.
Thanasis había heredado todo aquello, esa abominable ofensa a la arquitectura y la vanidad que contenía, y el duradero desastre que a su padre le encantaba provocar sabiendo que un día lo dejaría tras de sí; mejor dicho, en el regazo de Thanasis.
A Pavlos Zacharias no le atraía el encanto de ser un buen padre y mantener relaciones sanas con los hijos que había tenido con varias mujeres mientras estaba casado con la madre de Thanasis. Tampoco estaba dispuesto a reconocer que había creado unas vidas que dependían de él. Por eso, no le preocupaba la relación que tenía con Thanasis, fuera hijo legítimo o no.
A Pavlos le encantaba torturar a los demás, pero no en el potro ni metiéndoles astillas en las uñas, ya que eso requería un esfuerzo y él era muy perezoso. ¿Para qué iba a esforzarse si le resultaba mucho más fácil actuar como el monstruo depravado que era y contemplar las consecuencias de su comportamiento?
Por eso, Thanasis no se fiaba de lo que veía. Tal vez lo que se hallaba frente a él no fuera un fantasma, sino una mujer que se parecía a su adorada Saskia.
Se dijo que no podía ser otra cosa.
Se quedó donde estaba. Volvió a mirarla y a apartar la vista. Dejar de mirarla nunca se le había dado bien. Eso no había cambiado, con independencia que quién fuera esa mujer.
Thanasis no consentiría que la emoción se le reflejara en el rostro ni que nadie de los presentes la percibiera. En realidad, no permitiría que ninguno de ellos se imaginara que sentía emoción alguna.
La depravada villa de Pavlos era una herida ulcerada, no un hogar, y todo lo que había en ella era un arma.
Lo había aprendido de niño.
Se le acercó una de sus hermanastras, una de las que peor le caía; Marissa, una mujer venal y vanidosa, producto de la relación, ampliamente difundida, de Pavlos con una modelo parisina, tan famosa por su malicia como por sus pómulos.
–Creía que ya no obedecías las órdenes del viejo –dijo Marissa con la voz cortante y cruel que la caracterizaba. No se molestó en hablar en griego, a pesar de que esa noche estaban en Grecia. Prefirió hacerlo en francés, su lengua materna. Le daba igual que no la entendieran.
Thanasis volvió a mirar al hermoso fantasma, que se hallaba en el medio del salón con una copa de vino en la mano, la cabeza levemente ladeada y una expresión que él reconoció, una especie de curiosidad que generalmente acababa en risas.
Pero no podía ser.
Lo que reconocía solo era un recuerdo. Aquella mujer no tenía nada que ver.
No era Saskia. Saskia había muerto.
Y él llevaba cinco años intentando aceptarlo.
No podía seguir allí parado, con aquel demonio a su lado dispuesto a saltar sobre él como un buitre.
Esperando que él le diera la oportunidad.
–He aceptado la invitación de mi padre, si te refieres a eso –contestó en un frío tono neutro, perfeccionado con los años, que sacaba de quicio a los miembros de la familia.
Marissa lo miró con desdén.
–Sigo esperando que anuncie que ha cambiado el testamento. Puede que entonces no te mostraras tan altanero.
Cuando estaba allí, Thanasis solía entrar en el juego. Si había ido a la villa, como le había ordenado su padre, no tenía sentido mostrar lo desagradable que le resultaba. Se permitía tener aquellas conversaciones y estaba dispuesto a vérselas con su padre si lo atacaba.
Pero esa noche era distinto.
Ella estaba allí, quienquiera que fuera.
Y hasta que supiera quién era o, mejor dicho, quién no era, se dio cuenta de que no le apetecían los jueguecitos a los que se rebajaba a jugar en la villa.
–No sé cómo has llegado a la treintena sin entender que no va a hacerlo –dijo a su hermanastra–. No quiero ser su heredero, por lo que se asegurará de que lo sea. Tú, por el contrario, te has rebajado toda la vida con la esperanza de que te lo deje todo, por lo que no lo hará. Así de sencillo, Marissa. No sé cómo no lo entiendes.
Ella le enseño los dientes y él se alejó.
Thanasis odiaba a su padre. Era la consecuencia natural de ver cómo el viejo trataba a su estoica, desconsolada y obstinada madre.
Thanasis tenía veinte años cuando ella murió, y no supo si alegrarse de que por fin se hubiera librado de su padre o lamentar su muerte.
Y su malvado padre lo había obligado a entrar en la empresa familiar, a pesar de que Thanasis deseaba marcharse y no volver a verlo.
Esos sueños se habían desmoronado después de la universidad, cuando comprendió que hiciera lo que hiciese o fuera donde fuese, su apellido lo acompañaría y el espectro de su padre estaría suspendido sobre él como la espada de Damocles.
Se rindió a lo inevitable, pero con sus propias condiciones.
Tardó años en demostrar que había dos intereses distintos en la misma empresa: el de los caprichos y mentiras de su padre y el suyo propio.
Pavlos acaparaba titulares; Thanasis llegaba a acuerdos. Y un día se lavaría las manos con respecto a los problemas que le creaba su padre.
Soñaba con que llegara ese día.
Su otro sueño parecía haberse hecho realidad frente a él, en la misma estancia. Pero volvió a decirse que era imposible.
La mujer se parecía a Saskia. Debía dejar de imaginarse otras cosas.
Llevaba años imaginando que ella volvería.
Los habituales miembros de la alta sociedad se apartaron mientras se abría paso entre la multitud, porque sabían que no debían interponerse en su camino. Los periodistas, a los que sus hermanastros proporcionaban historias sobre él, lo llamaban «el matón de la sala de juntas» o «el verdadero monstruo Zacharias», y disfrutaban destrozándolo en los periódicos.
Pero si el objetivo era aislarlo o avergonzarlo, no lo habían conseguido, porque era tremendamente competente en su trabajo.
Lo único que le proporcionaban los esfuerzos de sus hermanastros era un exceso de atención femenina, a pesar de que no la deseaba.
La idea de un hombre exigente con mucho dinero parecía atraer a algunas mujeres, pero, aunque lo asediaban, no se quedaban mucho tiempo a su lado, ya que él cortaba sus intentos de charlar con él.
Thanasis era muy intenso, muy seguro de sí mismo y totalmente opuesto a las tonterías habituales, al hablar sin sentido.
Lo más importante seguía siendo superar la muerte de Saskia.
En un mundo en que todo era de color de rosa, despreocupado e insustancial, Thanasis, según su padre, vestía como un director de pompas fúnebres: siempre de negro.
Y aquella gente frívola revoloteaba a su alrededor como si fuera el rey del inframundo.
A veces, eso lo divertía, pero no esa noche.
Thanasis no quería beber, porque lo que le apetecía era agarrar una botella y bebérsela entera. Además, quería que su familia y los invitados creyeran que no bebía, porque hacía que lo odiaran aún más.
Y, desde luego, no iba a beber cuando no sabía cómo reaccionaría cuando el alcohol influyera en sus anhelos, sus necesidades y sus crueles esperanzas.
Se situó en un lugar desde donde veía mejor a la mujer que era imposible que existiera.
«Saskia». Su nombre era una canción en su interior. No se había hallado su precioso cuerpo. Él había aceptado de mala gana que había muerto al descarrilar aquel tren, porque nadie podía esconderse cinco años seguidos de un hombre como él, con tantos recursos a su disposición.
Había controlado su cuenta bancaria, las tarjetas de crédito. Ella no había vuelto al piso que le había conseguido en Londres. Él sabía que no tenía ningún otro sitio donde ir. Era huérfana, estaba en Londres estudiando Historia del Arte, algo que no servía para nada.
Era una mujer brillante, intensa y enamorada, y él no habría querido separarse nunca de ella. Después de una noche que él había deseado millones de veces repetir, para actuar de otra manera, ella tomó un tren por la mañana y no volvió a verla.
Lo dejó sin nada.
Y él descubrió rápidamente que, sin esa mujer a la que había ocultado del mundo, era un desconocido para sí mismo.
Era posible que se hubiera acostumbrado a ese desconocido o que hubiera aprendido a aceptarlo.
Sin embargo, esa noche, estaba contemplando a la doble de Saskia.
Y volvía sentirse como el yo al que había perdido ese terrible día.
Se dijo que no debía albergar muchas esperanzas. Había pasado por todas las fases del duelo, pero nada había cambiado la realidad. No había motivo alguno para suponer que aquella mujer lo haría. ¿No se decía que todos tenían un doble?
Se repitió que, sencillamente, la mujer se parecía a la que había perdido. No era ni podía ser su Saskia, sino alguien que se le parecía tanto que era como si hubiera resucitado.
Obviamente, era imposible.
Obviamente.
De todos modos, se le acercó más. Ella no estaba hablando con nadie, a pesar de hallarse con un grupo de invitados. Llevaba un bonito vestido y sonreía como si no creyera lo que decían quienes la rodeaban, lo cual no era una sorpresa, teniendo en cuenta que entre ellos se hallaban Pavlos y Johannes, un hermanastro de Thanasis, hipócrita y vengativo.
Thanasis se dijo que ella no se parecía a Saskia o que parecía distinta, mayor tal vez.
Llevaba el cabello más largo. Él sabía que olería a bergamota y a flores. Cerró los puños hasta hacerse daño en los nudillos.
Aquella mujer, que no podía ser Saskia, porque Saskia estaba muerta, tenía el mismo rostro ovalado, los mismos inteligentes ojos castaños, idéntica delicada nariz e idénticos altos pómulos, que él había acariciado tantas veces con los dedos y la boca.
Y la boca de ella era como la recordaba, sensual; la boca que él había sentido en todo su cuerpo y, lujuriosa y caliente, en su miembro.
Notó que se estaba excitando en aquel lugar abyecto, donde el sexo simplemente era una mercancía más.
La miró con tanta intensidad que ella alzó la vista. Y él se preparó para el impacto del reconocimiento cuando lo viera, el impacto de la comprensión y la electricidad que le habían cambiado la vida por completo al conocerla por casualidad en la Tate Modern, en el centro de Londres.
Sin embargo, aunque ella lo vio y le sostuvo la mirada, él no vio en su ojos nada más que un leve interés.
Como si le resultara un completo desconocido.
Eso demostraba que no era Saskia, se dijo, pero todo su ser lo rechazó.
Categóricamente.
Fue como si lo hubieran golpeado. Apretó los dientes. Y tardó más de lo que debería en conseguir que la expresión del rostro no delatara lo que sentía.
Notó que alguien se acercaba. Era otro de sus hermanastros, Thelemacus, un hombre astuto y drogadicto. Thanasis nunca sabía si Telemachus lo reconocía o si creía que se hallaba inmerso en una experiencia producto de las drogas.
–Tengo que admitir –dijo Thelemacus con voz pastosa a su hermanastro, como si ya estuvieran manteniendo una conversación– que el viejo siempre ha tenido buen gusto para las mujeres.
–Solo conozco a una mujer que se ajuste a esa descripción –respondió Thanasis con frialdad–. Mi santa madre, que en paz descanse. Su única esposa.
–Mi madre era una prostituta. Sería la primera en reconocerlo, si viviera. No solo lo reconocería, sino que lo defendería. Pero eso no cambia el hecho de que fuera muy hermosa.
–Te he pedido muchas veces que no hables conmigo en público –le recordó Thanasis.
Se alejó de Thelemacus, cada vez más impaciente.
Aunque no sabía por qué.
Siguió mirando al fantasma de Saskia, en el centro del salón, como si la fiesta girara en torno a ella. Para él, era así.
No podía dejar de pensar en ella.
Se percató de que su padre lo observaba, pero se negó a darle la satisfacción de acercarse a él.
«Tienes que venir a la villa», le había dicho Pavlos.
«No me hace falta ir, y no lo haré», había respondido su hijo.
Llevaba años sin aparecer por allí. Negarse a volver a la isla implicaba relacionarse con su padre únicamente en Atenas, en el despacho, para hablar de negocios. Incluso así, Thanasis procuraba hacerlo lo menos posible.
Relacionarse con su padre le resultaba mucho más fácil a distancia.
Pavlos vivía en Grecia e iba al despacho cuando lo consideraba necesario. Thanasis vivía en Londres, desde donde dirigía la empresa con la contundencia que lo había convertido en multimillonario antes de cumplir los treinta.
A lo largo de los años, sus visitas a la villa habían ido escaseando. Se propuso que los vanidosos proyectos de Pavlos no interfirieran en los verdaderos intereses de la empresa que la familia Zacharias llevaba generaciones dirigiendo. Thanasis la había convertido en una importante multinacional.
«Tienes que venir», le había contestado Pavlos. «Voy a anunciar algo de suma importancia».
«¿Te vas a morir?», había preguntado Thanasis en tono seco.
Pavlos se había reído.
«Qué más quisieras. Muy pronto tendrás que resolver un problema. Pero ahora requiero tu presencia en la villa».
«Si rechazo la invitación, ¿me excluirás, por fin, de tu testamento?».
Su padre se había vuelto a reír, antes de colgarle el teléfono.
Si Thanasis hubiera creído que Pavlos lo desheredaría, se habría quedado en Londres, como quería. Pero, con respecto a su padre, siempre había que valorar las diversas opciones, decidir lo que era peor en un momento determinado, o lo que podía serlo en el futuro, y obrar en consecuencia.
Al fin y al cabo, le costaría poco ir a la villa, aparentar que obedecía a su padre, saber qué tramaba y marcharse.
Ahora, en todo su esplendor, rodeado de sus hijos, Pavlos dio unos golpecitos en la copa con uno de sus anillos hasta que todos los presentes le prestaron atención.
Era cierto, a pesar de que a Thanasis le costara reconocerlo, que su padre tenía un gusto excelente en cuestión de mujeres. Pero lo que ellas veían en él era la riqueza, el poder, la posición social y la fama. La mujer que saliera con él podía estar segura de que acabaría siendo tristemente célebre. Algunas de sus amantes habían aprovechado esa notoriedad para convertirla en una especie de carrera profesional.
Una cosa era indudable: ninguna salía con Pavlos por su apariencia física, al menos desde hacía décadas.
Su padre había sido un hombre alto e imponente. Thanasis lo había visto en fotos. Pero no era guapo. De rasgos llamativos y atrevidos, lo habían considerado «excitante» y «poderoso» en sus buenos tiempos. Esos rasgos, unidos a una vida de excesos, lo habían convertido en el duende que ahora era.
Thanasis se lo dijo una vez, pero el viejo se limitó a reírse.
«¿Te da envidia?», le había preguntado Pavlos. «Aunque sea un duende, el mundo entero reconoce mi magnetismo».
«No te confundas. Lo hacen porque eres rico», había contestado Thanasis, cuando su padre dejó de reírse.
«Algún día entenderás que ambas cosas son lo mismo. O serás pobre y te olvidarán».
Thanasis prefería pensar que no le sucedería ninguna de las dos cosas.
Pavlos esperó a que todos lo miraran. Sonrió abiertamente. Tomó la mano del fantasma de Saskia, que se hallaba a su lado.
En el interior de Thanasis se produjo una detonación.
Había ocultado a Saskia de todos, la había protegido cuando era suya. La había mantenido en secreto ante todos los que lo conocían, los periodistas, el mundo entero. Saskia llegó a pensar que se avergonzaba de ella.
Nada más lejos de la realidad.
Lo que Thanasis no quería era que su malvado padre supiera de su existencia e intentase acercarse a ella.
Negó con la cabeza.
Saskia estaba muerta. Aquella mujer era una imitación, no la persona real.
De todos modos, no le gustó que su padre la tocara.
–Os he invitado para comunicaros –dijo Pavlos sonriendo como un estúpido– que le he pedido a esta hermosa mujer, mi encantadora e inocente Selwen, que se case conmigo y ha aceptado.
Thanasis creyó que se moría.
Pavlos aún no había terminado.
–¿Quién sabe? Puede que ella me haga ser mejor. ¿No es maravilloso?
Como era de esperar, la multitud estalló en aplausos y la banda comenzó a tocar una música acaramelada.
Thanasis contempló el fantasma de la amante a la que había perdido y se juró que, tanto si era una aparición como si no, para casarse con el degenerado de su padre tendría que pasar por encima de su cadáver.
Capítulo 2
Selwen debería haber previsto que aquella noche sería abrumadora, excesiva en todos los sentidos.
Como el propio Pavlos, al que había decidido aceptar como esposo porque ejemplificaba todo lo que ella deseaba en su vida. Era un hombre exorbitante, y ella se esforzaba en ser extravagante en todos los aspectos de su vida. Por eso había dicho que sí.
A todo.
Ffion se lo había pedido antes de morir. Y Selwen, que habría prometido a la anciana lo que quisiera, le había jurado que haría lo posible por hacerlo.
«Hasta convertirme en la representación de la extravagancia», le había prometido.
Se convirtió en un mantra que se repetía en momentos de necesidad. Era lo que la impulsó a marcharse de Gales e ir a Grecia.
De todos modos, nada la había preparado para la fiesta de esa noche.
Una cosa era estar en la villa con Pavlos, un hombre extraño, en su opinión, al que le gustaban los largos discursos, solo parcialmente en inglés, y que gesticulaba mucho. Ella no estaba segura de entender todo lo que le decía. Tampoco le hacía falta.
Se trataba de la promesa que le había hecho a la anciana Ffion, su única amiga, que en su lecho de muerte, agarrando las manos de Selwen, solo le había pedido una cosa.
Que fuera extravagante.
Y como Ffion la conocía muy bien y suponía que el concepto de extravagancia para ella sería ponerse más judías en la tostada de la cena, le había hecho una lista y le dijo que debería hacer todo lo que había en ella.
Al principio, Selwen no pudo hacerlo, ya que tuvo que dedicarse a resolver los tediosos y dolorosos detalles de la muerte de su amiga. Ffion le dejó todo lo que poseía. Se le empañaban los ojos cada vez que lo recordaba.
La anciana había dicho a todo el mundo que Selwen era una sobrina que vivía en Londres.
Incluso a Selwen, a veces se le olvidaba que Ffion no era miembro de su familia. Pero, en su fuero interno, creía que haberla conocida no había sido un accidente, sino obra del destino.
O, al menos, haberla conocido como lo había hecho. La anciana la había recogido de la calle y Selwen, llegado el momento, se dedicó a cuidarla. Ninguna de las dos tenía a nadie más.
Lo más importante era que había llegado a querer a Ffion como si de verdad fueran parientes. Para Selwen, lo eran.
Se deshizo de todas las cosas de su amiga, según sus deseos. Vendió la casa y el viejo automóvil que llevaba años en el cobertizo. Entregó el dinero que Ffion había dispuesto a las distintas organizaciones benéficas a las que ayudaba en vida.
Después se centró en la lista que había creado la anciana para su sobrina adoptiva. Era una lista destinada a obligar a Selwen a vivir la gran vida que Ffion deseaba para ella, porque creía que era la que debía haber vivido, en vez de cuidar de una anciana en sus último años de vida.
«Un adosado no es especial ni extravagante, cariño», le había dicho.
«Vives en uno», había respondido Selwen.
Lo que le pedía en la lista era sencillo: dejarse crecer el cabello; vestirse para estar guapa, no para ocultar el cuerpo; ir a Europa en tren; bailar en una isla griega; y ver amanecer con un hombre al que quisiera, preferiblemente desde una cama que ya hubieran probado.
Ambas se habían reído ante eso último, pero Ffion, que había enviudado tras muchos años de estar casada con su amado Alun, se había mantenido firme.
«El amor tiene que ser extravagante».
Eran cosas de las que habían hablado a lo largo de los años que habían pasado juntas, generalmente cuando Ffion leía un artículo en el periódico sobre un lugar exótico y decía a Selwen que debería irse corriendo allí para encontrarse a sí misma.
Tras la muerte de Ffion, no había motivo alguno para que Selwen se quedase en Gales.
Dejarse crecer el cabello fue muy sencillo. Desde que tenía memoria, Selwen lo llevaba corto. Era lo primero que había hecho cuando Ffion la encontró. A la mañana siguiente, se levantó y se lo cortó, sin poder explicar a su nueva amiga por qué. Después lo había llevado corto. Pero a medida que el estado de Ffion se agravaba, Selwen dejó de preocuparse del cabello.
Ya lo tenía casi largo cuando murió su amiga. Después de que se celebrara funeral y de vender casi todo lo demás, tenía melena.
«Te habría encantado», le decía mentalmente a Ffion. «Te gustaba el cabello largo».
Lo referente a la forma de vestir también había sido fácil. Selwen se vestía de modo práctico. La vida en Gales, donde el tiempo era húmedo y ventoso, no daba pie a preocuparse por la moda. Prefería los vaqueros, las sudaderas con capucha y el calzado impermeable.
De todos modos, hizo caso a Ffion. Al marcharse de Gales, tomó el Eurostar a París, lo que le pareció suficiente viaje en tren por Europa. En París se compró las prendas poco prácticas que sabía que a su amiga le habrían gustado.
Después llegó lo verdaderamente divertido: irse a las islas griegas. Visitó los lugares famosos, llenos de turistas, y luego estuvo en destinos menos conocidos.
Estaba segura de que en uno de sus viajes conocería a un hombre del que se enamoraría. ¿No era eso lo que sucedía? Uno se iba a una zona de clima mediterráneo, conocía a otra persona y se enamoraban. Después veían amanecer desde la cama.
Pero no fue así.
Incluso con el cabello largo y prendas preciosas pero poco prácticas, que captaban la atención de los hombres, se dio cuenta de que estos le resultaban indiferentes.
Sentía la misma indiferencia que cuando estaba en Gales andando bajo la lluvia con botas y chubasquero.
Leer libros preciosos y picantes sobre el amor y el enamoramiento o ver películas horribles protagonizadas por hombres terribles que conquistaban el corazón de la heroína la hacían soñar y la dejaban casi sin aliento.
Pero ¿dónde estaban los hombres de verdad?
Ffion le había dejado algo de dinero. No le duraría toda la vida, desde luego, pero le permitió ir a las islas griegas. Viajó por ellas a la ventura, empapándose de la cultura, los colores y las increíbles vistas y pintando y dibujando constantemente. Era incapaz de soltar los pinceles y los lápices.
Por la noche, dondequiera que estuviera, iba a una taverna.
Bailaba con hombres, se reía, comía platos deliciosos y bebía vino y ouzo. Y siempre volvía sola al hotel. Se divertía, pero ninguno de los hombres a los que conocía la impresionaba.
Hasta que apareció Pavlos.
Ahora, en aquella enorme villa, en la que probablemente podrían dormir todos los habitantes de la isla y alguno más, trató, no por vez primera, de analizar por qué aquel hombre despertaba su interés.
No sentía el deseo de besarlo, que era lo que Ffion le había asegurado que constituía lo mínimo que una mujer debía sentir en presencia de un amante en potencia. Ffion, según decía, había llevado una gran vida amorosa con un amante en cada puerto, antes de conocer a Alun y sentar la cabeza. Sabía de lo que hablaba.
«El sentido de la vida es la pasión. Yo la he probado de muchas maneras, y quiero que tú hagas lo mismo».
Daba igual que Selwen le repitiera que no era apasionada. Ffion se burlaba de ella.
«No hay personas que no sean apasionadas, solo personas que no han encontrado la pareja idónea».
Selwen había tratado rápidamente de convencerse de que Pavlos era el objeto de su pasión, sin conseguirlo. Despertaba su curiosidad, la intrigaba. Era eso lo que le explicaba mentalmente a Ffion.
Había algo en Pavlos que hacía que se fijara en él; algo en sus rasgos que hacía que casi se sintiera embrujada.
Había sido así desde el principio. Entró en una taverna y se sintió atraída hacia él, aunque era uno de esos hombres que siempre evitaba, demasiado escandaloso, seguro de sí mismo, de mirada muy fría.
Pero le estudió el rostro como si quisiera hallar en él a otra persona.
No lo entendía. Era una sensación muy extraña, que empeoraba a medida que pasaba más tiempo con él. Dudaba que él sintiera lo mismo.
Aunque, en realidad, era difícil saber si Pavlos sentía algo.
Selwen sabía quién era. No lo había reconocido, pero lo hizo cuando le dijo su nombre. Al volver al hotel esa noche, lo buscó en Internet. Era muy rico, además de mujeriego. No se molestó en leer más.
Esperaba que Pavlos la irritara. Nunca había pasado mucho tiempo con un hombre, pero Ffion le decía que parecía evitar sobre todo a los hombres del pueblo que andaban con muchas mujeres.
Pavlos no era como ellos, impertinentes y excitados por la bebida. Habían paseado, le había enseñado sus plantaciones de olivos y habían recorrido juntos aquella isla tranquila, lejos del bullicio de Santorini o Creta.
Habían hablado; mejor dicho, hablaba él. Y ella tuvo la impresión de que era un hombre que presentía la proximidad de la muerte y quería algo distinto en sus últimos años de vida, lo que ella entendía perfectamente tras haber visto a Ffion durante el periodo final de su vida.
Cuando Pavlos le propuso matrimonio, algo que ella no es esperaba, le soltó un largo y disperso discurso que la llevó a creer que él la consideraba una mujer… ¿religiosa, tal vez? Desde luego, inocente.
Quiso negarlo, pero no lo hizo, ya que nunca había estado cerca de Dios ni de ningún hombre, y no quería hablar de ello.
«¿Me aceptas por esposo?», le había preguntado él, pero no del modo en que lo haría un hombre preocupado por su respuesta.
Ella le dijo que tenía que pensarlo. Y lo hizo sentada en la cama de la habitación del hotel mirando el mar por la ventana. Se dijo que no parecía que él fuera a exigirle mucho. Le había prometido un estudio para que pintara y todos los medios para realizarlo. Y le había recordado que poseía un par de galerías de arte donde podría exponer su trabajo si lo deseaba.
Selwen era una mujer práctica. Aunque Ffion fingía serlo, en el fondo era una soñadora, siempre imaginando posibilidades.
Esa característica de su amiga le encantaba, pero no podía pasarse la vida en las islas griegas. No iba a volver a Gales, y no solo porque Ffion se lo hubiera prohibido, sino porque había vendido la casa y porque, ahora que había descubierto el sol griego, no estaba segura de poder soportar de nuevo la lluvia galesa.
Y teniendo en cuenta que los hombres que no eran personajes de ficción le resultaban indiferentes, ¿por qué no?
Pavlos era amable con ella. No hablaba de amor ni de pasión ni de nada que pudiera alarmarla. Además, era muy mayor y no andaba muy bien de salud. No era algo que ella pensara de forma interesada, ya que él ya había hecho testamento y le dijo que no iba a cambiarlo.
Ella tendría que firmar unos documentos cuando se casaran, pero, puesto que no sentía amor por él, ¿qué más le daba?
Se dedicaría a su verdadera pasión: el arte.
Al pensarlo se removió algo en su interior, como si por fin hubiera hallado su camino. Era algo que debía tener en cuenta.
Verdaderamente, Pavlos era como un lugar bonito y soleado al que ir a parar.
Lo único que ella le había pedido era no tener que acompañarlo a todos esos acontecimientos sociales donde siempre lo fotografiaban. No quería participar de su fama.
Lo que deseaba era una soleada isla griega donde bailar, un lugar que a Ffion le habría encantado. Quería pintar, pasear tranquilamente por la playa y por la propiedad de Pavlos y los olivares.
Una vida dulce y pequeña que sustituyera a la dulce y pequeña vida que había perdido.
Porque esa era la vida que había tenido.
Era incapaz de recordar nada antes de que Ffion la rescatara de la calle. Había dejado de intentarlo. Había leído muchos libros sobre esa incapacidad y llegado a la conclusión de que no deseaba saber lo que acechaba, fuera lo que fuese, tras ese muro que su memoria era incapaz de saltar.
Así que se dedicó a que su vida fuera lo más agradable posible.
Ahora le era difícil recordarlo, rodeada de toda aquella gente de mirada avariciosa. Y aún peor que toda ella era… él.
Lo vio en cuanto entró. Y, de repente, captó toda su atención.
No sabía por qué, lo cual la perturbó.
Se dio cuenta inmediatamente de que alteraba a todos los presentes, que se alejaban de él, todo vestido de negro y con una expresión amenazadora en el rostro, como si estuviera recordando algo.
Tardó unos segundos en darse cuenta de que se había quedado sin aliento. Era muy extraño.
Y se debía a él.
Era muy alto. Llevaba un traje negro, obviamente hecho a medida, que se le ajustaba completamente al cuerpo. Tenía los hombros anchos y un torso musculoso, sin un gramo de grasa. Pero eso no era lo más importante.
Lo más llamativo era cómo se movía.
Avanzaba entre la multitud de forma implacable. Selwen observó que quien intentaba acercarse a hablar con él, se apartaba como si lo hubiera fulminado con la mirada.
Causaba conmoción sin pretenderlo y era evidente que le daba igual.
Al aproximarse más, ella vio que tenía el cabello negro y los ojos aún más negros. Debería parecer un demonio.
Y lo parecía, teniendo en cuenta que el demonio era un ángel caído en desgracia.
Aquel hombre la aterrorizaba. Notaba el terror en su interior, pero también era el hombre más guapo que había visto en su vida.
Quería atraerlo hacia ella, captar las poderosas líneas de su cuerpo, el innegable poder que emanaba de él y la sensualidad del rostro.
Selwen pensó que la obsesionaría eternamente. Ya lo hacía.
Él la miró con una expresión dolorida en aquel rostro perfecto, que parecía tallado en mármol, pero que era de carne y hueso.
Ella tuvo que apartar la vista, porque Pavlos había anunciado su compromiso matrimonial. Se hallaba a su lado recibiendo las felicitaciones de los invitados, ninguno de los cuales parecía alegrarse de verdad por él.
También le dieron la enhorabuena a ella, que se dio cuenta de que la miraban con dureza y de que, si no se andaba con cuidado, le darían una patada en la espalda. Razón de más para no volver a acudir a fiestas como aquella.
–Es extraordinario –dijo una mujer que Selwen creía que era hija de Pavlos– que mi padre vuelva a casarse después de tanto tiempo. Supongo que sabes que trató mal a su primera esposa. Iba de amante en amante, sin importarle lo que ella sintiera.
–Gracias –murmuró Selwen–. Seguro que seremos muy felices.
Durante un rato se sintió perdida en aquellas conversaciones llenas de veneno. Así que se dedicó a pensar en la pintura y en el sorprendente y adictivo rostro de aquel hombre y en que podría utilizar carboncillo para reflejar el modo en que la mandíbula…
–¡Tenemos que bailar! –exclamó Pavlos.
La condujo al centro de la pista y bailaron. Bailar era maravilloso, porque ella se dejaba llevar por la música e ignoraba todo lo que la rodeaba. Pero esa noche no sucedió así, ya que se dedicó a buscar al hombre entre la multitud que los contemplaba, sin encontrarlo.
Cuando acabaron de bailar y las mujeres se extasiaron ante el anillo que Pavlos le había regalado, Selwen se escabulló en cuanto pudo.
Era tarde. Estaba demasiado ansiosa y emocionada, se había repetido varias veces, sin creérselo, para comer algo en la fiesta. El estómago le gruñó, mientras se desplazaba por la laberíntica villa tratando de encontrar la cocina.
Pero al acercarse a ella, se dio cuenta de su error. Se estaba celebrando una fiesta. Era la invitada de honor, según Pavlos, por lo que no podía esconderse en la cocina sin que algún empleado la delatara.
Cambió de dirección justo a tiempo al oír pasos, y entró apresuradamente por la primera puerta abierta que encontró. Fuera de la villa, aspiró la brisa del Egeo.
La noche era fresca, pero lo agradeció tras tanto tiempo en el salón de baile, donde había tanta gente y hacía tanto calor.
Se cruzó de brazos y deseó haberse llevado un chal. Siguió el sendero que se alejaba de la villa y conducía a una escalera excavada en la colina y a la playa.
Oyó el mar y vio las olas chocando contra la arena y dejando espuma al retirarse.
Sin pensar ni mirar hacia atrás, se quitó los zapatos y bajó la escalera corriendo. Cruzó la arena, se subió el vestido y metió los pies en la cálida agua.
Hizo todo eso sin comprobar si había alguien a su alrededor.
Durante unos instantes, habría jurado que estaba sola, con la luna y las olas.
Cuando se volvió, él estaba allí.
La luz de la luna lo iluminaba. Miraba a Selwen como si quisiera devorarla viva.
Durante unos maravillosos y aterradores segundos, se dijo que no se le ocurría nada mejor que sacrificarse al apetito de aquel hombre.
¿Qué le pasaba?
–¿Qué demonios hace? –preguntó él con un gruñido. Y ella pensó, incómoda, que le había leído el pensamiento.
–Sí, gracias –consiguió decir, que era lo que llevaba diciendo toda la noche–. Seguro que seremos muy felices. ¿Es eso lo que quería oír?
A pesar de la oscuridad, le veía el rostro claramente, a causa de la luz de la luna. Y le era imposible apartar la vista.
–¿Qué juego es este? –masculló él.
–No es un juego –contestó ella.
Algo en su forma de mirarla, como si se sintiera traicionado, le produjo un escalofrío.
–Es una fiesta de compromiso.
El pronunció una palabra carente de sentido.
–Saskia.
Y se dio cuenta de que, aunque resultaba evidente que era griego, le había hablado en inglés. Tal vez todos supieran que la prometida de Pavlos era inglesa. O que hablaba inglés.
–Salga del agua –le ordenó él.
Lo extraño fue que ella lo hizo.
Más aún, quiso obedecerlo. Lo notó en el cuerpo con un estremecimiento.
No tenía sentido.
Como tampoco lo tenía que notase dicho estremecimiento entre los muslos, como un latido.
Se acercó a él, sin poder evitarlo. Al ponerse frente a él, con los pies descalzos en la arena, creyó que el hombre haría algo, que tal vez la agarraría, que le diría algo.
Sintió júbilo, como si deseara todo eso, como si quisiera que él…
El hombre le agarró un mechón de cabello y se lo enredó en los dedos. No tiró de él, como ella esperaba, sino que se lo llevó a la nariz para olerlo.
Selwen observó que se le ensanchaban las fosas nasales y, como estaba muy cerca, oyó que soltaba un gruñido.
Y sintió el sonido entre los muslos.
Se quedó paralizada cuando él se le acercó más e inhaló profundamente, como si quisiera olerle la piel.
No debería permitir aquello. No sabía qué era, pero, evidentemente, no estaba bien. Debía decirle algo.
No lo hizo.
Él volvió a inhalar profundamente y a gruñir.
El latido entre los muslos de ella se intensificó.
–Tengo que… –comenzó a decir ella.
Él extendió la mano y la agarró de la mandíbula.
–¿Cómo es posible? –susurró.
Selwen no sabía a qué se refería, ni siquiera si le hablaba a ella, pero la mano de él se ajustaba perfectamente a su mandíbula.
Se sentía como si la hubieran electrocutado.
–¿Dónde has estado? ¿Dónde demonios estabas?
Entonces, aunque pareciera imposible, él inclinó la cabeza y la besó en la boca.
A Selwen nunca la habían besado, o no lo recordaba. En cualquier caso, la anodina impresión que ella tenía de lo que era besarse no tenía nada que ver con lo que él estaba haciendo.
Con aquella tormenta desatada entre ambos.