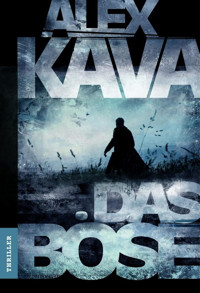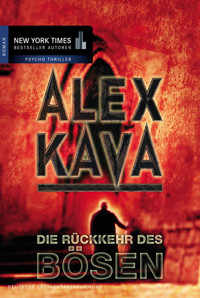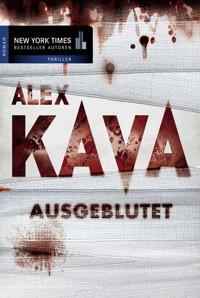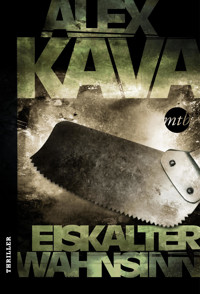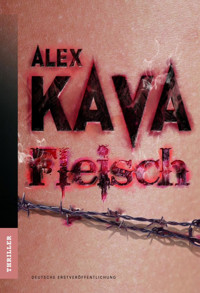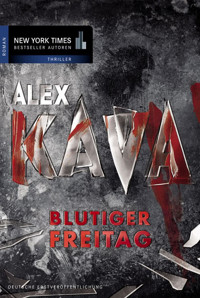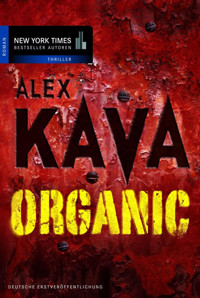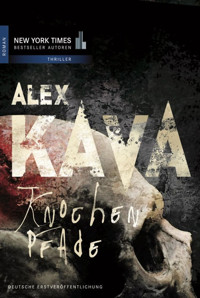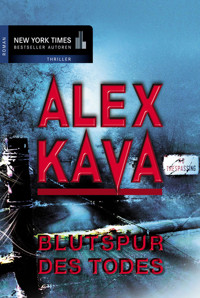7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
Bajo sospecha ¿Qué ocurre cuando un asesino en serie es condenado y ejecutado, y meses después comienzan a ocurrir asesinatos que siguen el mismo patrón? El sheriff Nick Morelli no estaba preparado para enfrentarse a un caso así, y pidió ayuda a Maggie O'Dell, la mejor agente de homicidios del FBI. En una carrera contrarreloj, Nick y Maggie tienen que enfrentarse a una horrible verdad: quizá un hombre había sido ejecutado por unos crímenes que no había cometido y andaba suelto un asesino que parecía la encarnación del mal... Cazador de almas Alex Kava nos atrapa en otra escalofriante novela con la agente O´Dell como protagonista. En una cabaña aislada de Massachusetts, seis jóvenes dispuestos a morir se atrincheran esperando el asalto de agentes del FBI. En una zona boscosa de Washington, cerca del monumento a Franklin D. Roosevelt, aparece el cadáver de la hija de un senador. Para Maggie O´Dell, agente especial del FBI encargada de la investigación, estos dos casos están lejos de ser rutinarios. Experta en la elaboración de perfiles criminales, Maggie aporta un enfoque psicológico en casos en los que intervienen presuntos asesinos en serie. De ahí que no acabe de entender por qué se le asigna la investigación de dos crímenes sin relación aparente. Sin embargo, a medida que Maggie y su compañero, el agente especial R.J. Tully, se sumerjan en la investigación, descubrirán que ambos casos están unidos por un vínculo: el reverendo Joseph Everett, líder carismático de una conocida secta religiosa. ¿Es Everett un psicópata que utiliza su influencia para escenificar crímenes horrendos? ¿O es tan sólo la cabeza de turco de un asesino más astuto y retorcido que él?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1071
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
E-pack Alex Kava, n.º 257 - junio 2021
I.S.B.N.: 978-84-1375-731-5
Índice
Créditos
Bajo sospecha
Dedicatoria
Nota del autor
Prólogo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Epílogo
Promoción
Cazador de almas
Dedicatoria
Agradecimientos
Cita
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Epílogo
Promoción
A la memoria de mi querido Robert (Bob) Shoemaker (1922-1998) cuya bondad me sigue sirviendo de inspiración.
Nota del autor:
Esto es una obra de ficción; sin embargo, me gustaría dirigir todo mi apoyo a aquellos padres que hayan perdido a un hijo en cualquier acto irracional de violencia.
Prólogo
Prisión estatal de Nebraska
Lincoln, Nebraska
Miércoles, 17 de julio
–Perdóneme, padre, porque he pecado –la voz áspera y monótona de Ronald Jeffreys convertía la fórmula en un desplante más que en una confesión.
El padre Stephen Francis contemplaba, hipnotizado, las manos de Jeffreys: nudillos gruesos, dedos carnosos y uñas mordidas hasta la piel. Con los dedos retorcía, no, estrangulaba, el faldón de su camisa azul de presidiario. El anciano sacerdote imaginó esos mismos dedos estrangulando al pequeño Bobby Wilson.
–¿Es así como se empieza?
La voz de Jeffreys sobresaltó al cura.
–Sí, sí –se apresuró a contestar. La Biblia de cuero se adhería a sus manos sudorosas, y el alzacuello lo apretaba demasiado. No había aire suficiente en aquella antesala de los condenados a muerte; las paredes de cemento gris los enclaustraban, y el único orificio era un ventanuco que sólo dejaba ver un trozo de noche. El olor penetrante de los pimientos verdes y la cebolla le estaba revolviendo el estómago. El padre Francis lanzó una mirada a los restos de la última cena de Jeffreys, trocitos de pizza y gotas pegajosas de refresco; una mosca revoloteaba sobre las migas de un pastel de queso.
–¿Y ahora? –preguntó Jeffreys, a la espera de recibir instrucciones.
El padre Francis no podía pensar sintiendo la mirada penetrante de Jeffreys ni oyendo al gentío que se agolpaba a la entrada de la cárcel, en el aparcamiento. Los coros cobraban fuerza con la proximidad de la medianoche y los efectos del alcohol. Era una celebración estrepitosa, una excusa morbosa para organizar un botellón.
–¡A la silla, a la silla! –decían una y otra vez, como si fuera una nana o una tonada, melódica y contagiosa, nauseabunda y atemorizante. Jeffreys, sin embargo, parecía ajeno al sonido.
–No me acuerdo muy bien. ¿Qué viene ahora?
Sí, ¿qué venía ahora? El padre Francis tenía la mente en blanco. Hacía cincuenta años que escuchaba confesiones… y tenía la mente en blanco.
–Tus pecados –barbotó por fin–. Dime tus pecados.
En aquel momento, Jeffreys vaciló. Deshizo el dobladillo de la camisa y se enrolló el hilo en el dedo índice con tanta fuerza que la yema enrojeció. El sacerdote lanzó una mirada larga y furtiva al preso que estaba encogido en la silla. No era el mismo hombre de las fotografías borrosas de los periódicos ni de las imágenes de la televisión. Con la cabeza y la barba rapadas, Jeffreys parecía vulnerable, demasiado joven para sus veintiséis años. Había engordado en los seis años que llevaba en el corredor de la muerte, pero conservaba un aire pueril. De pronto, al padre Francis lo entristeció pensar que aquel rostro aniñado jamás conocería las arrugas… Hasta que Jeffreys alzó la vista y lo taladró con sus ojos azules y gélidos como agujas de cristal, afilados, vacíos y transparentes. Sí, aquéllos eran los ojos del mal. El cura parpadeó y bajó la cabeza.
–Cuéntame tus pecados –repitió, molesto porque le temblara la voz. No podía respirar. ¿Acaso Jeffreys había absorbido todo el oxígeno de la habitación? Carraspeó–. Los pecados de los que estés arrepentido.
Jeffreys se lo quedó mirando. Después, sin previo aviso, profirió una sonora carcajada. El padre Francis se sobresaltó, y Jeffreys se rió con más ganas. Se aferró a la Biblia con dedos trémulos mientras observaba las manos de Jeffreys. ¿Por qué habría insistido en que le quitaran las esposas? Ni siquiera Dios podía rescatar a los necios. Gotas de sudor resbalaban por su espalda. Pensó en huir, en salir de allí antes de que Jeffreys comprendiera que un último asesinato le saldría por el mismo precio… Hasta que recordó que la puerta estaba cerrada por fuera.
La risa cesó con la misma brusquedad con la que había empezado. Se hizo el silencio.
–Es igual que los demás, padre –la acusación grave y gutural emergía de un lugar hondo y sin vida. Aun así, Jeffreys sonrió, dejando al descubierto dientes pequeños y afilados, salvo los incisivos, más largos–. Espera que confiese algo que no he hecho –con las manos hacía jirones el faldón de la camisa.
–No entiendo –el padre Francis se llevó los dedos al alzacuello para aflojárselo, desolado al descubrir que también le temblaban–. Tenía entendido que habías pedido ver a un sacerdote. Que querías confesarte.
–Sí… Sí, así es –de nuevo, la voz monótona. Jeffreys vaciló, pero sólo un momento–. Maté a Bobby Wilson –declaró con la misma calma con la que pediría un almuerzo–. Le puse las manos… los dedos en torno al cuello. Al principio, hizo un ruido ahogado, una especie de gorgoteo; después, ya no hizo ruido –hablaba en voz baja y contenida, casi aséptica: un discurso muy ensayado–. Pataleó un poco; una sacudida, nada más. Creo que sabía que iba a morir. No se resistió mucho, ni siquiera cuando lo estaba follando –se interrumpió, miró al padre Francis y sonrió al ver perplejidad en su rostro–. Esperé a que muriera para acuchillarlo. No sintió nada, así que lo rajé una y otra vez. Después, volví a follarlo –ladeó la cabeza, repentinamente distraído. ¿Habría oído por fin la algarabía?
El padre Francis esperó. ¿Sería el martilleo de su corazón lo que Jeffreys oía? Como en un relato de Poe, aporreaba el pecho del viejo cura, traicionándolo tanto como sus manos.
–Ya me confesé una vez –prosiguió Jeffreys–, cuando ocurrió, pero el cura… Digamos que se sorprendió un poco. Ahora me confieso a Dios, ¿entiende? Confieso que maté a Bobby Wilson –seguía rasgando la camisa con movimientos rápidos y enérgicos–. Pero no me cargué a los otros dos niños, ¿me oye? –elevó la voz–. No maté a los pequeños Harper ni Paltrow –calló un momento; después, torció despacio los labios a modo de sonrisa burlona–. Pero eso Dios ya lo sabe, ¿verdad, padre?
–Es cierto que Dios sabe la verdad –dijo el padre Francis, tratando de sostener la mirada de aquellos gélidos ojos azules, pero se arredró y bajó otra vez la cabeza. ¿Y si sus propios remordimientos se reflejaban en sus ojos?
–Quieren ejecutarme porque me tienen por un asesino en serie que mata a niños pequeños –masculló Jeffreys–. Maté a Bobby Wilson y disfruté haciéndolo; puede que hasta merezca morir por eso. Pero Dios sabe que no maté a esos otros dos niños. Ahí fuera, en alguna parte, padre, anda suelto un monstruo –otra mueca–. Y es aún más abominable que yo.
Se oyó un ruido metálico al final del pasillo. El padre Francis se sobresaltó y la Biblia se le cayó al suelo. En aquella ocasión, Jeffreys no se rió. Sostuvo la mirada del conde nado, pero ninguno de los dos hizo ademán de recoger el libro sagrado. ¿Iban a llevarse a Jeffreys? Parecía demasiado pronto, aunque nadie esperaba un aplazamiento de la ejecución.
–¿Te arrepientes de tus pecados? –susurró el padre Francis, como si estuviera en el confesionario de Santa Margarita.
Se oían pisadas en el pasillo, cada vez más próximas. Había llegado la hora. Jeffreys permanecía petrificado, escuchando el repiqueteo de los tacones que se acercaban.
–¿Te arrepientes de tus pecados? –repitió el padre Francis con más insistencia, casi como una orden. Señor, le costaba respirar. Los coros del aparcamiento se filtraban por el ventanuco hermético, cada vez más fragorosos.
Jeffreys se puso en pie. Una vez más, sostuvo la mirada del padre Francis. Los cerrojos cedieron, resonaron en las paredes de cemento. Jeffreys se estremeció al oírlos, se dio cuenta y se irguió. ¿Estaría asustado? El padre Francis buscó la respuesta en sus ojos, pero no veía nada más allá del azul acerado.
–¿Te arrepientes de tus pecados? –intentó una vez más, ya que no podía darle la absolución sin una respuesta. La puerta se abrió, y unos guardias corpulentos bloquearon el umbral.
–Es la hora –dijo uno de ellos.
–Comienza el espectáculo, padre –Jeffreys hizo una mueca con los dientes apretados; los ojos azules eran penetrantes y claros, pero inexpresivos. Se volvió hacia los tres hombres uniformados y les ofreció las muñecas.
El padre Francis parpadeó cuando las esposas encajaron con un sonoro clic. Después, se quedó escuchando el repiqueteo de los tacones, acompañado por el patético ruido de cadenas, que se alejaban por el pasillo.
Una brisa de aire viciado se filtró por la puerta abierta, le refrescó la piel húmeda y pegajosa y le produjo un escalofrío. Con pequeños jadeos asmáticos, el padre Francis inspiró con avidez. Por fin, el fragor de su pecho se suavizó, dejando a su paso una fuerte opresión.
–Que Dios ayude a Ronald Jeffreys –susurró, sin dirigirse a nadie en particular.
Al menos, Jeffreys había dicho la verdad; no había matado a los tres niños. El padre Francis lo sabía, no porque Jeffreys se lo hubiera dicho sino porque, tres días antes, el monstruo sin rostro que había asesinado a Aaron Harper y a Eric Paltrow se lo había susurrado a través de la rejilla negra del confesionario de Santa Margarita. Y, como era secreto de confesión, no podía revelárselo a nadie.
Ni siquiera a Ronald Jeffreys.
1
A ocho kilómetros de Platte City, Nebraska
Viernes, 24 de octubre
Nick Morrelli habría preferido que la mujer que tenía debajo llevara menos maquillaje. Sabía que era absurdo. Escuchó sus suaves gemidos… ronroneos, a decir verdad. Como una gata, se frotaba contra él, deslizando los muslos sedosos por los costados de su torso masculino. Estaba más que preparada para él y, aun así, en lo único que Nick podía pensar era en la sombra azul de sus párpados. Incluso con las luces apagadas, permanecía grabada en su mente como pintura fosforescente.
–Cielo, qué fuerte estás… –le ronroneó al oído, arañándole brazos y espalda con sus largas uñas.
Se apartó de ella antes de que descubriera que no todo su cuerpo estaba «fuerte». ¿Qué le pasaba? Debía concentrarse. Le lamió el lóbulo de la oreja y le acarició el cuello con la mejilla; después, bajó la cabeza hacia donde quería estar en realidad. Instintivamente, encontró uno de sus senos con la boca, y lo devoró con besos suaves y húmedos. Ella gimió antes incluso de que le acariciara el pezón con la punta de la lengua.
A Nick le encantaban los ruiditos que hacían las mujeres: los pequeños jadeos, los gemidos roncos. Aguardó a oírlos; después, envolvió el pezón con la lengua y se lo metió en la boca. Ella arqueó la espalda y se estremeció; él apretó su cuerpo contra el de ella para absorber el temblor y sentir la piel tersa y trémula. Normalmente, aquella reacción le bastaba para tener una erección. Aquella noche, nada.
Dios, ¿estaría perdiendo facultades? No, era demasiado joven para padecer ese problema, aún le quedaban cuatro años para cumplir los cuarenta.
¿Desde cuándo tomaba los cuarenta como referencia de edad?
–Aaaah, cariño, no pares…
Ni siquiera se había dado cuenta de que había parado. Ella gimió con impaciencia y empezó a elevar y bajar las caderas con un ritmo sensual. Sí, estaba más que preparada; él, en cambio, no. Por primera vez, deseó que las mujeres lo llamaran por su nombre en lugar de «cielo», «cariño», «campeón», o lo que fuera. ¿Acaso a ellas también las preocupaba equivocarse de nombre?
Ella hundió los dedos en su pelo corto y grueso y tiró con fuerza; el latigazo de dolor lo tomó por sorpresa. Después, le hizo bajar el rostro a sus senos.
¿Qué diablos le ocurría? Una hermosa rubia lo deseaba, ¿por qué no lo excitaban sus jadeos impacientes? Tenía que concentrarse. Todo le resultaba demasiado mecánico, demasiado rutinario. Aun así, volvería a compensarla usando los dedos y la lengua. A fin de cuentas, tenía una reputación que mantener.
Siguió acariciándola hacia abajo, comiéndosela a besos y lametazos. Ella se retorcía; estaba estremeciéndose antes incluso de que él tirara de las braguitas de encaje con los dientes para dejar un rastro de besos en la cara interior de sus muslos. De pronto, un ruido lo detuvo. Aguzó el oído debajo de las sábanas.
–No, por favor, no pares –gimió, y volvió a apretarlo contra ella.
De nuevo, los golpes. Alguien estaba llamando a la puerta.
–Enseguida vuelvo –Nick le retiró las manos con suavidad y se levantó de la cama a trompicones, desenredando las sábanas. Se puso los vaqueros y lanzó una mirada al reloj de la mesilla de noche. Las 22:36 horas.
Incluso a oscuras, conocía todos los crujidos de la escalera de memoria. Se sorprendió avanzando de puntillas, aunque hacía más de cinco años que sus padres no dormían en la vieja granja.
Los golpes eran más fuertes e insistentes.
–¡Ya voy! –gritó con impaciencia, aún dando gracias por la interrupción.
Cuando abrió la puerta, reconoció al hijo de Hank Ashford, aunque no recordaba su nombre. El muchacho andaba por los dieciséis o diecisiete años, era defensa del equipo de fútbol americano del instituto y tenía la corpulencia necesaria para desplazar a dos o tres jugadores a la vez. Sin embargo, aquella noche, en el porche delantero de la casa de Nick, tenía los hombros encogidos, las manos en los bolsillos, la cara desencajada y pálida. Temblaba de frío a pesar del sudor que le empañaba la frente.
–Sheriff Morrelli, tiene que venir… En la carretera de la Vieja Iglesia… Por favor, tiene que…
–¿Ha habido un accidente? –sentía los picotazos del aire frío de la noche en la piel desnuda. Resultaba agradable.
–No, no es…. No está herido. Dios mío, sheriff, es horrible –el muchacho volvió la cabeza hacia su coche; fue entonces cuando Nick distinguió a la joven en el asiento delantero. A pesar del resplandor de los faros, vio que estaba llorando.
–¿Qué pasa? –inquirió Nick, pero el chico se limitó a cruzar los brazos y a balancearse sobre los pies, incapaz de hablar.
¿Qué estúpido juego se les habría ocurrido aquella vez? La semana anterior un grupo de chicos había estado jugando a las carreras con dos tractores de Jake Turner. El perdedor se había precipitado en una zanja llena de agua, dejando el morro incrustado bajo la superficie. Había tenido suerte de escapar sólo con alguna costilla rota y el leve castigo de pasarse dos partidos en el banquillo.
–¿Qué diablos habéis hecho esta vez? –le gritó Nick.
–En la carretera de la Vieja Iglesia… Hemos encontrado… entre la hierba… Dios mío, hemos encontrado un… un cuerpo.
–¿Un cuerpo? –Nick no sabía si creer al chico–. ¿Quieres decir un cadáver? –¿estaría borracho?
El muchacho asintió, y los ojos se le llenaron de lágrimas; se pasó la manga de la sudadera por la cara y lanzó una mirada a su novia antes de volver a mirar a Nick.
–Espera un momento –le dijo. Soltó la puerta mosquitera y regresó al interior de la casa. Debían de haberlo imaginado, o quizá fuera una broma de Halloween un poco temprana. Se puso las botas, prescindiendo de los calcetines, y recogió la camisa del sofá, donde se la habían quitado hacía rato. Lo irritó ver que le temblaban los dedos mientras se abrochaba los botones.
–Nick, ¿qué pasa?
La voz de lo alto de la escalera lo sobresaltó. Se había olvidado de Angie. Recién salida de la cama, tenía la melena rubia alborotada. La sombra de ojos azul apenas se distinguía a aquella distancia, y la camiseta que se había puesto se le transparentaba a la suave luz del pasillo. En aquellos momentos, al mirarla, Nick no entendía por qué había sido un alivio separarse de ella.
–Tengo que salir, es urgente.
–¿Ha habido un accidente? –parecía más curiosa que preocupada. ¿Estaría interesada únicamente en el chisme, para poder contárselo a los clientes matutinos de la cafetería Wanda’s?
–No, no es eso.
–¿Han encontrado al chico de los Alverez?
Dios, a Nick ni siquiera se le había pasado por la cabeza. El niño había desaparecido el domingo pasado; lo habían raptado antes de que emprendiera su ruta de reparto de prensa.
–Lo dudo –le dijo. Hasta el FBI estaba convencido de que se lo había llevado su padre, a quien seguían tratando de localizar. No era más que una lucha por la custodia del pequeño. Y el problema de aquella noche no era más que unos adolescentes gastándose bromas entre sí–. Tardaré un rato, pero puedes quedarte, si quieres.
Nick recogió las llaves del Jeep y encontró a Ashford sentado en los peldaños del porche, con el rostro enterrado entre las manos.
–En marcha –le dijo, y tiró con suavidad de la sudadera del muchacho para ponerlo en pie–. ¿Por qué no venís conmigo en el Jeep?
Nada más sentarse en el vehículo, Nick lamentó no haber tardado un momento más y haberse puesto unos calzoncillos. La tela vaquera lo raspaba cada vez que cambiaba de marcha. Por si fuera poco, la carretera de la Vieja Iglesia estaba plagada de hoyos, recuerdo de las lluvias de la semana anterior. La grava salpicaba el vehículo mientras él iba sorteando los baches más peliagudos.
–¿Se puede saber qué hacíais en este cenagal? –nada más decirlo, cayó en la cuenta. No le hacía falta tener diecisiete años para recordar las ventajas que ofrecía una vieja carretera abandonada–. No me lo digáis –añadió antes de que pudieran contestar–. Decidme solamente por dónde es.
–Todavía falta un kilómetro o kilómetro y medio. Nada más pasar el puente. Hay una cañada que va paralela al río.
Advirtió que Ashford había dejado de balbucir; quizá se le estuviera despejando la cabeza. La chica, en cambio, que estaba sentada entre Nick y su novio, no había dicho una palabra.
Nick redujo la velocidad cuando el Jeep cruzó traquetean do el puente de madera. Encontró la cañada incluso antes de que Ashford se la señalara, y avanzaron a trompicones y resbalones por el camino de tierra cenagosa.
–¿Hasta los árboles? –Nick lanzó una mirada a Ashford, que se limitó a asentir. Cuando se acercaron al recodo resguardado por los arces, la joven ocultó el rostro en la sudadera del muchacho.
Nick frenó, apagó el motor pero dejó encendidos los faros. Se inclinó hacia la guantera para sacar una linterna.
–Esa puerta se atranca –le dijo a Ashford, y vio cómo los dos se miraban a los ojos. Ninguno hizo ademán de apearse del Jeep.
–No dijiste que tendríamos que volver a verlo –le susurró la joven a Ashford mientras se aferraba a su brazo.
Nick dio un portazo, y el golpe reverberó en el silencio. No había nada en muchos kilómetros a la redonda, ni tráfico, ni luces de granjas; hasta los animales nocturnos parecían dormir. Permaneció junto al Jeep, esperando. El chico lo miró a los ojos, pero seguía sin hacer intención de bajarse del asiento. En lugar de insistir, Nick dirigió la linterna a la orilla del río. El haz de luz surcó la hierba alta y se reflejó en el agua; Ashford lo siguió con la mirada. Vaciló, volvió a mirar a Nick y asintió.
La hierba le rozaba las rodillas, camuflaba el lodo que absorbía sus botas. Dios, ¡qué oscuro estaba aquello! Hasta la luna anaranjada se ocultaba tras unas nubecillas. Oyó un crujido de hojas a su espalda; giró en redondo y alumbró los árboles. ¿Se había movido algo? ¿Allí, entre los arbustos? Le había parecido ver una sombra agazapada. ¿O no eran más que alucinaciones?
Nick escudriñó las ramas de los árboles; contuvo el aliento y aguzó el oído. Nada. Debía de haber sido el viento… salvo que no hacía ni una mota de aire. Sintió un escalofrío repentino, y lamentó no haberse puesto la chaqueta. Aquello era una locura; no iba a consentir que unos adolescentes le gastaran una broma pesada. Cuanto antes resolviera aquel asunto, antes podría regresar a su tibia cama.
A medida que se acercaba a la orilla, le costaba más trabajo chapotear en el barro, levantar las piernas y pisar con cuidado para no resbalar. Las botas nuevas quedarían inservibles. Empezaba a notar la humedad en los pies. Sin calcetines, sin calzoncillos, sin chaqueta…
–Maldita sea –masculló–. Será mejor que merezca la pena –montaría en cólera si encontraba a un grupo de adolescentes jugando al escondite.
Vio un destello en el barro, junto al agua. Fijó la mirada en aquel punto y apretó el paso. Ya casi estaba allí, fuera de la hierba. De pronto, tropezó y se precipitó hacia delante, aunque pudo frenar la caída con los codos. La linterna salió volando y se hundió en el agua negra en una espiral de luz.
Nick se puso a cuatro patas en el fango. Detectó un olor rancio distinto al hedor del río. El objeto brillante estaba casi a su alcance, y vio que se trataba de una medalla en forma de cruz; tenía la cadena rota y los eslabones desperdigados sobre el barro.
Volvió la cabeza para ver con qué objeto sólido había tropezado. Esperaba ver un árbol caído pero, a menos de un metro de distancia, había un cuerpecito blanco acurrucado en el barro y en las hojas.
Nick se puso en pie a duras penas; tenía las rodillas de goma y el estómago revuelto. La pestilencia era más intensa, insoportable. Se acercó despacio al cuerpo, como si no quisiera despertar al niño, que parecía dormido a pesar de estar contemplando las estrellas con los ojos muy abiertos. Entonces, vio el cuello rajado y el pecho despedazado, con la piel cortada y levantada. Fue en ese instante cuando tuvo la primera arcada y las rodillas dejaron de sostenerlo.
–Basta con que haya una manzana podrida… –dijo Christine Hamilton en voz baja, al tiempo que tecleaba las palabras. Después, pulsó la tecla de borrado y vio cómo desaparecían. Así no terminaría nunca el artículo. Se recostó en la silla para lanzar una mirada al reloj de pared, la única luz al final de aquel túnel de oscuridad. Ya casi eran las once de la noche. Gracias a Dios, Timmy estaba durmiendo en casa de un amigo.
El portero había vuelto a apagar la luz del pasillo; un recordatorio más de lo importante que era la sección de «Vida Actual» del periódico. Al final del pasillo en sombras, vio la rendija iluminada de la puerta de la redacción. Incluso a aquella distancia, oía el repiqueteo de los teletipos y el zumbido de los faxes. Al otro lado de aquella puerta, había media docena de periodistas y redactores despachando cafés y noticias de última hora, mientras que ella lidiaba con tartas de manzana.
Abrió una carpeta y hojeó las notas y recetas. Más de cien maneras de rebanar, trocear, exprimir y asar manzanas, y no podían traerle más al fresco. Quizá se le hubiera secado la inspiración tras las recetas de tomate de la semana anterior. Sabía que su título de periodismo estaba un poco oxidado, gracias a la obstinación de Bruce y su empeño en ser él quien llevara los pantalones en la familia. Lástima que el muy capullo hubiera tenido tanta prisa por bajárselos.
Cerró la carpeta con violencia y la arrojó sobre el escritorio; vio cómo resbalaba y desperdigaba clips por el suelo resquebrajado de linóleo. ¿Hasta cuándo seguiría amargada? No, la pregunta era: ¿hasta cuándo le seguiría doliendo? ¿Por qué seguía con el corazón destrozado? A fin de cuentas, había pasado más de un año.
Se pasó los dedos por la gruesa mata de pelo rubio. Tenía que cortarse las puntas, e intentó calcular de cuánto tiempo disponía hasta que empezaran a oscurecérsele las raíces. El tinte era un toque nuevo, un regalo de divorcio que se había hecho. Los resultados iniciales habían merecido la pena: que los hombres volvieran la cabeza a su paso era una experiencia nueva; ya sólo le faltaba organizar las visitas a la peluquería, como todo lo demás en su vida.
Hizo caso omiso de la prohibición de fumar en el edificio y extrajo un cigarrillo de la cajetilla que llevaba en el bolso. Se apresuró a encenderlo y dar una calada, a la espera de que la nicotina la serenara. Antes de exhalar, oyó un portazo. Aplastó el cigarrillo en un plato de postre rebosante de colillas manchadas de pintalabios, demasiadas para una persona que intentaba dejarlo. Tomó el plato y buscó un escondite mientras disipaba el humo con la mano. El pánico le hizo embutirlo en la papelera que tenía debajo de la mesa. La cerámica se hizo añicos al estrellarse contra el metal justo cuando Pete Dunlap entraba en la habitación.
–Hamilton. Qué bien que te encuentro –se pasó la mano por su rostro curtido en un intento fútil de extinguir su agotamiento. Pete llevaba casi cincuenta años en el Omaha Journal, y había empezado de repartidor. A pesar de las canas, las bifocales y la artritis de las manos, era uno de los pocos que podía publicar el periódico él solo, ya que había trabajado en todos los departamentos.
–Estoy bloqueada –Christine sonrió, tratando de explicar por qué estaba trabajando a aquellas horas en la sección de «Vida Actual» del periódico. Se alegró de ver a Pete y no a Charles Schneider, el editor nocturno, que gobernaba el periódico como un nazi.
–Bailey está enfermo, Russell está terminando el escándalo sexual del congresista Neale, y acabo de enviar a Sánchez a cubrir un choque en cadena de tres vehículos en la autovía 50. Hay un poco de alboroto en la carretera de la Vieja Iglesia, en el condado de Sarpy. Ernie no ha sacado gran cosa en claro del aviso radiofónico, pero hay un ejército de coches patrulla en camino. Podrían ser otra vez esos estudiantes jugando con los tractores de sus padres. Sé que no formas parte del equipo de noticias, pero ¿te importaría ir a echar un vistazo?
Christine intentó contener su alegría. Ocultó su sonrisa volviéndose hacia el artículo a medio guisar de su pantalla. Por fin, la oportunidad de escribir una noticia de verdad, aunque fuera sobre unos estudiantes borrachos.
–Te cubriré las espaldas con Whitman en lo que sea que estés haciendo –dijo Pete, malinterpretando su vacilación.
–Está bien. Ya que me lo pides, iré a echar un vistazo –escogió las palabras con cuidado, para dejar claro que le estaba haciendo un favor. Aunque sólo llevaba un año en la plantilla, sabía que los periodistas ascendían más por favores pendientes que por talento.
–Vete por la interestatal, porque la A 50 estará atascada con el accidente. Toma la salida 372 y sigue por la A 66. La carretera de la Vieja Iglesia está a unos diez kilómetros de distancia.
Christine estuvo a punto de interrumpirlo. De adolescente, había ido a darse el lote a la carretera de la Vieja Iglesia en muchas ocasiones. Sin embargo, un desliz como aquél podría echar a perder todos sus esfuerzos por parecer más sofisticada. Así que, en cambio, anotó algunas indicaciones.
–Estate de vuelta antes de la una para que podamos insertar un par de párrafos en la edición matutina.
–Está bien –se echó el bolso al hombro e intentó no dar brincos mientras se alejaba por el pasillo.
Ya a salvo en el aparcamiento en sombras, Christine hizo una pirueta y gritó a la pared de cemento:
–¡Sí!
Aquélla era su oportunidad para franquear la puerta de la redacción, para pasar de las recetas y las anécdotas caseras a las noticias de verdad. Fuese lo que fuese lo que estaba ocurriendo junto al río, pensaba contar hasta el último detalle. Y, si no había ocurrido nada… seguro que una buena reportera sabía sacarse una noticia interesante de la manga.
Al empujar las ramas, la madera crujía y se quebraba en el sombrío silencio. ¿Lo estarían siguiendo? ¿Los tendría cerca? No se atrevía a mirar atrás. De pronto, resbaló en el barro, perdió el equilibrio y se deslizó hasta la orilla del río. Aterrizó de pie en la corriente, con el agua hasta la rodilla, y agitó brazos y piernas, presa del pánico, con chapoteos que resonaban como truenos. Cayó de rodillas y sumergió su cuerpo empapado en sudor, manteniendo la barbilla fuera del agua. La corriente arremetía contra él, lo sacudía, amenazaba con arrastrarlo al lugar del que acababa de escapar.
El agua fría cortaba las convulsiones. Con que pudiera respirar… Los jadeos le abrasaban el pecho y eran como puñaladas en el costado. «Respira», se ordenó mientras sus pulmones luchaban por tomar aire. Hipó y tragó agua del río, se atragantó y escupió.
Ya no veía los faros; debía de haberse alejado bastante. Aguzó el oído, tratando de oír más allá de sus propios jadeos.
No se oían pisadas de perseguidores, ni sabuesos ladrando, ni motores en marcha. El tipo de la linterna había estado a punto de descubrirlo… ¿Sería posible que no lo hubiera visto agazapado en la hierba? Sí, estaba seguro de que nadie lo había seguido.
No debería haber bajado al río aquella noche. Se había convertido en una costumbre absurda, en un gran riesgo… pero también era una maravillosa adicción, un estimulante espiritual. La vergüenza lo invadió, líquida y candente a pesar del agua fría. No, no debería haber bajado al río. Pero nadie lo había visto, nadie lo había seguido. Estaba a salvo. Y, por fin, el pequeño también lo estaba.
Se le había quedado impregnada la pestilencia. Nick quería quitarse la ropa, pero su piel ya había absorbido el olor fétido del río y de la sangre. Se despojó de la camisa y dio las gracias a Bob Weston por el cortavientos del FBI, aunque las mangas le quedaban quince centímetros por encima de las muñecas, y la prenda le oprimía el pecho. Sabía que apestaba, y sus sospechas se confirmaron cuando vio a Eddie Gillick, uno de sus ayudantes, abrirse camino a codazos entre la masa de agentes del FBI, policías uniformados y demás ayudantes del sheriff sólo para pasarle una toalla húmeda.
Parecía una escena de Halloween. Había focos giratorios de búsqueda en las ramas, cinta amarilla aislando la zona, humo de bengalas mezclándose con el hedor de la muerte. Y en el centro de aquella escena macabra yacía el pequeño fantasma de un niño, dormido en la hierba.
En los dos años que llevaba como sheriff, Nick Morrelli había extraído a tres víctimas de accidentes de sus coches, pero la adrenalina había borrado la imagen del amasijo de hierros y carne. Había visto una herida de bala, un arañazo accidental de un hombre que había estado limpiando su pistola entre trago y trago de whisky. Había intervenido en muchas peleas, y había recibido su ración de cortes y magulladuras. Sin embargo, nada lo había preparado para aquello.
–Han venido los del Canal Nueve –Gillick señaló el par de faros que descendía a trompicones por el camino. El nueve naranja fosforescente adornaba el techo de la furgoneta y brillaba en la oscuridad.
–Mierda. ¿Cómo se han enterado?
–Por el aviso policial. Seguramente, no saben lo que pasa, sólo que pasa algo.
–Diles a Lloyd y a Adam que los mantengan lo más lejos posible de esa hilera de árboles. Nada de cámaras, ni de entrevistas, ni de vistazos rápidos. Y eso va por todos los chismosos que se presenten.
Era lo último que necesitaba: aparecer en el periódico de la mañana con aquella chaqueta de payaso y los vaqueros embarrados, haciendo patente su incompetencia ante todo el estado de Nebraska.
–Estupendo, más huellas de neumáticos –les dijo Weston a los especialistas que estaban trabajando de rodillas en el barro, pero miró a Nick para que supiera que el comentario iba dirigido a él.
Nick se sonrojó, pero se tragó la réplica y se alejó. Era un secreto a voces que Weston lo consideraba un sheriff patán y pueblerino. Andaban a la greña desde que Danny Alverez se había esfumado, dejando una bicicleta nueva y un fajo de periódicos sin repartir. Nick había querido rastrear parques y praderas, pero Weston había insistido en esperar a recibir una petición de rescate que no había llegado. Nick había cedido a los veinticinco años de experiencia de Weston en el FBI en lugar de guiarse por su instinto.
¿Por qué no se había tragado las sospechas de Weston de que había sido el padre del chico quien se lo había llevado? Un padre que estaba rabioso con su ex mujer por mantenerlo alejado de su único hijo. Diablos, los periódicos estaban repletos de casos similares. Como no lograban localizar al comandante Alverez, les pareció aún más coherente. Entonces, ¿por qué no escuchar al agente especial Bob Weston, a pesar de la antipatía irracional que despertaba en él?
Desde el principio, a Nick lo había molestado la arrogancia de Weston. Con su metro sesenta y cinco de estatura, le recordaba a un pequeño Napoleón que utilizaba siempre su sarcasmo para compensar su escasa corpulencia. Nick le sacaba más de quince centímetros de estatura y su cuerpo de atleta no tenía ni punto de comparación con el del famélico agente. Sin embargo, aquella noche, todo lo que Weston decía lo hacía sentirse insignificante. Sabía que había metido la pata hasta el fondo: había contaminado el lugar del crimen, no había aislado un área suficientemente amplia y había llamado a demasiados agentes. Así que se merecía las humillaciones de Weston. Quizá hasta le hubiera prestado aquella chaqueta enana a propósito.
Nick vio a George Tillie abriéndose camino entre el gentío, y se alegró de ver aquel rostro familiar. Tenía aspecto de acabar de levantarse de la cama. Llevaba una chaqueta deportiva arrugada y mal abrochada sobre una camisa de dormir rosa. Tenía los cabellos grises aplastados a un lado de la cara, profundas arrugas en el rostro y barba gris de un día. Apretaba su pequeño maletín blanco contra el pecho mientras chapoteaba por el barro con sus pantuflas de felpa. Si Nick no se equivocaba, las pantuflas tenían orejas y hocico de perro. Sonriendo, se preguntó cómo lo habrían dejado pasar los centinelas del FBI.
–¡George! –lo llamó, y a punto estuvo de reír por la ironía cuando lo vio enarcar las cejas al reparar en el ridículo cortavientos–. El niño está allí –agarró a George del codo y dejó que el viejo forense se apoyara en él mientras se abrían paso entre el lodo y el gentío.
Un agente sacó una última instantánea de la escena y se apartó. George se quedó helado nada más ver al pequeño. Se enderezó y palideció.
–Dios mío… Otra vez, no.
A kilómetro y medio de distancia, el pasto estaba iluminado como un estadio de fútbol para un partido. Christine pisó a fondo el acelerador y maniobró por la carretera de grava.
No había duda de que había ocurrido algo gordo. Sintió el hormigueo de expectación en el estómago; el corazón le latía con fuerza. Hasta tenía sudorosas las manos.
El aviso policial proporcionaba muy poca información: «Agente solicita ayuda y respaldo inmediatos».
Podía significar cualquier cosa. Al deslizarse por la cañada, su expectación creció. Desperdigados en diversos ángulos sobre el barro había vehículos de rescate, dos furgonetas de televisión, cinco coches patrulla del sheriff y un ejército de vehículos oficiales de distinta índole. Vio a tres ayudantes del sheriff acordonando el lugar, que estaba aislado con la cinta amarilla distintiva de delito grave. Aquello era serio; no podía tratarse únicamente de adolescentes borrachos.
Entonces, se acordó del secuestro: el repartidor de periódicos cuyo rostro había aparecido en casi todos los programas de noticias y en la prensa desde el lunes. ¿Habrían pagado el rescate del niño? Quizá lo estuvieran liberando.
Tomó su bloc de notas, saltó del coche, advirtió que este seguía resbalando por el barro y volvió a sentarse detrás del volante.
–No seas boba, Christine –se regañó, y echó el freno de mano–. Mantén la calma. Mantente serena.
El barro se tragó sus zapatos bajos de cuero, negándose a devolvérselos. Christine se descalzó, arrojó los zapatos a la parte trasera del coche y, con los pies envueltos únicamente en las medias, se abrió camino hacia el grupito de periodistas.
Los ayudantes del sheriff permanecían erguidos e implacables a pesar de las preguntas que les lanzaban. Por detrás de los árboles, los focos iluminaban una zona próxima al río. La hierba alta y la masa de cuerpos uniformados impedían ver lo que ocurría en la orilla.
El Canal Cinco había enviado a una de sus presentadoras de la noche. Darcy McManus estaba impecable y lista para la cámara, con su traje rojo bien planchado y sin un solo cabello negro y sedoso fuera de lugar. Sí, hasta llevaba zapatos. Sin embargo, era demasiado tarde para dar la noticia en directo, y la cámara permanecía apagada.
Christine reconoció al ayudante Eddie Gillick, uno de los tres que constituían el control policial. Se acercó despacio, asegurándose de que la veía, consciente de que un movimiento en falso podría ser su perdición.
–¿Ayudante Gillick? Hola, soy Christine Hamilton. ¿Se acuerda de mí?
Se la quedó mirando como un soldado de juguete reacio a ceder a ninguna distracción. Después, su mirada se suavizó, y una sonrisa se insinuó en sus labios antes de que controlara el impulso.
–Señora Hamilton. Claro que me acuerdo; es la hija de Tony. ¿Qué la trae por aquí?
–Ahora trabajo para el Omaha Journal.
–Ah –el rostro de soldado reapareció.
Debía idear algo o lo perdería. Reparó en el pelo engominado y peinado hacia atrás de Gillick, en el olor penetrante de su aftershave. Hasta el fino bigote estaba cuidadosamente afeitado. No tenía ni una sola arruga en el uniforme, y llevaba la corbata bien anudada contra el cuello y sujeta con un alfiler dorado. Una rápida mirada le bastó para ver que no llevaba alianza.
–No puedo creer lo embarrado que está este sitio. ¡Qué tonta soy!, hasta he perdido los zapatos –se señaló los pies manchados de barro con las uñas pintadas de rojo asomando por debajo de las medias. Gillick echó un vistazo a los pies, y a Christine la complació ver que deslizaba la mirada por sus largas piernas. La incómoda minifalda compensaría por fin su incomodidad.
–Sí, señora, es un asco –Gillick cruzó los brazos y se balanceó sobre los pies, claramente inquieto–. Tenga cuidado, no vaya a resfriarse –una ojeada más y, en aquella ocasión, sus ojos abarcaron algo más que las piernas. Christine notó cómo detenía la mirada a la altura de sus senos y se sorprendió arqueando la espalda para que la chaqueta se le abriera un poco más.
–Menudo lío se ha armado, ¿verdad, Eddie? Es Eddie, ¿verdad?
–Sí, señora –pareció agradarle que lo recordara–. Aunque no estoy autorizado a hablar de lo ocurrido.
–Por supuesto. Lo entiendo –se inclinó hacia él, a pesar del olor de aftershave. Incluso sin zapatos era casi de su misma altura–. Sé que no tienes permiso para hablar del pequeño Alverez –le susurró al oído.
Los ojos de Gillick reflejaron sorpresa. Enarcó una ceja, y su mirada volvió a suavizarse.
–¿Cómo se ha enterado? –se volvió para comprobar si alguien lo estaba escuchando.
Bingo. Había dado en la diana. Debía andar con cuidado para no echarlo todo a perder.
–Bueno, ya sabes que no puedo revelar mis fuentes de información, Eddie –¿interpretaría su voz queda como un murmullo seductor o como una artimaña? La seducción nunca había sido su fuerte o, al menos, eso le había asegurado Bruce.
–No, claro –Gillick movió la cabeza; había mordido el anzuelo.
–Imagino que no habrás podido ver nada. Como te ha tocado estar aquí, haciendo el trabajo sucio…
–No, no. Lo he visto todo –sacó pecho, como si afrontara casos como aquél todos los días.
–El niño está en muy malas condiciones, ¿eh?
–Sí, el hijo de perra lo ha destripado –susurró Gillick sin ápice de emoción.
La sangre le bajó de la cabeza, y sintió débiles las rodillas. El muchacho estaba muerto.
–¡Eh! –gritó Gillick y, por un momento, Christine pensó que había descubierto el engaño–. ¡Apague esa cámara! Disculpe, señora Hamilton.
Mientras Gillick intentaba hacerse con la cámara del Canal Nueve, Christine regresó a su coche. Se sentó con la puerta abierta, abanicándose con el bloc de notas vacío e inspirando hondo el aire fresco de la noche. A pesar del frío, tenía la blusa pegada al cuerpo.
Danny Alverez estaba muerto, asesinado. Citando al ayudante Gillick, «destripado».
Christine ya tenía su primer reportaje importante y, sin embargo, en la boca del estómago, el hormigueo se había transformado en siseo de cucarachas.
2
Sábado, 25 de octubre
Nick apretó los dientes, después, bebió un trago del café frío y espeso. ¿Por qué lo sorprendía que estuviera igual de amargo frío que caliente? Era una bebida que detestaba, pero se sirvió otra taza de todas formas.
Quizá no fuera el sabor lo que aborrecía tanto como los recuerdos. El café le recordaba todas las noches en vela preparando los exámenes de ingreso en la facultad de Derecho. Le recordaba el insufrible viaje en coche que hizo para ver morir a su abuelo, un viaje necesario porque el padre de Nick, Antonio, se había negado a acudir al lecho de muerte del anciano. Incluso por aquella época, Nick lo tomó como un presagio de lo que sería su relación con su padre, y se preguntó si el formidable Antonio Morrelli se daría cuenta de la ironía cuando, el día que le llegase su hora, su propio hijo se negara a acudir a su lecho de muerte.
De vez en cuando, la asociación de ideas seguía asaltándolo: el olor del café y la piel cenicienta y arrugada de su abuelo sobre las sábanas manchadas de orina. Pero, a partir de aquella noche, el aroma del café siempre le recordaría los gritos de dolor de una madre al identificar el cuerpo descuartizado de su único hijo. El cambio no era a mejor, desde luego.
Nick había visto a Laura Alverez por primera vez el sábado anterior por la noche… Dios, hacía menos de una semana. Danny llevaba desaparecido casi doce horas cuando Nick interrumpió un fin de semana de pesca para interrogarla personalmente.
Era una mujer alta, con ligero sobrepeso pero de figura voluptuosa. La melena larga y la mirada sensual la hacían parecer más joven que sus cuarenta y cinco años. Había algo escultural en ella que hacía pensar en el término «fortaleza».
Airosa a pesar de su tamaño, Laura Alverez se había pasado la noche desplazándose del fregadero al armario de la cocina una y otra vez. Había contestado a las preguntas de Nick con calma y mesura. Con demasiada calma, en realidad. De hecho, Nick había tardado diez, incluso quince minutos, en advertir que, por cada taza o plato que Laura Alverez lavaba y guardaba en el armario, sacaba uno limpio y regresaba a la pila con él. Entonces, reparó en la etiqueta del cuello del jersey, que se lo había puesto del revés, y en los zapatos desparejos. Estaba bajo los efectos de una conmoción, camuflada por una calma que a Nick le resultaba más espeluznante que tranquilizadora.
Laura Alverez conservó la calma a lo largo de la semana. Si hubiera exhibido algún tipo de emoción, quizá no hubiera resultado tan difícil, hacía apenas unos momentos, contemplar cómo la misma mujer majestuosa se encogía hacia delante y se derrumbaba en el suelo frío y duro del depósito de cadáveres del hospital. Sus gritos habían hendido la quietud de aquellos pasillos asépticos. Nick reconocía el sonido: era el alarido agónico de un animal herido. Ninguna mujer debería afrontar lo que Laura Alverez había afrontado sola. En aquellos momentos, lamentaba no haber localizado al ex marido; le habría gustado molerlo a palos.
–Morrelli –Bob Weston entró en el despacho de Nick sin llamar ni esperar una invitación. Se dejó caer en la silla del otro lado de la mesa–. Deberías irte a casa. Ducharte, cambiarte de ropa. Apestas.
Vio a Weston llevarse el índice y el pulgar a los párpados y concluyó que sólo estaba constatando los hechos, no insultándolo.
–¿Qué hay del ex marido?
Weston lo miró y movió la cabeza.
–Soy padre, Nick. No me importa lo cabreado que pudiera estar con su esposa… No creo que un padre pueda hacerle eso a un hijo.
–Entonces, ¿por dónde empezamos? –debía de estar cansado, comprendió Nick; estaba pidiendo consejo a Weston.
–Por una lista de autores de abusos sexuales, pederastas y personas dedicadas a la pornografía infantil.
–Podría ser una lista muy larga.
–Perdona, Nick –Lucy Burton lo interrumpió desde el umbral–. Sólo quería que supieras que las cuatro cadenas de televisión de Omaha y las dos de Lincoln están abajo, con los cámaras. También hay un pasillo lleno de periodistas y gente de la radio. Piden unas declaraciones o una conferencia de prensa.
–Mierda –murmuró Nick–. Gracias, Lucy –vio cómo Weston se volvía en su silla para seguir con la mirada las largas piernas de Lucy. Si iban a estar en el candelero, pensó Nick, convendría disuadirla de llevar minifaldas y tacones de aguja. Claro que sería una lástima; tenía unas piernas preciosas y unos andares perfectos para lucirlas–. Hemos estado rehuyendo a los medios toda la semana –señaló, y volvió a fijar la mirada en Weston–. Tendremos que hablar con ellos.
–Estoy de acuerdo. Tendrás que hablar con ellos.
–¿Yo? ¿Por qué yo? Creía que eras tú el experto.
–Cuando se trataba de un secuestro, sí. Ahora es un homicidio, Morrelli. Lo siento, la pelota está en tu tejado.
Nick se recostó en el sillón de ruedas, reclinó la cabeza sobre el cuero e hizo girar el asiento de lado a lado. Aquello no podía estar pasando. No tardaría en despertarse en la cama con Angie Clark. Cielos, la noche anterior parecía muy lejana.
–Escucha, Morrelli –Weston hablaba en voz baja, suave, compasiva, y Nick lo miró con recelo sin levantar la cabeza–. He estado pensando. Ya que se trata de un niño y todo eso, deberíamos pedir que nos envíen a alguien para que te ayude a crear un perfil.
–¿De qué hablas?
–Puede que sea demasiado pronto para que la gente repare en las similitudes con Jeffreys, pero cuando lo hagan, esto será la locura.
–¿La locura? –eso no formaba parte de su preparación de sheriff. Nick tragó saliva para digerir el sabor amargo. De pronto, volvía a sentir náuseas; todavía podía oler la sangre de Danny Alverez en sus vaqueros.
–Tenemos expertos capaces de recomponer el perfil psicológico de ese tipo. Reducen las posibilidades. Te dan una idea de quién es el cabrón.
–Sí, sería una ayuda. No vendría mal –Nick procuró no reflejar la desesperación en su voz. No era el momento de revelar su debilidad, a pesar de la repentina compasión de Weston.
–Me han hablado muy bien de uno de esos expertos en perfiles. Se llama O’Dell, y es capaz de averiguar hasta el número que calza un asesino. Podría llamar a Quantico.
–¿Para cuándo crees que nos enviarían a alguien?
–No dejes que Tillie haga la autopsia todavía. Llamaré ahora mismo y veré si podemos tener a alguien aquí el lunes por la mañana. Puede que hasta O’Dell –Weston se puso en pie con renovada energía.
Nick desenredó las piernas y también se puso en pie, sorprendiéndose de que las rodillas lo sostuvieran.
Hal Langston, uno de los ayudantes de Nick, apareció por la puerta.
–Pensé que os interesaría conocer la edición matutina del Omaha Journal –Hal desdobló el periódico y lo sostuvo en alto. Los titulares proclamaban en letra negrita: Niño asesinado al estilo de Jeffreys.
–¡Qué cojones! –Weston le arrebató el periódico y empezó a leer en voz alta–. «El cadáver de un niño fue hallado muerto anoche a orillas del río Platte, junto a la carretera de la Vieja Iglesia. Parece probable que el muchacho, todavía sin identificar, fuese apuñalado. Un ayudante del sheriff, cuya identidad permanecerá en el anonimato, dijo en el lugar del crimen: ‘El hijo de perra lo ha destripado’. Los cortes profundos en el pecho eran el sello de identidad del asesino en serie Ronald Jeffreys, que fue ejecutado en julio del presente año. La policía todavía no ha hecho ninguna declaración relativa a la identidad del muchacho ni a la causa de su muerte».
–¡Dios! –masculló Nick. Las náuseas volvían a adueñarse de sus entrañas.
–Maldita sea, Morrelli. Tendrás que amordazar a tus hombres.
–Y todavía hay más –dijo Hal, mirando a Nick–. La noticia la firma Christine Hamilton.
–¿Quién diablos es Christine Hamilton? –Weston miró a Hal, después a Nick–. No, por favor, no me digas que es una de las conquistas de tu pequeño harén…
Nick se dejó caer en su sillón. Christine… ¿Cómo podía habérsela metido torcida? ¿Había siquiera intentado avisarlo, ponerse en contacto con él? Los dos hombres se lo quedaron mirando, Weston esperando una explicación.
–No –dijo Nick, despacio–. Christine Hamilton es mi hermana.
Maggie O’Dell se quitó las zapatillas de deporte embarradas en el vestíbulo, antes de que su marido, Greg, se lo recordara. Echaba de menos su minúsculo apartamento de Richmond, a pesar de haber cedido a la obligada conveniencia de vivir a medio camino entre Quantico y Washington. Desde que habían comprado el lujoso chalé de la cotizada zona de Crest Ridge, Greg no hacía más que obsesionarse con la imagen. A su marido le gustaba tener el chalé impecable, una tarea fácil ya que los dos trabajaban fuera del hogar. Aun así, la irritaba volver a una casa que devoraba su sueldo pero que parecía uno de esos hoteles en los que acostumbraba a alojarse cuando viajaba.
Se despojó de la sudadera húmeda y sintió un grato escalofrío. Aunque era un fresco día otoñal, había logrado sudar después de otra noche de dar vueltas en la cama. Hizo un ovillo con la prenda y la lanzó al interior del cuarto de la ropa de camino a la cocina. ¡Qué descuido el suyo al no acertar a meterla en el cesto!
Permaneció de pie ante la nevera abierta. Un vistazo bastaba para poner en evidencia el escaso talento culinario de ambos: una caja de restos de comida china, media rosquilla de pan envuelta en film transparente y un envase de corcho de comida para llevar que contenía una sustancia viscosa irreconocible. Maggie sacó un botellín de agua y cerró la nevera con ímpetu. Estaba en pantalones cortos de deporte, camiseta y sujetador deportivo, y temblaba de frío.
Sonó el teléfono. Maggie lo buscó en las encimeras impolutas y lo encontró sobre el microondas antes del cuarto timbrazo.
–¿Sí?
–O’Dell, soy Cunningham.
Maggie se pasó los dedos por la masa húmeda de pelo corto y oscuro y se enderezó.
–Buenas tardes. ¿Qué ocurre?
–Acabo de recibir una llamada de la oficina de Omaha. Han encontrado el cadáver de un niño. Algunas de las heridas son características de un asesino en serie que operó en la misma zona hace cosa de seis años.
–¿Y otra vez está haciendo de las suyas? –Maggie empezó a dar vueltas.
–No, el asesino en serie era Ronald Jeffreys. No sé si recuerdas el caso. Asesinó a tres niños…
–Sí, me acuerdo –lo interrumpió, porque sabía que Cunningham detestaba las explicaciones–. ¿No fue ejecutado en junio, o julio, de este año?
–Sí… Sí, en julio, creo –parecía cansado.
Aunque era sábado por la tarde, Maggie lo imaginaba en su despacho, tras los montones de papeles de su escritorio. Podía oír cómo movía las hojas. Conociendo al director Kyle Cunningham, ya tenía la ficha completa de Jeffreys desplegada ante sus ojos. Mucho antes de que Maggie empezara a trabajar a sus órdenes en la Unidad Científica de Comportamiento Criminal, le habían puesto el apelativo cariñoso de Halcón porque no se le escapaba nada. Sin embargo, últimamente, parecía que su agudeza le costara preciadas horas de sueño.
–Entonces, puede que sea un imitador –se detuvo y abrió varios cajones en busca de un papel y un bolígrafo, pero sólo encontró paños de cocina bien doblados, utensilios estériles alineados en irritante orden. Hasta los más dispares, como el sacacorchos y el abrelatas, yacían en sus rincones respectivos, sin tocarse ni solaparse. Sacó un reluciente cucharón y lo colocó al revés, cerciorándose de que quedara atravesado. Satisfecha, cerró el cajón y siguió dando vueltas.
–Podría ser un imitador –dijo Cunningham en tono distraído, y Maggie lo imaginó leyendo el expediente mientras hablaba, con una pequeña arruga de preocupación entre las cejas y las gafas caídas sobre la nariz–. Podría ser un asesinato aislado. La cuestión es que han solicitado la ayuda de un experto en perfiles. En concreto, Bob Weston me ha pedido que fueras tú.
–¿De modo que hasta en Nebraska soy una celebridad? –Maggie pasó por alto la irritación que había percibido en su superior. Un mes antes, no habría existido. Un mes antes, lo habría enorgullecido que hubieran requerido la colaboración de uno de sus protegidos–. ¿Cuándo salgo para allá?
–No tan deprisa, O’Dell –Maggie sujetó con fuerza el auricular y aguardó a oír el sermón–. Estoy seguro de que el montón de informes brillantes que Weston tenía sobre ti no incluía el último caso.
Maggie se detuvo y se recostó contra la encimera. Se llevó la mano al estómago, esperando, acorazándose contra la náusea.
–Espero sinceramente que no vayas a echarme en cara el caso Stucky cada vez que vaya a investigar un homicidio –el temblor de su voz parecía causado por el enojo. Eso estaba bien… la furia era mejor que la debilidad.
–Sabes que no es eso lo que hago, Maggie.
Cielos, la había llamado por su nombre de pila. Iba a ser un sermón memorable. Permaneció inmóvil y hundió las uñas en un paño cercano.
–Me preocupas, eso es todo –prosiguió–. No te has tomado un descanso después de lo de Stucky. Ni siquiera has ido a ver al psicólogo de la casa.
–Kyle, estoy bien –mintió, irritada por el repentino temblor de su mano–. No es como si fuera la primera vez. He visto sangre y tripas de sobra en los últimos ocho años. Ya casi nada me sorprende.
–Eso es precisamente lo que me preocupa. Maggie, estuviste en el centro de esa carnicería. Es un milagro que Stucky no te matara. Por muy dura que seas, no es lo mismo encontrárselo todo hecho que ver cómo te salpican la sangre y las tripas.
No necesitaba que Kyle se lo recordara, a Maggie no le costaba ningún trabajo evocar la imagen de Albert Stucky descuartizando a aquellas mujeres: aquel drama cruento y mortal interpretado sólo para Maggie. Todavía escuchaba su voz en mitad de la noche:
–Quiero que mires. Si cierras los ojos, mataré a otra, y luego a otra, y a otra.
Maggie era licenciada en psicología, no necesitaba que un psicólogo le dijera por qué no podía dormir por las noches, por qué las imágenes seguían atormentándola. Ni siquiera había podido hablarle a Greg de lo ocurrido aquella noche; ¿cómo iba a contárselo a un perfecto extraño?
Claro que Greg no estaba esperándola cuando Maggie regresó tambaleándose a su habitación de hotel. Se encontraba a muchos kilómetros de distancia cuando ella se arrancó los pedazos del cerebro de Lydia Barnett del pelo, se lavó la sangre y la piel de Melissa Stonekey del resto del cuerpo y se vendó su propia herida, un tajo desagradable en el abdomen. Y no era la clase de historias que se contaban por teléfono.
–¿Qué tal te ha ido hoy, cariño? ¿A mí? Bueno, nada del otro mundo. Acabo de ver cómo destripaban y mataban a golpes a dos mujeres.
No, la verdadera razón por la que no se lo había contado a Greg era porque su marido habría enloquecido. La habría apremiado para que dejara su trabajo o, peor aún, para que trabajara únicamente en el laboratorio, examinando la sangre y las tripas con ayuda de un microscopio, lejos del peligro. Ya había puesto el grito en el cielo en una ocasión, cuando le contó los detalles de un caso, y no había vuelto a hablarle de su trabajo. A él no parecía importarle la falta de comunicación; ni siquiera reparaba en su ausencia en la cama por las noches, cuando daba vueltas por la casa para desterrar las imágenes, para aplacar los gritos que todavía reverberaban en su cabeza. La falta de intimidad con su marido le permitía guardar para sí las cicatrices, físicas y mentales.
–¿Maggie?
–Necesito seguir trabajando, Kyle. Por favor, no me quites eso –mantuvo la voz firme, dando gracias porque el temblor quedara confinado a sus manos y al estómago. ¿Detectaría Kyle su vulnerabilidad, de todas formas? Identificaba a criminales leyendo entre líneas, ¿cómo esperaba poder engañarlo?
Se hizo el silencio, y Maggie cubrió el micrófono para que no oyera su respiración agitada.
–Te enviaré los detalles por fax –dijo por fin–. Tu avión sale mañana a las seis de la mañana. Llámame cuando recibas el fax, si tienes alguna duda.
Maggie escuchó el clic y esperó a oír el tono de marcado. Con el teléfono todavía pegado al oído, suspiró; después, inspiró hondo. Oyó un portazo en el vestíbulo y se sobresaltó.
–¿Maggie?
–¡Estoy en la cocina! –colgó el teléfono y bebió agua con avidez, confiando en poder tranquilizar su estómago. Necesitaba aquel caso. Necesitaba demostrarle a Cunningham que, aunque Albert Stucky se había ensañado y había jugado con su psique, no le había quitado su agudeza profesional.
–Hola, nena –Greg rodeó la encimera. Hizo ademán de abrazarla, pero se contuvo al ver que estaba empapada en sudor. Forzó una sonrisa para disimular su desagrado. ¿Desde cuándo usaba sus dotes interpretativas de abogado con ella?–. Tenemos mesa reservada para las seis y media. ¿Crees que te dará tiempo a prepararte?
Maggie lanzó una mirada al reloj de pared; no eran más que las cuatro. ¿Tan terrible le parecía su aspecto?
–Claro –dijo, y bebió más agua, dejando deliberadamente que resbalara por la barbilla. Lo sorprendió haciendo una mueca, apretando su mandíbula perfectamente cincelada con desaprobación. Greg hacía pesas en el gimnasio del bufete, y allí sudaba, gruñía y se manchaba en el entorno apropiado. Después, se duchaba y se cambiaba de ropa, y cuando volvía a salir a la calle ya no tenía ni un mechón dorado fuera de lugar. Esperaba lo mismo de ella, hasta le había dicho cuánto detestaba que corriera por el vecindario. Al principio, Maggie pensó que se preocupaba por su seguridad.
–Soy cinturón negro, Greg. Puedo defenderme sola –lo tranquilizó con afecto.
–No me refiero a eso. Maldita sea, Maggie, cuando corres, tienes un aspecto lamentable. ¿No quieres causar buena impresión a los vecinos?
Sonó el teléfono, y Greg alargó el brazo.
–Déjalo sonar –barbotó Maggie con la boca llena de agua–. Es un fax de Cunningham –sin necesidad de mirar a Greg, percibió su irritación. Se dirigió corriendo al estudio, comprobó el número y conectó el fax.
–¿Por qué te envía un fax un sábado por la tarde?
Maggie se sobresaltó; no se había dado cuenta de que Greg la había seguido al estudio. Estaba en el umbral, en jarras, con el aspecto más severo posible que le permitían los pantalones de pinza y el jersey de cuello redondo.
–Me está mandando los detalles de un caso que me han pedido que investigue –eludió mirarlo a la cara, temiendo los pucheros y la mirada entornada. Normalmente, era él quien interrumpía sus sábados, pero sería un poco infantil recordárselo. Arrancó la hoja de fax y empezó a transferir los detalles del papel a su memoria.
–Se suponía que esta noche íbamos a cenar tranquilos… tú y yo.
–Y así será –dijo con calma, sin mirarlo–. Sólo que tendremos que acostarnos pronto. Mi avión sale mañana a las seis.
Silencio. Uno, dos, tres…
–Maldita sea, Maggie, es nuestro aniversario. Se suponía que iba a ser nuestro fin de semana juntos.