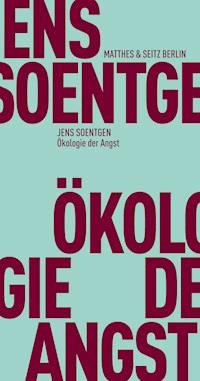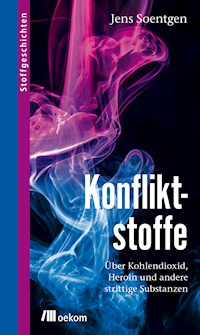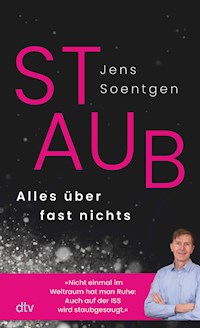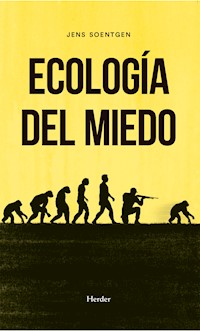
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
Cuando los animales nos ven, huyen corriendo a esconderse. Y aunque nos parezca normal, es un fenómeno extraordinario, sorprendentemente actual. Así lo señala el presente libro: el miedo de los animales frente al ser humano es un distintivo del antropoceno, nuestra era. Y este miedo tiene unas consecuencias negativas ecológicamente significativas. La matanza sistemática de animales por parte de los humanos no solo causa estragos en el equilibrio de los ecosistemas, sino que también transforma y corrompe el comportamiento y hábitos de los animales supervivientes. En este directo y potente ensayo, Jens Soentgen desvela el fenómeno del miedo de los animales salvajes frente a los seres humanos —signo de nuestro dominio sobre la naturaleza— y propone algunas posibilidades de acción para una reconciliación. Para Soentgen, la reducción del miedo y ansiedad en los animales salvajes puede ser un aspecto crucial en las nuevas políticas ambientales para mejorar una ecología en plena crisis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jens Soentgen
Ecología del miedo
traducción deMiguel Alberti
Herder
Título original: Ökologie der Angst
Traducción: Miguel Alberti
Diseño de la cubierta: Dani Sanchis
Edición digital: José Toribio Barba
© 2018, MSB Matthes & Seitz, Berlín
© 2019, Herder Editorial, S.L., Barcelona
ISBN digital: 978-84-254-4321-3
1.ª edición digital, 2019
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com)
Herder
www.herdereditorial.com
ÍNDICE
UNA ECOLOGÍA DE SUJETOS
EL MIEDO COMO LA FAZ INTERIOR DEL ANTROPOCENO
LOS ANIMALES SIENTEN
LOS ANIMALES COMPRENDEN
FENOMENOLOGÍA DEL MIEDO
ECOLOGÍA DEL MIEDO
EL MIEDO DE LOS ANIMALES FRENTE A LOS SERES HUMANOS
LOS VALIENTES
EL MIEDO DE LOS SERES HUMANOS FRENTE A LOS ANIMALES
RECONCILIACIÓN
AGRADECIMIENTOS
BIBLIOGRAFÍA
Para Anna
¿Parece creíble que con tres hilos tan finos quedara suspendido el gran leviatán, como la gran pesa de un reloj de ocho días? ¿Suspendido?, y ¿de qué? De tres trocitos de tabla. […]
En esa luz oblicua de la primera hora de la tarde, las sombras que las tres lanchas proyectaban bajo la superficie debían ser suficientemente largas y anchas como para dar sombra a medio ejército de Jerjes.
¡Quién puede decir qué horrendos debieron ser para el cachalote herido tan enormes fantasmas cerniéndose sobre su cabeza!Herman Melville, Moby Dick
UNA ECOLOGÍA DE SUJETOS
En el entramado de las ciencias biológicas, la ecología ocupa, junto con la teoría de la evolución, una posición central, puesto que, por un lado, es capaz de ofrecer una visión de conjunto, y, por el otro, es la teoría que se vincula de manera inmediata con preguntas acerca de las políticas ambientales. No en vano existen una ecología política, una investigación socioecológica, la cultural ecology y la ecología humana.
La ecología es una ciencia de relaciones, tanto hoy como hace más de ciento cincuenta años, cuando acuñó el término Ernst Haeckel en su obra Morfología general de los organismos:
Por ecología entendemos la ciencia integral de las relaciones de los organismos con el mundo exterior circundante, entre las cuales podemos contar, en sentido amplio, a todas las «condiciones de existencia».1
En los hechos, por supuesto, ya había investigación ecológica antes de esta época; sin embargo, el concepto acuñado por primera vez por Haeckel y el proyecto intelectual que esbozó en dos o tres páginas con una lucidez admirable y que desde el comienzo pensó en conexión con la teoría de la evolución darwinista son una piedra miliar de la investigación biológica. Ernst Haeckel también ha hecho, a lo largo de su larga vida de investigador, aportes de importancia en tanto artista, biólogo y polemista; no obstante, en lo que a la permanencia del impacto se refiere, ninguna de sus contribuciones puede compararse con este esbozo de una nueva ciencia llamada ecología.
El concepto ecológico de naturaleza, que entiende a la naturaleza como biósfera —es decir, como entramado de todos los ecosistemas y de los medios que están involucrados en ellos— es el concepto de naturaleza más importante en la actualidad. Esta naturaleza está estructurada conforme a reglas y, sin embargo, es un fenómeno singular en el cosmos. Hay innumerables planetas en el universo que giran en torno a soles pero no se han hallado jamás, hasta el momento, señales que indiquen que alguno de estos planetas posee una biósfera. La comprensión de este hecho condujo, a finales del siglo XX, hacia el concepto actual de naturaleza, y es una comprensión fundamental porque evidencia la excepcionalidad y el carácter irrepetible de la naturaleza, de nuestra naturaleza. Hasta mediados de los años cincuenta, muchos científicos estaban persuadidos de que podría haber otras biósferas en algún lugar, a una distancia no demasiado lejana, en otros planetas, y ponían en palabras, con ello, una convicción que ya en la Antigüedad estaba difundida.2 Incluso Immanuel Kant tomó parte en las especulaciones sobre la vida extraterrestre en su Historia general de la naturaleza y teoría del cielo. Hoy hace ya tiempo que entre los investigadores se ha difundido la desilusión. Vida compleja, una biósfera organizada de manera compleja —en base a todo lo que sabemos— solo se desarrolló en la Tierra. La comprensión de este hecho convierte a la destrucción creciente de la naturaleza en algo aún más lamentable.
Debe distinguirse entre el concepto ecológico de «naturaleza» y el de la física, el cual está presente, por ejemplo, en el así llamado «modelo estándar de la física de partículas elementales». Este es solo un marco general de leyes que rigen tanto para la Tierra como para la galaxia Andrómeda. Cuando se habla de la naturaleza en la cultura o la política, se hace referencia a la naturaleza ecológica, es decir, a la biósfera, puesto que esta es la que está siendo amenazada hoy, y no la naturaleza de los físicos que se manifiesta en leyes matemáticas que no pueden ser protegidas ni precisan protección. Debe diferenciarse el concepto ecológico de naturaleza no solo del físico sino también del aristotélico. Según el concepto aristotélico, la naturaleza es aquello que no fue producido por el ser humano y que tiene en sí el principio de su modo de ser y el de su movimiento, en contraposición a la técnica, que existe gracias al pensamiento humano y a la habilidad humana. Este concepto de «naturaleza» toca un punto importante pero es demasiado amplio y, además, está pensado atomísticamente: entiende la naturaleza como una acumulación de cosas aisladas, independientes las unas de las otras. Por el contrario, el pensamiento ecológico muestra la naturaleza como un entramado de relaciones que solo puede ser seccionado en el pensamiento y no puede ser dividido en la realidad. De hecho, los miembros separados, a pesar de su presunto aislamiento en el espacio, dependen tan íntimamente de incontables relaciones visibles e invisibles que no podrían subsistir los unos sin los otros. Están entrelazados tan fuertemente unos con otros que no son tanto elementos que existen por sí mismos sino más bien momentos que solo gracias a sus relaciones con otros seres vivos pueden en general llegar a ser. Tienen su ser en el otro.3 Vivir es con-vivir; los seres vivos con-viven, desde el primer instante de su existencia, con, en, a partir de y por medio de otros seres vivos. Dado que un ecosistema no se compone de elementos autónomos, sino que es una red en la que las relaciones definitivamente forman y sostienen a los organismos individuales, la sustracción de una parte funcional puede tener consecuencias imprevisibles para el todo. Un ecosistema no se compone de piezas, no existe a partir de sus fragmentos, sino que surge como un todo —y desaparece como un todo.
La física de los estoicos ya había aportado un pensamiento ecológico en el ámbito de la metafísica: en ella se veía todo el cosmos como un ser vivo cuyos órganos son los distintos planetas. Según la doctrina de la Stoá, cada cosa está vinculada con las demás y todas se sostienen entre sí; el Sol, por ejemplo, es alimentado por las emanaciones de la Tierra. Simpatías particulares ligan a las cosas entre sí: por ejemplo, a la Luna con el mar. Esta ecología cósmica que engloba todo se cuenta entre los más importantes precursores del pensamiento ecológico moderno.
En tanto programa de investigación empírico concreto, sin embargo, el pensamiento ecológico recién comenzó, luego de unos inicios titubeantes a fines del siglo XVIII, a partir de mediados del siglo XIX. La representación de la naturaleza como un reino sublunar, dividido a su vez en un reino vegetal, un reino animal y un reino mineral —que a su vez eran pensados como más o menos aislados los unos de los otros—, colapsó. Entonces se reconoció que estos tres reinos están vinculados unos con otros por medio de ciclos: el aire enriquecido con oxígeno por las plantas es utilizado por los animales; a su vez, estos proveen a las plantas con dióxido de carbono, que aquellas precisan para su fotosíntesis. Los químicos Dumas y Boussingault hablaban del reino animal como «aparato de combustión» y del reino vegetal como «aparato de reducción».4 Con estos conceptos destacaban que el reino vegetal y el reino animal están mutuamente ligados y aún más: que las plantas y los animales, en realidad, provienen de la atmósfera y a ella regresan.5
En su célebre Química Orgánica, Justus von Liebig definió con gran claridad esta postura ecológica moderna al escribir lo siguiente:
Nuestra investigación actual sobre la naturaleza reposa sobre la convicción que hemos adquirido acerca de que existe una conexión regulada no solo entre dos o tres sino entre todas las manifestaciones de los reinos mineral, vegetal y animal que condicionan, por ejemplo, la vida sobre la faz de la Tierra, y esto de modo tal que ninguna existe sola por sí misma sino que cada una está siempre enlazada con otra, o con varias otras, y así todas están ligadas entre sí, sin principio ni fin, y la sucesión de las manifestaciones, su surgimiento y su desaparición, es como un oleaje cíclico. Consideramos a la naturaleza como un todo y a todas las manifestaciones como entrelazadas al modo de los nudos de una red.6
La metáfora de los nudos y la red muestra cuánto significado habían adquirido ya las teorías relacionales en este estadio temprano del pensamiento ecológico, puesto que un nudo no es una sustancia sino una conexión de tiras, y la red de la que habla aquí Liebig está tejida, desde una perspectiva química, con metamorfosis de materia y energía. El reino de las plantas, el de los animales y el de los minerales también existen todavía en la concepción actual, pero solo como momentos de un sistema dinámico global. Hoy llamamos a este sistema «biósfera».7
Para la propia comprensión de sí del ser humano, el descubrimiento del sistema ecológico de la naturaleza tuvo una importancia considerable. El ser humano —y muy en particular el occidental— se ve como adversario de la naturaleza y procura sustraerse a los ciclos ecológicos. Sepulta sus muertos en ataúdes y pone piedras8 sobre las tumbas para evitar que los cadáveres sean consumidos por animales salvajes y devengan con ello parte del ciclo universal. La ecología muestra cuán insensato es todo esto: el ser humano está implicado en sistemas ecológicos globales desde el momento en que respira, ingiere o excreta. Si se aparta de la biósfera (por ejemplo, como astronauta) apenas puede sobrevivir gracias a una elevadísima inversión en técnica y, aun así, solo por escaso tiempo.
No es sino un acto de coherencia, de parte de los científicos que tomaban en serio la imagen ecológica de la naturaleza, haber aplicado a su vida personal consecuencias de esta visión que pueden parecen extravagantes a primera vista. El químico Alfred Nobel, por ejemplo, quería que su cadáver fuera disuelto en ácido sulfúrico concentrado, que luego había de ser completamente neutralizado con cal. El producto resultante debía ser utilizado como abono en el campo —donde seguiría prestando un servicio a la vida—.9 Con esta ocurrencia quería a todas luces manifestar la convicción científica según la cual el ser humano está ligado íntegramente a los ciclos del surgir y el desaparecer —en contra de la idea cristiana según la cual el cadáver humano se sustrae a este circuito y es resucitado el día del Juicio Final.
La categoría de la relación es tan esencial para la ecología que no la considera como externa al ser vivo: más bien las relaciones intervienen en lo más íntimo de los seres vivos y ayudan a conformarlos —no solo en su programa de comportamiento, en su software, si se quiere, sino también en su hardware, en la anatomía—. Por ejemplo, las plantas angiospermas y los insectos polinizadores, que recolectan el néctar, están sujetos a una coevolución, se configuran mutuamente, son polos que no podrían existir el uno sin el otro. La ecología de la flor entiende las flores —su color, su forma, su mecánica— a partir de su relación con el insecto polinizador (o con el ave polinizadora, o con el murciélago). La abeja es, a los ojos de la ecología, floral, puesto que ha adaptado sus órganos a las flores.10 Por el otro lado, la flor es abejera en la medida en que todos sus órganos están adaptados a insectos completamente determinados que han de polinizarla. La abeja puede ser considerada, así, como una prolongación voladora de la flor y la flor, en el sentido contrario, como una parte inmóvil y externa de la colmena. Ello no es resultado de una coexistencia ocasional sino de una co-evolución que duró millones de años y que llevó a que uno de estos organismos, en apariencia autárquico, tuviera su ser en el otro. De ello resulta sin más que modificaciones que se realizan en este sistema estrechamente interconectado pueden tener repercusiones en lugares del todo inesperados. La erradicación de una especie, por ejemplo, afectará con toda probabilidad a un número muy elevado de otras especies.
El pensamiento ecológico es un pensamiento esclarecedor, porque la ecología pone a prueba antiguos preconceptos como, por ejemplo, aquel que da por sentado que toda la creación existe para servir al ser humano, como enseña la dogmática teológica de las religiones monoteístas. El pensamiento ecológico se propone, en cambio, adoptar la perspectiva de cada uno de los organismos y entender su existencia y su modo de ser a partir de allí. Las flores no brotan para alegrar a las personas ni tampoco, como creía, por ejemplo, Paracelso, para enseñar por medio de la forma de sus floraciones, de sus hojas o raíces, los efectos curativos para el humano que Dios ha previsto para cada una. Las formas y los colores de sus flores —como mostró por primera vez Christian Sprengel, el fundador de la ecología floral a fines del siglo XVIII— se dirigen a sus polinizadores: a los murciélagos, a las aves, y, sobre todo, a los insectos. La ecología piensa de manera policéntrica en la medida en que no interpreta la naturaleza a partir de Dios o de los seres humanos y sus deseos y necesidades sino que parte de los organismos no humanos y examina su vida en común. Genera sus ideas partiendo de un productivo alejamiento del antropocentrismo.
Los seres vivos son conscientes, hasta cierto punto, de las relaciones que —tal como lo ve la ecología— los ligan entre sí y con el agua, los astros, el aire y el suelo: una presa sabe qué depredador supone una amenaza para ella. Sin embargo, muchas relaciones no están a la vista y solo son descubiertas por medio de la investigación. El descubrimiento de la fotosíntesis es el ejemplo más significativo: por medio de ella las plantas incorporan el dióxido de carbono exhalado, entre otros, por los animales, y lo transforman, con la ayuda de la luz solar y del agua, en oxígeno e hidratos de carbono (azúcares). Con ello crean la base tanto para la alimentación como para la respiración de los animales.
Con todo, por meritorias que sean la perspectiva ecológica y su investigación, vale la pena señalar una cierta unilateratización de la investigación moderna. En la investigación ecológica, intensificada en la segunda mitad del siglo XX, las relaciones entre los seres vivos fueron definidas de un modo cada vez más externo. Se estudian las relaciones cuantitativas entre poblaciones de depredadores y de presas; se observa el intercambio de materia y energía; se analiza la correlación de los factores geográficos, geológicos y climáticos con las poblaciones de plantas o de animales. Todo ello es importante y nos instruye sobre el alcance y el carácter de la transformación de la naturaleza que provocamos a nivel epocal, global y local. De manera más clara y más relevante para la práctica que cualquier otra de las ciencias naturales, la ecología nos dice dónde estamos. Las investigaciones ecológicas de esta clase son indispensables para desarrollar estrategias contra la destrucción de la naturaleza y para poner a prueba su eficacia.
Sin embargo, resulta problemático que la naturaleza sea pensada como una esfera de meras cosas que están ligadas exclusivamente por medio de relaciones externas, en particular por corrientes de materia y energía.11 Siguiendo esta mirada, las políticas ambientales son consideradas desde un punto de vista más bien económico, como si se tratara de la administración de una empresa. Esta administración se considera buena cuando lleva a un equilibrio —sea lo que sea lo que quiera decirse con eso—12 o cuando los ciclos materiales son cerrados. Pero la naturaleza es más que la suma de todos los ciclos materiales; se trata de algo más que de la administración de, por un lado, recursos, y, por el otro, basureros.
El pensamiento ecológico también tiene que tomar siempre en consideración la faz subjetiva —podríamos llamarla interior— de las relaciones que investiga. Solo así aprovecha al máximo el potencial que posee en el plano científico y en el de su proyección sobre la práctica. Hay una faz interior de los procesos en la naturaleza tanto como hay una faz interior de los procesos en la sociedad humana. En la naturaleza también hay conciencia y, con ella, sensaciones como el dolor, la alegría o el miedo. Y todo ello no solo en el momento en que un ser humano va de paseo al bosque: las relaciones como las que existen entre el depredador y la presa tienen también un momento subjetivo, emocional y cognitivo para abordar, para el que hace falta una metodología compleja, a saber, una metodología consistente en una combinación de métodos de las ciencias sociales y naturales, de la experimentación y la hermenéutica. Algunas ideas para generar esto son formuladas en el presente ensayo. El miedo de los animales frente a los seres humanos ocupará una posición central: es la faz interior del antropoceno.
Para un estudio acerca de este miedo me parece productivo superar las fronteras discursivas preestablecidas. Vale la pena poner en relación los conocimientos del filósofo Heidegger con los del zoólogo Hediger y reunir las preguntas de la filosofía contemporánea con los resultados de la investigación biológica actual (en particular, con los de la ecológica).
De ninguna manera pretendo afirmar que la ecología ha olvidado por completo el momento subjetivo en las relaciones de los seres vivos. Este es tan fundamental que sencillamente no podría ser ignorado. Por varios siglos hubo una rama de la biología llamada psicología animal o sociología animal, y tenemos incluso registro de una discusión considerablemente más antigua, sostenida en la Antigüedad, acerca del alma animal (y otra, menos desarrollada, sobre el alma vegetal). Sin embargo, es posible constatar que el momento subjetivo se vio forzado a aceptar una merma significativa de su valor durante la segunda mitad del siglo XX, como lo evidencia la siguiente entrada de un diccionario de la década de los setenta: «Hasta hace unos años se incluía a la etología, por lo general, en la ecología. Con posterioridad la etología se ha desarrollado como un saber propio y ha ido abandonando cada vez más su vínculo con la ecología».13 Si la etología alguna vez aspiró a la herencia de la psicología animal, pronto adoptó un habitus materialista-positivista que minimizó o incluso eliminó toda referencia a la experiencia interior y ocultó debajo de la alfombra (a veces más y a veces menos) los fuertes vínculos que la ligan a la hermenéutica y a la psicología general en cuanto a su contenido, para presentarse, en su metodología, como una ciencia natural experimental y mecanizada completamente normal.
Este paso es entendible en términos políticos si se tiene en cuenta la vertiginosa pérdida de relevancia de las ciencias humanas hermenéuticas y el incremento del prestigio de las ciencias naturales que se dieron, en paralelo, desde los años setenta. La psicología animal, ubicada entre las ciencias humanas hermenéuticas y las ciencias naturales experimentales, se vistió, por así decir, de acuerdo a la moda de su época, y tomó partido, entre las two cultures emergentes (C. P. Snow), por el vencedor. Lo hizo de manera exitosa, sin renunciar por ello del todo a su metodología comprensiva. A menudo la pose de científico riguroso no era más que una fachada: uno se hacía pasar por un positivista para el que solo cuenta lo medible pero en el fondo llevaba adelante un plan de investigación hermenéutico. Un ejemplo de esta estrategia doble es el premio Nobel Konrad Lorenz, que se hacía pasar por un científico materialista para el que cualquier afirmación acerca del alma [Seele] era especulación, pero al ser interrogado por la experiencia subjetiva de los animales dijo: «si pudiera responder a esa pregunta habría resuelto el problema mente-cuerpo [Leib-Seele-Problem]».14 Para él la psicología era «la teoría sobre los procesos subjetivos de la experiencia que solo se pueden observar de manera inmediata en uno mismo».15 Sin embargo, quien niegue, como Lorenz, poder inferir con un grado suficiente de probabilidad la experiencia interior de otros a partir de indicios exteriores, tampoco debería conversar nunca con nadie (puesto que al hacerlo estaría dando por sentado que sus interlocutores tienen estados mentales, que escuchan y comprenden de manera consciente). A pesar de problemas de esta suerte, un alejamiento masivo y decidido respecto de la psicología es una estrategia apropiada para establecerse en la community de las ciencias naturales.
De este modo se entiende que Lorenz haya evitado, a conciencia, denominar a su Instituto Max Planck, en Seewiesen, «instituto de psicología animal», y haya optado, en cambio, por la indicación —más ajustada a su época— de «instituto de fisiología del comportamiento».16 Sus escritos muestran, no obstante, que en todas sus investigaciones apuntaba precisamente a la experiencia subjetiva