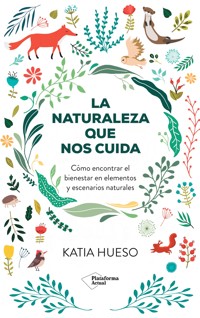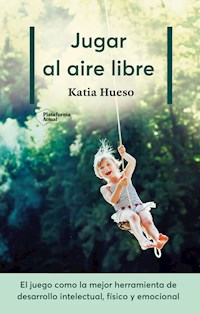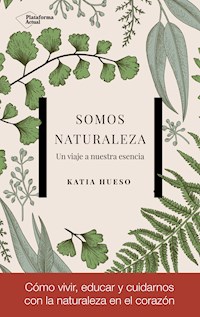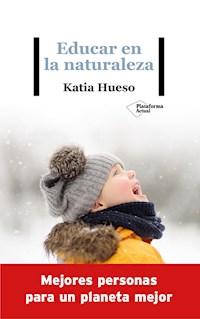
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Plataforma
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
Si hubiera una palabra para definir la relación entre infancia y naturaleza, esa sería "injusticia". Mientras que un bebé de un país desarrollado genera un impacto ambiental trece veces mayor que el de los nacidos en países en vías de desarrollo, estos últimos sufren las consecuencias del deterioro ambiental que las sociedades acomodadas estamos causando. Y por supuesto a nadie escapa que en todo el mundo estamos padeciendo en vivo y en directo el resultado de años de desprecio y arrogancia hacia el medio ambiente. Cada cierto tiempo nos encontramos con catástrofes ambientales, climáticas, alimentarias o sanitarias. Y pese a que nos jugamos el pellejo, somos incapaces de actuar colectivamente a su favor. Los humanos somos notablemente torpes para gestionar estas situaciones, con una sorprendente parálisis a la hora de planificar y reaccionar para paliarlas. Aunque también es cierto que somos capaces de dar muestras de buenas prácticas y de acciones inteligentes. Pero ¿por dónde empezar? ¿Cómo reaccionar sosegadamente ante un desafío de tal magnitud? Katia Hueso sostiene que la única vía para cambiar el rumbo es la educación en la naturaleza, entendiéndola no solo como una parte del currículo, sino como algo transversal, que trascienda incluso las instituciones educativas y comience en cada hogar. Porque no hay mejor herencia para dejar a nuestros hijos que la de un mundo mejor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Educar en la naturaleza
Mejores personas para un planeta mejor
Katia Hueso
Primera edición en esta colección: marzo de 2021
© Katia Hueso, 2021
© de la presente edición: Plataforma Editorial, 2021
Plataforma Editorial
c/ Muntaner, 269, entlo. 1ª – 08021 Barcelona
Tel.: (+34) 93 494 79 99
www.plataformaeditorial.com
ISBN: 978-84-18285-94-3
Diseño de cubierta y fotocomposición: Grafime
Reservados todos los derechos. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos. Si necesita fotocopiar o reproducir algún fragmento de esta obra, diríjase al editor o a CEDRO (www.cedro.org).
Índice
Presentación1. De dónde partimos: un planeta dolido¿Somos un desastre para la naturaleza?¿Qué significa esto para los niños?Naturaleza y medio ambiente, dos caras de una misma monedaLecciones de la historia (ambiental)A este paso, ¿estamos destruyendo el planeta?¿Hacia un mundo sin humanos?¿Una bomba demográfica?¿No hay una pastilla para esto?2. Desplegando el mapa: educar en la naturaleza es cuestión de espacio, tiempo y relacionesUna pastilla no, pero...Educación en la naturaleza, una cuestión ardua de definirLa extinción de la experienciaEn busca del tiempo perdido...El vínculo que nos une a la naturaleza¿Un enfoque elitista?Una inversión de futuro3. Leyendo el mapa: escenarios, espacios y ambientesPor dónde empezarLa educación en la naturaleza desde casaLa educación en la naturaleza desde la escuelaLa educación en la naturaleza desde la sociedadUna mirada crítica4. Conociendo el mapa: ecoalfabetización y biosofíaEcoalfabetización y biosofía, dos conceptos hermanosCómo podemos trabajar nuestra biosofíaAbre la puerta... o al menos abre un libroSalir con actitudAnálisis riesgo-beneficioNo hay mal tiempo, hay mal equipo5. ¿Qué destino queremos? El futuro será sostenible o no será¿Qué futuro nos espera?Sostenible viene de «sostener»A vueltas con la economía circularOjo al parche, que no es oro todo lo que reluceNo solo dejar de crecer, sino decrecerEntre lo smart y lo slow¿Qué tiene que ver todo esto con la naturaleza?Un salto hacia delanteInnovación basada en la naturaleza: volviendo a los orígenesY yo, ¿qué puedo hacer?6. Lecciones de un tomate: viejos valores para un nuevo mundoGratitudResponsabilidadCompasiónAgradecimientosA mis hijas, que me hacen creer y pelear por un futuro mejor.
Presentación
Tengo sobre mi mesa una caja de cartón, del tamaño aproximado de una de zapatos. La llamo la «caja del agradecimiento» porque en ella voy guardando papelitos en los que escribo las razones por las que estoy agradecida. Un día puede ser por haber visto una flor bonita, otro por tener una vida digna de ser vivida. No la uso a diario, pero está suficientemente a mano como para meter algo de vez en cuando. En el momento de escribir estas líneas, en plena pandemia de covid-19, tengo muchas razones para añadir papelitos. Esta inusitada situación que cualquier lector, esté donde esté en el globo, habrá compartido, me ha permitido parar y reflexionar sobre muchos asuntos. Uno de ellos, precisamente, ha tenido como fruto este libro. El trabajo tiene como fin trascender de lo inmediato, de la reacción visceral a un evento traumático en nuestras vidas. Pretende ofrecer un anclaje a modos y maneras de actuar que nos hagan más resilientes, más empáticos, más «humanos», en el sentido ético de la palabra.
Desde muy joven me ha interesado la relación entre el ser humano y la naturaleza. Cómo podemos ser tan extraños, al tiempo que formamos parte de ella. Tengo cierta afición, quizá morbosa, por entender las razones por las que hemos sido tan destructivos con una naturaleza que nos da todo lo que somos y necesitamos. Incluso aquello que anhelamos, aunque no nos haga falta. También me interesa saber por qué, de forma regular, nos caen catástrofes y pandemias. Un recordatorio que refleja la fragilidad de nuestra existencia. Me pregunto, ahora que sufrimos una catástrofe global y retransmitida en vivo a todas horas, cómo se vería nuestro pequeño planeta convulso desde la inmensidad del cosmos. Azul, supongo. Sigue rotando y orbitando en torno a nuestra estrella como siempre. Pocas pistas dará desde fuera, aunque mejor avisar a Gurb para que, de momento, no nos visite, porque por dentro somos un hervidero de actividad autolesiva. Si ya ha habido extinciones masivas —vamos por la sexta, que sepamos—, nada nos garantiza que nosotros, como especie, no vayamos a protagonizar la siguiente. Somos, pues, un matrimonio mal avenido que no se puede permitir un divorcio. Bueno, ella —la naturaleza— sí, pero nosotros, el ser humano, no. Y pese a que nos jugamos el pellejo, somos incapaces de actuar colectivamente a su favor. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? Sin tener la varita mágica que resuelva el problema, creo firmemente en el rol que tiene la educación para dar un cambio de rumbo. En una educación que va mucho más allá de contenidos y métodos y mucho más con cosmovisión y relaciones, como expongo en este libro.
Vivimos tiempos convulsos en la educación, precisamente. Una frase que lo define muy bien es que educamos como en el siglo XIX, para una sociedad del siglo XX, cuando vivimos ya en el XXI. Esto es causa de infinidad de debates y protestas; genera ríos de tinta real y virtual, y desborda la agenda de las familias. Sin embargo, no es objeto de este libro emitir un juicio de valor sobre el sistema educativo ni reseñar diferentes pedagogías. Tan solo pretendo hacer una reflexión sobre una forma de educar que creo que puede contribuir a nuestro bienestar e incluso supervivencia como especie, y lo hace desde una perspectiva de respeto al medio natural, del que venimos y al que iremos cuando dejemos este mundo. No se trata de una verdad absoluta ni de un nuevo enfoque pedagógico con nombres y apellidos, pendiente de patente. Mal que le pueda pesar a algunos, la ventaja de la educación en la naturaleza es que no responde a criterios pedagógicos o didácticos únicos, no puede ser registrada como marca o tiene un material o un software comercial de uso exclusivo. Educar en la naturaleza es un acto democrático, universal, adaptable, inclusivo y accesible a cualquier persona, tiempo y lugar. Es, además, compatible con otras formas de educar. Admite muchos enfoques, materiales, visiones y métodos. Y es decisión de cada uno hasta dónde quiere, o puede, llegar en esta mirada.
En este libro hago un llamamiento a aprovechar la educación en la naturaleza como una forma de ser mejores personas para un planeta mejor. Desde la edad más temprana hasta la más avanzada; desde nuestra vida personal y profesional. Trascender, pues, del acto educativo formal para aspirar a una adquisición continua de habilidades vitales. En la naturaleza podemos aprender a multiplicar, sí, pero este libro no va de eso. Trata del mensaje más duradero y trascendente que llevaremos con nosotros mientras vivamos y que aplicaremos en todo lo que nos propongamos hacer. Te invito, lector, lectora, a acompañarme en un viaje de crecimiento personal y de mejora global, a través de la educación en la naturaleza.
El libro está estructurado como un viaje en el que tomamos como punto de partida el planeta herido y, como destino, una versión mejor del mismo. Y como equipaje llevamos un mapa que nos guía por el camino de la educación en la naturaleza para lograrlo. Animo a leer este libro con dos ojos, uno azul y uno verde. El azul, para no perder la perspectiva de gran angular, la Tierra como nuestro hogar y fuente de sustento. Y el verde, para conectar con la naturaleza con una intención pedagógica y formadora. La tesis de este trabajo, por tanto, es que la educación en la naturaleza es una poderosa herramienta para formar mejores personas para un planeta mejor.
Para poner en contexto la necesidad más profunda de educar en la naturaleza, introduzco en un primer capítulo los antecedentes y los síntomas de nuestra tormentosa relación con ella. Desde la sobreexplotación de los recursos hasta el abuso de los servicios ecosistémicos, estamos dejando a la Tierra agotada en su capacidad de proveer para nuestras necesidades. De vez en cuando, como si de una tos intermitente se tratara, nos encontramos con catástrofes ambientales, climáticas, alimentarias o sanitarias. Aunque los humanos somos notablemente torpes a la hora de gestionar estas situaciones, con una sorprendente parálisis al planificar y reaccionar para paliarlas, también podemos dar muestras de buenas prácticas, de acciones inteligentes que han redundado en el beneficio mutuo, tanto para nosotros como para el resto de la naturaleza. Me centraré en estos últimos, pues pretendo transmitir, ante todo, un mensaje de esperanza.
El bloque central está dividido en tres capítulos que constituyen el hilo conductor del ojo verde. En el primero, hago una propuesta de definición, lo que viene a ser abrir el mapa que nos va a guiar en la ruta. Más que explicar los detalles pedagógicos, me centro en el fundamento más filosófico del enfoque: la experiencia en la naturaleza y las relaciones que surgen a partir de ella. Precisamente por la importancia capital que tiene la visión de las relaciones en esta forma de educar, quiero detenerme también en lo que «no» es educar en la naturaleza, aunque la usemos como pretexto, y en las críticas externas que habitualmente recibe el modelo, para ayudar a mejorarlo.
Continúo en el siguiente capítulo con un repaso a los lugares desde los que puede aplicarse la educación en la naturaleza, desde el punto de vista de la escala. El mapa ya está abierto y empezamos a leer su contenido. Podemos hacerlo desde casa, bien con el acento en los aprendizajes o bien en lo relacional. Para ello aporto ideas de cómo implementarlo con diversas actividades que pueden realizarse en familia, por si salir ahí fuera sin más no fuera estímulo suficiente. También hay muchas maneras de aprovecharlo desde la perspectiva escolar, dado que es este su hábitat natural. Por último, reflexiono sobre cómo las instituciones pueden comprometerse a apoyar este enfoque educativo. Sin ánimo de ser exhaustivo, este capítulo pretende mostrar la gran variedad de miradas que admite la educación en la naturaleza, incluyendo también una muestra de sus debilidades intrínsecas, que las tiene, y cómo superarlas. Es quizá donde mejor se demuestra el carácter universal y polivalente de este enfoque pedagógico.
El tercer y último capítulo de este bloque central entra a analizar el detalle de lo que hemos visto en el mapa y, poco a poco, seleccionar la ruta que nos interesa. En él, repaso los conceptos «ecoalfabetización» y «biosofía» como herramientas de conexión y vínculo con la naturaleza. Propongo, también, diferentes vías para desarrollar y aprovechar estas herramientas en un contexto educativo. Dedico, por esta razón, una sección a analizar el riesgo-beneficio de la educación en la naturaleza, uno de los pilares más sólidos, pero al tiempo más criticados de dicho modelo.
Con ese ánimo positivo, vuelvo en el capítulo final a nuestra relación con la naturaleza en un sentido más amplio, al del ojo azul. Mirando en esta ocasión al futuro, comparto unas reflexiones sobre cómo podemos complementar la educación en la naturaleza con un estilo de vida sostenible que garantice la vida tal como nos gustaría vivirla. El contacto temprano y continuado con el medio natural y las lecciones aprendidas en el pasado nos permiten tomar decisiones informadas que favorezcan no solo nuestro bienestar, sino el de la naturaleza en su conjunto. En la actualidad, contamos con suficiente conocimiento como para saber que debemos cuidar a la naturaleza que nos cuida, y podemos hacerlo desde la actividad personal, profesional, empresarial e institucional. Si hemos establecido una relación sólida y duradera de afecto con ella, estas decisiones nos saldrán de forma espontánea; será inconcebible obrar de otro modo. Es, por tanto, hora de transformar la información y el conocimiento en sabiduría. El mundo no será —o no debería ser— lo mismo después del coronavirus. Es nuestra gran oportunidad de aplicar todas estas lecciones, que poco a poco han ido apareciendo, de forma generalizada en la sociedad. De aprovechar la inercia del deseo de cambiar para mejor, antes de que otros lo hagan por nosotros.
Empecé a escribir este libro con la nieve cubriendo las flores del cerezo, en esa extraña primavera que nos tocó vivir. Lo cierro ahora, de nuevo con la ventisca ululando por los quicios de puertas y ventanas, creando ventisqueros en el jardín: augurio de un año de bienes. Quiero, por ello, terminar esta presentación con un mensaje de ilusión por lo que podemos cambiar si realmente queremos. Está en nuestras manos.
En algún rincón de la Sierra de Guadarrama, marzo de 2020 - enero de 2021
1.De dónde partimos: un planeta dolido
«Ahora nos encontramos ante un cruce de caminos [...]. El que traíamos era engañosamente fácil, una suave autopista rápida por la que avanzamos a gran velocidad, pero a cuyo final está el desastre. El otro camino, el menos transitado, nos ofrece nuestra última y única opción para alcanzar un destino que garantiza la conservación de nuestra Tierra.»
RACHEL CARSON (1962)1
¿Somos un desastre para la naturaleza?
El 26 de diciembre de 2004, gran parte del mundo acababa de celebrar la Navidad. Es una fecha, para muchas personas, de recogimiento, de compartir momentos con seres queridos. Acurrucados frente a la lumbre o el televisor con una taza humeante en las manos, puede llegar, con el filtro del tiempo, a recordarse como entrañable. Muchos europeos y australianos, no tan devotos de esas escenas familiares, habían preferido pasar las fiestas en el sudeste asiático, buscando disfrutar del sol, la luz, la playa y el exotismo de aquellas tierras. Fue entonces cuando esos pequeños paraísos de Tailandia, Sri Lanka, India, Malasia... fueron impactados con fuerza por una gran ola, que surgió como consecuencia de un terremoto subacuático de magnitud 9 en la escala de Richter. El epicentro estaba a pocos kilómetros al sudoeste del extremo noroccidental de la isla indonesia de Sumatra y el seísmo tuvo lugar a las 7.59 hora local. En pocos minutos, una muralla gris marengo asomaba por el horizonte más cercano tras haber succionado el agua de las playas. Si lo primero resultaba extraño, una playa sin agua, como si se hubiera ido por el desagüe, lo siguiente debió de ser aterrador. Un sonido grave, similar a un tren de mercancías en la lejanía, poco a poco se fue imponiendo al bullicio callejero en las playas y pueblos pesqueros. En un instante, una rugiente apisonadora líquida engullía de un bocado todo lo que quedaba a su paso. El agua hacía crujir edificios y cimientos como si de patatas fritas en manos de un niño se trataran. Tierra adentro, los ríos fluían al revés, al principio con sutileza, más adelante con fuertes corrientes y violentos remolinos de espuma. Una masa gris, marrón, a veces blanca, espesa como un potaje de lentejas, hacía flotar casas enteras como patitos de goma en la bañera. El intenso olor a algas y salitre que trajo consigo fue poco a poco transformándose en moho y podredumbre generalizadas. Los gritos, los llantos, las agudas voces infantiles buscando a sus padres de las primeras horas fueron apagándose, las sirenas callando. Solo le siguió el largo silencio de la muerte. Amén de las áreas turísticas devastadas, cientos de miles de personas fallecieron en el litoral que va desde Somalia hasta Indonesia, pasando por Sudáfrica. Tardó ocho horas en hacer ese siniestro recorrido por la periferia del Índico, abarcando así una cuarta parte del planeta. Poblaciones enteras fueron devastadas por la ola y la actividad habitual en esas comunidades, en zonas con una economía de por sí precaria y de gran pobreza, tardó años en recuperarse. El tsunami de 2004 se considera una de las mayores catástrofes naturales del siglo XXI, solo superada por el terremoto de Haití, que registró un número de víctimas aún mayor.
Aquella fatídica jornada yo estaba en las antípodas, reales y figuradas: en una cabaña en las montañas de Noruega, con amigos y familia, con la ilusión de celebrar una prototípica Navidad blanca. Habíamos ido con intención de esquiar, pero había muy poca nieve y no era posible hacerlo con comodidad, así que paseábamos por los bosques pelados y sombríos. Pudimos disfrutar de espectáculos propios de la época, como las auroras boreales o las largas noches septentrionales. Estos fenómenos astronómicos son invariables y no cabía duda de que se iban a dar. Pero ¿la nieve? Fue una de las primeras demostraciones fehacientes que tuve de que algo iba mal con el clima. Los locales se quejaban de que cada vez nevaba menos y las temperaturas eran más impredecibles, con ciclos de hielo y deshielo que complicaban el tráfico y la vida en general. Sin ser un desastre tangible, al menos en aquel momento y lugar, era una pequeña señal. En esas fechas, además, la admiración global por la violencia de la naturaleza se había centrado en el tsunami y dejó de interesarnos la nieve, o más bien su ausencia. Se estima que la energía liberada en el terremoto, que fue capaz de levantar el fondo marino unos cuarenta metros, equivalía a la de varias bombas atómicas. Pero estos sismos, al igual que el de Haití, eran catástrofes naturales en las que el ser humano poco tenía que ver. Obedecen a dinámicas internas de la Tierra, a la tectónica de placas, a la historia viva del planeta. Los humanos solo podemos sufrirlas y mitigar los daños. Aunque hay personas que se instalan en zonas vulnerables a estas olas gigantes, a ver quién les culpa, si es allí donde pueden prosperar gracias a la pesca y el turismo. Desde el acogedor refugio de madera noruego, pensativos frente al hogar, resultaba obsceno quejarnos de nuestro pequeño fracaso vacacional. Pese a que uno no viaja todos los días a Noruega para pasar las Navidades en sus idílicos bosques, el tsunami nos puso en nuestro sitio. No dejo de pensar, sin embargo, que la falta de nieve que a nosotros solo nos supuso una decepción, era una advertencia de lo que la actividad humana estaba haciendo con el clima.
Recuerdo esa fecha, no tan lejana, en realidad, mientras digiero unas imágenes recientes de un corrimiento de tierras en Alta, otro lugar de Noruega donde tuve la ocasión de residir hace unas décadas. Se llevó unas cuantas casas por delante, espero que entre ellas no estuviera la de mi mentor, Lauri Oksanen, profesor de la Universidad de Oulu y erudito amante de la cultura y la naturaleza saami. En Alta, a quinientos kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, se construyen las viviendas sobre el permafrost, el suelo permanentemente congelado que queda unos decímetros debajo de la superficie. Debido al calentamiento acelerado que sufren en las latitudes más altas en los últimos años, el permafrost ya no ofrece la estabilidad necesaria para soportar los cimientos de los edificios, aunque se trate de pequeñas casas de madera como las que acabaron en el océano Glacial Ártico tras ese corrimiento. En junio de 2020 se alcanzaron 38 °C en la localidad siberiana de Oymyakon, conocida más bien por ser el «tercer polo» y registrar en invierno las temperaturas más bajas del planeta en un lugar habitado. Estamos hablando de 67 °C bajo cero,2 algo inimaginable para mí. No se esperaban estos extremos de calor, según las predicciones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, hasta 2100. A causa del calor excesivo, Siberia experimentó en ese mismo año plagas de mosquitos y garrapatas, incendios forestales, deshielo del permafrost... Esto último tiene, a su vez, como resultado la subsidencia del terreno, la aparición de socavones y la rotura de edificios e infraestructuras. Entre otras consecuencias de todo ello, está el vertido de veinte mil toneladas de gasóleo en un río cerca de Norilsk, en el noroeste siberiano, que causó la declaración de zona catastrófica, o la emisión de miles de toneladas de metano en la tundra, antes atrapado en el permafrost. Hay que tener en cuenta que es un gas de efecto invernadero treinta veces más potente que el dióxido de carbono, por lo que se prevé que las emisiones de metano por efecto del deshielo aceleren aún más el cambio climático y sus consecuencias, en una perversa espiral de destrucción.
En este ejemplo, la liberación de sustancias tóxicas al medio ha sucedido de forma accidental, si acaso por la acción indirecta del ser humano. Pero ya en 1962 la bióloga estadounidense Rachel Carson alertaba sobre los efectos dañinos del uso indiscriminado de pesticidas en la agricultura. En su libro La primavera silenciosa, que cito al inicio de este capítulo, explicaba que las aves estaban desapareciendo del campo por falta de alimento. El control de plagas por medios químicos mataba sus presas, los insectos, y morían de inanición. Sustancias tóxicas que además acaban en los cultivos y en nuestro organismo. Pese a la mejora de los pesticidas desde entonces, los insectos siguen estando en franco declive, de hasta un 40 % en las próximas décadas según diferentes estimaciones. Aunque hay otras causas de este declive, como la pérdida de hábitat o la contaminación, la razón principal sigue siendo la intensificación agrícola. En Alemania se ha llegado a cuantificar una pérdida de tres cuartas partes de los insectos voladores en las tres últimas décadas y la desaparición de más de 420 millones de aves en ese mismo período, un 60 % del total.3 Según ilustra el periodista estadounidense David MacNeal,4 en la Tierra hay 1,4 mil millones de insectos ¡por persona! Parece que da de sobra, pero hacen un tremendo trabajo: los polinizadores aseguran que tengamos alimento, fertilizando las plantas de cultivo; los detritívoros limpian el suelo y lo cargan de nutrientes digeribles por las raíces de las plantas; se regulan entre sí y contribuyen al control de plagas, etcétera. Según MacNeal, los insectos realizan un trabajo valorado en 57 mil millones de dólares al año, solo en los Estados Unidos. La extinción de insectos no solo tendría consecuencias económicas a escala global, sino se perdería el conocimiento de sus estrategias de supervivencia, útil para numerosas aplicaciones en medicina, ingeniería, biotecnología, etcétera. Por desgracia, esta extinción acelerada no afecta solamente a los insectos. La fauna marina, por ejemplo, se ve muy afectada por la sobreexplotación de la pesca y la presencia de residuos en el agua. Algunos pescadores denuncian que ya capturan más residuos que peces en sus redes. O los grandes mamíferos, que necesitan vastos territorios de campeo y encuentran sus hábitats cada vez más fragmentados o incluso destruidos...
En general, se calcula que hay 10 millones de especies de flora y fauna, de las que solo 1,5 millones están identificadas y descritas. Incluso hay quien predice que aún habría una decena de especies de primates por descubrir, si es que no se extinguen antes. Es cierto que las especies como tales tienen una vida finita, pues acaban deteriorándose los genes que las hacen únicas. La vulnerabilidad genética se incrementa cuando las poblaciones se aíslan entre sí por la presión sobre el hábitat y obliga a que críen parejas de linaje cercano, de manera similar a cómo la cría y la selección de razas puras en animales domésticos causa endogamia y consanguinidad. Como consecuencia, se producen problemas de salud importantes e incluso se compromete la viabilidad de algunas razas caninas, por ejemplo. Ese ciclo de vida natural de las especies varía entre uno y diez millones de años de vida —el Homo sapiens se acerca ya al límite inferior de este rango—, lo que significa que ahora hay apenas un 1 % de toda la biodiversidad que alguna vez haya existido en la Tierra. Se sabe que los seres vivos, como especie, tienen ciclos de vida limitados que han sido regulados por sus relaciones con el entorno. Cada una ha tenido que adaptarse para no verse abocada a la desaparición. Es lo que se conoce como la tasa de extinción de fondo y es la más habitual: sucede sin parar, de forma paulatina y discreta. Están, por otro lado, las más conocidas, las grandes extinciones que se han sufrido debido a fenómenos devastadores: el impacto de asteroides, glaciaciones, erupciones volcánicas... De esas llevamos cinco en la historia de la Tierra y han marcado relevantes transiciones en el calendario geológico.
La Tierra existe desde hace 4.500 millones de años, la vida se estima que empezó hace 3.500. Si lo comparásemos con un día de 24 horas, es como si la vida hubiese aparecido a las seis de la mañana, tras un sueño reparador. El género Homo, del que surge el ser humano (H. sapiens), lleva sobre la faz del planeta unos tres millones de años, es decir, no llega a un minuto si seguimos esa analogía. Y la versión sabia (!) de ese género, léase, Homo sapiens, aparecemos hace unos 300.000 años: apenas cinco segundos.5 Y, sin embargo, nos ha dado tiempo a hacernos notar. Ya se habla de la sexta gran extinción, que en esta ocasión está siendo provocada por la actividad humana. ¿Será quizá la que marque el final del Holoceno? Amén de su origen, lo que también resulta preocupante es la velocidad a la que está sucediendo. Igual que en las otras el proceso duraba miles de años, en este caso se estima que para 2100 habremos perdido la mitad de las especies que había en la Tierra cuando llegamos los humanos. En los últimos cincuenta años han desaparecido 300.000 de ellas. Incluso en aquellas aún no extintas, se sabe que desde 1970 se ha perdido el 50 % de los animales salvajes. En los Países Bajos, se calcula que la biodiversidad ha quedado en un 15 % de lo que era en 1900. El divulgador Fernando Jiménez López cuenta que en una expedición a Panamá en 1980 —no era precisamente un país virgen en aquel entonces— se descubrieron 1.200 especies de coleópteros (vulgarmente, escarabajos) en tan solo diecinueve árboles. Lo fascinante es que, de todas, ¡un millar eran nuevas para la ciencia! ¿Cuántas habrá aún por conocer? ¿Y cuántas desaparecerán antes de que siquiera hayamos tenido noticia de ellas? El prestigioso biólogo estadounidense Edward O. Wilson atribuye la pérdida de biodiversidad a cinco factores: población —hablaré de ello más adelante—, destrucción de hábitats, sobreexplotación de recursos, contaminación e introducción de especies invasoras.6 Todos ellos, de origen humano.
Podemos tener la falsa percepción de que ahí fuera hay grandes extensiones de tierras silvestres en las que campan todos esos animales que normalmente no vemos, pero que están en los libros, en las películas y en los zoológicos. Sin embargo, en términos cuantitativos, hay muchos más animales domésticos que salvajes y la biodiversidad se ve así empobrecida. El historiador israelí Yuval Noah Harari lleva a cabo un interesante cálculo:7 frente a los 40.000 leones que rondan por la sabana, hay 600 millones de gatos domésticos en el mundo. Y frente a los 200.000 lobos que habitan el planeta, hay 400 millones de perros domésticos —muchos de ellos, por cierto, en mi barrio, a tenor de los regalos que dejan—. Proporciones similares pueden obtenerse para aves silvestres versus de corral o búfalos versus vacas... Así, más del 90 % de todos los animales que hay en la Tierra son domesticados.
Acciones como la reintroducción de especies o la renaturalización de espacios pueden ser de ayuda, pero resultan muy costosas y son poco eficaces a escala global. Hay iniciativas que están ayudando a recuperar el terreno a grandes mamíferos en diversas partes del mundo, muy notablemente en Europa. Es lo que se conoce como rewilding. El lobo se ha convertido en el emblema de este movimiento, pues en casi todos los países europeos crece y se expanden sus poblaciones. En la década de 1960 estuvo al borde de la extinción y solo se encontraba en territorios amplios y con cierto grado de aislamiento, como Francia, España, Rumanía o Suecia. En 2018 se avistó por primera vez una loba, bautizada como Naya, en Bélgica, el último país en reaparecer la especie, y así se dio por completada de forma simbólica la recuperación de este animal. Sin embargo, la renaturalización de espacios que se está experimentando en Europa no solo obedece a esfuerzos de conservación, sino también a algo tan simple como el abandono de la tierra. Muchas zonas agrícolas se han asilvestrado y traen esta consecuencia, en apariencia positiva, aunque no deja de ser una muestra más de un sistema que aún debe recuperar su equilibrio. La pérdida de biodiversidad, aunque nos parezca alejada de nuestro día a día e incluso bienvenida a la hora de disfrutar de un atardecer en el jardín o en la playa sin que nos pique algún bicho, tiene importantes consecuencias sobre la resiliencia de los ecosistemas, la disponibilidad de alimento —¡benditos polinizadores, que nos hacen el trabajo gratis!— y la obtención de medicamentos, como ya dije. Además, por supuesto, del valor de estos seres vivos por su simple existencia.
El cambio climático y otros problemas ambientales asociados se consideran uno de los riesgos existenciales de la humanidad. Poca broma. Las prestigiosas universidades de Oxford y Cambridge tienen sendos institutos dedicados al estudio de lo que amenaza con extinguirnos8 y algunos autores se han dedicado a analizarlos desde esa perspectiva. Su argumento es que no por desconocidos, han de ser menos probables. Otros riesgos existentes a los que estamos sometidos, para hacernos una idea de su magnitud relativa, son el impacto de un asteroide, la erupción de un supervolcán, una invasión extraterrestre, una guerra nuclear, una rebelión de cíborgs o una nueva y devastadora plaga —sin comentarios sobre esta última—. En círculos gubernamentales dedicados a la defensa nacional, se habla de ellos como «amenazas sin enemigo». No es este el sitio ni el momento para debatirlos, pero al menos alegra saber que hay quien se está ocupando de identificar y planificar una salida para la humanidad en estas ojalá improbables situaciones. En el mundo globalizado de hoy, cualquiera de los riesgos citados tendría un impacto inmediato e indiscriminado, que limitaría nuestra capacidad de reacción y, por tanto, de apoyo mutuo, a escala planetaria. Por primera vez en la historia, nos estamos enfrentando a situaciones que nos vienen dadas, sin un culpable externo, un enemigo al que exterminar —salvo la de los extraterrestres, quizás— o en la que todos, hasta nuestros antepasados, tenemos parte de culpa. Maldito karma, que diría alguno. En esta última categoría entra lo que tratamos de resolver, nuestra maltrecha relación con la naturaleza. Y es el momento de olvidar el lenguaje bélico para apelar a la inteligencia y a la sensibilidad. Porque igual que nosotros no somos el «enemigo», las generaciones futuras, que heredarán nuestro legado ambiental, no son las «víctimas». El futuro debemos construirlo entre todos y, más que expiar culpas, toca aprender de nuestra experiencia y obrar en consecuencia. Hago, pues, un llamamiento a un activismo sereno y positivo, libre de reproches y cargado de responsabilidad, generosidad, gratitud y compasión. ¿Quién no siente todo eso cuando le mira a los ojos a un niño?
¿Qué significa esto para los niños?
Si hubiera una palabra para definir la relación entre infancia y medio ambiente, esa sería «injusticia». Mientras que un bebé nacido hoy en los Estados Unidos produce un impacto ambiental 13 veces mayor al de uno nacido, pongamos, en Brasil, este último ya sufre las consecuencias del deterioro ambiental que los países más acomodados estamos causando.9 No obstante, todas estas amenazas que desde nuestra privilegiada posición geográfica y social parecen aún lejanas, serán una realidad en poco tiempo para todos. La Organización Mundial de la Salud estima que una cuarta parte de la mortalidad infantil en niños menores de cinco años en el mundo podría prevenirse con un medio ambiente más saludable. Estamos hablando de ¡seis millones de niños!10 UNICEF identifica tres en concreto que son las más preocupantes para el bienestar infantil:11 disponibilidad de agua potable y saneamiento adecuado, contaminación del aire y cambio climático. Todas están de una forma u otra relacionadas, pero tienen suficiente entidad como para ser tratadas por separado. UNICEF estima que, en 2040, 600 millones de niños vivirán en áreas con un gran déficit hídrico. Ya hoy, en zonas áridas sin abastecimiento a los hogares, recoger agua es una misión típicamente asignada a las niñas y puede suponer hasta ocho horas de dedicación, una jornada de trabajo completa. Además, cómo no, de otros riesgos asociados a la vulnerabilidad de las niñas por su edad y género.
En el otro extremo, pueden producirse inundaciones causadas por la subida del nivel del mar, el deshielo de glaciares o por lluvias torrenciales, en su mayoría vinculadas al cambio climático. Amén de la amenaza directa de la violencia de estas masas de agua, que puede crear situaciones como la del tsunami de 2004, también conlleva la transmisión de enfermedades, sobre todo de tipo gastrointestinal. La proliferación de patógenos o sus vectores, como los mosquitos, en aguas estancadas, es una causa importante de mortalidad infantil. En la actualidad, 500 millones de niños viven en zonas inundables, la mitad de ellos sin una adecuada infraestructura de higiene. Se calcula, además, que por cada grado centígrado que sube la temperatura media del planeta, se incrementa en un 8 % la posibilidad de sufrir infecciones intestinales por Escherichia coli. Ya hoy, todos los días mueren 800 niños menores de cinco años por enfermedades asociadas a una higiene deficiente. Todos los días.
La calidad del aire ambiental es un factor de riesgo de suma importancia. Igual que el cambio climático está vinculado a las emisiones de gases de efecto invernadero y es un problema global y sus consecuencias son en diferido, la contaminación atmosférica es un asunto más local pero inmediato. Hay muchos gases que pueden causar polución. Unos lo hacen de forma directa —óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, partículas, metales pesados, etcétera—, otros al combinarse entre sí o con los gases que hay de forma natural en el aire, para formar otros contaminantes —ozono troposférico, lluvia ácida, etcétera—. La mayoría de estos gases se generan en procesos de combustión, en el transporte o en industrias muy diversas. Los niños son especialmente vulnerables a sus efectos tóxicos por dos razones. Por un lado, sus órganos son más pequeños e inmaduros, lo que limita su capacidad para filtrar y metabolizar las sustancias contaminantes y pueden bloquearse con más facilidad. Por otro, su ritmo respiratorio es hasta dos veces más rápido que el de un adulto y, por tanto, inhalan un mayor volumen de aire en proporción a su peso, con lo que se exponen más a los efectos de los contaminantes. La contaminación del aire es un fenómeno muy serio: en el año 2012, uno de cada ocho decesos a escala mundial estaba vinculado a ella. UNICEF estima que 600.000 niños mueren al año por esta causa, cifra que puede incrementarse en un 50 % para 2050. Aunque la contaminación del aire es un fenómeno diferente al cambio climático, es cierto que las temperaturas más altas y la ausencia de precipitaciones pueden exacerbar sus efectos sobre la salud.
El cambio climático es en sí mismo un factor de riesgo importante. Sobre todo, porque ya está en marcha y es difícil mitigarlo. De hecho, las estrategias gubernamentales se centran no solo en frenar la curva de temperaturas ascendentes —con escaso éxito, como se ve—, sino en adaptarnos a una ineludible realidad. Esto es especialmente relevante para los niños por varias razones. La primera, porque son ellos quienes estarán en el ojo del huracán en poco tiempo. Y más importante aún, porque el cambio climático exacerba las desigualdades sociales y, por tanto, reduce aún más las oportunidades de desarrollo de poblaciones vulnerables. Los fenómenos asociados al cambio climático ya se están sintiendo con más crudeza en regiones más pobres, con mayores dificultades para acceder a agua potable, medidas de higiene, alimento y, de forma más indirecta, salud, educación y ocio de calidad.
Todos estos problemas ambientales no son exclusivos de regiones empobrecidas, aunque quizá nos lleguen de forma atenuada. Pero hay uno que afecta a la salud infantil en todas partes del mundo de forma especial: la presencia de microplásticos en el aire, el agua y los alimentos. Un estudio realizado por el Ministerio de Medio Ambiente alemán y el Instituto Robert Koch12 concluyó que el 97 % de las muestras de sangre y orina recogidas de unos 2.500 niños entre los tres y los diecisiete años de edad mostraron niveles tóxicos de derivados plásticos. Este tipo de contaminante ya se ha detectado en todo tipo de alimentos, en el agua potable y en la sal, de manera que ya los espolvoreamos en la ensalada. ¡Incluso se ha registrado en la placenta humana!13