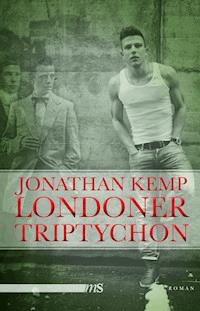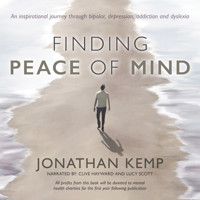Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Bóveda
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Fondo General - Narrativa
- Sprache: Spanisch
La acción transcurre en el Londres actual. Un día cualquiera Grace, una mujer de mediana edad, ve por la calle el fantasma de su primer marido, muerto hace mucho. Grace vive con su segundo marido en Londres, en una barcaza surta en el Támesis que compraron cuando él se jubiló, y tiene dos hijos, ya mayores. O, mejor dicho, tiene tres, porque aún no ha superado la muerte por sobredosis de su hija a los dieciséis años. La visión de Pete le provoca una enorme impresión, sobre todo porque su aspecto sigue siendo el de un chico joven... y tan guapo como cuando se conocieron, pero el tiempo ha pasado y la distancia le hace llevar a cabo una revisión profunda sobre aquellos años de matrimonio nada felices. Grace se siente perdida, pero junta valor para encontrarse y, más que nada, para aceptarse. En un momento de una alocada fiesta a la que asiste con sus nuevos amigos artistas, ve a una chica que lleva una camiseta con el lema Sapere Aude: atrévete a saber. Ése es el lema de la propia Grace, un personaje muy cercano en sus titubeos, en sus miedos, en su afición -tan British- al vino blanco...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
DÍA UNO
DÍA DOS
DÍA TRES
DÍA CUATRO
DÍA CINCO
DÍA SEIS
DÍA SIETE
DÍA OCHO
NOTA DEL AUTOR
AGRADECIMIENTOS
CRÉDITOS
A mis padres
Cada instante que atravesamos está compuesto por vestigios de pasado, de presente y de futuro: tres tiempos dispares que reclaman su propia atención, que conviven en su desunión. A lo largo del tiempo nos vemos arrastrados por tales fuerzas, de la misma forma en que un paisaje se ve esculpido por los elementos. Una sacudida repentina puede hacer que tropecemos, como Alicia, para caer en un universo distinto, pues a veces nos encontramos mucho más cerca de lo que creemos de mundos diferentes al nuestro. Los llevamos dentro de nosotros, constantemente.
DÍA UNO
Es poco más tarde de las nueve de la mañana de una espléndida mañana de julio cuando ve por primera vez a su difunto marido.
Acaba de salir de un kiosco de prensa de Warwick Avenue y allí lo ve, caminando hacia ella entre los dispersos paseantes de la mañana, como una figura surgida de una pesadilla con el atuendo de un ángel. Hermoso como el sol, y de hombros tan anchos como la luz del día.
Lo primero que piensa es: «Se te está yendo otra vez, Grace».
Sombría, inquieta, enfila sus pasos hacia la iglesia del Salvador, para sentarse entre los muertos sin voz y encender un trémulo cigarrillo. Con la primera bocanada, que le endulza cuanto dan de sí sus pulmones, deja escapar las lágrimas. Siente que... bueno, en honor a la verdad, siente que acaba de ver un fantasma. Y por su aspecto, se diría que ciertamente acaba de verlo. El rostro pálido, la mirada vacua como la de una gaviota, los labios ligeramente entreabiertos. Todo ruido que surge a su alrededor parece sordo y ralentizado, como si se encontrase bajo el agua.
Un hombre pasa a su lado flanqueado por dos enormes huskies, uno de los cuales se aparta del camino para sentarse junto a ella, como si percibiese su dolor y tratase de aliviarlo con su compañía. El hombre lo llama: «¡Ludwig!», pero el perro no se mueve hasta que el tipo se adelanta y tira de la correa. Observa un instante a Grace y asiente con la cabeza y dice: «Buenos días», antes de apartar al perro de un nuevo tirón. Nada más acabar su cigarrillo, Grace enciende otro, transfigurada por un miedo que la hace sentir extrañamente viva.
Por fin se incorpora del banco en el que está sentada y abandona el cementerio; comienza a enfilar sus pasos de regreso al barco, aún vacilante y sin saber qué pensar. No se había acordado de Pete en años, por más que él la visitase todavía en sus sueños, que dejaban a una Grace excitada e inquieta para el resto del día. Aquel período de su vida ya es historia.
Cuando llega de nuevo a la barcaza, Gordon sigue fuera, de modo que se acomoda en cubierta y deja volar sus pensamientos. Mientras contempla aquel cielo sin nubes como si en él pudiera hallarse alguna respuesta, Grace observa un avión que, lentamente, descorre la cremallera del cielo con el deseo de estar en él, de ir a alguna parte, donde sea; cualquier lugar mejor que allí donde se encuentra.
Había sido idea de Gordon venderlo todo y comprar el barco cuando se jubilasen. Tras varios años pasando sus vacaciones a bordo de diversas barcazas, los dos sabían que se trataba de una manera de vivir la vida que disfrutaban enormemente, y a Grace le encantaba especialmente aquel deambular sin rumbo fijo, para echar anclas en el primer lugar que se les ocurriese, sin otra razón que la que dictase el capricho. Después de un año viajando habían decidido adquirir un amarradero fijo en Little Venice, y la verdad es que no pasó mucho tiempo hasta que su antigua vida, sus viejas amistades de Manchester, comenzaron a perderse lentamente. Ahora, no sin dolor, siente Grace las estrecheces de su vida, su terrible angostura. No hay nadie a quien recurrir. El miedo la aprieta con mano firme: el miedo a verse empujada a volver allí, a pasar el tiempo tumbada y con la mirada fija en las arrogantes paredes del hospital.
No puede apartar de su mente la imagen de Pete. Los recuerdos caen a sus pies como fruta madura.
Ni siquiera era él quien le gustaba por aquel entonces. Era su amigo Mike en quien primero se fijó. Él, quien hizo espolear su corazón.
Se conocieron en la arenosa playa de Blackpool. Y de hecho sólo esas palabras le hacían sentir el deseo de estar allí. Incluso dejaban un agradable regusto en la lengua cuando las pronunciaba: un suave dulzor, como el que deja una barrita de caramelo. Grace y su mejor amiga, Ruth, habían decidido viajar desde Manchester para pasar un día allí, cierto sábado a finales de mayo de 1958. Aquél era el primer día de sol y mínimamente caluroso en todo el año, y para ambas acababan de comenzar por fin las vacaciones: se sentían colmadas de esa sensación de invencibilidad que sólo otorga la juventud, y querían pensar que lo sabían todo, y las agitaba el vértigo de aquella nueva libertad de la que disfrutaban. Asustadas del mundo, sí, pero también fascinadas por él en idéntica medida. Los chicos formaban parte de esa fascinación y de ese miedo. Y a veces no era fácil encontrar la diferencia.
Acababan de llegar al recinto ferial y barajaban a qué atracción subir cuando Grace los vio: dos muchachos vestidos con el uniforme azul marino del ejército de Aviación, uno con un tupé negro brillando al sol (como Elvis, pensó ella, derritiéndose por dentro). Él las vio casi al mismo tiempo y Grace observó cómo propinaba un codazo a su amigo y le decía algo al oído. Los jóvenes se acercaron a ellas para conocerlas. «Elvis» se llamaba en realidad Mike, y su amigo, el del tupé rubio oscuro, se llamaba Pete.
—¿Sois de por aquí? —quiso saber Pete.
—Somos de Manchester. Hemos venido a pasar el día. Pero hemos venido ya montones de veces. ¿Y vosotros?
—Estamos en la base de Weeton. También hemos venido a pasar el día. ¿Os apetece que demos un paseo juntos?
—Claro.
Pete llevaba el peso de la charla, y no dejaba de soltar bromas y hacer preguntas: centrando toda su atención en Grace, que a su vez hacía lo posible por llamar la de Mike, aunque éste parecía satisfecho con dejar que Pete hablase y hablase. Ruth se limitaba a estar allí, y apenas pronunciaba palabra. Siempre era así con los chicos, lo que irritaba terriblemente a Grace, pues siempre recaía sobre ella la responsabilidad de animar la conversación. En tanto se aproximaban al Túnel del Amor, Grace preguntó a Mike de dónde era, pero antes de que pudiera responder Pete dijo: «Venga, subamos», al tiempo que la arrastraba a uno de los botes. Grace sintió que el corazón se le encogía en el pecho. Miró por encima del hombro cómo Mike y Ruth se dirigían al barquito que tenían detrás. Luego miró a Pete y dijo para sí: «Bueno, tampoco es que sea feo, Grace, no te comportes como una idiota». Además, Mike se había mostrado tan taciturno que por lo menos pensaba que con este otro se lo pasaría bien, en vez de aburrirse como tantas otras veces le había ocurrido.
Y entonces, en aquella oscuridad helada, entre retazos de luz, se besaron. No era la primera vez para Grace, pero nunca antes se había sentido tan excitada. Parecía que aquellos labios estaban hechos para los suyos, y tanto era así que cuando por fin abandonaron el túnel ya estaba perdidamente enamorada.
Mientras salían por las puertas de madera y regresaban a la luz del sol, y tuvieron que dar por concluidos los besos, Pete le preguntó:
—¿Dónde aprendiste a besar así?
—Te iba a preguntar lo mismo —respondió Grace, sintiendo una andanada de rubor en sus mejillas al tiempo que una sonrisita malévola planeaba atentamente sobre su rostro. Pete rio, y ella rio también, y ambos estallaron en una carcajada que se prolongó hasta que les dolió el estómago.
—Me parece que vas a tener que ponerte otra vez el pintalabios, cariño —dijo Pete, pasándole una mano por sus cabellos.
Grace tomó un pañuelo de su bolso y le pasó la lengua antes de quitarse las marcas de pintalabios que tenía alrededor de la boca. Tendiéndoselo acto seguido a Pete, dijo:
—Será mejor que te limpies un poco la boca también tú. Pareces un payaso.
Tras abrir su espejito de mano, se volvió a aplicar el pintalabios rojo.
Al abandonar el barco, Grace se preguntó si Ruth y Mike se habrían besado, antes de pensar, con una veleidad que hasta a ella misma le sorprendió, que lo cierto es que ni siquiera le importaba. A juzgar por la expresión de Ruth —saltaba a la vista que no había tenido que aplicarse rápidamente su pintalabios—, había habido cualquier cosa excepto un beso. De hecho, hasta parecía aburrida. Pete encendió un par de cigarrillos y le ofreció uno a Grace. Sugirió montar después en la noria, donde volvieron a besarse un poco más. Cada atracción era una oportunidad para besarse. Tras unas cuantas más, se marcharon a dar un paseo a la orilla del mar. Hacía calor, el sol resplandecía en lo alto y el lugar hervía de gente, pero, como en la canción, todo el mundo desapareció de su vista. Pete le contó a Grace que era el hijo de un adinerado granjero y ella se apresuró a referirle entonces las visitas que hacía a la granja de su tío en Fleetwood junto a su prima Pauline. Le encantaban los pollitos recién nacidos, aquel rebujo de plumas amarillas que te cabía en el cuenco de la mano.
Pete rio y dijo:
—Estaba de broma. No es granjero; es oficial de la Marina.
Y entonces Grace se preguntó por qué había mentido, qué necesidad tenía de mentir, pero apartó aquel pensamiento de su cabeza y dijo:
—Mi padre estuvo en la Marina durante la guerra; es bombero.
—Pues yo me alisté en la Aviación porque era eso o la cárcel.
—¿La cárcel?
—Nos pillaron a unos amigos y a mí tratando de volar una dispensadora de caramelos que había junto a un local de vinos.
—¿Pero por qué queríais volarla?
—Y yo qué sé... por pasarlo bien, supongo. Y además porque pensábamos que dentro habría un buen montón de dinero.
—¡Qué panda de imbéciles!
—¡Y que lo digas!
Todo era tan fácil... Grace no sentía la menor preocupación por sentirse más guapa, más divertida... O por parecer demasiado divertida. Tampoco le preocupaba hablar mucho o poco. Con otros chicos siempre se había sentido un tanto estúpida, pero eso no le sucedía con Pete. Hablaban de todo y nada, pero sobre todo reían.
Pete dijo:
—Me concibieron en tiempos de paz y nací durante la guerra, el mismo día en que fue declarada.
Grace respondió:
—¿Es esa tu excusa?
A última hora de la tarde se dejaron caer en un pub que había frente a la playa, y, mientras Mike y Pete se acercaban a la barra para pedir unas bebidas, Grace y Ruth acudían al cuarto de baño.
—Bueno, ¿y qué tal te está yendo con ese chico? —preguntó Grace, comprobando su maquillaje en el espejo.
—No es que hable mucho —replicó Ruth—. ¿Y no has visto qué calcetines tan chillones lleva puestos? Son de lo más ordinarios... ¡Si mi madre y mi padre los vieran les daría un ataque!
Los padres de Ruth tenían su propia casa, y se comportaban —en palabras del padre de Grace— como si su mierda no oliese.
—¿Y qué importa lo que piensen? —dijo Grace—. Si a ti te gusta...
Ruth lanzó una carcajada y respondió:
—Me encantaría ser tan descarada como tú.
—Bueno, me lo estoy pasando en grande.
—Ya me he dado cuenta. Mike ni siquiera ha intentado besarme aún.
Se obligó a componer una forzada sonrisa y alisó su falda con las palmas de las manos.
—No tengo suficiente. Imposible —dijo Grace, intentando que aquello no sonase a jactancia.
De regreso junto a los chicos, Grace explicó que tenían que coger pronto el tren. Dieron un último paseo por la playa, que ya empezaba a quedar desierta, y se entregaron a un último beso tras un pequeño habitáculo. Una repentina corriente de aire fresco en su espalda hizo comprender a Grace que Pete acababa de bajarle la cremallera de su vestido, y entonces dijo: «¡Ya puedes subirla tan rápidamente como la has bajado!». El sol empezaba a ponerse y no tardaron en darse cuenta de que habían perdido a la otra pareja. Se suponía que Grace debía estar en casa a las diez, y ya eran casi las nueve. Corrieron hasta la estación de tren, pero allí no había ni el menor indicio de la presencia de Ruth, de modo que Grace cogió el siguiente tren que marchaba en dirección a Manchester. Pete le pidió su dirección y prometió que le escribiría.
Grace llegó a casa a las diez y media, y su airado padre le propinó un buen cachete en la cabeza.
—Bien, que sepas que no volverás a saber de él —dijo éste, cuando Grace le habló de Pete—. A esos chicos de Aviación sólo les importa lo que pueden coger de inmediato.
—No hagas ni caso, Grace —le dijo su madre.
Y, ciertamente, su padre estaba equivocado. Pete escribió, preguntándole si querría verle en Manchester el fin de semana siguiente.
Del barco vecino emerge una mujer, vestida con un chándal de fieltro y un par de zapatillas de deporte blancas: su cabello es níveo y se ve que ha pasado por una permanente reciente. Se trata de Pam... o Spam, como Gordon se ha acostumbrado a llamarla en virtud de su tez rojiza.
—¿Cómo estás, querida? —dice en su marcado acento escocés.
Grace no está del todo convencida de poder traducir en palabras sus pensamientos y emociones, así que se limita a decir:
—Voy tirando, ¿y qué tal tú?
—Estoy bien, pese al retraso. Te veo algo paliducha.
—Me encuentro un poco cansada. No he dormido bien.
—Oh, querida —dice Pam—. ¿Ocurre algo?
—No.
—Bien, pues tómatelo con calma y pon los pies en alto. Oye, me tengo que ir a toda pastilla. Llego tarde a mi cita con el peluquero. ¡A ver si tomamos un café uno de estos días! —Pam se despide rápidamente con la mano antes de abandonar a toda prisa el lugar.
Grace entra y se dispone a prepararse el almuerzo, decidida a pensar que la visión de Pete no ha sido otra cosa que una alucinación. O que se trataba de alguien que, simplemente, se parecía a él; uno de esos parecidos imposibles, pero nada más. Poco después de su fallecimiento, Grace veía su rostro por todas partes, volviendo la mirada por un instante desde el cuerpo de un extraño. Sucedió también lo mismo con Hannah: como si su necesidad de verlos vivos fuera tan intensa que hasta le poseía de pronto el poder de transformar a otras personas en el objeto de sus deseos.
¿Pero por qué ahora? Ya no siente nada por él. Ni siquiera odio. Ya no.
Durante la comida, Grace no le cuenta a Gordon lo que ha visto. No le cuesta imaginar su reacción, si se le ocurriese hacerlo. Probablemente haría que la encerrasen otra vez. Lo cierto es que amaba más a Pete, pese a tantas cosas, y ella sabe que Gordon lo sabe. Siempre ha estado celoso de él: mencionar el nombre de Pete sería todo excepto inteligente, por no hablar de lo que supondría decir que ha visto su fantasma. De manera que no dice nada. Tampoco, de hecho, es que digan gran cosa a lo largo de su almuerzo, y Grace agradece que sea así, por más que le entristezca pensar que después de tantos años juntos es como si finalmente se hubieran quedado sin palabras. Sus diferentes hábitos los obligan a estar separados la mayor parte de los días, y el tiempo que ahora pasan juntos está empedrado de conversación banal o simple silencio.
Tras fregar los platos, Grace se retira para pasar la tarde en el huerto, y eso contribuye de pronto a que se sienta un poco más ligera, un poco más dichosa: nada como sentir el sol sobre la piel, nada como esto para apartar tantas cosas de su cabeza. Pero entonces ahí está de nuevo, el fantasma de Pete, o su doble, o lo que quiera que sea, saliendo de un autobús en Blomfield Road. Una vez más la visión de Pete la detiene en seco, arranca de su corazón cualquier pensamiento ocioso, desordena su cordura. Mientras le observa cruzar la calle siente en su interior el estremecimiento de algo que parece despertar bruscamente, algo incontrolado que ha estado guardado durante años en una celda húmeda y solitaria de su memoria.
Grace enfila sus pasos hacia la parada del autobús y se sienta allí, tratando de borrar de sus ojos la ciega visión de Pete. Hasta ese especial matiz de sus cabellos rubios, como de color arena, es el suyo. Todos los razonamientos que Grace se ha esforzado por elaborar para explicarse a sí misma lo que vio aquella primera vez se desintegran a la luz de esta segunda aparición. Un rápido vértigo se apodera de ella. «No puede ser real. Peteno puede ser real». Y, con todo, la visión desprende una realidad tan turbadora que Grace ya no puede seguir confiando en qué es real y qué no lo es. No sabe si reír o llorar, así que ni ríe ni llora. Quiere correr hacia él y rodearle con los brazos; pero también quiere correr un millón de kilómetros en la dirección opuesta. Si no es un fantasma, ¿qué es? ¿Quién es? ¿Acaso está perdiendo otra vez la cabeza? Por Dios, ojalá y no sea así. Mejor ver todos los fantasmas del mundo que eso.
Envuelta en las vendas de la luz del sol, Grace se levanta y emprende otra vez el camino a su huerto, y mientras se afana en trabajar el suelo, mientras planta y siembra y cava, los pensamientos no dejan de dar vueltas en su cabeza como unos focos, buscando algo que se parezca aun tímidamente a una explicación, algo que tenga sentido. Descorre como puede el telón de los viejos recuerdos. Fragmentos que yacen en el limo, semillas que arborizan sobre raíces ciegas. Todas las tardes, Grace decide perderse en las sombras de su tenebrosa existencia, desenterrar a puñados el frío y denso pasado.
En su primera cita, aquel lejano fin de semana después de su encuentro en Blackpool, Pete apareció con una marca de color oscuro en el cuello. Le dijo que era aceite, pero cuando Grace trató de quitársela comprendió que no se trataba de aceite: era un chupetón, esa inconfundible flor de amarillo y púrpura.
—Me lo hicieron los chicos para ponerte celosa —dijo entonces, y le explicó que entre varios lo habían sujetado contra el suelo mientras otro de ellos le mordía el cuello. Grace no sabía si creer aquello, y durante un rato estuvo de mal humor, reconcomida por los celos, pero luego consiguió deshacerse de aquel escozor, pues no quería arruinar el poco tiempo de que disponían.
Siempre la acompañaba hasta su casa y los padres de Grace no tardaron en sentirse encantados con él e impresionados por la posición del padre de Pete como miembro del Imperio británico, algo que a ella la hacía sentir ligeramente avergonzada. Incluso el padre de Grace, habitualmente tan frío y distante, acabó por caer en su hechizo. Y esos diez minutos de intimidad que tenían cuando los padres de ella se iban a la cama —antes de que su padre comenzara a patear el suelo del dormitorio con fuerza para que Pete se marchase de una vez— bastaban para que Grace no tuviera ninguna duda de que la adoraba.
Tras seis meses insistiendo en que Pete debía pasar la noche en el albergue de Jóvenes Cristianos durante los fines de semana en que acudía a visitarla, por fin los padres de Grace consintieron en que se quedase a dormir con ellos en la habitación para invitados; y, tan pronto como los ronquidos del padre empezaban a estremecer la oscuridad, Pete atravesaba el pasillo a hurtadillas para introducirse con sigilo en la cama de Grace, y sólo entonces su corazón comenzaba a latir. Aunque le encantaba sentir el roce de su cuerpo contra el de ella, el miedo le impedía llegar más lejos de aquellos besuqueos. Era consciente de que las buenas chicas esperaban el momento adecuado, escondiendo como mejor podían sus deseos.
El verano anterior a conocer a Pete, Grace había ido de acampada un sábado por la noche a Saddleworth Moors junto a un muchacho llamado Ian. Les había dicho a sus padres que se iba a quedar en casa de Ruth. Y aquella noche, besándose en la oscuridad nocturna, Ian condujo hábilmente la mano de Grace hasta su erección y le dijo:
—Mira lo que has conseguido.
Sacándole el miembro de su pijama, Grace había tocado su suave y firme textura, la piel deslizante del prepucio. La diferencia que veía con su propio cuerpo resultaba inquietante, además de cautivadora. En la oscuridad, su sentido del tacto se volvió más agudo, y cuando intentó imaginarlo apareció sin previo aviso el recuerdo de su padre desnudo. Aquella mañana de domingo Grace corrió al dormitorio de sus padres para decirles que el perro había vomitado en el suelo de la cocina, olvidándose de que tenía prohibido entrar allí. En aquel momento —Grace no contaba más de seis años— ignoraba qué era aquello que sus padres estaban haciendo, de modo que sólo sintió el terror inmediato de su aparente violencia: su madre no dejaba de aullar y gritar con el hombre encima de ella, gruñendo y sudando. Grace permaneció allí sin pronunciar palabra, y sólo al cabo de unos instantes su madre reparó en ella. «¡Sal de aquí, Grace!», exclamó, tirando de las sábanas para cubrirse. «¡Frank, sácala de aquí!». Frank saltó de la cama y avanzó hacia ella, y Grace corrió escaleras abajo, mientras el estruendo del portazo procedente del dormitorio resonaba en sus oídos y las lágrimas corrían por sus mejillas, todavía estremecida por aquello que había visto entre las piernas de su padre. Pero pensar en su padre desnudo mientras tocaba a Ian sólo contribuyó a enfriar su excitación. Apartó aquella visión de su mente. Cuando Ian orientó de nuevo su mano para que volviese a actuar se sintió inquieta, avergonzada. Pero también la invadió algo realmente poderoso, como nunca había sentido. Y cuando Ian se corrió fue como un secreto, o una lección: el pegajoso misterio del hombre.
Entre los repollos, entre las coliflores, las voces de los muertos invaden sus pensamientos, cotorreando como pájaros en las ramas de su memoria. Se sorprende a sí misma recogiendo a puñados un poco de tierra, oscurecida de gusanos, y llevándosela a la nariz para olerla, inhalando su aroma a mantillo, sin moverse del sitio. Después lo arroja lejos de sí con rápido disgusto y se incorpora; se quita los guantes, y agarra el bolso de un zarpazo.
Se encamina hacia Parliament Hill para ver fundirse la ciudad como una enorme piscina a sus pies. El interminable cielo que se extiende sobre su cabeza le hace sentir tan ridícula, tan pequeña, como para preguntarse qué motivo hay para preocuparse. Nadie sabe de sus ansias, de sus carencias. Los pensamientos dejan atrás todo sopor y abandonan poco a poco el lecho de su mente. Un riente cocodrilo de escolares vestidas de azul la engulle a su paso, indiferente al dolor que se arremolina en su pecho: suficiente, cree ella, para llenar el mundo. Centellea la hierba y los arbustos. Grace cierra los ojos y ofrece su rostro al sol, y se detiene a observar la danza de la luz a través de sus párpados, en ligeros movimientos de amarillo y rojo. Puede sentir incluso el viento cruzándola de parte a parte, como si en realidad ella no estuviera allí.
Caminando de regreso al barco, Grace se concentra en las cosas que puede ver a su alrededor: aquí, una ventana enmarcada de azul; aquí, tres chicos pateando un balón; allí, fragmentos de un desmantelado mueble —¿un escritorio?— apoyados contra un muro, y allí, pegado a él con cinta aislante, una hoja de blanco papel, y tres palabras garabateadas en tinta azul: Por favor, llévame. Son estas cosas las que impiden que Grace caiga al abismo que ha aparecido en el interior de su cabeza. Y, para rematarlo todo, había acertado a ver una solitaria y triste urraca al abandonar su huerto, y aunque por lo general no es supersticiosa, no deja de volver los ojos en todas direcciones por si ve otra de camino a casa, mas en vano.
Gordon está en la cubierta, limpiando las ventanas, cuando Grace regresa al barco. Se limita a saludar con un rápido «hola» y se mete dentro para tumbarse en la cama. Incluso desde allí puede oír el irritante silbido de Gordon. Ni siquiera se trata de un silbido audible, fuerte, lo que, después de todo, hubiera sido preferible a esto; es más, piensa Grace, una suerte de silbido a medias: como el escape de aire que suelta la tetera antes de su ostentoso gargajeo. Coloca una almohada sobre su cabeza. «Dicen que si piensas que te estás volviendo loco es porque todavía no estás loco, ¿verdad? Claro que los locos no tienen ni idea de que están locos... eso es lo que los vuelve locos». Ella, al menos, tiene alguna noción de que en sus pensamientos hay un atisbo de locura. Y sabe muy bien que ya hay una diferencia con lo que sucedió en el pasado: aquel brusco desmantelamiento interior que la condujo a un balbuciente pabellón de mujeres perturbadas. Ahora, cada momento que vive es lúcido y presente. Grace se siente agitada y despierta, alerta a esos fragmentos de su pasado que ejercen un peso mayor en su interior, o que la alejan de sí, como una especie de reconocimiento.
Se imagina a sí misma diciéndole a Gordon: «Acabo de ver a tu némesis», y estallando acto seguido en carcajadas. Pero reírse para sí, con la cabeza bajo la almohada, sólo sirve para que se sienta más desquiciada que nunca. «Quizá debería hacer que me encierren. El manicomio es el mejor lugar en el que podría estar. Lejos del mundo por un tiempo... Que me encierren y tiren a la alcantarilla la maldita llave». Sus pensamientos se tambalean como borrachos entre un presente incierto y un pasado que no desea volver a visitar.
En su decimoséptimo cumpleaños, tan sólo un año después del encuentro en Blackpool, durante un paseo por el parque Wythenshawe, Pete le dijo: «Espero que algún día nos casemos, Grace». Y Grace sonrió y dijo que sí, que ella también lo esperaba. Y por supuesto se sentía como en las nubes, pues le amaba con locura, y apenas podía creerse tanta suerte. Vivía por y para aquel romance que parecía suficientemente auténtico, y el futuro se le antojaba lleno de una certeza tan luminosa y soleada que no tenía razón alguna para creer que sería cualquier cosa excepto feliz. Ninguna razón en absoluto.
El siguiente fin de semana Pete la llevó en coche a Portsmouth para que conociese a sus padres, y, cuando se detuvieron frente a aquella enorme casa blanca con su largo sendero de grava y su inmaculado césped de entrada, Grace no pudo por menos de pensar que los padres de Pete iban a considerar aquello un mal casamiento.
Fue un poco como conocer a la realeza, o a unas estrellas del celuloide. Por lo que Pete le había contado ya sobre su padre, Edward, lo cierto es que Grace esperaba encontrar a un tipo mal encarado, de temperamento sanguíneo, pero resultó ser una versión encantadora de un Pete más maduro: tenían la misma altura y constitución, los mismos enormes ojos verdes; el mismo sentido del humor. Hizo un chiste acerca de cómo había imaginado a Grace: vestida con una toca y unos zuecos como si acabara de salir de un mundo pastoril. Pero, pese al notable parecido que había entre ambos (o quizá a causa de él), Grace percibió la tensión que había entre los dos hombres. Se comportaban como boxeadores que estuvieran midiéndose el uno al otro antes de lanzar el primer golpe. Reparó en cómo Edward trataba todo el tiempo de menospreciar a Pete, y, a medida que transcurría el fin de semana, iba desapareciendo a marchas forzadas el poco cariño que pudiera sentir por su futuro suegro.
Su madre, Iris, era tal y como Pete la había descrito: una mujer inmaculadamente vestida y peinada, que irradiaba un aura de calidez no del todo sincera. Al celebrar el vestido que Grace llevaba puesto le sorprendió escuchar que se lo había hecho ella misma, y no cejó en sus entusiásticos halagos hasta el punto de hacer que Grace se sintiera terriblemente avergonzada.
No podía imaginarse intimando con aquellas personas, lo cual, con el paso del tiempo, fue justamente el caso. Tras la muerte de Pete solía llevar a los niños a que los viesen una vez al año (siempre sin la compañía de Gordon, pues el simple hecho de pensar en su existencia era algo que los padres de Pete no podían ni empezar a concebir). Pero siguieron comportándose como extraños, y, tras el funeral de Hannah, jamás volvió a verlos, y ni siquiera acudió a sus respectivos funerales.
Habían estado comprometidos sólo tres semanas cuando recibió la noticia de que durante los dos siguientes años su destino sería Aden. Quisieron casarse lo antes posible para que Grace pudiera acompañarlo, pero el padre de la joven adujo que era demasiado pronto para el matrimonio e insistió en que esperasen un poco más. Si seguían sintiendo lo mismo el uno por el otro al cabo de dos años podrían casarse. Grace enfureció ante aquella decisión, y acudió a su madre para rogar que tratase de persuadirlo. Al fin y al cabo, tenían la misma edad que sus padres cuando se casaron. No era justo.
Fue como una prueba de resistencia, aquellos años que pasaron separados el uno del otro. Jamás había sentido Grace tanto amor y tanto dolor por la ausencia del otro: aquella angustia, aquella ansiedad... Rompía a llorar cada vez que escuchaba en la radio Only the Lonely. El único contacto que mantenían era a través del correo. Pete escribía a menudo —a veces, incluso, tres cartas al día—, y Grace las leía una y otra vez como si aquellos textos requiriesen un profundo estudio, pero lo que intentaba era estar más cerca de él por medio de aquellas palabras manuscritas que se extendían sobre el papel. Le escribía largos y detallados resúmenes de cómo pasaba su día a día, y le enviaba fotografías que Grace atesoraba con el mayor celo.
Y ella respondía a cada carta trazando las coordenadas de sus propias rutinas: su trabajo como mecanógrafa, el aburrimiento de la vida doméstica... siempre rematándolo todo con una declaracion de amor y su insistencia en lo mucho que le echaba de menos.
Lo que nunca le contó en aquellas cartas fue la aventura que estuvo a punto de tener con un hombre casado, tras su primer año separados. Se llamaba Denis Middleton, y era uno de los principales administrativos de Seguros Refuge, en Oxford Street. Tenía treinta y seis años, y un denso cabello negro que ya empezaba a platear en las sienes. Siempre la escogía a ella para pasar los trabajos a máquina, en ocasiones, incluso, pidiéndole que se quedase hasta muy tarde para terminar alguna carta urgente, y, no mucho después, algún pequeño presente —unas medias o un lápiz de labios— comenzó a aparecer en el cajón de su escritorio. Una noche le preguntó si quería acompañarle a ver una película, y Grace respondió que sí, que le apetecía mucho. Llamó a sus padres para decirles que iba a ver a Ruth a la salida de su trabajo. Aquel encuentro, por ilícito que fuese, no fue algo que realmente le disgustase. Tras la película marcharon a tomar algo, y él le habló de su esposa, quien por lo visto había sufrido un accidente de coche que la había dejado paralítica. «No quiero que pienses que soy un adúltero, tengo el completo consentimiento de Margaret», había dicho.
Ella le habló de Pete, y le mostró su anillo de compromiso.
—Tampoco yo estoy en posición de juzgar, ¿verdad? —respondió.
No intentó besarla ni una sola vez, pero, tras un par de meses de asiduas visitas al cine o a algún restaurante Denis le preguntó si quería ir con ella a pasar el fin de semana en Harrogate. Aquello no la sorprendió demasiado, más bien la halagó, pero, por más que lo pudiera lamentar, le dijo que no. Después de aquello, Denis no volvió a invitarla a salir; otra chica fue la elegida de hacer el trabajo a máquina y los regalos dejaron de aparecer en su escritorio.
Al pensar en ello ahora, Grace siente una oleada de remordimiento: hubiera querido ser más atrevida, poder imaginar un final distinto para aquella aventura. Consciente, sin embargo, de que eso no sirve de nada. No importa; nada importa ya.
Aunque los padres de Pete habían querido que la pareja se casase en su parroquia local y hacer del acontecimiento un gran evento, incluso corriendo ellos con los gastos, ambos optaron por hacerlo en una pequeña iglesia en el vecindario de Grace, San Martin de Wythenshawe. Por la parte de Pete sólo estuvieron sus padres y un par de uniformados amigos, incluyendo a Mike, que fue el padrino, que aún cortejaba a Ruth, la dama de honor. Junto a los padres de Grace estaban los hermanos de éstos, el hermano de su padre y la esposa de éste, y las seis hermanas de su madre con sus respectivos maridos e hijos. Las siete hermanas se apiñaban como una bandada de extrañas aves, y no paraban de parlotear acerca de los pesares de la infancia cada vez que se reunían. Las otras damas de honor eran tres primas de Grace, con las que aún mantiene el contacto, aunque de manera intermitente.