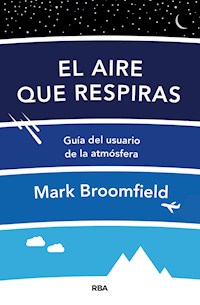
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
Una bocanada de aire fresco que disipa todas las dudas sobre nuestra atmósfera. Con siete millones de muertes prematuras al año relacionadas con la contaminación, la calidad del aire es un asunto que nos atañe a todos. Pero ¿cómo se mide la polución? ¿Son efectivas las leyes que la regulan? ¿Es siempre nocivo el mal olor? ¿Debemos comprar, conservar o rechazar un coche de gasóleo? ¿Heredarán nuestros nietos un aire que se pueda respirar? Desde las atmósferas de planetas lejanos hasta el oxígeno que entra en nuestros pulmones, de los agujeros en la capa de ozono a las partículas en suspensión; Mark Broomfield, como persona que respira a tiempo completo y científico especialista en calidad del aire, reúne pruebas científicas, vivencias personales y consejos sobre cómo podemos mejorar la calidad del aire que respiramos, al tiempo que nos ofrece una explicación exhaustiva de lo que ocurre ahí arriba.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DR. MARK BROOMFIELD
EL AIRE QUE RESPIRAS
Guía del usuario de la atmósfera
Traducción deROC FILELLA
Título original inglés: Every Breath You Take.
Autor: Mark Broomfield.
© Dr. Mark Broomfield, 2019.
© de la traducción: Roc Filella Escola, 2020.
© de esta edición: RBA Libros, S.A. 2020.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona
rbalibros.com
Primera edición: abril de 2020.
REF.: ODBO716
ISBN: 978-84-9187-648-9
COMPOSICIÓN DIGITAL • GRAFIME, S.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
PARA EMMA
CONTENIDO
Prefacio a la edición españolaIntroducción1. Otros mundos, otras atmósferas2. Nuestro mundo, nuestra atmósfera3. Una atmósfera alegre4. El ozono: globalmente útil, localmente dañino5. ¿Qué ocurrió con la lluvia ácida?6. La contaminación del aire en la ciudad7. Tu calle, tus vecinos, tu casa8. Tu familia, tu cuerpo, tu salud9. Los intríngulis10. El futuro: mi vida, mi coche, mi ciudad, mi mundoNotasAgradecimientosNotas al piePREFACIO A LA EDICIÓN ESPAÑOLA
Saludos a tu cálida y soleada casa en la esquina inferior izquierda de Europa desde mi fría, húmeda y ventosa casa en la esquina superior izquierda de Europa. Los británicos apreciamos desde hace mucho tiempo el clima de España por sus propiedades vigorizantes, y sus playas y ciudades históricas son para nosotros el destino ideal de unas magníficas vacaciones de verano. Pero nuestros climas, por diferentes que sean, acaban por provocar algo muy parecido: tanto en España como en el Reino Unido, la contaminación del aire es responsable de más de treinta mil muertes prematuras al año.1 En este libro emprenderemos un viaje para entender cómo funciona la atmósfera, por qué nos es tan beneficiosa y por qué, paradójicamente, parece también que nos perjudica tanto.
Treinta mil muertes prematuras al año son muchas, y es lógico preguntarse por qué son tantas. Pues bien, las causas son a la vez parecidas y distintas en España y el Reino Unido. Ambos países, como casi todos los demás, sufren el grave problema de las partículas en suspensión, una de las causas principales de esas muertes. Tales partículas proceden de los vehículos de motor, la industria, la generación de electricidad, la agricultura, las actividades domésticas y, prácticamente, de cualquier otra fuente que quepa imaginar.
Además, el famoso sol de España es el catalizador de muchos más contaminantes interesantes y peligrosos del aire debidos a procesos químicos que se producen en la atmósfera, en mucha mayor medida que los rayos de sol más apagados de los que, de vez en cuando, disfrutamos más al norte. El principal de estos contaminantes es el ozono. Su incidencia aumenta a medida que se desciende hacia el sur de Europa (de él se habla en el capítulo 4). A diferencia de otros contaminantes, el principal problema del ozono no son los altos niveles de polución de las grandes ciudades, donde tal vez pienses que podrías evitar cierto grado de contaminación. ¿Por qué? Sigue leyendo y lo averiguarás.
Vivimos en unos tiempos que asustan, pero también empezamos a saber más de la contaminación del aire y sus efectos para nuestra salud. Y a la vez son tiempos apasionantes para llegar a entender y afrontar el mundo fascinante de la polución: un mundo en el que confluyen ciencia y sentimientos viscerales, tratados internacionales y actuaciones locales, política y tribunales, ideas anquilosadas y conceptos nuevos, incluso cierto clamor de los medios sociales.
Sin embargo, aunque te cueste creerlo, la situación va mejorando. En España, los niveles de partículas en suspensión disminuyeron entre 2001 y 2012, y lo mismo hicieron, en menor medida, los de dióxido de nitrógeno.2 Las razones son muchas. Entre ellas, están los controles de los procesos industriales, las mejoras en las emisiones de los vehículos y el menor uso de carbón para generar electricidad. Es una historia de éxito que ojalá continúe (y se acelere). Sin embargo, la vieja pesadilla del ozono sigue causando problemas, con niveles más o menos constantes o superiores en algunas zonas.
Últimamente, la situación en España, en el Reino Unido y en otros muchos países ha seguido mejorando. Por ejemplo, desde 2018, existe en Madrid una zona de bajas emisiones, pequeña pero efectiva. Y hoy, en 2020, en Barcelona ha empezado a funcionar la mayor zona de bajas emisiones del sur de Europa.3 La zona abarca noventa y cinco kilómetros cuadrados y tiene el loable objetivo de evitar que los vehículos de gasóleo y gasolina más contaminantes entren en la ciudad y en las ciudades cercanas. Afecta a los vehículos de gasóleo de más de catorce años y a los de gasolina de más de veinte. Es una decisión acertada, pero no son muchos los vehículos de estas características que siguen en circulación. Así pues, se puede hacer mucho más para paliar la contaminación del aire en Barcelona y en todas las ciudades de España (esperemos que en un futuro cercano).
Hace poco, se eliminó la zona de bajas emisiones de Madrid, una decisión que fue motivo de manifestaciones que reivindicaban su reposición. Felicito a los madrileños por su compromiso con la mejora de la calidad del aire. Este apoyo popular será fundamental para conseguir auténticas mejoras en la calidad del aire en España y en todo el mundo.
Cada semana se publican nuevos estudios que relacionan la contaminación del aire con más y más problemas de salud. Ya sabemos algo de cómo afecta la polución a los pulmones, el corazón, la vista y la salud mental. De hecho, mientras escribo estas líneas, aparecen pruebas de que la contaminación del aire puede afectar a los huesos.4 También sabemos que la polución incide en los ecosistemas naturales, pero no sabemos tanto sobre sus efectos en los hábitats de la zona mediterránea. Sin embargo, aunque nuestros conocimientos puedan ser incompletos, los efectos de la contaminación del aire en la flora y la fauna no son menos reales.
Así pues, entre todos los graves problemas que nos acosan por todas partes, la contaminación del aire sigue siendo uno de los mayores, de los que más se agudizan y (me atrevería a decir) de los más interesantes. Espero que disfrutes de este libro y que te motive para seguir hablando de la atmósfera, así como para preguntar por lo que hay en el aire que respiras.
INTRODUCCIÓN
UN VIAJE POR EL ESPACIO
Este libro habla de un viaje. No un viaje metafórico, pero tampoco uno real: es un viaje teórico a través de la atmósfera. Y no se trata solo de la amable atmósfera de nuestra Tierra: vamos a partir de fuera del sistema solar y, de camino hacia parajes muy alejados de nuestro cómodo manto planetario, visitaremos algunas atmósferas extrañas y poco amables. Una atmósfera, como ya debes de saber, es «el conjunto de gases que envuelven la Tierra u otro planeta, el aire o el ambiente de un lugar, una situación o un trabajo creativo».1 Como científico de la atmósfera debidamente acreditado, escribo mucho acerca de las atmósferas en su sentido literal, y no sobre todas esas otras acepciones. Así pues, si esperabas un libro sobre el ambiente de un lugar, una situación o un trabajo creativo, devuelve este libro y dirígete a la sección de literatura a ver si encuentras alguna oferta de dos por uno.
¡Bienvenido a bordo! Nuestra primera parada será en el exoplaneta GJ 1132b —el prefijo «exo» indica que se encuentra fuera del sistema solar, GJ 1132 es el pegadizo nombre de la estrella alrededor de la que orbita, y «b» significa que fue el primer planeta de GJ 1132a descubierto (la estrella tiene asignada la letra «a»)—. En el momento de escribir estas líneas, hemos confirmado la existencia de unos cuatro mil planetas fuera del sistema solar,2 y nuestro amigo GJ 1132 solo es un poquito más amable que los otros 3.999 porque es el primero parecido a la Tierra y con atmósfera que hemos descubierto. Bueno, para ser exactos, el segundo. Pero antes de llegar a la atmósfera en la que vivimos y respiramos, nos detendremos en algunas de las otras atmósferas de nuestro sistema solar.
A decir verdad, las otras atmósferas de nuestro sistema solar no son muy agradables: la mayoría de nuestros planetas vecinos tienen atmósferas muy delgadas y gélidas, más frías incluso que la que se creó cuando sin darte cuenta te dirigiste a tu pareja con el nombre de tu ex. ¡Fue un accidente! No obstante, echaremos un vistazo a todas, y también nos dejaremos caer por Venus a observar directamente qué es el calentamiento global.
Y después llegamos al fascinante, esencial y frágil manto de confort que rodea la Tierra. Desde el extremo exterior de la ionosfera, atravesando la termosfera, la mesosfera y la estratosfera, llegamos al lugar del que decimos que es nuestra casa: la troposfera. ¿No has oído hablar de ella? No importa: no es más que los pocos kilómetros inferiores que llamamos atmósfera, donde nos pasamos la vida, salvo cuando viajamos en aviones de reacción. Así pues, llevamos mucho tiempo respirándola (incluso en el avión seguimos respirando troposfera reciclada). Dentro de la troposfera, hay un viaje inexcusable: desde la polución global y los problemas climáticos, pasando por la contaminación del aire global y urbano y sus efectos locales. La suciedad, los malos olores y el efecto que la polución tiene en el precio de tu casa. ¿Quieres saber cómo puedes ahorrarte un 14 % del precio de la casa mudándote a un código postal mágico? Pues sigue leyendo.
DOS NÚMEROS
Como el clásico 1066 And All That, de Seller y Yeatman,* este libro contiene dos cifras memorables: quédate con ellas si olvidas todo lo demás. La primera, como quizá ya haya mencionado, es que la contaminación del aire es responsable del 14 % del precio de tu casa. Y la segunda es que la contaminación del aire es la causa directa de siete millones de muertes prematuras cada año. No estoy seguro de cuál de estas conviene recordar más, pero sí cuál es la más estremecedora. Porque hoy, al cabo de años de vivir a la sombra de aquel nuevo vecino, el cambio climático, la contaminación del aire por fin está recibiendo la atención que merece, después de habernos hecho una buena idea de la magnitud de esos millones de muertes innecesarias.
Tal vez te preguntes qué es una muerte prematura. Buena pregunta. Una respuesta corta es que no lo sabemos con exactitud. Adelantemos la información: todos acabamos por morir, por lo que la consecuencia de los efectos medioambientales, como la contaminación del aire, en la salud no es que aumente el porcentaje de fallecimientos por persona (que ya es del cien por cien), sino que acorta la esperanza de vida. Lo podemos explicar de diversas formas. Una es calcular el número de muertes prematuras que supuestamente se producen cada año —aquí, en el Reino Unido, son unas cuarenta mil, y en todo el mundo, unos siete millones—. Otra forma es observar el efecto general sobre la esperanza de vida: en el Reino Unido, la polución del aire reduce una media de seis meses la esperanza de vida de todos. Lo que no sabemos es si esa media afecta a todos por igual o si los efectos son mayores en un determinado número de personas. Y desde luego desconocemos qué personas son las que mueren prematuramente debido a la contaminación del aire todos los años. Hay razones para pensar que la contaminación ha afectado a algún miembro de muestra familia, pero ningún médico habrá certificado que su muerte se debió a la «contaminación del aire». En honor a la verdad, hay que decir que la principal razón de que así sea es que los certificados de defunción registran las circunstancias que afectan a los individuos, sin especular sobre posibles causas externas. Sin embargo, aunque se especulara, sería imposible determinar qué fallecimientos respondieron directamente a la mala calidad del aire. Es algo que, posiblemente, cambie muy pronto, pero, de momento, lo único que sabemos es que la contaminación suele provocar que muramos un poco antes.
Y eso no es poca cosa. Todos los años, la contaminación del aire provoca más muertes prematuras que el tabaquismo pasivo, la obesidad y la contaminación del agua. Juntos. Tal vez la obesidad y el tabaquismo pasivo son más llamativos porque son más visibles y se pueden evitar más fácilmente. Las patatas fritas del puesto de la esquina y el paquete de cigarrillos del quiosco de al lado son reales, objetos físicos, y podemos decidir consumirlos o evitar sus prolongados efectos sobre nuestras arterias y nuestra familia. En cambio, la contaminación del agua y el aire no es tan fácil de ver. Y lo que como individuos podemos hacer para mitigarla o impedirla tiene un límite. Es lo que ocurre con los problemas medioambientales: en general, es otra gente la que los provoca; además, suelen manifestarse como un pequeño riesgo o un pequeño efecto para la población. Individualmente no se percibe. Sin embargo, la contaminación del aire es más importante aún que la obesidad, el tabaquismo pasivo y otras causas importantes de muerte prematura. Cada pocos segundos, hemos de inspirar aire. Y no tenemos muchas opciones sobre lo que respiramos; el aire penetra hasta lo más profundo de nuestro cuerpo. Lo necesitamos para seguir vivos, pero, al mismo tiempo, nos puede causar algún daño.
UN VIAJE POR EL TIEMPO
En el otoño de 1987, cuando salí con los ojos entrecerrados de los laboratorios de la Universidad de Cambridge no pensaba en nada de esto. Tuvieron que transcurrir varias décadas antes de que se empezara a entrever el impacto que la contaminación del aire tiene sobre las personas en cualquier parte del mundo. En aquella época, cursaba tercero de Química y había decidido que mi humilde talento no se desempeñaría en el campo de la química orgánica ni el de la inorgánica (las áreas de la química, por desgracia, con las que cabía esperar que uno se ganara la vida más que holgadamente). Me sentía mucho más a gusto con la fisioquímica y la química teórica. Así pues, me dirigí a la primera clase de la primera de cuatro unidades de fisioquímica por las que podían optar los estudiantes del último curso, que versaba sobre el oscuro tema de la química de las atmósferas. El profesor Brian Thrush empezó hablando de la cinética atmosférica, es decir, la medición de la velocidad a la que se producen las reacciones en la fase gaseosa. Pudiera haber sido un apéndice oscuro de un tema oscuro. No obstante, recuerdo salir de aquella clase, probablemente en una mañana más de noviembre, lluviosa y en la que estaría rodeado de estudiantes vestidos a la moda retro de los ochenta, y pensar: «Esto es a lo que me quiero dedicar». Como suele ocurrir con los caminos a Damasco, seguramente hay otras historias de mayor relevancia (valga la de san Pablo), pero la mía fue genuina y duradera: la atmósfera ha seguido conmigo, y yo me he quedado atrapado en ella en los treinta años que han pasado desde entonces.
En aquel curso nos ocupamos de cuestiones que trascendían las mediciones de laboratorio; estudiamos las reacciones atmosféricas que rigen el esmog fotoquímico producido por la formación de ozono en las capas bajas de la atmósfera, y el ozono de la estratosfera. Con la perspectiva del tiempo, debo decir que tenía algo de innovador allá en 1987, apenas un par de años después del descubrimiento del agujero de la capa de ozono de la estratosfera. Y es que ciertos profesores parecía que seguían impartiendo la misma clase desde 1947. El programa pasó a observar la atmósfera de otros planetas, en una breve serie de clases impartidas por David Husain, siempre riguroso y ameno. El último grupo de clases trataba de las técnicas de monitorización atmosférica. Corría a cargo de un profesor de investigación de aspecto joven, el doctor John Pyle (el mismo profesor John Pyle CBE FRS* que hoy dirige el Departamento de Química de Cambridge).
Pues bien, eso es lo que me pasó. Al margen de un breve periodo en el que me pregunté si debía dedicarme a algún tipo de trabajo social (hubiera sido un desastre, así que puedo decir que de buena se libraron los posibles implicados), me dediqué a preparar la tesis doctoral sobre la medición de los espectros y la cinética atmosférica de los compuestos sulfurados reducidos. Estas sustancias químicas son de las más nauseabundas que se conocen; en particular, el olor del dimetil disulfuro te incita a hacerte una bolita y desaparecer.
Allá por 1989, la antigua Central Electricity Generating Board, que dirigía las centrales eléctricas del Reino Unido, quiso averiguar si la lluvia ácida de la península escandinava podía estar causada por compuestos orgánicos sulfurados liberados por microorganismos en el mar del Norte. No importaba que estos microorganismos presumiblemente llevaran liberando compuestos orgánicos sulfurados desde tiempos inmemoriales: la CEGB quería más información, y estaba dispuesta a pagar a un estudiante de doctorado para que realizara algunos estudios básicos. En la década de 1980, el problema de la lluvia ácida en Escandinavia y Europa central era grave, y la CEGB buscaba posibles explicaciones de los efectos observados en los bosques y los lagos de esas zonas. Con tal fin, financió un programa de investigación destinado a desarrollar un modelo de compuestos orgánicos sulfurados de la atmósfera. El objetivo era calcular la posible contribución de las fuentes naturales a la lluvia ácida. Mi trabajo consistía en medir la rapidez de reacción de algunos intermediarios químicos de la atmósfera, unos datos de los que anteriormente no se disponía.
Debo decir que no estoy seguro de que la CEGB llegara a completar su estudio de modelos. Cuando empecé el doctorado, la CEGB estaba en proceso de privatización, y me daba la impresión de que quizá se ocupaba más de los términos y condiciones del traspaso y la disposición de las futuras pensiones (y seguramente de la fiabilidad duradera del suministro de electricidad en el Reino Unido, todo hay que decirlo) que de un programa de investigación especulativa y de un humilde estudiante de la lejana York. Sin embargo, terminé la tesis con una visita a mi supervisor industrial de la CEGB. Con Chris Anastasi, mi supervisor académico, y con nuestros socios daneses del Laboratorio Nacional de Risø (con un útil equipo que funcionó de verdad), publicamos unos cuantos datos que pasaron a formar parte del conocimiento humano. Unos datos que, como corresponde a los artículos académicos, siguen ahí,3 con su cita en las profundidades del magistral JPL Publication 15-10: Chemical Kinetics and Photochemical Data for Use in Atmospheric Studies de la NASA, a disposición de quien esté interesado en el modelado de las vías de reacción del azufre orgánico de la atmósfera.
Tuve suerte. Empecé a interesarme por la química y la ciencia de la atmósfera a finales de los años ochenta, una época apasionante en que la comunidad científica de la atmósfera, nada menos, estaba investigando nuevos problemas y buscando nuevas soluciones. Los laboratorios disponían de láseres que tenían una pinta impresionante —bueno, algunos laboratorios; yo tenía que conformarme con una lámpara ultravioleta—. Como parte de aquel viaje de descubrimiento, se determinó (y no era extraño que así fuera) que la causa de la lluvia ácida era la combustión de combustibles fósiles, al menos en algunas centrales eléctricas británicas, por lo que mi estudio de los compuestos orgánicos sulfurados acabó siendo un apestoso señuelo, una pista falsa.
Después del doctorado llegó mi primer trabajo de verdad (aparte del de camarero a cambio de una libra por hora, más propinas: sí, lo sé, era un atraco a mano armada: sin duda, no me merecía cobrar tanto). Ese trabajo fue como consultor medioambiental especializado en la calidad del aire. Y treinta años después sigo con lo mismo (sin servir para camarero, para fortuna de esos clientes que, por lo que sé, es posible que sigan esperando las pastas de té tostaditas en el salón de té Buddies de la calle mayor de Chipping Ongar): ocupándome como entonces de lo que hay en la atmósfera y el efecto que todo ello tiene en las personas. Una de las ventajas de trabajar en la contaminación del aire es que a la gente le suele interesar el tipo de trabajo que hago, un interés que se mantiene como mínimo uno o dos minutos, hasta que la persona se da cuenta de que es un trabajo que obliga a estar sentado a una mesa muchas horas, más que a medir la calidad del aire en los páramos de Cornualles (algo que también he hecho) o trepar por las chimeneas del tejado en invierno durante las tormentas de nieve (algo que también he hecho). Al menos, decir «soy consultor de calidad del aire» provoca en las personas una reacción más positiva que decir «soy consultor de gestión», aunque la diferencia no implique una mejor posición en las tablas salariales.
No importa. Sería tan buen consultor de gestión como camarero. Me encanta la dinámica actividad de la atmósfera, impulsada por el Sol, el viento y las reacciones químicas. Me fascinan los efectos de la contaminación del aire en la salud y los ecosistemas naturales. Es auténtica ciencia: una materia en la se pueden utilizar modelos para predecir concentraciones de ocho decimales, pero que a veces contienen errores de factor diez. Se pueden invertir cientos de miles de libras en instrumentos de medición, o comprar un pequeño tubo de plástico de diez libras. A veces, es un trabajo polémico; a menudo, frustrante; de vez en cuando, repetitivo, y muy muy importante. ¿He dicho ya que todos los años mueren en el mundo siete millones de personas debido a la contaminación del aire? Un día hay que ocuparse de los instrumentos para medir la contaminación del aire en un determinado momento; al día siguiente, olfatear e intentar detectar un determinado olor. Son muchas pequeñas decisiones que todos tomamos y que juntas generan la pesada carga de la contaminación del aire, así como las ocasionales grandes decisiones que unas veces se traducen en mucha más polución, pero otras no la agravan.
ESTE VIAJE
¿Incomprensible? No es extraño, porque poca gente sabe mucho sobre la atmósfera. Acompáñame en mi viaje por las atmósferas y por las diversas capas de esta atmósfera nuestra sucia y fértil. Iniciaremos nuestro pequeño recorrido a cuatrocientos billones de kilómetros de la Tierra, en nuestro amigo GJ 1132 b, y en los sucesivos capítulos nos iremos aproximando a la Tierra. Observaremos qué hay en nuestra atmósfera: lo bueno (el oxígeno que da vida), lo feo (los muchos y diversos contaminantes que añadimos a la mezcla, en cantidades sorprendentemente pequeñas) y lo malo (el nitrógeno inerte y los gases nobles que, si pudieran, nos ahogarían). Globalmente, investigaremos los vínculos con el hermano mayor de la contaminación del aire: el cambio climático, y observaremos prolongada y detenidamente el enigma que es el ozono. Luego echaremos un vistazo a algunos de los efectos de la contaminación del aire, en nuestra salud, en los ecosistemas y en nuestros sentidos. Nos ocuparemos de algunas preguntas polémicas, y de cómo se informa de la contaminación y acerca de cómo se la presenta en los medios de comunicación: por extraño que parezca, a veces podemos creer lo que leemos en los periódicos. Terminaremos (en el capítulo 8) dirigiéndonos directamente a nuestros pulmones para ver qué nos provoca la atmósfera a ti y a mí en este preciso momento. Después repasaremos algunas de las artes oscuras del tratamiento de la contaminación del aire, de cómo se comportan en la atmósfera esos desagradables contaminantes y de cómo los estudiamos, antes de observar qué le va a deparar el futuro a la atmósfera, en el que incluyo el aire y los contaminantes con los que parecemos adictos a llenarla: todo eso que acaba en el aire que respiramos.
Estamos en un momento apasionante para conocer mejor la calidad del aire, así como para pensar en el futuro tal vez partiendo de los éxitos de los últimos cincuenta años para mejorar esa calidad donde los niveles de contaminación siguen siendo demasiado altos y donde aún siguen subiendo. He escrito este libro con el objetivo de transmitir el entusiasmo por un tema que es fascinante y de suma importancia. En el tratamiento de la calidad del aire convergen la ciencia, la política, la economía y la psicología, así como, probablemente, otras disciplinas. El mundo exacto de la medición y la evaluación científicas se junta con el mundo caótico en el que todos hemos de vivir. Y los efectos de la contaminación del aire para la salud de millones de personas de todo el mundo son reales e importantes. Al final del libro, incluyo referencias para quien tenga interés en comprobar los datos o seguir con su estudio.
Every breath you take, I’ll be watching you,* cantaba Sting con The Police en 1983. En aquella época, yo pensaba que era una canción de amor, pero en realidad en ella se hablaba del comportamiento de un acosador obsesivo, quizá después de la ruptura de una relación amorosa. Como decía el propio Sting: «Es una cuestión de celos, vigilancia y adueñamiento».4 Hoy es imposible adueñarse del aliento que tomamos, al menos mientras nadie intente privatizar la atmósfera. Pero sí es posible vigilar lo que hay en el aire. Como veremos, tal vez quepan también los celos de la buena calidad del aire de la que algunos disfrutamos al respirar.
1OTROS MUNDOS, OTRAS ATMÓSFERASA cuatrocientos billones de kilómetros
UN LUGAR FAMILIAR
Iniciamos, pues, nuestro viaje en un punto situado a treinta y nueve años luz. A solo cuatrocientos billones de kilómetros, una distancia que teóricamente podrías cubrir en treinta y nueve años si fueras a la velocidad de la luz. El récord de velocidad de un vehículo pilotado por personas lo ostenta el Apolo 10, que alcanzó 11,1 kilómetros por segundo, toda una hazaña, sin duda, pero un poco por debajo de la velocidad de la luz. A la velocidad del Apolo 10, tardaríamos un poco más de un millón de años en llegar a ese punto de partida. No es extraño que Starship Enterprise utilizara el motor de curvatura para desplazarse por el universo.
No fue hasta hace relativamente bastante poco cuando empezamos a avanzar significativamente en el descubrimiento de planetas fuera del sistema solar. Tres cuartas partes de los planetas que conocemos se descubrieron a partir de 2013, el 40 % de los cuales fue descubierto solo en 2016. No hemos tenido mucho tiempo para estudiar diversas atmósferas. Uno de los exoplanetas descubiertos en 2015 es un objeto pequeño y rocoso llamado Gliese 1132 b, conocido para abreviar por el conciso apodo de GJ 1132 b. Cosa de esos astrónomos y su alocada informalidad. Este diminuto punto del espacio es un planeta rocoso un poco mayor que la Tierra que gira como un rayo alrededor de una estrella roja enana unas cuatro veces a la semana. En abril de 2017, un equipo de la Universidad de Cambridge y el Instituto Max Plank de Astronomía informó que el GJ 1132 b tiene atmósfera: era la primera vez que se identificaba una atmósfera de uno u otro tipo alrededor de un planeta parecido a la Tierra, aparte de aquella en la que estamos respirando en estos momentos. En este sentido, debemos ser un tanto precavidos. Nadie ha estado viajando un par de millones de años para tomar una muestra de la atmósfera, sino que esta se identificó observando cómo el planeta atenúa la luz de su estrella cuando pasa entre esta y el Observatorio Europeo Austral de Chile. «Una atmósfera rica en agua y metano explicaría perfectamente las observaciones», dijeron los miembros del equipo.1
Así pues, parece que GJ tiene atmósfera, y que esta contiene todo eso que hace pensar a los investigadores que allí tiene que hacer mucho calor. Muchísimo calor. Concretamente, una temperatura de superficie de 370º, por lo que el planeta sería inhabitable para todo tipo de vida que conocemos en la Tierra. Una atmósfera compuesta de gases de efecto invernadero y una temperatura abrasadora me recuerda inevitablemente a Venus…, planeta del que nos ocuparemos en breve.
Sin embargo, antes quiero señalar que la observación de la atmósfera de un planeta de fuera del sistema solar hizo que me planteara una pregunta en la que realmente nunca había pensado. ¿De dónde proceden todas estas atmósferas? Parece que la respuesta es que su origen está principalmente en los propios planetas. Un planeta pequeño y rocoso como la Tierra o el GJ 1132 b inicia su vida como una acumulación de polvo solar próximo a una estrella. El calor de la estrella vaporiza la mayoría de las sustancias, dejando detrás minerales calientes. Estos materiales se van pegando unos a otros lentamente. Al enfriarse, se produce una violenta actividad geotérmica. Los volcanes arrojan todo tipo de gases a la atmósfera: el dióxido de carbono, el ácido sulfhídrico y el vapor de agua son componentes muy populares de nuestra atmósfera naciente.
DENTRO DEL SISTEMA SOLAR
Las cosas son distintas en los planetas gaseosos, como Júpiter y Saturno. Estos se formaron con material procedente de partes más alejadas y frías de la nebulosa solar, lo cual significa que están compuestos en su mayor parte de hidrógeno y helio. Son prácticamente gas o, dicho de otra forma, estos planetas son completamente atmósfera. Así pues, en nuestro viaje hacia la Tierra y, concretamente, a tu casa, detengámonos en Saturno. Este planeta está a media millonésima de la distancia de GJ 1132 b, así que ya hemos recorrido el 99,9995 % de nuestro viaje.
Al estar compuesta de pequeños restos del Sol, la atmósfera de Saturno, y desde luego el propio planeta, es un 93 % hidrógeno y un 7 % helio. En la parte inferior de la atmósfera, hay mucho más helio, lo cual indica que el helio más pesado se hunde hacia el centro de Saturno. En realidad, el planeta no se distingue de su atmósfera, por lo que, para poder hablar de planetas gaseosos gigantes del mismo modo que consideramos la atmósfera de los planetas rocosos, definimos la superficie de Saturno y su vecino Júpiter como el punto en que la presión del «aire» es la misma que la de la superficie de la Tierra, una presión que, para facilitar las cosas, se denomina de «1 atmósfera». La atmósfera de Saturno contiene pequeñas cantidades de cristales de hielo y azufre. Está azotada por vientos huracanados de más de 1.500 kilómetros por hora. En resumidas cuentas, en el ecuador de Saturno sopla un vendaval de hidrógeno, huele a azufre, la temperatura es de 200º bajo cero, y no hay nada donde poner los pies.
Sigamos camino abajo hasta Júpiter, cómodamente situado a 43 minutos luz de la Tierra en su parte más cercana. No hace tanto frío ni sopla tanto viento, pero los protagonistas son también el hidrógeno y el helio. Una de las características más conocidas de Júpiter es el punto rojo situado al sur de su ecuador, una tormenta infernal que gira a gran velocidad. Lleva activa por lo menos trescientos cincuenta años (creemos: depende de cómo se interpreten las observaciones de los primeros días de los telescopios), pero parece que está amainando, y es posible que acabe en algún momento de los próximos cien años. Al igual que Saturno, la atmósfera de Júpiter tiene pequeñas cantidades de amoniaco, ácido sulfhídrico, agua y metano, cuya consecuencia son las bandas de color que se pueden observar girando en paralelo con el ecuador. Algunas de estas sustancias químicas huelen muy mal, pero, evidentemente, poder respirar ya nos exigiría demasiado esfuerzo como para preocuparnos por el olor del amoniaco o el ácido sulfhídrico. Tanto Júpiter como Saturno tienen una estructura de temperatura en sus atmósferas que, en mi opinión, se parece asombrosamente al perfil térmico de la atmósfera de la Tierra. La temperatura de la atmósfera de Júpiter baja a medida que se asciende desde el «nivel del suelo», hasta una altura de unos cincuenta kilómetros. A partir de ahí, la temperatura cambia de sentido y empieza a aumentar al ir subiendo hasta los doscientos kilómetros, donde alcanza los abrasadores cien grados bajo cero. En este punto, las cosas vuelven a cambiar de sentido. Y, a medida que se va subiendo, hace más frío, aunque cada vez hay menos de cualquier cosa que realmente pueda tener frío. En el siguiente capítulo veremos las razones de todo esto: cuando lleguemos a la Tierra, descubriremos que existen unas estrechas relaciones entre estos cambios de la temperatura y algunas de las más grandes historias actuales sobre la calidad del aire.
LOS VECINOS
Antes de llegar a la Tierra, vamos a detenernos en Marte, que puede estar a solo 13 minutos luz. A nuestra velocidad pedestre máxima de 11 kilómetros por segundo, llegar a Marte nos va a llevar menos de un año. Empieza, pues, a parecer algo más posible. Y nos preguntamos por el tipo de atmósfera que podemos esperar encontrar cuando lleguemos allí. La respuesta es casi nada…, pero no absolutamente nada. Marte tiene una atmósfera de una densidad cien veces menor que la de la Tierra. Pero, por lo menos, cuenta con una superficie rocosa en la que nos podríamos posar si quisiéramos. La fina capa de aire de Marte está compuesta sobre todo de dióxido de carbono y de un pequeño porcentaje de argón y nitrógeno. Al parecer, la atmósfera de Marte contenía mucho más dióxido de carbono que procedía, supuestamente, de la actividad geotérmica que se generó con el enfriamiento del planeta. Es una cantidad que, sin embargo, se ha perdido, quizá por efecto del Sol o tal vez por el impacto catastrófico de un cuerpo más pequeño. No parece que la atmósfera de Marte tenga mucho que ofrecernos, pero sí presenta fenómenos atmosféricos que nos son muy familiares: tormentas de polvo y nieve. El conocido polvo rojo de Marte (color que responde a que está compuesto de óxido de hierro) pasa a convertirse en enormes tormentas de polvo a escala global, unas tormentas que pueden durar varios meses. ¿Y la nieve? Lamento decepcionarte, pero, aunque es verdad que la nieve o la niebla a veces aparecen en la previsión del tiempo marciano, no son esas cosas acuosas a las que estamos acostumbrados. En el caso de la nieve, son copos de dióxido de carbono sólido que caen, particularmente en los polos. Parece que Marte tuvo mucha agua tanto en la superficie como debajo de ella, de manera que es posible que en su día hubiera, por acuñar una expresión, vida en Marte. Sin embargo, esos tiempos se acabaron, al mismo tiempo que la atmósfera que puede que protegiera las reservas de agua del planeta rojo. Hoy queda mucha agua en Marte, pero en forma de hielo en los polos norte y sur del planeta. ¿Podríamos emplear esa agua, nosotros o cualquier otra forma ligeramente familiar de vida?
Bueno, vamos a dejar esta pregunta en el aire. Ahora pasemos de la atmósfera estéril de Marte (deteniéndonos un momento en la Tierra) a echar un vistazo a Mercurio y Venus. El caso de Mercurio, es fácil: está tan próximo al Sol que su atmósfera se ha reducido más o menos a casi nada. Es la atmósfera más delgada del sistema solar, con una presión un billón de veces inferior a la de la atmósfera de la Tierra en la superficie. Lo poco que hay procede del viento solar, o son trozos y restos de micrometeoritos que colisionaron con la superficie. En realidad, no importa, porque el viento y el campo magnético del propio Mercurio solar eliminan todas las partículas. En Mercurio, la temperatura varía enormemente debido a su proximidad con el Sol. Y no existe una atmósfera que suavice las variaciones del calor que azota al planeta. Así pues, muchísimo frío en la cara opuesta al Sol. Por otro lado, si, por alguna extraña concatenación de circunstancias, te encuentras en la cara de Mercurio que da al Sol vas a tener un calor inimaginable.
Saltamos de Mercurio a Venus, un lugar realmente misterioso que sería horroroso visitar: es el sitio más caluroso del sistema solar, con una atmósfera compuesta casi por completo de dióxido de carbono, más un pequeño porcentaje de nitrógeno. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, cosa que significa que la atmósfera de Venus absorbe y retiene la energía del Sol, de ahí el calor extremo del planeta. Nubes de ácido sulfúrico impregnan el calor de un olor acre. Es una mezcla asfixiante de gases inertes. Y vaya atmósfera la de Venus: con una presión en superficie casi cien veces mayor que la del fondo marino a una profundidad de mil metros. Pero mucho más caliente. No sabemos aún con exactitud la razón de que la atmósfera de Venus evolucionara como lo hizo, pero es posible que en los primeros años de vida del planeta se evaporara de su superficie una gran cantidad de agua.2 El vapor de agua también es un gas de efecto invernadero, de manera que esta atmósfera húmeda habría empezado a calentarse progresivamente. Eso, a su vez, pudo haber impedido que el dióxido de carbono formara rocas geológicas como los carbonatos. Todo este dióxido de carbono acabó en la atmósfera. Por esta razón, Venus no ha dejado de calentarse cada vez más. De hecho, por lo que sabemos, no hay ningún tipo de vida en este planeta.
Por último, cuando doblamos la esquina procedentes de Venus, llegamos a nuestro exquisitamente amable planeta Tierra. Con su atmósfera ni demasiado caliente ni demasiado fría, con un poco de oxígeno, pero no demasiado, la Tierra parece reunir las condiciones atmosféricas ideales para la vida tal como la conocemos. Evidentemente, es una profecía autocumplida: cualquier planeta en el que hubiésemos evolucionado tendría una atmósfera apropiada que se nos ajustaría a la perfección. Es cierto que aún no hemos encontrado nada que pudiera siquiera parecerse a un hogar donde vivir, pero es que nuestra casa verde azulada, con su atmósfera generadora de vida, es realmente muy muy especial. Sin duda, merece que la cuidemos.
2NUESTRO MUNDO, NUESTRA ATMÓSFERAA cuarenta mil kilómetros
LA MAYOR PARTE DE NUESTRA ATMÓSFERA
Hemos llegado aquí después de un largo viaje, pero por fin hemos llegado a la Tierra. En nuestro planeta, nunca estamos a más de veinte mil kilómetros de casa, una idea seguramente tranquilizadora. Compartimos nuestra atmósfera vivificante y de proporciones perfectas con, entre otras formas de vida, unos ocho mil millones de personas. Y todas respiramos. Inhalar, espirar. Inhalar, espirar. Y, literalmente, no nos saciamos nunca. Así pues, ¿qué tiene nuestra atmósfera que la hace tan extraordinaria?
Aunque pueda parecer extraño, el aire que respiramos aquí en la Tierra contiene unas cuatro quintas partes de nitrógeno, un gas con muy poco encanto. Lo inspiramos y enseguida lo espiramos. El nitrógeno es una parte importante de nuestra vida en muchos sentidos —por ejemplo, contribuye al crecimiento de las plantas—, pero no hace gran cosa en la atmósfera. También hay una pizca de argón, más anodino aún que el nitrógeno. Como veremos, el argón pertenece al grupo de sustancias conocidas como «gases inertes», nombre que te dice todo lo que necesitas saber sobre lo que ocurre con el argón cuando respiras. Nada. Lo inhalas y lo exhalas.
Con tan poca cosa, a los científicos les costó bastante tiempo descifrar lo que hay en la atmósfera; en realidad, comprender que al aire es algo más que nada, y también que sea invisible. A decir verdad, la propia química no empezó a liberarse de los grilletes de la alquimia, su pariente indiscutible e incómodo, hasta el siglo XVII. Sin embargo, en 1774, solo unos cien años después de que se dieran los primeros pasos tambaleantes en esta nueva forma científica de analizar el mundo que nos rodea, los filósofos naturales habían identificado el 99 % de la atmósfera: tanto el nitrógeno como el oxígeno. Supuso un gran avance, sobre todo si tenemos en cuenta que el concepto moderno de gas ni siquiera existió como idea hasta la publicación en 1648 de Ortus medicinae, de Jan Baptiste van Helmont. La concreción de estos conceptos básicos resultó importante para nuestra incipiente comprensión de la atmósfera, porque todo ocurre en la quinta parte de atmósfera que no es argón ni nitrógeno. Hoy sabemos que esta parte está compuesta casi por completo de oxígeno. Casi. De hecho, gran parte de este libro gira en torno a esta dichosa palabra: «casi». Lo que me interesa es la pequeñísima parte de nuestra atmósfera que no es nitrógeno, ni argón ni oxígeno. Sin embargo, antes de abordar el tema, fijémonos un momento en el oxígeno, que hace algo más que intentar asfixiarnos.
El oxígeno estuvo a punto de recibir nombres como «aire de fuego», «aire vital» o uno de una oscuridad insuperable: «aire deflogisticado». Finalmente, lo llamaron oxígeno, cuyo significado es «formador de ácido» (algo bastante desafortunado). Preferiría que se llamara «aire vital», pero al menos nos libramos de tener que hablar de «aire deflogisticado». En el capítulo 9 hablaremos más detenidamente del flogisto y descubriremos por qué el oxígeno casi acaba por llevar este extrañísimo nombre. «Aire vital» (o tal vez «vitalio») hubiera dado en el clavo, porque el oxígeno es lo que nos da la vida. Y no ocurre solo que el oxígeno nos da vida, sino que la vida nos da oxígeno. Cuando se formó la Tierra, hace unos cuatro mil quinientos millones de años, en la atmósfera no había oxígeno. Y no sabemos aún de ningún otro planeta que contenga oxígeno en su atmósfera. No fue hasta que organismos unicelulares empezaron a producir oxígeno, al cabo de unos quinientos mil millones de años, cuando se abrió cierta probabilidad de que hubiera oxígeno en la atmósfera. Pero la realidad es que esta siguió sin oxígeno durante otros mil millones de años, porque el hidrógeno engullía todo el que producían las primeras formas de vida vegetal, o bien se consumía en la reacción con el hierro y otros materiales geológicos.1 Así siguieron las cosas durante unos mil millones de años antes de que empezara a intervenir la fotosíntesis, cuyo resultado fue una producción de oxígeno suficiente para que comenzara a acumularse en la atmósfera, al mismo tiempo que disminuía la producción de hidrógeno de los volcanes.
A partir de hace unos dos mil trescientos millones de años, los niveles de oxígeno en la atmósfera empezaron a subir por encima del 3 %, un nivel en el que siguió durante mucho tiempo. En realidad, mucho muchísimo tiempo: hasta hace unos setecientos millones de años. Más tarde, los niveles de oxígeno empezaron a volverse un poco locos. En un abrir y cerrar de ojos (en solo unos cincuenta millones de años), se produjo un aumento constante, hasta el 13 %. Lo siguió otro incremento repentino, hasta alcanzar el nivel más alto jamás alcanzado2 en el periodo Carbonífero, hace unos trescientos millones de años. Por entonces, el nivel de oxígeno en la atmósfera era un 50 % superior al actual. Como consecuencia, se desarrollaron algunas formas de vida excepcionales: libélulas del tamaño de una gaviota, arañas con patas de casi medio metro de largo y ciempiés que medían un metro de un extremo al otro.3 Unos bichos realmente terroríficos cuya viabilidad respondía al alto nivel de respiración que les permitía una atmósfera que contenía más de un 30 % de oxígeno.
Al parecer, hace unos trecientos millones de años, la causa de la subida de los niveles de oxígeno fue el rapidísimo enterramiento de los bosques, que contenían inmensas cantidades de carbono. La desaparición del carbono supuso que el oxígeno producido por la fotosíntesis no tuviera otro lugar al que ir que a la atmósfera, en cuya composición pudo alcanzar, en su punto más alto, hasta el 35 %. Sin embargo, llegaron los viejos humanos de siempre: nunca satisfechos con estar razonablemente bien, en los últimos dos mil años hemos hecho lo peor que hemos sabido para corregir ese equilibrio, desenterrando esos viejos bosques, convirtiéndolos en carbón y petróleo en nuestro propio beneficio, y quemándolos para producir calor y electricidad.
Por lo que sabemos, la Tierra es el único planeta que produce oxígeno. Así pues, aunque por ahí fuera pueda haber planetas que estén en condiciones para que en ellos evolucione la vida, no hemos encontrado ninguna prueba de la existencia de vida basada en el oxígeno. Si en algún momento hallamos otra atmósfera rica en oxígeno, podría ser, efectivamente, un sólido indicio de que la vida ha evolucionado en ese planeta, y que este trabaja en la fotosíntesis de forma denodada.
De vuelta a la Tierra, si las plantas hacen cuanto pueden para llevar oxígeno a la atmósfera, los animales ponemos todo nuestro empeño en engullírselo de nuevo. Cuando respiramos, parte del oxígeno del aire pasa a la corriente sanguínea a través de la extensísima superficie de nuestros pulmones. La superficie total de los pulmones de una persona adulta es de entre cincuenta y setenta metros cuadrados (más o menos la mitad de una pista de tenis, pero, por favor, no intentes comprobarlo en tu club de tenis). Esta gran superficie permite que el cuerpo extraiga en torno a una cuarta parte del oxígeno presente en cada inhalación. Así pues, cuando espiramos, el aire contiene alrededor de un 15 % de oxígeno. Inhalamos, 21 %; exhalamos, 15 %. Algo parecido ocurre al quemar combustibles. Como en la respiración, el proceso de quema de un combustible consiste básicamente en la reacción del carbono y el hidrógeno del combustible con el oxígeno para obtener dióxido de carbono y agua. El principio es el mismo en el motor de combustión interna de un coche o un camión, el quemador de leña del salón, la más moderna central eléctrica alimentada por gas, o tus pulmones y tu corriente sanguínea. Y las consecuencias de todo esto son muchas e importantes. De hecho, con tanta respiración y tanta quema de combustibles fósiles, extraemos oxígeno de la atmósfera a un ritmo un tanto superior a la capacidad de reponerlo de las plantas. Esto significa que actualmente los niveles de oxígeno en la atmósfera disminuyen en torno a un 0,0019 % al año.4 A este ritmo, dentro de unos quinientos años, los niveles de oxígeno en la atmósfera habrán bajado del 21 % al 20 %. Nada por lo que haya que preocuparse aún, pero tal vez convenga tenerlo en cuenta.
SIN ALIENTO
Si te interesa experimentar cómo es la vida en un medio donde escasee el oxígeno sin tener que esperar un par de milenios, una posibilidad es subir a las montañas. Mientras escribía este libro, viajé a Nepal y tuve el privilegio de cruzar el paso de Larke hacia el norte del monte Manaslu, en el Himalaya. El paso de Larke está situado a unos 5.100 metros sobre el nivel del mar, una altitud más que suficiente para sentir los cambios en los niveles de oxígeno.
A esta altura, la presión del aire es más o menos la mitad de la del nivel del suelo. Así pues, lógicamente, notaba que respiraba con dificultad al realizar actividades tan extenuantes como la de atarme los cordones de los zapatos o permanecer de pie. Tenía ciertas dificultades, pero no por ello deja de sorprender que alguien como yo, que se ha pasado los últimos cincuenta años a un par de cientos de metros sobre el nivel del mar, pudiera adaptarse a esta altitud lo suficiente para cruzar a pie el paso, incluso sonreír a la cámara, en vez de concentrarse exclusivamente en reunir un poco de oxígeno. Sí, estoy sonriendo. Aquella experiencia me hizo comprender la increíble capacidad de adaptación de nuestro cuerpo, así como lo frágil y pequeña que es la atmósfera. En dos semanas, tuve oportunidad de pasar del confort familiar de una presión de una atmósfera a la incomodidad, en algunos momentos dura, de media atmósfera, para después, al cabo de un par de días, volver a las condiciones más o menos normales. Normales para mí, quiero decir. Los componentes de nuestro equipo nepalí subían como si tal cosa hasta los 5.100 metros del paso, cargando unos veinticinco kilos en la espalda. Y aún tenían fuerzas para correr a traernos termos de té a nosotros, pobres occidentales sin un gramo de fuerzas. Es cuestión de lo que a uno está acostumbrado. Y nos podemos acostumbrar incluso a la mitad del oxígeno que obtenemos a nivel del mar.
El autor, a 5.106 metros de altitud sobre el nivel del mar, en el paso de Larke, Nepal5
Durante la caminata por el monte Manaslu, encontramos banderas de plegaria en puntos especialmente significativos, como las que se ven en la fotografía. Las banderas son de color azul, blanco, rojo, verde y amarillo, siempre en este orden. Son unos colores que representan el cielo (y el espacio), el viento, el fuego, el agua y la tierra. En esta parte de Nepal, la cultura budista tradicionalmente distingue entre el cielo y el viento. Nunca antes había pensado en tal distinción, pero me parece más que razonable, pues el cielo es claramente azul e inaprensible; en cambio, el viento es invisible, pero, al mismo tiempo, suele ser tangible. Puedo asegurar que, a medio camino de la cumbre de la octava montaña más alta del mundo, el viento es realmente tangible. Sin embargo, tanto el cielo azul como el viento invisible están compuestos de lo mismo. ¿Por qué, entonces, el cielo nos parece azul mientras que la atmósfera es transparente? La respuesta es que el color azul del cielo se debe a la dispersión de la luz solar. Siempre que no miremos directamente al sol —algo que estoy seguro de que no haremos por razones de seguridad—, la percepción que tengamos del color del cielo se deberá a que la luz del sol se dispersa al atravesar la atmósfera. El grado de difusión de la luz es inversamente proporcional a la cuarta potencia de la longitud de onda de la luz. La luz azul cuenta con una longitud de onda más corta que la verde, la amarilla, la naranja o la roja, por lo que se dispersa más: hasta diez veces más que la luz roja. Esta es la razón por la que la luz que vemos cuando miramos al cielo claro es azul: por la alta intensidad de los colores de longitud de onda más corta, los azules y los violetas. El resultado es que percibimos el cielo como de color azul. A una altitud de 5.100 metros, tenía sobre la cabeza la mitad de la atmósfera que a nivel del mar; por tal motivo, la intensidad de la luz difusa de todas las longitudes de onda era más baja que la de aquella a la que estoy acostumbrado a nivel del mar. Tal cosa provocaba que el cielo pareciera más oscuro de lo habitual en un día radiante de primavera, y de un azul todavía más profundo y que rozaba el azul oscuro o el morado fuerte cuanto más apartaba la vista del Sol.
LAS CAPAS DE LA ATMÓSFERA
El peso estimado de la atmósfera es de 5.500 billones de toneladas (una millonésima parte de la masa de la Tierra).6 Tenía a mis pies casi la mitad de todo lo que hay en la atmósfera cuando ascendí a cinco mil metros sobre el nivel del mar. La atmósfera es increíblemente pequeña, y se extiende como una capa de barniz sobre la superficie de la Tierra. No solo es pequeña y frágil, sino que, aún más importante, necesitamos que la atmósfera de nuestro planeta se quede ahí, así que tenemos que cuidarla con todo el esmero del mundo.
Pese a la altitud del paso de Larke, me encontraba solo a medio camino de superar la capa inferior de la atmósfera. Solemos dividir la atmósfera en cuatro capas, que son, de abajo arriba, la troposfera (donde se da el estado del tiempo, vivimos las personas, las aves vuelan y los hombres como yo sucumben a la crisis de la edad mediana haciendo senderismo por el Himalaya), la estratosfera (que incluye la capa de ozono y los vuelos de larga distancia), la mesosfera (por donde pasan zumbando las estrellas fugaces) y la ionosfera (con las auroras boreales y australes). Los límites de estas capas no son simples divisiones arbitrarias, sino que tienen una base física real en los súbitos cambios del perfil térmico de la atmósfera.
Partiendo de abajo, la troposfera contiene tres cuartas partes de la atmósfera. Es donde se produce casi todo lo relacionado con las condiciones atmosféricas —un poco más arriba, la situación es un poco más tranquila—. La troposfera alcanza la mayor altitud en el ecuador —unos dieciséis kilómetros por encima del suelo— y la menor hacia los polos, donde solo llega a unos ocho kilómetros sobre el nivel del suelo. A medida que se sube del nivel del suelo, la temperatura desciende unos 6,5º por kilómetro, debido a la expansión de los gases al ascender por la troposfera.
En la parte superior de la troposfera se produce un cambio abrupto de este perfil. De repente, el enfriamiento de la atmósfera se ralentiza para después cambiar de sentido. Y la temperatura empieza a subir con la altura. Esa parte superior de la troposfera (conocida como la tropopausa) se suele definir como el punto en que el ritmo del cambio de temperatura con la altura es de menos de dos grados por kilómetro, con una temperatura habitual de -60º. Este cambio del perfil térmico coloca una tapa sobre la troposfera. Donde los gases más fríos se sitúan por encima de los más calientes se pueden mezclar, porque el aire más frío baja, y el más caliente, sube (para ser más exactos, la mezcla se puede producir cuando los gases de temperatura más alta de la que resultaría la del movimiento vertical que siguiera la tasa de cambio adiabático están situados por encima de los gases más fríos, las nubes, la lluvia, los vientos). Debido en parte a su perfil térmico, la troposfera es un lugar de una dinámica fantástica, con la mezcla y el movimiento de las masas de aire, las puestas de sol y todo lo demás que la familiaridad nos ha llevado a imaginar como simples condiciones meteorológicas. Unas condiciones que, sin duda, siguen siendo muy importantes para nosotros: no contento con tener su propio programa en la televisión varias veces al día, el tiempo sigue siendo tema de conversación habitual para la mayoría de los británicos. ¿Y por qué no lo iba a ser? Ya sé que en nuestra isla ligeramente húmeda el tiempo no tiene características extremas, pero hace poco, en Edimburgo, en un mismo día hubo un sol cálido, fuertes vientos, movimientos rápidos de las nubes, lluvia torrencial, arcoíris dobles y, para concluir, una puesta de sol gloriosa. Seguramente recordarás algo parecido. Es el encanto de la troposfera. En cambio, donde los gases más calientes están por encima de los más fríos, como ocurre en la estratosfera, no se produce ninguna mezcla por inducción térmica. Las partes más ligeras y calientes de la atmósfera, y las más densas y frías, permanecen donde están. Por extraño que parezca, la previsión del tiempo en la estratosfera es aún más monótona que la de Midlands Today de la BBC.
Las cuatro capas de la atmósfera de la Tierra
¿Cuál es la causa de este cambio abrupto del gradiente de temperatura de la troposfera? Una pequeña sustancia química llamada ozono, que resulta ser importante para que comprendamos cómo funciona la atmósfera y, sin duda, para nuestra propia supervivencia. Hablaremos de todo ello. Sin embargo, de momento, lo que importa es que el ozono es un buen absorbente de la luz del sol. Al absorberla, el ozono emite una radiación infrarroja de longitud de onda más larga, también conocida como «calor». De modo que donde tiene lugar este proceso hay una absorción constante de la luz del sol y una liberación de calor. El ozono se forma en la parte superior de la troposfera por la acción de la luz ultravioleta sobre el oxígeno. En ese punto, el ozono absorbe algo más de luz solar y emite un poco de calor en un proceso cíclico, antes de quedar eliminado definitivamente por los procesos químicos. La consecuencia es una zona de habitabilidad para el ozono (preferiría que la hubiésemos llamado «zona del ozono» y no «capa de ozono»), donde el equilibrio entre estos procesos es exactamente el necesario para que haya una cantidad razonable de ozono. El proceso cíclico por el que el ozono absorbe la luz ultravioleta del sol y emite calor es la causa de que la temperatura deje de bajar en lo más alto de la troposfera y al entrar en la estratosfera. Debido a este aumento repentino de la temperatura, el paso de la troposfera a la siguiente capa superior, la estratosfera, es relativamente corto. Esta tapa colocada sobre la troposfera no es del todo hermética, por lo que entre la troposfera y la estratosfera existen fugas (de no ser así, no habría razón para preocuparnos por los agujeros de la capa de ozono estratosférica, con esos molestos clorofluorocarbonos), pero es un proceso muy limitado.
Así pues, al cruzar la tropopausa llegamos a la estratosfera. La estratosfera contiene el 90 % del ozono de la atmósfera; hablaremos del ozono con más detenimiento en el capítulo 4. Muchos vuelos comerciales pasan por la estratosfera, con pocas turbulencias y prácticamente sin nubes, lo cual se traduce en un vuelo tranquilo y una buena visibilidad de lo que debajo puedan hacer las nubes de la troposfera. La próxima vez que realices un vuelo internacional, puedes entretener a tu afortunado vecino señalando por la ventanilla y decir: «¿Ve eso? Pues es la tropopausa». Nunca falla.
A medida que vamos ascendiendo por la atmósfera, la temperatura se mantiene más o menos constante, pero después empieza a aumentar con la altura. Cuando llegamos a lo más alto de la estratosfera, a unos cincuenta kilómetros del suelo, la temperatura vuelve a los húmedos -15º. Pero la sensación en ese punto no sería muy agradable, porque la presión del aire en lo más alto de la estratosfera es de solo una milésima de atmósfera. En esta zona, el ozono y su efecto calentador desaparecen. Y la temperatura de la atmósfera vuelve a bajar a medida que subimos a la mesosfera.
La mesosfera nos protege de meteoros y meteoritos, que al entrar en esta parte de la atmósfera de la Tierra arden. Las presiones extremadamente bajas del aire en la mesosfera son suficientes para calentar y, en general, destruir los objetos que se precipitan hacia la superficie de la Tierra. A estos objetos ardientes de la mesosfera los llamamos a veces «estrellas fugaces», pero, como bien sabemos, no son realmente estrellas, sino simples meteoros que se vaporizan. La mesosfera se extiende hasta unos ochenta o noventa kilómetros sobre la superficie de la Tierra. En mi trabajo sobre la calidad del aire en las partes más bajas de la atmósfera, no me suelo encontrar con la mesosfera, por lo que pensé que tal vez debiera averiguar un poco más sobre ella. Resulta que la mesosfera es una parte muy misteriosa de la atmósfera; está demasiado alta para que la alcancen los aviones o los globos, y demasiado baja para poder investigarla con los satélites. La consecuencia es que sabemos menos de la mesosfera que de cualquier otra parte de la atmósfera. Los meteoros que arden en ella provocan en esa zona unos altos niveles de átomos de hierro. En las condiciones de mucho frío de los polos norte y sur, se forman cristales de hielo alrededor del polvo producido por los meteoros quemados. El resultado son unas nubes fantasmagóricas de color azul plateado en la mesosfera. Y parece que los científicos que se dedican a la geofísica mesosférica tienen una idea extravagante de su esotérico tema de estudio, y hablan sin recato de duendecillos y elfos sin atisbo de ironía alguna (valga, como ejemplo, el artículo de 2003 de la Universidad de Alaska: «Iniciación a la imaginería de elfos, halos y duendecillos con un tiempo de resolución de 1 ms»).7 Los duendecillos, elfos y otras manifestaciones son sucesos luminosos pasajeros relacionados con las tormentas de relámpagos que se producen en las partes inferiores de la atmósfera. Los duendecillos suben y bajan (una de sus variedades se llama «duendecillo zanahoria»), mientras que los elfos irradian hacia fuera en la mesosfera. Elfos (elves





























