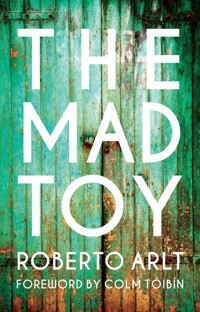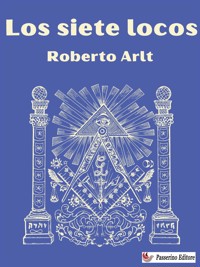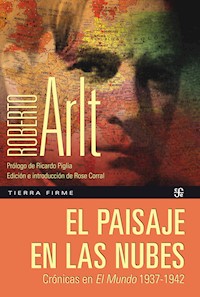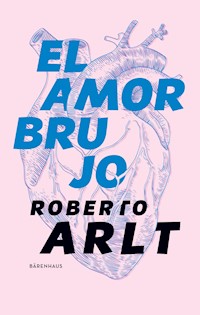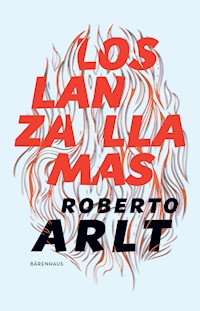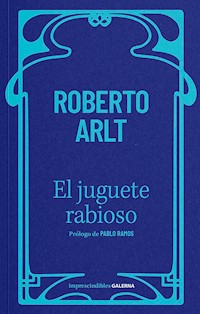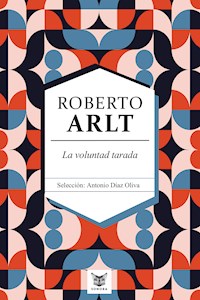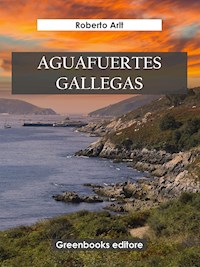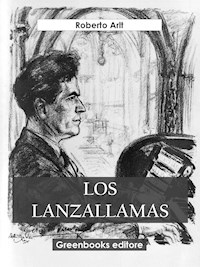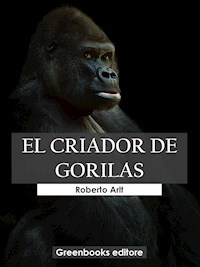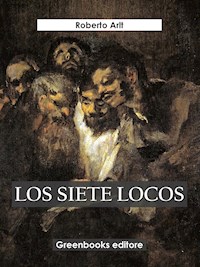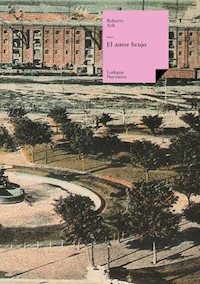
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Linkgua
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
La novela El amor brujo de Roberto Arlt (1932) es la última que escribió antes de dedicarse al teatro. Su protagonista, el ingeniero Balder, es un hombre contradictorio, fragmentado por una angustia existencial, que siente el llamado del camino tenebroso, la invitación a alejarse de una realidad que se le revela ficticia. El amor brujo cuenta la historia del ingeniero Estanislao Balder. Este a los veintiséis años —casado y con un hijo de seis años— se enamora de Irene Loayza, una estudiante de dieciséis. Después de una interrupción de dos años, tiempo en el que Balder es demasiado perezoso para buscar a Irene, se reanuda la relación por iniciativa de ella y Balder aparece com o novio oficial en casa de la viuda Loayza. A pesar de que la familia de Irene pertenece a la clase media, la futura suegra —en contra de lo que cabía esperar— no se opone a las relaciones de su hija con un hombre casado, sino que insiste en que éste pida el divorcio cuanto antes. Poco antes de la fecha en que debería iniciarse un viaje de los tres a España, Balder rompe su relación con Irene. Argumenta que ella ya no es virgen y vuelve a vivir con su mujer, posiblemente con la idea de mantener a Irene como amante. En esta tragicómica y burlesca historia, Arlt critica —de un modo sagaz— un estereotipo de hombre. Aquel que, por medio de la caza y la conquista, solo intenta recuperar la inocencia, la juventud y un impulso de vida que alguna vez tuvo y perdió.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Roberto Arlt
El amor brujo
Barcelona 2024
Linkgua-ediciones.com
Créditos
Título original: El amor brujo.
© 2024, Red ediciones S.L.
e-mail: [email protected]
Diseño de la colección: Michel Mallard.
ISBN rústica ilustrada: 978-84-9897-411-9.
ISBN tapa dura: 978-84-1126-690-1.
ISBN ebook: 978-84-9816-959-1.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Sumario
Créditos 4
Balder va en busca del drama 9
Capítulo I. Antecedentes de un suceso singular 23
El fuego se apaga 41
Capítulo II. La vida gris 53
Extractado del diario de Balder 57
La voluntad tarada 61
Capítulo III. El suceso extraordinario se produce 85
Caminando al azar 103
Puntos oscuros 107
Escrúpulos 112
La confesión 114
En el país de las posibilidades 121
En nombre de nuestra moral 128
Llamado del camino tenebroso 137
Atmósfera de pesadilla 144
Extractado del diario del protagonista 152
Cuando el amor avanzó 158
Extractado del diario del protagonista 167
La obsesión 173
La última pieza que faltaba al mecanismo 179
Capítulo IV. El ritual del embrujo 191
Extractado del diario de Balder 207
Sueño del viaje 224
Anochecer de la batalla 240
Libros a la carta 263
Balder va en busca del drama
El perramus doblado, colgado del brazo izquierdo, los botines brillantes, el traje sin arrugas, y el nudo de la corbata (detalle poco cuidado por él) ocupando matemáticamente el centro del cuello, revelaban que Estanislao Balder estaba abocado a una misión de importancia. Comisión que no debía serle sumamente agradable, pues por momentos miraba receloso en redor, al tiempo que con tardo paso avanzaba por la anchurosa calle de granito, flanqueada de postes telegráficos y ventanas con cortinas de esterillas.
«Aún estoy a tiempo, podría escapar» —pensó durante un minuto, mas irresoluto continuó caminando.
Le faltaban algunos metros para llegar, una ráfaga de viento arrastró desde el canal del Tigre un pútrido olor de agua estancada, y se detuvo frente a una casa con verja, ante un jardinillo sobre el cual estaba clausurada con cadena la persiana de madera de la sala. Una palma verde abría su combado abanico en el jardín con musgo empobrecido, y ya de pie ante la puerta buscó el lugar donde habitualmente se encuentra colocado el timbre. De él encontró solamente los cables con las puntas de cobre raídas y oxidadas. Pensó:
—En esta casa son irnos descuidados —y acto seguido, llamó golpeando las palmas de las manos.
Su visita era esperada. Inmediatamente, por el patio de mosaicos, entre macetas de helechos y geranios, adelantose con los rápidos pasos de sus piernas cortas, una joven señora de mejillas arrebatadas de arrebol e insolentísima mirada. Acercándose a la puerta le extendió una mano entre las rejas al tiempo que con la otra corría el cerrojo. Dijo:
—Pase... y no olvide que le recomendé mucha calma.
—Pierda cuidado, Zulema —y Balder sonrió cínicamente. Sin embargo, de observársele bien, se hubiera podido descubrir que sus ojos no sonreían. Examinaba lo que le rodeaba con curiosidad vivísima. De pronto reparó que su sonrisa era inconveniente en tales circunstancias y aunque trató de reprimirla no pudo impedir que su semblante reflejara cierta jovialidad maliciosa. Se alegró de que la joven señora, caminando ante él, diera la espalda, y ahora día frente a la puerta de la sala forcejeaba con la manilla, desajustando por dentro la cerradura sobre sus tornillos flojos. Nuevamente d visitante pensó:
—Indiscutiblemente, en esta casa son unos descuidados. Puerta sin timbre, cerraduras sin componer...
La joven señora inclinada sobre la manilla repitió:
—Tenga calma, sujete sus nervios, y sea dócil. Doña Susana tiene un carácter terrible, pero es muy buena.
La puerta se abrió sobre la habitación, y nuestro joven entró a la sala que se le antojó desmantelada y siniestra.
Encajonábase allí una oscuridad de paredes harto tiempo humedecidas. Cuando sus ojos se habituaron a la penumbra que entraba por la puerta entreabierta, descubrió un piano sin herrajes dorados, lo cual le daba un singular aspecto de cajón mortuorio. Sobre él, a cierta altura, se distinguía la sólida cabeza de un viejo uniformado, bigotes canosos y rostro vuelto tres cuartos de perfil, y a un costado, más abajo, la fotografía de una señorita de cara de mona, con un vestido tieso, sobre un fondo rosado.
En otro muro, pésimamente repujado descubrió un plato de estaño. Tres sillas desdoradas y un sofá constituían el moblaje de la habitación.
«Sala de pobre gente con pretensiones», pensó Balder, depositando el perramus y el sombrero sobre el sofá. Como tenía conciencia de que su mirada se había vuelto nuevamente burlona, temeroso de que pudieran espiarle compuso rostro grave y expresión pensativa. Al volver la cabeza fijó nuevamente la mirada en el teniente coronel del retrato, y se dijo: «Parecía enérgico ese hombre».
Alguien forcejeó en la puerta de comunicación de la sala con el cuarto inmediato, se desprendió bruscamente el pasador cayendo al suelo con gran estrépito, y la puerta se abrió, apareciendo una dama como de cincuenta años, arrebujada en un manto violeta. Alguna impresión reciente le congestionaba el semblante, pero a pesar de ello se mantenía tiesa, y su cabello blanco, recortado sobre la nuca acrecentaba la expresión de energía que brillaba despiadadamente en sus ojos. El labio inferior y la mandíbula ligeramente colgante le daban un matiz de degeneración, acaballada por dos arrugas extensas que tomaban sus sienes, los vértices de los labios y los maxilares. Su mirada dura buscó inmediatamente los ojos de Balder, y éste, antes que la dueña de casa pudiera pronunciar palabra, exclamó:
—¡Qué notable!, aquí ninguna cerradura anda bien.
La señora se detuvo a dos pasos del joven con gesto de primera actriz ofendida, y Zulema, que entró tras de ella, hizo la presentación:
—El ingeniero Balder, la señora Susana Loayza.
Balder se echó la mano al bolsillo viendo que la presentada no le alcanzaba la suya, y pensó rápidamente:
«La comedia ha comenzado».
«La señora Loayza» lanzó un horrible:
—Caballero, ¿a qué debo el honor de su visita?
Balder pensó por un instante que él no era un «caballero» ni tampoco deseaba serlo. También experimentó tentaciones de explicarle a su interlocutora que la palabra «caballero» le recordaba la llamada que los lustrabotas dirigen a los transeúntes en la puerta de sus cuchitriles, y finalmente meneó la cabeza como si tuviera que vencer su timidez y aceptar lo irremediable de un destino cruel.
—Señora, usted sabe que vengo a pedirle autorización para tener relaciones con su hija Irene.
La anciana casi respingó al tiempo que se llevaba las dos manos al pecho:
—¡Pero esto es horrible, simplemente horrible! ¿Cómo voy a concederle permiso a mi hija para que tenga relaciones con un hombre casado? Porque usted es casado. Me informaron que usted es casado.
Balder repuso con suma sencillez:
—Señora... convendrá conmigo que no es lo más grave que pueda ocurrirle a una jovencita, tener relaciones con un hombre casado —y luego envolvió en una mirada a su amiga Zulema, como diciéndole: «¿No está usted satisfecha que me mantenga calmo tal cual me recomendaba?».
—Pero esto es horrible... horrible...
Balder prosiguió imperturbable:
—Yo no le veo lo horrible. Por otra parte será horrible hasta que uno termine por acostumbrarse a la idea, y entonces la idea deja de producir tal efecto. Sin contar que un casado puede divorciarse. ¿No es así?
Hablaba con vocecita dulce y sumamente persuasiva.
La enérgica señora, más arrebolada ahora que antes, repuso:
—¿Y la hija del teniente coronel Loayza se va a casar con un divorciado? Jamás... jamás... antes prefiero verla muerta.
Balder experimentó la tentación de explicarle que él no había ido a tratar allí su segundo matrimonio, sino unas simples e inocentes relaciones, lo cual era muy distinto al problema planteado por ella. En aquel mismo instante la persona a quien la señora Loayza «prefería ver muerta antes que casada con un divorciado» entró silenciosamente al cuarto y se apoyó en el borde del piano, después de saludar a Estanislao con una tenue sonrisa.
Era una joven de dieciocho años. En la penumbra, el ancho rostro tallado en sombras adquiría relieves de luminosidad trágica. Balder examinó el abombado plano pálido de sus mejillas que tantas veces besara y sintió que su jovialidad se derretía bajo la temperatura de aquellos ojos negroverdosos, que le daban a la criatura una expresión gatuna y reconcentrada. Embutía su busto de mujer totalmente desarrollada una bata de punto color marrón, y doña Susana, volviendo los ojos hacia su hija, exclamó:
—Aquí está la gran desvergonzada que engaña a su madre.
En el ceño de la jovencita se formó una triple arruga como las tres cuerdas de un contrabajo, y la madre dirigiéndose a su amiga Zulema exclamó:
—¡Ah! Zulema, Zulema... que no viva el teniente coronel para poner orden en esta casa. —Y reiteró—: Antes verla muerta que casada con un divorciado. Además... ¿ha iniciado acaso usted los trámites de divorcio?
—No, pero pienso iniciarlos pronto —y Balder calló mirando extasiado a la jovencita que, apoyada en la tapa del piano, lo miraba con su profunda mirada de mujer que ya sabe los placeres que un hombre puede esperar de ella, y con qué moneda debe pagarlos.
Cualquiera diría que la dama esperaba que Balder pronunciara estas palabras para tener el pretexto de exclamar:
—No, no, no. De ningún modo mi hija puede casarse con un hombre divorciado. Sería el hazmerreír de la gente.
—¿Por qué, señora? —repuso Zulema, que se había sentado a la orilla del sofá—. ¿No aplaudía usted el otro día el divorcio de la señora Juárez?
—Eso es otra cosa —repuso la viuda del teniente coronel—. El marido de Lía Juárez es un bruto... hizo muy bien ella en plantarlo. Además... me importa poco. Si Irene se niega a obedecerme, tendrá que acatar las órdenes del Ministro de Guerra.
Balder desencajó los ojos.
—¿Y qué tiene que ver en este asunto el Ministro de Guerra...?
—¿Cómo que tiene que ver? El Ministro de Guerra es el tutor de la nena...
—¿Tutor...?
—Y claro. ¿Usted no sabe que el Ministro de Guerra es el tutor de todos los huérfanos de militares que son menores de edad?
Balder se mordió los labios para no lanzar una carcajada y pensó:
«Aviado estaría el Ministro de Guerra si tuviera que hacer caso de los líos dé todas estas mujeres». E irónicamente repuso:
—A pesar de lo que dice pienso que si usted no estuviera dispuesta a permitir mis relaciones con Irene, no me habría recibido. ¿Qué objeto tendría de otro modo una conversación entre nosotros?
—Caballero, yo lo he recibido para decirle que se olvide de esa hipócrita que todo le oculta a su madre y para que esas actividades amorosas las dedique a su esposa.
—Yo estoy separado de mi esposa. Además, usted comprenderá, mis actividades amorosas las dedico a quienes las merecen. Su hija y yo... ¿cómo expresarme? estamos ligados por lazos de fatalidad sumamente complicados. Esto posiblemente no lo entienda usted... cosa que mayormente no puede influir en el curso de nuestras relaciones, pues las permita o no, yo continuaré con Irene.
Ante una respuesta así, no cabía otra actitud que señalarle la puerta al visitante, o amainar en cavilaciones inútiles. La viuda del teniente coronel optó prudentemente por esto:
—No, no, yo no permitiré jamás que mi hija se case con un divorciado.
Se produjo un intervalo de silencio.
Balder pensó:
«Esta vieja tiene un alma taciturna y violenta. Carece de escrúpulos. Además que yo no me he presentado en esta casa para hablar de casamiento sino a pedir permiso para tener relaciones con Irene, lo que es muy distinto a “casarse”» —y nuevamente examinó con curiosidad ese rostro que en la sombra parecía un bajo relieve terroso, con las mejillas excavadas por gruesas arrugas.
Y por decir algo replicó:
—Pero su posición es absurda, señora.
Lo cual no le impidió pensar: «Son notables las contradicciones de la buena señora. Pregona que prefiere ver a su hija muerta antes que casada conmigo, y al mismo tiempo revienta de curiosidad por saber si he iniciado los trámites de divorcio. Me jugaría la cabeza que esta viuda es capaz de llevarlo a un pretendiente, a los tirones, hasta el Registro Civil».
Sin embargo su cínica desenvoltura se evaporaba en contacto de la presencia de Irene. Ella en la sombra, con los brazos cruzados sobre sus senos lo retrotraía a días de placer incompleto, en los cuales el goce, por extraña antinomia, se convertía en la azulada atmósfera de país de nieve, donde todas las posibilidades eran verosímiles y espléndidas. En cambio la anciana le despertaba un rencor injustificable.
La señora Loayza prosiguió:
—Absurda o no, Irene tendrá que obedecerme.
—Usted tendrá que atarla con cadenas, a Irene.
—Que se atreva a hacer algo esa mocosa. Que se atreva. La meto en una escuela hasta que sea mayor de edad. Mañana mismo se la entregó al Ministro de Guerra.
Balder, sinceramente entristecido, repuso:
—Señora, es una lástima lo que ocurre. Irene y yo nos hubiéramos entendido. Yo la quiero mucho a Irene. La quiero y la he tratado como un padre. Es una pena que esto ocurra así.
—En ese caso usted no ha hecho nada más que cumplir con sus deberes de caballero —repuso la viuda.
Balder quedó callado. Contrariaban sus deseos. Él podía ser un cínico, pero nada priva que un cínico se enamore. Y él estaba enamorado de Irene. Repuso consternado:
—La he cuidado como un padre, como si fuera hija de mis entrañas.
Irene lo miró profundamente y recordando quizás intimidades nada paternales habidas con él sonrió burlona, como diciéndole: «Chiquito... sos un desvergonzado comediante».
Balder continuó:
—Cuando un hombre de mi edad quiere a una chica como un padre (el bufo se mezclaba en él con el tragediante) sus destinos no deben troncharse. Irene y yo nos entendemos muy bien. Usted que por su edad debe tener dominio del mundo está obligada a darse cuenta de nuestra situación. (Una magnitud de emoción acudió en su auxilio.) Irene y yo estamos predestinados a vivir siempre juntos. Nos queremos. ¡Cuántos hombres casados hay que se han divorciados para casarse más tarde con la mujer que amaban efectivamente! ¿Es un pecado amar? No. Además mi vida es un desastre. Yo no la quiero a mi mujer. Actualmente estamos separados. Con Irene nos hemos conocido de manera excepcional y nuestra relación por lo tanto también debe ser excepcional. ¿Qué importa que esté casado? ¿Tiene alguna importancia eso? No, ninguna. ¿Cuántos hombres y mujeres se divorcian cada año en cada país del mundo? Es una cifra que no se ha calculado todavía... pero ya es enorme. Creo que en Estados Unidos las estadísticas dan el 5 %. Nosotros nos queremos y basta. Podemos constituir un hogar feliz. Y si usted se opone, será responsable de todo lo que ocurra, señora. Sí... será responsable. Ante Dios y los hombres.
A medida que hablaba, avanzaba en Balder una extraordinaria necesidad de burlarse de sí mismo y de los que le escuchaban. Cuando dijo: «Usted será responsable ante Dios y los hombres», una vocecita interior susurró en sus oídos: «Desvergonzado, ni que estuvieras en un teatro». Balder desentendiéndose de su vocecita, continuó:
—¿Es vida la que llevamos, señora? Sea sensata. Irene me quiere. Yo pienso continuamente en ella. ¡Oh!, si usted supiera cómo nos hemos conocido. Y ahora estoy ante usted aquí hablando de mi amor y tengo la sensación de que usted me entiende, comprende mis nobles sentimientos y los admite... sí, señora... usted los admite y por amor propio, por prejuicio, me dice que no mientras que su corazón me dice: sí... sí... sea feliz con la mujer que tan fervientemente ama. Sea feliz, hijo mío. Mientras hablaba, Balder pensaba:
«Cuando más estúpido me crean, mejor».
Por otra parte es muy posible que la viuda del teniente coronel se diera cuenta que en Balder alternaba simultáneamente el hombre sincero y el comediante, y al tiempo que arrollaba nerviosamente los flecos violetas de su pañoleta en la punta de sus dedos, meneó la cabeza para decir:
—Todo lo que dice está muy bien, pero póngase usted en condiciones. Lo que pretende es inadmisible. Vivir con su esposa y estar de novio. No, no y no.
—¿Y si yo me divorciara?
—Entonces sería otra cosa. No sé. Tendría que pensarlo. Aunque no. No. Mi hija no puede casarse con un hombre divorciado. Hay que ver lo que murmuraría la gente. Por otra parte yo no tengo ningún apuro de casar a mis hijas. Están muy bien en su casa, al lado de su madre. ¿Y ahora vive con esa mujer?
—No, ya le he dicho que estamos separados. No nos entendemos. Y lo grave es que no nos entenderemos nunca.
—¿Y por qué no se separa de una vez? ¡Dios mío! Yo con mi carácter no podría aguantar diez minutos junto a una persona que me fuera antipática.
—Sí, lo mejor es divorciarse. Pronto pienso iniciar los trámites.
La conversación languidecía. Había menos intensidad luminosa en el patio. Balder sintió frío, permanecía de pie. Dos veces se negó a tomar asiento. Moviéndose, le parecía ser más dueño de sí mismo. Irene no hablaba. De brazos cruzados, apoyada en la cubierta del piano, observaba a Balder largamente con su mirada gatuna. La otra señora joven, junto a ella, cuchicheaba por momentos, y de pronto dijo:
—¿Por qué no le dice a la nena que toque el piano?
—No, no, que no toque —ordenó la señora—. Es muy tarde ya.
—Entonces, señora... su última palabra...
—No, absolutamente no. Mientras usted no esté en condiciones, no es posible que tenga relaciones con la nena. Por otra parte Irene es muy joven... tiene que estudiar todavía...
—Nada se opone a que siga estudiando teniendo relaciones conmigo.
—Primero que acabe su carrera. Después veremos.
La señora joven estalló en un romanticismo de película barata:
—¡Qué felicidad el día que se casen! Ya la veo a Irene en traje de novia, entrar a la iglesia de su brazo.
Sarcásticamente pensó Balder:
«Esta mujer es una burra. No se da cuenta que propone un sacrilegio. La Iglesia no admite el divorcio en el matrimonio consumado. Doctrina definida por los cánones 5, 6 y 8 del Concilio de Trento». Y contestó:
—La Iglesia no admite el divorcio, señora. El único que en realidad tolera es aquél que en Derecho Canónico se define como «quat thorum et abitationes», es decir separación en cuanto a habitaciones...
Irene, atravesando el cristal de los ojos de Balder con su mirada gatuna, parecía pensar:
«A este desvergonzado no le parece impropio pedir mi mano estando casado, y finge indignación a casarse por la Iglesia. Pero ya le ajustaremos las clavijas».
—Ésas son pavadas de cura —arguyó la señora joven.
—Mi hija no se ha de casar con quien a ellos se les ocurra, sino con quien yo disponga.
—Los curas predican una cosa y hacen otra.
—Dígamelo a mí que he conocido cada capellán del ejército que lo único que le faltaba... El difunto, me acuerdo, contaba cada cosa...
La conversación abarcaba matices de carácter íntimo. La viuda insistía en que Balder se sentara. Estanislao a su vez se impregnaba del oscurecimiento que advenía en el patio. Estaba cruzando una altura peligrosa. Comprendía que debía irse sin exigir ninguna contestación concreta. «Aquella gente era fácil. Posiblemente lo juzgaban un imbécil». Frecuentemente producía esa impresión en las personas que no dominaban el mecanismo psicológico del caviloso. Dijo tomando su perramus:
—Señora, me voy a retirar. He tenido mucho gusto en conocerla. Me voy orgulloso de saber que la mujer a quien quiero, tiene tan excelente madre. Comprendo sus escrúpulos y no me molestan. El día que usted me conozca me querrá a mí también, y entonces será para mí un orgullo, poder llamarla «mamá». Señora, desde hoy cuente con mi respetuosa obediencia. Haré lo que usted desee que haga.
La viuda le alargó la mano farfullando emocionada un «a sus órdenes, caballero», y Balder salió. Lo acompañaba Irene, Zulema había quedado en la sala y la jovencita tomándose del brazo de Estanislao murmuró:
—¿Viste? Mamá es muy buena. Yo creía que te iba a tratar mal, pero le causaste muy buena impresión. Me doy cuenta, querido. Tené un poco de paciencia. Seremos felices, muy felices. Vas a ver.
Ella lo impregnaba nuevamente de su temperatura ardiente como una fiebre. Balder murmuró vencido:
—No sé lo que he hecho. Lo único... la única verdad es ésta: que te quiero.
—¡Oh!, ya sé... ya sé...
Corriendo por la galería se les acercó Zulema.
—Estanislao... déme las gracias. La he podido convencer. La señora le permite que le escriba a la nena.
Balder inclinó la cabeza agradeciendo, al tiempo que pensaba:
«Antes de tres meses duermo en esta casa. No me equivocaba: para ellos soy un ‘gilito’».
—¿Qué pensás, chiquito?...
—¿Podré verte mañana?...
Zulema repuso:
—Pero claro... véngase esta noche a cenar a casa.
—Sí, mañana a las tres.
Venció la dificultad de separarse de Irene, nuevamente se estrecharon las manos, Zulema volvió intencionadamente la cabeza, y Balder sintió que su beso se evaporaba sobre los labios de Irene como sobre una plancha candente. Y se dijo:
«Ahora no queda duda. He entrado al camino tenebroso y largo.»
Capítulo I. Antecedentes de un suceso singular
Una tarde, a mediados del año 1927, un joven se paseaba nerviosamente en la estación Retiro, junto a la muralla que limita el andén número uno.
Caminaba abstraído y excitado. De pronto se detuvo y contempló con cierto asombro las murallas, de las que, en progresivo alejamiento, se desprendían enrejados arcos de acero. A partir de cierta altura, comenzaba la bóveda de vidrio y la luz se enrarecía en los cristales como manchados de nicotina por el hollín de las locomotoras.
De parajes inlocalizables partían sonidos disonantes. Una bomba invisible, trajinaba incesantemente. Los ruidos sordos de los bultos al rodar por el andén se diferenciaban de los secos tintineos de los paragolpes, y como entre la cúpula negra de un bosque de acero, la luz recortada por tan numerosas viguetas tenía ligero tinte de mostaza.
El joven continuaba paseándose nerviosamente. Cuando más tarde trató de explicarse por qué motivos se encontraba en aquel lugar, no halló razón. Sabía que le había ocurrido algo sumamente desagradable, pero en qué consistía no pudo nunca recordarlo después de un incidente que más adelante narraremos.
Era un hombre de aspecto derrotado. Llevaba con abandono su traje de color gris, bastante arrugado. Sumábase a ello los botines ligeramente abarquillados y el cabello crecido irregularmente en la nuca y las sienes, falta de cuidados peluqueriles que caracteriza al hombre que se afeita en su casa. Además, era un poco cargado de espaldas, defecto que acentuaba el agobiamiento en que lo sumergían sus cavilaciones.
Bajo la cúpula encristalada iba y venía, tal como si tratara de descargar la fuerza nerviosa que amontonaba una enérgica expresión en su rostro. Por momentos, olvidado de su propósito, examinaba encuriosado el espectáculo moviente ante sus ojos.
Un tren se deslizaba por la curva que surgía tras de un edificio de tejas rojas, más allá del abovedamiento de la estación. Él movió la cabeza como si tratara de persuadirse de que tenía que seguir el mismo camino.
En aquella distancia, los semáforos se asemejaban a inmóviles instrumentos de tortura.
El joven parecía sordo al traqueteo ruidoso, constantemente renovado. Miraba ir y venir los trenes eléctricos, pero la fijeza de su mirada revelaba que su mecanismo de visión trabajaba en una vivisección interior.
De pronto, al levantar los ojos del suelo, encontró la mirada de una chiquilla fija en él. Era una colegiala. Blanco sombrero de anchas alas sombreaba una frente pálida, enmarcada por las muescas de sus rulos que caían a lo largo de su semblante un poco ancho, pálido y de ojos estriados de rayas grises y ligeramente amarillas, lo cual le daba cierta apariencia de expresión felina, «gatuna» como diría más tarde Balder.
Estanislao la envolvió en una ojeada, se encogió de hombros y continuó caminando. Al volver, la criatura, inmóvil, con la cartera suspendida de la correa de manera que ésta se apoyaba en sus rodillas, continuó examinándolo imperturbablemente.
Balder arrugó el ceño pensando:
—¡Qué criatura extraña, ésta!
Ahora, iba y venía casi inquieto. Aunque evitaba mirar en la dirección en que la jovencita se encontraba, «sentía» su mirada fija en él. Balder, de pronto, impacientado, se detuvo a algunos metros, y para obligarla a bajar la vista comenzó a observarla fijamente. Ella no desvió sus ojos, y él, al final, fastidiado giró sobre sí mismo. Posiblemente fue en aquel instante en que se olvidó para siempre del motivo por el cual se encontraba allí, en el andén número uno de la estación Retiro.
La colegiala no cambió de postura. Apoyada en un muro, con su mirada tranquila seguía el nervioso pasear de Balder. Estanislao permanecía estupefacto. No se mira un joven a los ojos sin apartar de él inmediatamente la mirada, salvo que en ese instante, dentro de la mujer que de tal modo procede, ocurra algún fenómeno psíquico de difícil explicación. Incluso la simpatía más súbita tiene su mecanismo lento y no puede recurrirse a la explicación de la desvergüenza, para permitirnos aclarar un estado emocional que únicamente entiende aquél que está sometido a él.
Balder se notó intranquilo. Permanecía irresoluto. La mirada de la jovencita se mantenía en ese equilibrio característico de los sonámbulos. Miraba a Balder como si la hubiera hipnotizado. Ni un solo asomo de pudor o temor, que es lo que aparece en las mujeres cuando se encuentran en presencia del hombre que les agrada.
Estanislao, para disimular su emoción, continuó caminando.
Más allá de la bóveda encristalada, el andén iluminado por el Sol se entreveía como una lámina de bronce. Tintineó una campana, graznó una sirena y con entrechoques de cadenas y rechinamientos de frenos se detuvo un tren eléctrico.
De las portezuelas se desprendieron racimos de personas. La gente pasaba con apagado roce de suela por el asfalto, algunos conducían bultos y otros ramos de flores. Las carteras de cartón imitando cuero golpeaban las piernas de los viajeros, y algunos galopines en alpargatas corrían entre el gentío. Súbitamente estalló un estampido como de aire comprimido y un chorro de vapor tras el convoy eléctrico envolvió un arco de acero en un surtidor blanco. Luego resonaron expansiones de vapor con intervalos cada vez menos espaciados. Adivinábase que una locomotora se había puesto en marcha.
Balder volvió la cabeza. La jovencita ya no estaba en su lugar. Giró consternado y la descubrió, recuadrada en un fondo de sombras mirándolo desde una ventanilla, con su mirada larga e indescifrable.
Casi contra su voluntad subió al vagón. El compartimiento ocupado por la colegiala era reducido. Las persianas tableteadas a medio levantar, los sillones de cuero con los respaldares al revés y la penumbra que allí reinaba, le causaron la impresión de encontrarse en el camarote de un transatlántico.
Irene entornó la cabeza, tranquila. Una fuerza resplandeciente remontaba la vida de Balder hasta las nubes. Dominado por su emoción se sentó frente a ella, pero la mirada de la jovencita absorbía tan rápidamente su voluntad, que olvidando las conveniencias que impone la educación, se acercó a la criatura y tomándole el mentón entre sus dedos en horqueta, exclamó:
—Amiga mía, ¡qué maravillosa es esta aventura!
Afortunadamente no había ningún pasajero en aquel coche, y ella en vez de rechazar su caricia lo contempló ahora sonriente. Su confianza parecía ilimitada.
Balder sentose a su lado, le tomó una mano, y mirándola con infinita dulzura a los ojos, preguntó:
—¿Va lejos usted?
—Hasta Tigre.
—Oh, la acompaño... claro que la acompaño —y vencido, con «pureza de intención» comenzó a acariciarle el cabello que le caía por sobre los hombros junto a la garganta.
De pronto crujieron los boggies, la trepidación de los motores se comunicó a los vagones, sacudiéronse los asientos, una bocanada de aire fresco penetró al compartimiento y la penumbra desapareció al entrar el convoy en la zona de Sol.
El vertiginoso traqueteo multiplicaba la embriaguez de su éxtasis.
Pasaban bajo puentes de semáforos, crujían las entrevías, una locomotora de vapor corrió durante dos segundos a la par del convoy, se amplió la amarilla playa de descarga y los bloqueaban filas grises de vagones de carga. Techos de dos aguas, rojos o al quitranados, se sucedían rápidamente. Un terraplén verde, paralelo a los rieles, ascendía cada vez más en su curva. El viento entraba vertiginosamente, pasaron bajo un puente, y más allá de la rugosa costa apareció la cobriza llanura del río. Velámenes triangulares flotaban muy lejos, y la línea cobriza se cortó bruscamente en el plano perpendicular de una alameda.
Balder tenía la sensación de haber franqueado los límites del mundo. Se movía en una zona donde todos los actos eran posibles y lógicos. Allí se sancionaba el absurdo de acercarse a una desconocida y tomarla por la barbilla, sin que ella encontrara irrespetuoso aquel acto, y sin que aquel acto, por otra parte, despertara en él intenciones libidinosas.
Conversaban, pero sus voces se perdían en el estrépito de catástrofe que el convoy arrancaba, al pasar, a los enrejados puentes rojos. Árboles altísimos y verdes se reflejaban en las pupilas d$ Irene. El tren parecía deslizarse vertiginosamente sobre una prodigiosa altura. Abajo, entre los claros que dejaban las ramas, distinguían rectángulos morados de canchas de tenis, en una curva del camino apareció y desapareció una cabalgata, y el río a lo lejos parecía una plancha de cobre rizada por el viento.
Con las manos de la jovencita entre sus manos, Balder murmuró:
—¡Oh!, si la vida fuera siempre así, siempre así. ¿Cuántos años tiene, amiga mía?
—Dieciséis.
Callaron, embargados de su propia ventura.
La velocidad del tren les contagiaba potencia, no necesitaban hablar. A veces, una bandada de pájaros se desprendía a ras del suelo, un hombre regaba con una manguera una cancha de «basketball» y el camino de tierra se arqueaba entre manchas verdes sostenidas en su centro de tortuosos postes negros. Ellos sonreían. Apareció repentinamente una calle de suburbio, y la línea de granito fue absorbida por el plano oblicuo de las espaldas de los edificios que, a dos metros de los rieles, levantábanse grisadas. Descubrían interiores, sogas arqueadas bajo el peso de ropas lavadas, o criadas con los brazos desnudos fregando ventanas.
Más tarde, él diría:
«Me encontraba junto a Irene con el mismo sosiego maravilloso con que hubiera permanecido junto a una criatura a quien conociera desde la otra vida». Estanislao no recordaba lo que conversaron en el transcurso de treinta minutos que duró el viaje. Además, para él no tenía importancia lo que se decían. Su dicha real consistía en la presencia de aquella flamante criatura, que despertaba en él una sensación de gracia que rejuvenecía su alma reseca. Irene permanecía arrobada en su abandono, mirándole con tanta sencillez, que él, estremecido, solo atinaba a decirle:
—¡Oh, hermanita mía, hermanita mía!
Se detuvo el convoy y el vagón cerró el ancho de una calle con dos filas de árboles torcidos. Una frutera sentada frente a sus cestos, metía la cabeza entre dos hojas de diario abierto, una señora vestida de rosa cruzó la calzada, y varios hombres en guardapolvo, bajo el toldo de un bar esquinado, bebían cerveza a la orilla de mesas de hierro pintadas de amarillo.
Ululó un silbato. El tren se movió, sus avances eran cada vez más rápidos en los enviones de aceleración, desaparecieron las calles oblicuas y comenzó la desolada zona de murallas sin revocar. Un gasógeno rojo recortaba el cielo con barandilla circular; aquella zona era una prolongación proletaria del arrabal miserable, agrupando casitas en tomo de altas chimeneas de hierro con engrapadas escalerillas metálicas. El tren resbalaba rápidamente en los rieles, y el paisaje, como las hojas de un libro volteadas apresuradamente, quedaba atrás. Unos tras otros, se sucedían los fondos de casas con higueras copudas, y a lo largo de la alambrada, varios chicos corrían hacia una hoguera que cubría considerable extensión de tierra de una acre neblina de humo.
Tras el edificio de una curtiembre con marcos de madera chapados de cuero, se arrastraba cenagoso el arroyo Medrano. A las calles pavimentadas de granito las substituyeron calzadas de asfalto y después franjas de tierra, y bruscamente dilatadas se ensancharon extensiones de campo verde. Tres torres altísimas formando triángulo recortaban lo azul con finos y piramidales bastidores metálicos.
Balder, pensativo junto a la jovencita absorbía el paisaje. Bienestar desconocido aplomaba su sensibilidad. Con otra mujer, posiblemente se comportara de distinta manera, pero esta criatura de dieciséis años, sencillamente entregada a la contemplación de sus ojos, en vez de irritar su sensibilidad la adormecía en una modorra mucho más dulce de experimentar que las explosiones del deseo. Irene no era una mujer, sino cierta íntima ilusión materializada. La jovencita se le antojaba vaporosa, y esta idea absurda tenía la virtud de impregnarlo de nobles sentimientos y arranques generosos.
Dijo, sorprendido de la claridad con que se expresaba:
—¡Oh!, si vos supieras... ¿Pero no te molesta que te tutee?... ¡todo me parece tan natural!...
Ella entrecerró los párpados sonriendo consintiendo que la tratara de «vos».
—...¡Cuántas veces he soñado con un acontecimiento semejante! Sí, igual a éste, hermanita... ¡Oh!, claro... no te rías... yo era consciente, perfectamente consciente de que mi sueño era un disparate irrealizable, al menos en Buenos Aires. Y el destino hace que se realice mi sueño, y del modo que yo deseaba... ¿Querés que te diga?, ¿no te vas a burlar de mí?..., bueno, yo creo que existen demonios que en ciertas circunstancias favorecen el anhelo del hombre...
—Usted estudia...
—No... soy ingeniero... pero qué tiene que ver la ingeniería con lo nuestro... Sí, hace tiempo que cavilo: existen demonios, no demonios en el sentido de lo que cree la gente, con cuernos y oliendo a azufre, sino como fuerza, ¿sabes?... serían fuerzas invisibles que de pronto colocan su atención en un ser humano, y dicen: «qué simpático, vamos a ayudarlo»... y lo ayudan...
Irene escuchaba sonriendo.
Calló y le besó apasionadamente la mano, sin que la jovencita opusiera resistencia. Luego miró al espacio. En esos momentos se prometía el paraíso. Frecuentemente el hombre se cree con capacidad para contener el infinito.
La suave criatura, sentada en un ángulo, permanecía apoyada contra la ventanilla, adormecida por el encanto que emanaba de sus sentidos.
Balder se apartó de ella y examinándola sorprendido como si la viera por primera vez en aquel instante, exclamó:
—¡Qué linda que sos!, ¡qué linda!... —y levantando una mano le tomó un rizo de cabello y se lo besó.
Sentíase tan dichoso del advenimiento de aquella aurora, que no percibía el movimiento del tren ni la fuga del paisaje. Sin poder retener su entusiasmo exclamó nuevamente:
—¡Oh!, si la vida fuera así para todos... ¿no te parece?... perdón, ¿no te molesto?...; y decíme, ¿no te canso con estas palabras?
—No, me gusta mucho oírlo hablar... hable... habla tan bien usted...
—Te juro que tutearte, acariciarte, me parece lo más natural. Sí. Frente a vos me gusta mostrarme puro e ingenuo como un animalito. Sí me invitaras ahora mismo para un largo viaje, te acompañaría sin preguntarte dónde íbamos ni de qué viviríamos.
Y Balder no mentía. Su existencia perdía los patrones de egoísmo en presencia de aquella muchacha. La embriaguez que burbujeaba su felicidad allanaba dificultades, buscaba horizontes.
—¡Oh!, si la vida fuera así para todos... así... así.
Por momentos dejaba de mirar a la jovencita para entrecerrar los ojos y paladear el goce que lo bañaba como la luz que entraba de los campos al compartimiento. Comprendía que ya la adoraba para siempre, precisamente por la magnífica y quieta comodidad que ella le proporcionaba con su limpia mirada, alargada como se alargan los rayos solares entre las pestañas de las nubes, en ciertos días tormentosos.
—¡Oh!, pero vos no sos una mujer... no... sino una pequeña hada con cartera de colegiala y cuadernos de música, que ha condescendido a hacerse visible sobre la tierra, y por una sola tarde para mí... —y sin poderse contener le extendió la mano apretando la suya vigorosamente como si sellara algún pacto cuyas cláusulas no fuera necesario enunciar.
—¿Le gusta el paisaje?
—Sí... y esta tarde es muy bonita...
Los techos de tejas sucedían a primorosos huertos domésticos, el río rojo parecía empinarse en muralla hacia el horizonte, transversalmente se difumaban cordilleras de eucaliptos que, a medida que el convoy avanzaba, tomaban más altas y toscas, y la zona de tierras de cultivo con cañas entrecruzadas como armaduras de carpas comenzó nuevamente, se dilató por espacio de algunos minutos, hasta anularse en una explanada de terrones desbrozados, declinando en el alambrado de una casa con murallas alquitranadas.
De pronto Balder la tomó del brazo, luego aflojó los dedos y sin mirarla casi, murmuró:
—Posiblemente vos no me creas... la voy a tratar de usted... posiblemente usted no me crea... pero yo esperaba un encuentro como éste, desde la otra vida. Claro, es muy probable que la otra vida no exista, pero si la otra vida no existe, ¿por qué uno alberga convicciones tan absurdas? ¿No le parece absurdo? Ve... ahora me siento otra vez en disposición de tutearla. Decíme: ¿no te parece absurdo que un hombre que ha estudiado matemáticas y cálculo infinitesimal espere y desee, y tenga la seguridad que un buen día, en un tren, en una calle, en cualquier parte, se encontrará con una mujer... ella y él se miran y de pronto exclaman: «¡Oh, amado mío!...». ¿Por qué esto, Irene... podés decirme, criatura querida, el porqué de esto?
La pregunta respondía a una sensación dolorosa de su sensibilidad superexcitada por el placer. Prosiguió:
—Yo sé que estoy infringiendo todas las reglas de convivencia social al tutearte. Existe un protocolo y yo he prescindido instantáneamente de formas y protocolos. ¿Por qué? Quizá la necesidad de manifestarte mi fiesta interior... pero ante vos me gusta mostrarme como un pequeño animalito feliz... sí, eso, Irene: un pequeño animalito feliz de haber encontrado a su diosa.
Y tomándole las manos comenzó a besárselas. La calidez de su epidermis lo traspasaba, semejante a la temperatura de un horno.
Ella lo contempló enternecida, luego sus ojos se dirigieron al paisaje que complementaba con su silencio el ideal que ambos podían formarse acerca de una vida de satisfacciones fáciles.
Entre lo verde de los boscajes de sauces corría la orilla del río dividida en dos franjas paralelas, que sin confundirse, nunca, trazaban una lámina de plata y otra de cobre a lo largo de la costa.
Se distinguían recreos con pérgolas encaladas. Las estaciones, entre sus edificios rojos, encajonaban el férreo estrépito del tren que se multiplicaba al pasar sin detenerse. Chocaba el viento del convoy en otro tren de velocidad contraria, y durante un instante la suma de sonidos entremezclados adentraba una orquestación de tempestad en el repentino oscurecimiento que se producía en el vagón.
Balder contemplaba a la jovencita infinitamente agradecido. Al tiempo que le acariciaba el cabello con cierto temor de romper algo sumamente frágil, admiraba la mórbida sedosidad de su epidermis y el foso de sus ojos que por instantes parecían grises, y que sin embargo estaban estriados por una estrella de rayas amarillas y verdosas.
Irene permanecía tranquila y confiada sin rechazar su adoración. Lo miraba, y su sonrisa tenue aplastaba su deseo más y más cada vez, abismándolo en una profundidad oscura y dolorosa, como la cónica mordedura de un chancro.
Posiblemente la jovencita no percibía la alquimia vertiginosa que trasmudaba la vida de su acompañante, mas se daba cuenta que «ningún mal» podía provenirle de él.
La defensa femenina consiste en la percepción del daño que puede derivar de un hombre. Cuanto más intensa es semejante sensación, más dura también es la resistencia subconsciente de la mujer a dejarse traspasar por una amistad.
Irene sabía que de Balder no podía nacerle ninguna desdicha, y de allí que reposara confiada. Sus resistencias psíquicas estaban anuladas, y con ellas, por derivación, las orgánicas.
Observemos de paso que el fenómeno recíproco es curioso, porque si en Irene las resistencias de pudor estaban anuladas, en Balder el deseo permanecía tan descentrado, que prácticamente no existía. De modo que ni ella se defendía con un solo gesto, de sus caricias, ni en él estas caricias se injertaban en los lógicos caminos de la libídine. Balder, sin poder contenerse, exclamó:
—Créame... me siento más feliz que un salvaje al que le han regalado un fusil de chispa.