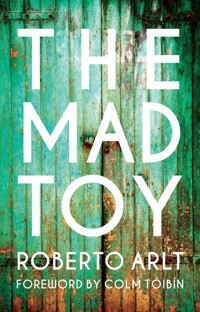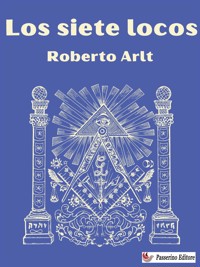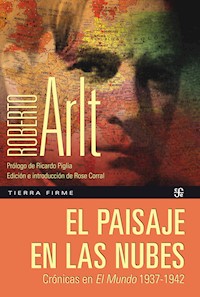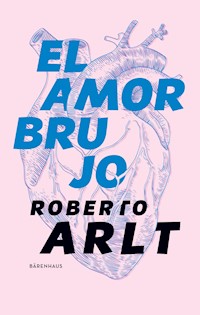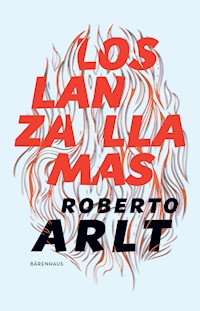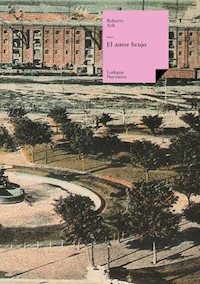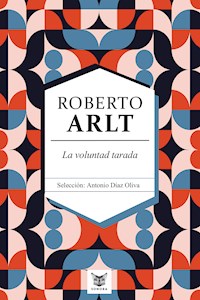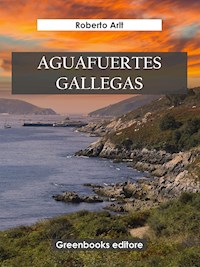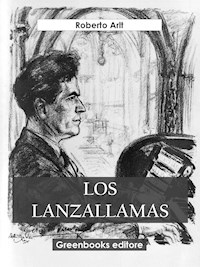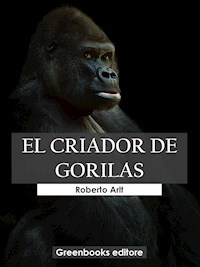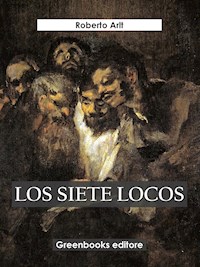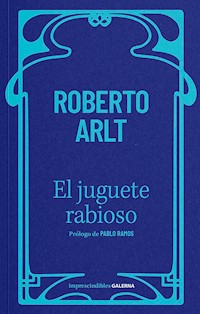
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Galerna
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Imprescindibles
- Sprache: Spanisch
Son pocos los escritores argentinos que, como Roberto Arlt, obtuvieron desde sus primeras publicaciones y hasta hoy el reconocimiento del público y de la crítica. Son pocos también los que lograron delinear una serie de personajes tan reconocibles. Silvio Astier, el protagonista de El juguete rabioso, es uno de ellos. Durante toda la novela, este adolescente de catorce años perteneciente a los sectores populares se debate entre el mundo de las acciones heroicas y del delito y la legalidad honrada pero humillante de la vida laboral. Hacia el final optará por uno de los dos caminos, aunque la redención esperada no llegue.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Arlt, Roberto
El juguete rabioso / Roberto Arlt. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Galerna, 2022.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga
ISBN 978-950-556-903-8
1. Literatura Argentina. I. Título.
CDD A863
© 2022, RCP S.A.
Primera edición en formato digital: septiembre de 2022
Versión: 1.0
Digitalización: Proyecto 451
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna, ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopias, sin permiso previo del editor y/o autor.
ISBN 978-950-556-903-8
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Un libro imprescindible es aquel cuya influencia es capaz de sortear el paso del tiempo desde su aparición y publicación. Es imprescindible porque ha persistido, incluso a pesar de las diferencias culturales y la diversidad de contextos lectores.
Imprescindibles Galerna parte de esta premisa. Se trata de una colección cuyo propósito es acercar al lector algunos de los grandes clásicos de la literatura y el ensayo, tanto nacionales como universales. Más allá de sus características particulares, los libros de esta colección anticiparon, en el momento de su publicación, temas o formas que ocupan un lugar destacado en el presente. De allí que resulte imprescindible su lectura y asegurada su vigencia.
Prólogo por Pablo Ramos
La ley de la ferocidad
Juan Carlos Onetti, quien conoció muy bien a Roberto Arlt, diría: “Yo no podría prologar esta novela de Arlt haciendo juicios literarios, sino sociológicos; tampoco podría caer en sentimentalismos fáciles sobre, por ejemplo, el gran escritor prematuramente desaparecido. No podría hacerlo por gustos e incapacidades personales; pero, sobre todo, imagino y sé la gran carcajada que le provocaría a Roberto Arlt cualquier cosa de ese tipo”. Y creo que esto sería más que suficiente como prólogo; es concreto, verdadero y, sobre todo, una observación de primera mano. Y nada menos quiero yo, estimado lector, que defraudarlo. Y mucho menos quiero imaginar a Roberto Arlt riéndose de mí. Me resulta imposible pensar en Roberto Arlt y no sentir que daría la fortuna que no tengo por viajar en el tiempo, encontrarlo a sus veinte años, recién salido del servicio militar, y decirle que llegué del futuro tan solo para darle un abrazo, el abrazo que todos los lectores de su obra, en ese momento también futura, sentiríamos la necesidad de darle.
Me basta imaginar a este hijo del violento prusiano Karl y de una madre que tras la partida de su marido decía ser novia de Nietzsche. Que siendo tan solo un muchacho ya había gastado la leve fortuna de la dote de su mujer en proyectos de negocios tan fracasados como los de su padre; con una hija pequeña y su Carmen tísica, en las sierras de Córdoba primero, y luego en Buenos Aires de acá para allá tratando de encontrar editor para La vida puerca, sin suerte, siempre sin suerte. Recibiendo las comisiones apretadas de corredor de papel, sin sospechar que por ahí andaba un adelantado Ricardo Güiraldes, ese imposible entendedor que vendría después y sería el primero en demostrar la impotencia y ceguera de los críticos literarios frente a la revelación de una nueva estrella, sobre todo cuando esta estrella ha nacido en el fondo profundo y fangoso de una sociedad ya perfectamente podrida. De solo imaginarlo en esa situación, digo, haría lo que fuera por él, trataría de ahorrarle esos dolores. Pero seguramente él encontraría otros nuevos, o los dolores de todos nosotros lo encontrarían a él.
Hablar de que El juguete rabioso es una novela en cuatro partes que Roberto Arlt escribe en saltos argumentales y tal vez hasta caprichosos, con más originalidad que preocupación estilística, y que por eso y solo por eso se la ama o se la repele como se lo ama y se lo repele también al propio Arlt; decir esto sería, estimado lector, darle un vuelto que muchas veces le han dado ya, un vuelto apenas justo, con una moneda gastada, o con una moneda falsa. En el caso de la falsedad esto haría honor al libro, pero dejemos esas coincidencias de lado, ya que son de una falsedad diferente: una falsedad mentirosa. Las falsedades que reivindica Roberto Arlt son otras. Desde la inversa fidelidad, en el delato al Rengo, hasta el inverso sexo, en ese homosexual travestido. Falsedades que representan como ninguna otra cosa las verdades profundas del alma de los habitantes de un orbe citadino como aquel Buenos Aires del autor. Prefiero entonces decir lo que a mí me provocó esta relectura de El juguete rabioso; relectura que hice para este breve prólogo y que me dio algunas cosas y me quitó otras tantas sobre aquella primera lectura de mis dieciséis años. Pero así es siempre con Roberto Arlt: te da y te quita a la vez, porque uno no sale de sus textos siendo la misma persona que era cuando entró.
A mi manera de ver, en esta novela Silvio Astier se autodefine como un Judas Iscariote y definiría a Roberto Arlt como un cristo literario, un cristo en sombras, un anticristo cristiano que se inmoló por nosotros, los habitantes de este sórdido y maravilloso mundo que merece ser traicionado. Y entonces el Cristo es Judas y el Judas Cristo, porque el amor a la belleza era en Arlt tan enorme que no cabía en su superhumano corazón.
El juguete rabioso es una novela iniciática y como toda novela iniciática su lectura es ripiosa y su tono bamboleante. Pero en este caso los que destellan son los personajes. Construcciones tan memorables que hacen que uno no deje de avanzar, de hacer concesiones para avanzar, de colaborar con el autor ahí donde al autor no le alcanzó. Porque si bien se sabe de antemano dónde va a terminar la cosa, el asunto es la expresión final de la cosa, la expresión final de lo que verdaderamente es la ley de la ferocidad. Esa misma ley que operará en “El jorobadito”, en Los siete locos y Los lanzallamas, y en “Esther Primavera”, tal vez el cuento más hermoso de toda la producción nacional, tal vez un cuento insuperable.
Borges decía más o menos que hay dos tipos de escritores: los que buscan la página perfecta, como se habría definido él, y los que buscan la página con intenciones de eternidad. A estos segundos pertenece, sin duda, Roberto Arlt, que solo a veces tiene páginas perfectas, como en su soberano binomio de Los siete locos y Los lanzallamas, pero que siempre busca la eternidad.
La aventura en que usted, estimado lector, está por embarcarse, es la aventura existencial de un ser desesperado, necesitado de gloria, de éxito, de amor, de ser mirado por los otros. Un ser que se considera un cero a la izquierda, que finge no querer ser nada, que finge querer ser puerco, traidor, maleante, inventor, sencillamente porque el mundo no lo mira. Silvio quiere dañar por dañar, ascender el daño al cielo de lo sublime, porque su idea alocada de lo bueno y lo malo, de lo bello y lo triste, es tan diferente y elevada que no le entra en el cuerpo. Y tal vez porque Carmen se moría ante los ojos de Roberto.
Y entonces Silvio organiza una especie de club de maleantes que tienen reglas sólidas y claras, y funciones específicas para cada uno de sus integrantes. Él piensa, él cree, que sus integrantes son seres especiales, distintivos, pero en verdad no lo son; es tan solo su mirada distintiva, su deseo de lo distinto, lo que los vuelve así. Lacan dirá en uno de sus seminarios que el hombre que juega a los dados es cautivo de su deseo puesto así en el juego, y esa es la estructura de Silvio Astier, y define también, con enorme precisión, la vida y la obra de Roberto Arlt.
Es en este libro, en la filosa conversación final de Silvio con el ingeniero Vitri, cuando el autor habla por fin de lo maravilloso de estar vivo, luego de haber declamado para el Rengo el breve manifiesto de los excluidos, anhelando las ciudades y las hembras de las otras orillas, reclamando el derecho a la traición, reclamando un destino de belleza única, implacable. Porque “nadie sobre estas tierra tendrá piedad de nosotros, míseros, no tenemos Dios ante quién postrarnos y toda nuestra pobre vida llora”.
Roberto Arlt fue un hombre que vio al mundo como en la óptica fantástica de una fiebre, como el mismo Silvio Astier lo dice de sí, y esto, tan solo esto, alcanzaría para que El juguete rabioso sea un libro hermoso. Porque Roberto Arlt fue un ser hermoso, porque Roberto Arlt es un ser hermoso, y será hermoso para siempre.
El juguete rabioso
A Ricardo Güirales: Todo aquel que pueda estar junto a Ud. sentirá la imperiosa necesidad de quererlo.
Y le agasajará a Ud. y a falta de algo más hermoso le ofrecerán palabras. Por eso yo le dedico este libro.
CAPÍTULO I
LOS LADRONES
Cuando tenía catorce años me inició en los deleites y afanes de la literatura bandoleresca un viejo zapatero andaluz que tenía su comercio de remendón junto a una ferretería de fachada verde y blanca, en el zaguán de una casa antigua en la calle Rivadavia entre Sud América y Bolivia.
Decoraban el frente del cuchitril las policromas carátulas de los cuadernillos que narraban las aventuras de Montbars el Pirata y de Wenongo el Mohicano. Nosotros los muchachos al salir de la escuela nos deleitábamos observando los cromos que colgaban en la puerta, descoloridos por el sol.
A veces entrábamos a comprarle medio paquete de cigarrillos Barrilete, y el hombre renegaba de tener que dejar el banquillo para mercar con nosotros.
Era cargado de espaldas, carisumido y barbudo, y por añadidura algo cojo, una cojera extraña, el pie redondo como el casco de una mula con el talón vuelto hacia afuera.
Cada vez que le veía recordaba este proverbio, que mi madre acostumbraba a decir: “Guárdate de los señalados de Dios”.
Solía echar algunos parrafitos conmigo, y en tanto escogía un descalabrado botín entre el revoltijo de hormas y rollos de cuero, me iniciaba con amarguras de fracasado en el conocimiento de los bandidos más famosos en las tierras de España, o me hacía la apología de un parroquiano rumboso a quien lustraba el calzado y que le favorecía con veinte centavos de propina.
Como era codicioso sonreía al evocar al cliente, y la sórdida sonrisa que no acertaba a hincharle los carrillos arrugábale el labio sobre sus negruzcos dientes.
Cobróme simpatía a pesar de ser un cascarrabias y por algunos cinco centavos de interés me alquilaba sus libracos adquiridos en largas suscripciones.
Así, entregándome la historia de la vida de Diego Corrientes, decía:
—Ezte chaval, hijo… ¡qué chaval!… era ma lindo que una rroza y lo mataron lo miguelete…
Temblaba de inflexiones broncas la voz del menestral:
—Ma lindo que una rroza… zi er tené mala zombra…
Recapacitaba luego:
—Figúrate tú… daba ar pobre lo que quitaba ar rico… tenía mujé en toos los cortijo… si era ma lindo que una rroza…
En la mansarda, apestando con olores de engrudo y de cuero, su voz despertaba un ensueño con montes reverdecidos. En las quebradas había zambras gitanas… todo un país montañero y rijoso aparecía ante mis ojos llamado por la evocación.
—Si era ma lindo que una rroza —y el cojo desfogaba su tristeza reblandeciendo la suela a martillazos encima de una plancha de hierro que apoyaba en las rodillas.
Después, encogiéndose de hombros como si desechara una idea inoportuna, escupía por el colmillo a un rincón, afilando con movimientos rápidos la lezna en la piedra.
Más tarde agregaba:
—Verá tú que parte ma linda cuando lleguez a doña Inezita y ar ventorro der tío Pezuña —y observando que me llevaba el libro me gritaba a modo de advertencia:
—Cuidarlo, niño, que dineroz cuesta —y tornando a sus menesteres inclinaba la cabeza cubierta hasta las orejas de una gorra color ratón, hurgaba con los dedos mugrientos de cola en una caja y, llenándose la boca de clavillos, continuaba haciendo con el martillo toc… toc… toc… toc…
Dicha literatura, que yo devoraba en las “entregas” numerosas, era la historia de José María, el Rayo de Andalucía, o las aventuras de don Jaime el Barbudo y otros perillanes más o menos auténticos y pintorescos en los cromos que los representaban de esta forma:
Caballeros en potros estupendamente enjaezados, con renegridas chuletas en el sonrosado rostro, cubierta la colilla torera por un cordobés de siete reflejos y trabuco naranjero en el arzón. Por lo general ofrecían con magnánimo gesto una bolsa amarilla de dinero a una viuda con un infante en los brazos, detenida al pie de un altozano verde.
Entonces yo soñaba con ser bandido y estrangular corregidores libidinosos; enderezaría entuertos, protegería a las viudas y me amarían singulares doncellas.
Necesitaba un camarada en las aventuras de la primera edad, y este fue Enrique Irzubeta.
Era el tal un pelafustán a quien siempre oí llamar por el edificante apodo de “el falsificador”.
He aquí como se establece una reputación y como el prestigio secunda al principiante en el laudable arte de embaucar al prójimo.
Enrique tenía catorce años cuando engañó al fabricante de una fábrica de caramelos, lo que es una evidente prueba de que los dioses habían trazado cuál sería en el futuro el destino del amigo Enrique. Pero como los dioses son arteros de corazón, no me sorprende al escribir mis memorias enterarme de que Enrique se hospeda en uno de esos hoteles que el Estado dispone para los audaces y bribones.
La verdad es esta:
Cierto fabricante, para estimular la venta de sus productos, inició un concurso con opción a premios destinados a aquellos que presentaran una colección de banderas de las cuales se encontraba un ejemplar en la envoltura interior de cada caramelo.
Estribaba la dificultad (dado que escaseaba sobremanera) en hallar la bandera de Nicaragua.
Estos certámenes absurdos, como se sabe, apasionan a los muchachos, que cobijados por un interés común, computan todos los días el resultado de esos trabajos y la marcha de sus pacientes indagaciones.
Entonces Enrique prometió a sus compañeros de barrio, ciertos aprendices de una carpintería y los hijos del tambero, que él falsificaría la bandera de Nicaragua siempre que uno de los lecheros se la facilitara.
El muchacho dudaba… vacilaba conociendo la reputación de Irzubeta, mas Enrique magnánimamente ofreció en rehenes dos volúmenes de la Historia de Francia, escrita por M. Guizot, para que no se pusiera en tela de juicio su probidad.
Así quedó cerrado el trato en la vereda de la calle, una calle sin salida, con faroles pintados de verde en las esquinas, con pocas casas y largas tapias de ladrillo. En distantes bardales reposaba la celeste curva del cielo, y solo entristecía la calleja el monótono rumor de una sierra sinfín o el mugido de las vacas en el tambo.
Más tarde supe que Enrique, usando tinta china y sangre, reprodujo la bandera de Nicaragua tan hábilmente, que el original no se distinguía de la copia.
Días después Irzubeta lucía un flamante fusil de aire comprimido que vendió a un ropavejero de la calle Reconquista. Esto sucedía por los tiempos en que el esforzado Bonnot y el valerosísimo Valet aterrorizaban a París.
Yo ya había leído los cuarenta y tantos tomos que el vizconde de Ponson du Terrail escribiera acerca del hijo adoptivo de mamá Fipart, el admirable Rocambole, y aspiraba a ser un bandido de la alta escuela.
Bien: un día estival, en el sórdido almacén del barrio, conocí a Irzubeta.
La calurosa hora de la siesta pesaba en las calles, y yo sentado en una barrica de yerba, discutía con Hipólito, que aprovechaba los sueños de su padre para fabricar aeroplanos con armadura de bambú. Hipólito quería ser aviador, “pero debía resolver antes el problema de la estabilidad espontánea”. En otros tiempos le preocupó la solución del movimiento continuo y solía consultarme acerca del resultado posible de sus cavilaciones.
Hipólito, de codos en un periódico manchado de tocino, entre una fiambrera con quesos y las varillas coloradas de “la caja”, escuchaba atentísimamente mi tesis:
—El mecanismo de un “reló” no sirve para la hélice. Ponele un motorcito eléctrico y las pilas secas en el “fuselaje”.
—Entonces, como los submarinos…
—¿Qué submarinos? El único peligro está en que la corriente te queme el motor, pero el aeroplano va a ir más sereno y antes de que se te descarguen las pilas va a pasar un buen rato.
—Che, ¿y con la telegrafía sin hilos no puede marchar el motor? Vos tendrías que estudiarte ese invento. ¿Sabés que sería lindo?
En aquel instante entró Enrique.
—Che, Hipólito, dice mamá si querés darme medio kilo de azúcar hasta más tarde.
—No puedo, che; el viejo me dijo que hasta que no arreglen la libreta…
Enrique frunció ligeramente el ceño.
—¡Me extraña, Hipólito!
Hipólito agregó, conciliador:
—Si por mi fuera, ya sabés… pero es el viejo, che. —Y señalándome, satisfecho de poder desviar el tema de la conversación, agregó, dirigiéndose a Enrique—: Che, ¿no lo conocés a Silvio? Este es el del cañón.
El semblante de Irzubeta se iluminó deferente.
—Ah, ¿es usted? Lo felicito. El bostero del tambo me dijo que tiraba como un Krupp…
En tanto hablaba, le observé.
Era alto y enjuto. Sobre la abombada frente, manchada de pecas, los lustrosos cabellos negros se ondulaban señorilmente. Tenía los ojos color de tabaco, ligeramente oblicuos, y vestía traje marrón adaptado a su figura por manos pocos hábiles en labores sastreriles.
Se apoyó en la pestaña del mostrador, posando la barba en la palma de la mano. Parecía reflexionar.
Sonada aventura fue la de mi cañón y grato me es recordarla.
A ciertos peones de una compañía de electricidad les compré un tubo de hierro y varias libras de plomo. Con esos elementos fabriqué lo que yo llamaba una culebrina o “bombarda”. Procedí de esta forma:
En un molde hexagonal de madera, tapizado interiormente de barro, introduje el tubo de hierro. El espacio entre ambas caras interiores iba rellenado de plomo fundido. Después de romper la envoltura, desbasté el bloque con una lima gruesa, fijando al cañón por medio de sunchos de hoja de lata en una cureña fabricada con las tablas más gruesas de un cajón de kerosene.
Mi culebrina era hermosa. Cargaba proyectiles de dos pulgadas de diámetro, cuya carga colocaba en sacos de bramante llenos de pólvora.
Acariciando mi pequeño monstruo, yo pensaba:
—Este cañón puede matar, este cañón puede destruir. —Y la convicción de haber creado un peligro obediente y mortal me enajenaba de alegría.
Admirados lo examinaron los muchachos de la vecindad, y ello les evidenció mi superioridad intelectual, que desde entonces prevaleció en las expediciones organizadas para ir a robar fruta o descubrir tesoros enterrados en los despoblados que estaban más allá del arroyo Maldonado en la parroquia de San José de Flores.
El día que ensayamos el cañón fue famoso. Entre un macizo de cinacina que había en un enorme potrero en la calle Avellaneda antes de llegar a San Eduardo, hicimos el experimento. Un círculo de muchachos me rodeaba mientras yo, ficticiamente enardecido, cargaba la culebrina por la boca. Luego, para comprobar sus virtudes balísticas, dirigimos la puntería al depósito de zinc que sobre la muralla de una carpintería próxima la abastecía de agua.
Emocionado acerqué un fósforo a la mecha; una llamita oscura cabrilleteó bajo el sol y de pronto un estampido terrible nos envolvió en una nauseabunda neblina de humo blanco. Por un instante permanecimos alelados de maravilla: nos parecía que en aquel momento habíamos descubierto un nuevo continente, o que por magia nos encontrábamos convertidos en dueños de la tierra.
De pronto alguien gritó:
—¡Rajemos!, la cana.
No hubo tiempo material para hacer una retirada honrosa. Dos vigilantes a todo correr se acercaban, dudamos… y súbitamente a grandes saltos huimos, abandonando la “bombarda” al enemigo.
Enrique terminó por decir:
—Che, si usted necesita datos científicos para sus cosas, yo tengo en casa una colección de revistas que se llaman Alrededor del Mundo y se las puedo prestar.
Desde ese día hasta la noche del gran peligro, nuestra amistad fue comparable a la de Orestes y Pílades.
¡Qué nuevo mundo pintoresco descubrí en la casa de la familia Irzubeta!
¡Gente memorable! Tres varones y dos hembras, y la casa regida por la madre, una señora de color de sal con pimienta, de ojillos de pescado y larga nariz inquisidora, y la abuela encorvada, sorda y negruzca como un árbol tostado por el fuego.
A excepción de un ausente, que era el oficial de policía, en aquella covacha taciturna todos holgaban con vagancia dulce, con ocios que se paseaban de las novelas de Dumas al reconfortante sueño de las siestas y al amable chismorreo del atardecer.
La casa era obscura, húmeda, con un jardincillo de mala muerte frente a la sala. El sol únicamente entraba por la mañana a un largo patio cubierto de verdinosas tejas.
Las inquietudes sobrevenían al comenzar el mes. Se trataba entonces de disuadir a los acreedores, de engatusar a los “gallegos de mierda”, de calmar el coraje de la gente plebeya que sin tacto alguno vociferaba a la puerta cancel reclamando el pago de las mercaderías, ingenuamente dadas a crédito.
El propietario de la covacha era un alsaciano gordo, llamado Grenuillet. Reumático, setentón y neurasténico, terminó por acostumbrarse a la irregularidad de los Irzubeta, que le pagaban los alquileres de vez en cuando. En otros tiempos había tratado inútilmente de desalojarlos de la propiedad, pero los Irzubeta eran parientes de jueces rancios y otras gentes de la misma calaña del partido conservador, por cuya razón se sabían inamovibles.
El alsaciano acabó por resignarse a la espera de un nuevo régimen político y la florida desvergüenza de aquellos bigardones llegaba al extremo de enviar a Enrique a solicitar del propietario tarjetas de favor para entrar en el casino, donde el hombre tenía un hijo que desempeñaba el cargo de portero.
¡Ah! Y qué sabrosísimos comentarios, qué cristianas reflexiones se podían escuchar de las comadres que, en conciliábulo en la carnicería del barrio, comentaban piadosamente la existencia de sus vecinos.
Decía la madre de una niña feísima, refiréndose a uno de los jóvenes Irzubeta que en un arranque de rijosidad habíale mostrado sus partes pudendas a la doncella:
—Vea, señora, que yo no lo agarre, porque va a ser peor que si le pisara un tren.
Decía la madre de Hipólito, mujer gorda, de rostro blanquísimo, y siempre embarazada, tomando de un brazo al carnicero:
—Le aconsejo, don Segundo, que no les fíe ni en broma. A nosotros nos tienen metido un clavo que no le digo nada.
—Pierda cuidado, pierda cuidado —rezongaba austeramente el hombre membrudo, esgrimiendo su enorme cuchillo en torno de un bofe.
¡Ah!, y eran muy joviales los Irzubeta. Dígalo si no el panadero que tuvo la audacia de indignarse por la morosidad de sus acreedores.
Reñía el tal a la puerta con una de las niñas, cuando quiso su mala suerte que lo escuchara el oficial inspector, casualmente de visita en la casa.
Este, acostumbrado a dirigir toda cuestión a puntapiés, irritado por la insolencia que representaba el hecho de que el panadero quisiera cobrar lo que se le debía, expulsólo a puñetazos de la puerta. Esto no dejó de ser una saludable lección de crianza y muchos prefirieron no cobrar. En fin, la vida encarada por aquella familia era más jocosa que un sainete bufo.
Las doncellas, mayores de veintiséis años, y sin novio, se deleitaban en Chateaubriand, languidecían en Lamartine y Cherbuliez. Esto les hacía abrigar la convicción de que formaban parte de una “elite” intelectual, y por tal motivo designaban a la gente pobre con el adjetivo de chusma.
Chusma llamaban al almacenero que pretendía cobrar sus habichuelas, chusma a la tendera a quien habían sonsacado unos metros de puntillas, chusma al carnicero que bramaba de coraje cuando por entre los postigos, a regañadientes, se le gritaba que “el mes que viene sin falta se le pagaría”.
Los tres hermanos, cabelludos y flacos, prez de vagos, durante el día tomaban abundantes baños de sol y al oscurecer se trajeaban con el fin de ir a granjear amoríos entre las perdularias del arrabal.
Las dos ancianas beatas y gruñidoras reñían a cada momento por bagatelas, o sentadas en rueda en la sala vetusta con las hijas espiaban tras los visillos, entretejían chismes; y como descendían de un oficial que militara en el ejército de Napoleón I, muchas veces en la penumbra que idealizaba sus semblantes exangües, las escuché soñando en mitos imperialistas, evocando añejos resplandores de nobleza, en tanto que en la solitaria acera el farolero, con su pértiga coronada de una llama violeta, encendía el farol verde del gas.
Como no disfrutaban de medios para mantener criada y como ninguna sirvienta tampoco hubiera podido soportar los bríos faunescos de los tres golfos cabelludos y los malos humores de las quisquillosas doncellas y los caprichos de las brujas dentudas, Enrique era el imprescindible niño de los mandados, el correveidile necesario para el buen funcionamiento de aquella coja máquina económica, y tan acostumbrado estaba a pedir a crédito, que su descaro en ese sentido era inaudito y ejemplar. En su elogio puede decirse que un bronce era más susceptible de vergüenza que su fino rostro.