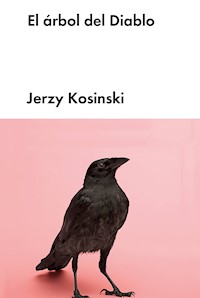
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MALPASO
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Marcada desde la niñez por la inmensa fortuna de su padre, la vida de Jonathan James Whalen ha sido una constante huída de una realidad que se le antoja anodina, de una historia familiar que somete su voluntad y de un listado de convenciones sociales que lo encorsetan. Y con su fuga se solaza en los mejores salvoconductos que la clase alta estadounidense de los setenta puede ofrecer: sexo, violencia y drogas; cualquier chispa que azuce la búsqueda desaforada de ese algo más real que el subidón artificial del poder y el estatus. Luego de unos años en el exilio, Whalen vuelve a casa y se encuentra con los réditos de su imperio acerero y la decadencia de un "sueño americano" transformado en pesadilla: una sociedad inequitativa, sádica, adicta al consumo y a la deificación del yo. Es entonces cuando decide emprender una travesía final para hacer frente al terror del que ha escapado durante toda su vida: él mismo.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
EL ÁRBOL DEL DIABLO
JERZY KOSINSKI
EL ÁRBOL DEL DIABLO
BARCELONA MÉXICO BUENOS AIRES NUEVA YORK
© Malpaso Holdings, S. L., 2021
C/ Diputació, 327, principal 1.ª
08009 Barcelona
www.malpasoycia.com
Título original: The Devil Tree, Revised and Expanded Edition, 1981
© Jerzy Kosinski
© de la traducción: Victoria Mir
ISBN: 978-84-18546-28-0
Diseño de interiores: Sergi Gòdia
Maquetación: Joan Edo
Imagen de cubierta: Envato Elements
Bajo las sanciones establecidas por las leyes, quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro (incluyendo las fotocopias y la difusión a través de Internet), y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo, salvo en las excepciones que determine la ley.
Para Katherinay a la memoria de mi madre
NOTA DEL AUTOR
Cuando escribí esta novela, me sentía cohibido por la proximidad del argumento y los acontecimientos que me tocaron vivir. Eso podría justificar el tono críptico de la primera versión de la novela.
Ahora, muchos años más tarde, en esta versión revisada y ampliada, me he sentido libre de incluir los vínculos adicionales que unían a Jonathan James Whalen con aquellos a quienes amó.
JERZY KOSINSKI
Más allá de la agonía y de la angustia está el ingrediente más importante de la autorreflexión: lo precioso de mi propia existencia. Para mi corazón mi existencia es única, sin precedentes, invaluable, extraordinariamente preciosa, y me resisto a la idea de tirar por la ventana su sentido.
ABRAHAM JOSHUA HESCHEL
¿Qué es el hombre?
Los nativos llaman al baobab «el árbol del diablo» porque afirman que el diablo se enredó una vez entre las ramas y castigó al árbol poniéndolo del revés. Para los nativos, las raíces son ahora las ramas, y las ramas son las raíces. Para asegurarse de que no habría más baobabs, el diablo destruyó todos los baobabs jóvenes. Y por eso, dicen los nativos, solo quedan baobabs ya crecidos.
JERZY KOSINSKI
El árbol del diablo
Jonathan Whalen se apoyó en la barandilla de acero que se encontraba al final de la calle y contempló los reflejos del sol sobre las aguas titilantes del río. Los rascacielos más nuevos no parecían haber alterado la silueta del Nueva York que él recordaba. A lo lejos, al otro lado del río, los jets despegaban de La Guardia dejando atrás finos regueros de humo. En la orilla cercana, un helicóptero se elevó en el cielo, revoloteó sobre el agua y luego dio vuelta para alejarse proyectando su sombra sobre el río. Otro helicóptero descendió, tocó tierra y tremoló unos momentos antes de detenerse.
Whalen se ecaminó hacia el helipuerto, donde había un helicóptero recién pintado sobre una plataforma. Un gran letrero anunciaba: EXECUTIVE HELIWAYS INC. CONTEMPLE MANHATTAN DESDE EL AIRE. EXCURSIONES A PRECIOS MÓDICOS. Whalen se dirigió al despacho de billetes y el empleado lo miró de arriba abajo.
–Quiero ver Manhattan –dijo Whalen.
–¿Por qué no toma el metro? –dijo el empleado fijando su vista en la vieja camisa de Whalen, sus pantalones raídos y sus botas gastadas.
–No se puede ver Manhattan desde el metro.
–¿Qué tal en autobús?
–Demasiado lento. ¿Qué me dice de la visita en helicóptero?
El empleado se inclinó sobre el mostrador:
–Mire, esto es Executive Heliways, no un medio de transporte gratuito. Comprenda.
–Lo comprendo –dijo Whalen. Mostró algunos billetes recién impresos, el importe exacto que la lista de precios fijada en la pared pedía por un vuelo de media hora.
–¿Está bien así?
Revolviéndose incómodo, el empleado fijó la vista en el dinero.
–Preguntaré al piloto –masculló, y desapareció en la habitación de atrás. Al cabo de un momento volvió acompañado de un hombre con uniforme gris.
–Ese es el tipo que quiere dar una vuelta –dijo el empleado.
El piloto echó una ojeada a Whalen:
–Mira, hijo...
–Yo no soy su hijo –dijo Whalen, y acercó el dinero al empleado.
El piloto vaciló:
–Voy a tener que hacerte una especie de cacheo antes de despegar.
–¿Cachea a todos los que vuelan con usted?
–Bueno... eso queda a mi discreción.
–Entonces, utilícela –dijo Whalen.
–Si levantas los brazos es más fácil –dijo el piloto acercándose lentamente a él, y al obedecer Whalen, el hombre le palpó la camisa y los pantalones–. Quítate las botas –indicó. Whalen obedeció otra vez, y después de la inspección volvió a ponérselas. Tranquilizado, el piloto cortó–: abordemos.
Y los dos hombres se dirigieron hacia la plataforma.
Dentro del helicóptero, el piloto se volvió hacia Whalen:
–Volaremos sobre toda la ciudad... sobre el Harlem negro; el Gramercy Park blanco y el Chinatown amarillo; sobre el Bowery pobre y la Park Avenue rica; sobre el East Side, el West Side, el Midtown y el Downtown.
Tiró del acelerador. El aparato tosió, vibró y se arqueó al despegar.
–El helicóptero me hace sentir libre –dijo Whalen mientras echaba una mirada a los turistas que los contemplaban con los prismáticos desde la azotea del Empire State Building–. Igual, cada vez que vuelo en uno me siento como si fuera un muñeco que alguien dirige desde tierra por control remoto.
Pasaron sobre las casitas de Greenwich Village.
–Ahora te mostraré dónde están los millones –dijo el piloto, mientras dirigía el helicóptero hacia el Stock Exchange.
–¿Podría aminorar un momento la marcha sobre aquel edificio? –pidió Whalen. Señaló un arcaico rascacielos de Wall Street–. El despacho de mi padre se encontraba allí, en el último piso. Cuando era niño y lo visitaba, solía quedarme allí mirando los edificios de abajo. Pero ahora me resulta raro estar encima y mirarlo desde las alturas.
El piloto lanzó a Whalen una mirada irónica, pero no dijo nada e hizo dar al helicóptero una vuelta alrededor del edificio. Luego, volando sobre el Battery Park, lo llevó hasta la Estatua de la Libertad. Desde allí, siguiendo la estela de un petrolero, regresó a Manhattan.
–Ok, hijo –anunció–, ahora volvemos a casa.
En el helipuerto había un coche de la policía junto al punto de aterrizaje, y en cuanto Whalen saltó del aparato se le acercó un policía. Junto a él estaba el empleado de Heliways.
–¡Las manos arriba! –ordenó el policía.
El policía lo cacheó, encontró la cartera de Whalen y contó el dinero que contenía.
–Mira eso –rezongó–. Ese tipo lleva encima dos de los grandes. –Se volvió a Whalen–: ¿de dónde ha salido ese dinero?
–De un banco –contestó Whalen–. Uno que acabamos de sobrevolar.
El policía lo miró fijamente:
–¿De qué estás hablando?
–Este dinero lo saqué de mi banco –contestó Whalen. –¿Para qué?
–Para matar...
El policía se puso rígido:
–¿Matar qué?
–El tiempo –dijo Whalen.
Al policía no le hizo gracia:
–¿Dónde vives? –preguntó.
–En ninguna parte, aún. Acabo de llegar.
–¿De dónde?
–Del extranjero.
–¿Tienes algún documento?
–Solo dinero. ¿No es suficiente? No hay ninguna ley que diga que deba llevar encima documentos de identificación.
–Sígueme hablando de la ley y esta noche duermes en la cárcel. ¿Dónde está tu familia?
–Muerta.
El policía movió la cabeza con incredulidad:
–Te doy una oportunidad más –amenazó–. ¿De dónde has sacado el dinero?
Whalen se encogió de hombros:
–De mi banco, el National Middland, sucursal de Wall Street –esperó–. Si no me cree, llame al presidente, el señor George Burleigh. Dígale que estoy de vuelta en la ciudad y él le dirá de dónde viene mi dinero. Me llamo Jonathan James Whalen.
El agente fue a la oficina a hacer la llamada. Cuando regresó, entregó a Whalen la cartera.
–Siento lo ocurrido, señor Whalen –rio incómodo–. Mire, hay muchos... –tartamudeó–. Muchos tipos sospechosos por aquí. –Hizo una pausa–. ¿Lo puedo llevar a alguna parte?
–De momento no tengo a dónde ir –dijo Whalen, y se volvió y caminó hacia la oficina del helipuerto, donde el piloto, apoltronado sobre una silla de metal, se tomaba un café.
–¿Cuántos helicópteros cree usted que estarían volando sobre Nueva York al mismo tiempo que nosotros? –le preguntó Whalen.
–Unos cinco –contestó el piloto.
–¿Y cuánta gente llevarían?
–Quizá unas quince personas.
–Quince personas mirando desde arriba a doce millones –dijo Whalen–. Vaya porcentaje.
El piloto se inclinó hacia adelante.
–Perdona la pregunta, pero ¿cómo te ganas la vida? Tiene que haber algún secreto...
–Lo hay –contestó Whalen–. El secreto es simple: dinero. El banco que sobrevolamos me lo guarda en fideicomiso hasta que llegue a cierta edad.
–No bromees –dijo el piloto–. ¿Y cuándo será eso?
–Mañana –contestó Whalen.
* * *
Estaba anocheciendo. Whalen caminaba por las bulliciosas calles del East Side y adondequiera que mirara veía hombres y mujeres jóvenes sentados o de pie en las terrazas de los cafés y bares; apoyados contra sus motos, scooters o coches; hablando, riendo, abrazándose. Todos parecían sentirse a gusto consigo mismos y con los demás. Al final tendría que abrirse paso entre ellos, conocería a algunos, los juzgaría y sería juzgado por ellos, buscaría su amistad y ellos, a su vez, buscarían la suya.
Debía tomar una decisión. ¿Se mezclaría entre aquella gente como si fuera su igual, y así acabaría sintiéndose ligeramente avergonzado de sí mismo por todo lo que lo separaba de ellos? ¿O iba a entrometerse en sus filas como alguien cuya posición era de diferente latitud y longitud a la de ellos, como alguien que es en sí mismo un acontecimiento?
Una chica caminó hacia él, cimbreando unas faldas que revelaban la forma de sus largas y bronceadas piernas. Excitado, al mirarla desde lejos se dio cuenta de que su deseo había abierto entre ellos una distancia inabarcable para un simple arranque de voluntad. Si ella le hubiera prestado atención, le habría sonreído, él se habría atrevido a seguirla, incluso la habría invitado a salir. Pero ella no le devolvió la mirada. Así y todo, pensó, quizá debería seguirla. Pero no lo hizo.
Entró en un restaurante. Los espejos que reflejaban la luz de la araña de cristal lanzaban prismas centelleantes hasta el más oscuro rincón de aquel salón repleto de gente. Solo, pensó en Karen.
* * *
He comprado la grabadora más pequeña que encontré. Parece una caja de fósforos y puede grabar cualquier cosa, desde una nota de un minuto hasta una conversación de cuatro horas. Funciona con baterías recargables, se pone en marcha con la voz o con la mano, y viene equipada con un micrófono invisible que se adapta automáticamente a la distancia de las voces, incluso en una gran sala de conferencias. La guardo en el bolsillo.
Quizá algún día incluso me asegure de dejarla por accidente en el piso de Karen, para luego recogerla al día siguiente.
Un amigo mío, estadounidense, compartió una vez su piso con una amiguita argentina durante cuatro meses sin decirle que hablaba perfectamente el español. Mediante una grabadora miniatura que llevaba en el bolsillo cuando estaban juntos –o escondía en el piso cuando se marchaba–, grababa las conversaciones de ella, ya fueran por teléfono o cara a cara con sus amigos hispanoparlantes, algunos de los cuales no hablaban una palabra de inglés. En aquellas conversaciones, su amiga hablaba a menudo de cuánto lo amaba y de qué hombre tan extraordinariamente bueno y considerado era. Pero de vez en cuando, hablando por teléfono con una amiga íntima de Buenos Aires, describía abiertamente su modo de hacer el amor y su comportamiento en la cama, y hacía comentarios sobre las preocupaciones, fantasías y fetichismos de él, algunos de los cuales ella encontraba peculiares y no de su gusto. Después de escuchar muchas cintas grabadas en su ausencia, llegó a convencerse de que ella estaba enamorada de él y de que no había otro hombre en su vida. No obstante, incapaz de borrar de la memoria algunas de sus observaciones más mordaces, empezó a sentirse incómodo al hacer el amor y al final no solo se sentía incapaz de ejercer cualquier acto espontáneo, sino que acabó impotente. Una noche, mientras la acariciaba para terminar de una vez con su infelicidad, le murmuró al oído en perfecto español que se sentía muy culpable por haberla engañado, y luego confesó lo de la grabadora. Horrorizada, la chica se echó a llorar y al día siguiente le dijo que se sentía traicionada. Dijo que nunca podría olvidar que la había estado espiando durante meses… él, el único hombre al que había amado, en quien había confiado en su vida. Poco después de aquello, negándose a tener nada más que ver con él, ella se marchó a Buenos Aires.
* * *
–Mira, tío, solo trato de ser amable, eso es todo. Hace solo un momento yo estaba detrás de ti en la cola del banco, ¿no es cierto? Y te he visto escribir «cinco mil dólares» (no en un talón normal o en un formulario del banco, sino en un trocito de papel cuadrado), en papel corriente, sin nada impreso, ¿no es cierto? Luego tú firmaste solo «J. J. Whalen» (¿no era ese el nombre? ¿Whalen?) y se lo diste al cajero, y él te aceptó ese papel de mierda como si fuera oro puro. Y después, vuelve todo sonrisas y, sin más, ¡te entrega cinco mil en billetes nuevecitos! Pues mira, tío, te diré una cosa, soy un asiduo a los bancos, pero nunca vi un numerito como ese: ¡apuesto a que en este banco te has compinchado con algún hijo de puta que te hace de cómplice! ¡Cinco mil verdes por un papel de mierda con «J. J. Whalen» escrito en él! Pero ¿quién carajo eres? ¿Un peso pesado de las apuestas ilegales?
»Pero óyeme bien, eh, Whalen, deja que cuente la verdad sobre esos cajeros hijos de puta, para que así no intenten pegártela algún día de estos. ¿Sabes en qué andan metidos esos malparidos, cierto? Algunos de ellos (como esa perra negra y gorda que acaba de registrarte las medidas) anotan el nombre de todas las ancianitas viudas, maricones solitarios o ricos hijos de puta que aparecen con una cuenta jugosa. Y después venden el nombre de esos desgraciados a ciertos tipos que desean saber dónde viven esos numeritos abultados. ¡Algunos de esos tipos pagan hasta doscientos billetes por un nombre y dirección de los buenos!
»Y créeme, Whalen, esos tipos saben muy bien el modo de rentabilizar la información. Y un día, vestidos de punta en blanco como si fueran agentes de seguros, van a hacer una visita a una viejecita enferma, y le tiran de las orejas hasta que ella les entrega todo el dinero que guarda escondido en la casa, todas sus cruces de oro y anillos de diamantes. Y no hay manera de que ni ella ni nadie se enteren de por qué aquellos tipos la eligieron precisamente a ella.
»Y ¿conoces a esos dandis que se dedican al lucrativo negocio de «salvar almas»? ¿ Sabes que, si te quieres quitar de encima para siempre a esa muñeca tuya que se ha vuelto demasiado viscosa para tus dedos largos y calientes, todo lo que has de hacer es llamar a cierto número y ellos te ahorrarán un gran lío? Llamas a ese número y le dices al dandi que contesta que tienes que salvar un alma, y él te dirá dónde y cuándo debes entregar el paquete. Después le dices a tu chica que tú y ella vais a buscar un sitio nuevo para vivir los dos. En cuanto os asomáis a aquel lugar y cerráis la puerta, aparecen cuatro dandis hijos de perra... y son unos tíos fuertes, fuertes de verdad. Te echan a un lado como si estuvieran realmente locos, y comienzan a jugar con tu fulana, besándola, pellizcándole las tetas, desabrochándose la bragueta, y así hasta que tú empiezas a pelear con ellos, solo para mostrar a tu muñeca que por ella estás dispuesto a todo. Los dandis te levantan en vilo y te sacan de allí, pero antes de separarte de ellos te meten cien billetes de Dios en el bolsillo, por haberles entregado aquella alma.
»Cuando te largas, los dandis van a ser bastante más duros con tu muñeca, especialmente si se hace la estrecha en cuanto a abrirse de piernas para tíos que no han sido debidamente presentados, o si no le entusiasma la idea de chupar pollas gordas con quienes no fue a la escuela parroquial. Créeme, Whalen, la van a amansar como alma en el infierno, por delante y por detrás, por arriba y por abajo, hasta que aprenda lo que vale el verdadero amor en esta virtuosa ciudad. Después de eso, un dandi simpático y fortachón la irá a buscar a bordo de su Cadillac. Si el coñito se porta bien, hace la calle como su nuevo papaíto le indica y le trae toda la tela que se puede obtener en el negocio del amor verdadero, él la cuidará bien. ¿Captas el asunto?
»Escucha, Whalen, lo que trato de decirte, tío, es que… con el hijo de puta que te hace de contacto en este banco y mi contacto con esos dandis… tú y yo podemos llegar lejos.
»Y ahora, un momento. ¿Qué es ese chisme con el que no paras de jugar en el bolsillo? ¿Es una grabadora, tío? ¿Trabajas para los polis, Whalen? No suelto una palabra más… y las palabras no son ninguna prueba, desgraciado. Mira, tío, me largo ahora mismo.
* * *
Una reciente encuesta de alcance nacional afirma que una cuarta parte de los adultos de este país creen que la posición de las estrellas ejerce una influencia importante sobre sus vidas. Esa gente acostumbra leer y consultar diariamente las columnas astrológicas de los periódicos, y encuentran que es útil y tiene sentido la interpretación de su signo astrológico. Esto es lo que el ordenador astrobiorrítmico del Museo Americano de Historia Natural me despachó cuando le introduje un dólar y tecleé el momento preciso de mi nacimiento:
Su signo fijo es Saturno. Saturno indica sentimientos de separación y alienación. Ve usted humor donde otros no lo ven. El tener que abandonar el ambiente que le resulta familiar puede ser parte de su destino. Saturno lo hace además ser duro consigo mismo. Es usted impulsivo y le resulta difícil apegarse a las cosas. Debe adquirir mayor paciencia y estabilidad. Proteja sus recursos mentales, físicos y financieros. Tiene usted grandes dones: no los malgaste.
Dejemos en paz la versión informatizada de mi destino.
Y he aquí lo que yo sé: no acabo de decidir si conocerse a uno mismo es una fuente de energía o de impotencia. Mi verdadero yo es antisocial... un lunático encadenado en el sótano, gruñendo y golpeando el suelo mientras el resto de mi familia, los respetables, están sentados arriba sin hacer caso del tumulto. No sé qué hacer con mi lunático: destruirlo, mantenerlo encerrado en la bodega o ponerlo en libertad.
Desde que me fui de casa, he sido un vagabundo, un marginado, he vivido siempre en el presente. A menudo he lamentado no haber sido educado en la fe católica. He ansiado la confesión, solidificar mi rota autonomía interior al unirme con esa institución de autoridad moral con más dos mil años de antigüedad. Pero también me he dado cuenta de que no hay sacramento ni iglesia, por mística que sea, que pueda protegerme contra la gran amenaza a mi existencia vital: perder el sentido de mi propio ser. Por lo tanto, ahora, de vuelta a casa, debo enfrentarme a mi pasado. Karen me dijo que envidiaba el pasado de los otros: no dijo que envidiara el mío.
Si se lo enfoca de cerca, cualquier momento de mi vida –incluso este que acaba de pasar– magnifica todo lo que necesito saber sobre mí mismo, contiene todas mis posibilidades del presente y mis perspectivas de futuro. Mi pasado es el único firmamento que vale la pena conocer, y yo soy su única estrella. Es tan fascinante y misterioso como el cielo que está sobre nosotros, e igualmente imposible de descartar.
* * *
Durante épocas más juguetonas, solía esperar en los cruces de las afueras de Bangkok a que los habitantes condujeran sus carros del mercado a casa.
Los cocheros, que se pasaban el día entero fumando opio, confiaban en que los asnos sabrían regresar a casa, de modo que cuando llegaban al lugar donde yo los esperaba, iban dormidos. Cuando uno de ellos se acercaba, yo saltaba de mi coche y, pacientemente, daba la vuelta al asno sin despertar al conductor. Luego me quedaba contemplando al asno alejarse, trotando con el carro. Un día di la vuelta a veinte carros. ¿Fui yo, para cada uno de aquellos hombres, el instrumento del destino, o fueron aquellos hombres instrumento del mío?
* * *
Algunos fumadores de opio confían solo en el opio puro, algunos lo mezclan con sedimento; otros, como yo, han disfrutado de ambos. El opio se diferencia de otras drogas o narcóticos en que uno no necesita ir aumentando la dosis –o la potencia de la sustancia– para disfrutarlo. Tanto con sedimento como sin él, el opio provocaba en mí una sensación de sabiduría y de equilibrio, una serenidad espiritual que no había conocido antes de fumarlo y que no he vuelto a experimentar desde que me desintoxicaron.
Aunque fumar opio produzca en uno la sensación de que las cosas suceden tranquilas y de manera predecible, la sustancia en sí es una cosa de locos; no hay quien pueda encenderlo cerca del mar y pierde fuerza en la nieve, gotea cuando hay humedad en el aire y su potencia cambia de un día a otro. También provoca otras situaciones extrañas. En el hombre, reduce el apetito sexual pero acelera los latidos de su corazón. En la mujer, frena la sangre pero incrementa el impulso sexual. El tiempo deja de ser tu carcelero, cada pipa te libera: habitas un lugar donde las cascadas se convierten en hielo, el hielo se convierte en piedra, la piedra se convierte en sonido, el sonido se convierte en color, el color se vuelve blanco, y el blanco se convierte en agua.
Quizá porque el opio es tan impredecible (una pipa de cada diez produce los efectos que uno desea) y porque la sustancia puede negarse otra vez a complacerte, uno nunca se siente un drogadicto cuando lo consume. Y cuando ya no fumas más, como es mi caso, no eres un exadicto; sencillamente has dejadao el opio.
Conocí a Barbara, una desertora de la Universidad de Princeton, en Rangoon. Yo la introduje en el opio y ella, a cambio, me presentó a varios estadounidenses y británicos expatriados, entre ellos una tal señora Llewellyn, que se había quedado sola en Rangoon después de que su marido, un funcionario británico, muriese allí mismo. Un día, la señora Llewellyn nos invitó a Barbara y a mí a almorzar en su casa que, protegida por altos árboles, se alzaba sobre una colina con vistas al golfo de Martaban.
Durante el almuerzo, Barbara se quejó a la señora Llewellyn del hotel en que vivíamos, y cuando la anciana sugirió que nos quedáramos en su casa mientras ella se iba unos días a visitar a un viejo amigo en otra ciudad, aceptamos muy contentos la invitación. Una vez a la semana vendrían el criado birmano y su ayudante a limpiar la casa, el jardín y la piscina. Por lo demás, estaríamos solos.
Ayudé a la señora Llewellyn a poner a punto su coche para el viaje y al día siguiente se fue. Desde su terraza, Barbara y yo contemplábamos los barcos del puerto y los yates que surcaban la bahía.
Aquella noche, en la cama, Barbara dijo:
–Sería estupendo ser los dueños de esta casa. Podríamos vivir aquí y fumar nuestras pipas sin que nadie nos molestara.
–Sería fácil deshacerme de la señora Llewellyn –dije yo.
–¿Qué quieres decir?
Me encogí de hombros:
–Yo qué sé. Es vieja y está sola. Sin familia ni apenas amigos. Y como de vez en cuando viaja, nadie se daría cuenta si no regresa.
Barbara se rio:
–No seas tonto. No estamos en una película de terror de Hollywood. Duérmete ya.
Más tarde intenté hacerle el amor, pero a pesar de que poco antes de acostarse se había fumado una pipa, no respondió.
El día que la señora Llewellyn debía volver, estuvimos esperándola hasta pasada la medianoche, pero como todavía no había llegado nos acostamos a eso de la una. Una hora más tarde nos despertó el ruido de un coche. Le dije a Barbara que se durmiera; que yo ayudaría a la anciana a sacar el equipaje.
Por la mañana, cuando me desperté, Barbara ya estaba en pie y vestida.
–¿Dónde está la señora Llewellyn? –preguntó.
–No lo sé. Aún no ha vuelto.
–Pero anoche la oímos regresar y tú dijiste que ibas a ayudarla. Y ahora no está en su habitación y el coche no está aquí.
–Te he dicho que no ha vuelto –insistí yo–. Oímos el coche de otra persona, eso es todo.
Ella se enfadó:
–Déjate de bromas. ¿Dónde está la señora Llewellyn?
–Supongo que está en alguna parte. Como todo el mundo. Si fuera tú –dije intencionadamente– no me preocuparía más por ella. Nadie se dará cuenta de que no ha vuelto. Ahora este lugar es nuestro.
Barbara salió de la casa hecha una furia, dando un portazo. Por la ventana del dormitorio la vi examinar el camino de entrada e inspeccionar el jardín vecino en busca de rastros de neumático.
Regresó visiblemente enfadada, y preguntó:
–¿Dónde está? ¿Qué le hiciste, Jonathan?
–Deja eso. Vayamos a nadar –dije yo, tranquilo.
Barbara me puso las manos sobre los hombros:
–¿Qué le has hecho? –preguntó.
–Por favor, olvídalo –dije, atrayéndola hacia mí y besándole el interior de la oreja.
Ella me empujó suavemente hacia la cama.
–¿Cómo...? ¿Fue... fue rápido? –susurró–. ¿Y si encuentran el cuerpo?
–Deja de hablar de ella. Esto no es una película de terror de Hollywood.
–Si hubiese sabido que hablabas en serio, nunca...
–Vayamos a nadar –dije yo.
Cuando salimos de la piscina, desnudos, y yo señalé la casita, Barbara me siguió adentro. Impaciente, tiró al suelo algunas toallas de baño y se tumbó sobre ellas con las piernas abiertas y los brazos levantados hacia mí. Yo me arrodillé, con las manos le acaricié los muslos y busqué su sexo. Presa de frenesí, toda ella temblaba; los temblores eran cada vez más rápidos, mientras me invitaba a tomarla, arqueándose sobre el suelo una y otra vez.
–No... no seas delicado –gimió–. Sé duro, por favor, Jonathan.
Por primera vez desde que hacíamos el amor, ella se abandonó, sin reprimir ya el deseo que el opio había avivado, tentando mi cuerpo, ansiosa por sentirme endurecido. Se revolvía debajo de mí, me tiraba de los pelos, me alcanzaba la ingle y me apresaba el sexo, me mordía el hombro. Tuvo un orgasmo tras otro, y no se calmó ni se quedó quieta hasta que yo alcancé el mío.
Como ya no esperábamos ser interrumpidos por el regreso de la señora Llewellyn, nos convertimos en unos cómodos ermitaños para quienes fumar opio no era una rutina esclavizante sino un ritual sincronizado al ritmo de nuestra vida.
Fumábamos dos pipas por la mañana, una al mediodía, dos por la tarde, una al anochecer y dos o tres por la noche, y entre una y otra dormíamos, comíamos y jugábamos el uno con el otro. Nos cuidaban dos hijos de mi proveedor de opio, y aquellos chicos preparaban las pipas, encendían las lámparas y nos cocinaban los alimentos. Nuestra vida era fácil, tranquila y saludable.
Barbara, excitada por el opio, a menudo me provocaba. Solía asirme por los testículos y exprimirlos hasta que yo la tumbaba de un manotazo. Entonces ella me devolvía el golpe y, lanzándome injurias, se adosaba a la pared y con el lápiz de labios se pintarrajeaba palabras obscenas sobre el cuerpo. Sin disimular lo que quería, me alentaba a que la atacara. Yo la agarraba de las piernas y la tiraba al suelo, y al caer sobre mí peleábamos, intentando cada uno vencer al otro. No la dejaba hasta que, gastada y agotada, ya no se podía mover, ni gemir. Por las mañanas solía mostrarme sus moretones e insistir en que –para hacerme perdonar el daño que le había hecho– le contara cómo había matado y ocultado a la señora Llewellyn.





























