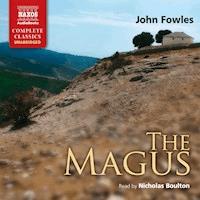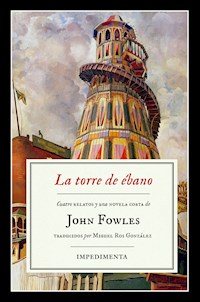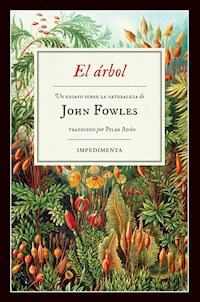
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Publicada por primera vez en 1979, "El árbol", una de las pocas obras en las que el novelista John Fowles exploró el género ensayístico, supone una reflexión enormemente provocativa sobre la conexión entre la creatividad humana y la naturaleza, además de un poderoso argumento contra la censura de lo salvaje. Para ello Fowles recurre a su propia infancia en Inglaterra, en la que se rebela contra las estrictas ideas de su padre, que vive obsesionado con la "producción cuantificable" de los árboles frutales, y en su lugar decide abrazar la belleza de la naturaleza no modificada por el hombre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1
Los primeros árboles que recuerdo haber conocido bien fueron los manzanos y los perales que había en el jardín de la casa en que crecí. Dicho así, puede parecer que pasé mi primera juventud en un paraje rural y bucólico, pero nada más lejos de la realidad: la casa de la que hablo era un adosado de la década de 1920 situado en un suburbio de la desembocadura del Támesis, a unos sesenta kilómetros de Londres. El jardín trasero era bastante pequeño, menos de la cuadragésima parte de una hectárea, pero mi padre se había encargado de ir cubriendo uno de los extremos y toda una valla lateral con rejillas para podar y guiar los árboles en forma de espaldera y en cordón. Y hasta el trozo de césped más insignificante se convirtió en un pequeño huerto de árboles frutales que contaba con cinco manzanos, manejables solo porque mi padre se dedicaba a desramarlos y a podarlos constantemente, todo lo cual resultaba de una excentricidad considerable en medio de los terrenos mucho más convencionales de nuestros vecinos. Incluso un poco absurdo. Era como si quisiéramos tener nuestro trocito de huerta en medio de una gran casa de campo. Sin embargo, la gran cantidad de fruta que nos proporcionaban nuestros árboles disuadía a cualquiera de afirmar que mantenerlos fuera un disparate.
Los nombres que reciben las manzanas y las peras son bastante similares a los de los vinos: no hay manera de saber si la etiqueta que les damos se va a corresponder cada año con la calidad esperada. Podemos llamar a dos árboles por el mismo nombre, pero esos dos árboles pueden luego dar una fruta tan distinta entre sí como el vino de una viña de medio pelo comparado con el de un gran viñedo, aunque ambos estén situados en la misma colina. Incluso el fruto de un mismo árbol puede variar de un año a otro. Al igual que con la vid, el suelo, la situación, el clima son factores determinantes… Pero tras estos elementos de carácter más bien accidental, resulta esencial el cuidado humano. Y los árboles de mi padre, ya muy afortunados de poder crecer en el suelo arcilloso de aluvión propio de la zona, debían de ser de los más cuidadosamente podados y mimados de toda Inglaterra, y por los que más se rezaba cada día. Le hicieron ganar casi todos los premios de las exposiciones locales, y todas sus variedades (muchas de ellas cada vez más infrecuentes en estos días de supermercados en los que la carne tierna o la misteriosa necesidad de querer comer la fruta directamente del árbol se han convertido en desventajas comerciales) eran las mejores de su clase. Mucho más suculentas que cualquiera de las que yo haya probado desde entonces. Todavía me persiguen los recuerdos de sus nombres y el sabor de cada una de ellas: la Charles Ross y la Lady Sudeley, la Peasgood’s Nonsuch 1 y la Rey de las Reinetas. Incluso las más comunes que también cultivaba, como la Comice, 2 o las Mozart y Beethoven de la pomología inglesa, la James Grieve y la Cox Orange, adquirían en sus árboles tan astutamente dirigidos una riqueza y una sutileza que no he vuelto a probar salvo en muy contadas ocasiones. El que él conociera el momento exacto en que debían comerse también influía en tanta perfección. Una pera Comice puede tardar varias semanas en madurar una vez almacenada, pero su punto de sazón dura un solo día. Y la exquisitez de la Grieve es casi igual de fugaz.
Estos árboles tuvieron una influencia enorme en nuestras vidas. Mucho mayor de lo que jamás pude imaginar en mi juventud. Simplemente los contemplaba del mismo modo en que mi padre se los presentaba al mundo: el resultado de un pasatiempo tan anodino como cualquier otro. Tan poco original, o inevitable, como sus constantes preocupaciones financieras, como el hecho de que desapareciera todos los días para ir a Londres, como su úlcera duodenal o, para hablar de aspectos más gratos de su vida, como su golf de los fines de semana, su tenis y su afición por ir a ver los partidos de cricket que se celebraban en nuestro condado. En cualquier caso, eran más que árboles, y sus nombres, sus costumbres y sus peculiaridades estaban para él al mismo nivel emocional que los de su propia familia.
Ya existía por entonces una clara diferencia entre mi padre y yo, pero el niño que yo era no lo notaba. Quizá lo achacara a una mera cuestión de gustos, distintos tal vez por nuestras distintas edades, o, de nuevo, al simple hecho de que mi padre hubiera ido a elegir aquel pasatiempo precisamente. En cualquier caso, semejante diferencia entre nosotros se vio alentada y, a mis ojos, santificada, por varios parientes. Uno de mis tíos fue un entusiasta entomólogo que me llevó alguna que otra vez de excursión al campo (para poner redes, espolvorear azúcar, cazar orugas) y que me enseñó el delicado arte del «montaje» de lo que fuera que hubiéramos atrapado. También tenía dos primos mucho mayores que yo. El primero, plantador de té en Kenia, un entusiasta de la pesca con mosca y de la caza mayor, fue para mí, durante aquellas esporádicas ocasiones en que abandonaba su hogar y venía a visitarnos, el hombre más afortunado del mundo. El otro cargó con el papel de ese miembro indispensable en toda familia inglesa decente de clase media que se precie de serlo: un excéntrico vocacional que encajaba menos en la vida suburbana (con todas sus peculiaridades) que un erizo en un sofá. Se las arregló para armonizar una desconcertante serie de intereses privados y ejecutarlos con dignidad: sentía devoción por el clarete con solera, por las carreras de larga distancia (llegó a competir a nivel internacional), por la topografía y por las hormigas, tema en el que era toda una autoridad. Yo le envidiaba enormemente aquella libertad para hacer todas esas expediciones a pie, su interminable colección de fotografías de lugares exóticos, sus sólidos y amplios conocimientos de campo de la naturaleza, y me desconcertaba por completo que mi padre pensara que semejante ser humano, para mí tan fascinante, estaba medio loco.
Estos parientes fueron los responsables de que se despertase muy pronto en mí la pasión por la historia natural y por el campo. Es decir, el deseo de escapar de los árboles que tan artificialmente crecían en nuestro jardín trasero, y de todo lo que representaban. De esta manera, sin apenas darme cuenta, empezaba a pisotear el alma de mi padre. En secreto, anhelaba cada vez más todo aquello de lo que carecía nuestro entorno: el espacio abierto, lo salvaje, las colinas, los bosques… Creo que principalmente echaba de menos los árboles «reales» del bosque. Con una o dos excepciones (las marismas de Essex, la tundra ártica) siempre he odiado la visión de un campo llano y sin árboles extendiéndose ante mí. Semejantes espacios parecen dominados por el paso del tiempo, que va marcando su pauta de forma implacable, como un reloj. Pero los árboles distorsionan el tiempo o, más bien, lo que hacen es crear una variedad de tiempos: aquí denso y abrupto, allí calmado y sinuoso. Nunca lento y pesado, nunca mecánico ni ineludiblemente monótono. Todavía experimento todas estas impresiones cuando me aventuro por alguno de los innumerables y secretos bosquecillos de la zona fronteriza que se abre entre Devon y Dorset, donde ahora vivo. Es casi como dejar la tierra firme y poder entrar en el agua, en otro medio, en otra dimensión. Cuando era más joven, vivía estas sensaciones con mucha intensidad. Escabullirme entre los árboles era como desaparecer en el mismo cielo.
Jamás llegaré a saber si la brecha que se abrió entre mi padre y yo habría sido menor de no haber nacido Hitler. Pero tal como se desarrollaron los acontecimientos, los avatares de la Segunda Guerra Mundial hicieron que tal distanciamiento se produjera de manera inevitable. Tuvimos que dejar nuestro barrio de Essex e irnos a vivir a un remoto pueblo de Devonshire, donde todos mis secretos anhelos se iban a ver inmensamente satisfechos. Mucho más de lo que nunca me habría atrevido a soñar. Allí, en mi nuevo mundo particular, en mi tierra prometida de árboles reales situada en Devon, pude olvidarme por fin de su pequeña colección de frutales retorcidos y apretujados. Más tarde me centraré en lo que significaron para mí entonces, y siguen significando, mis propios árboles, pero primero quiero tratar de expresar lo que solo ahora adivino que fueron para él. Y por qué ese gusto se desarrolló en la manera en que lo hizo. A medida que envejezco veo que la profunda diferencia que había entre nuestras distintas actitudes hacia la naturaleza, sobre todo en lo que se refiere a la forma de los árboles, y que todos advertíamos, poseía una extraña identidad en cuanto a los objetivos, una especie de raigambre conjunta, entrelazada: un paradójico espécimen.
Mi padre perteneció a esa generación que quedó marcada para siempre por la guerra de 1914 a 1918. En casi todas sus manifestaciones externas era un hombre convencional que ponía especial cuidado en no contrariar las buenas costumbres de los dos mundos en que vivía, el de la vida suburbana y el de los negocios en Londres. Antes de la guerra había estudiado para ser abogado, pero la muerte de un hermano en Ypres, y a continuación la de su padre, un hombre prototípico de la época victoriana tardía, que se había casado dos veces y que dejaba una infinitud de hijos que alimentar, le obligó a entrar en el negocio del tabaco. La empresa familiar no era una gran industria. Nada del otro mundo. Estaba especializada en la venta de puros habanos, de pipas de brezo hechas a mano, contaba con su propia línea de auténticos cigarrillos rubios (otro sabor perdido), y tenía dos o tres tiendas, una de ellas en Piccadilly Arcade, que disfrutaban de una clientela fiel y distinguida. Por diversas razones (entre las que desde luego no se encontraba la falta de dedicación por parte de mi padre), el negocio entró en declive a lo largo de la década de 1930, y la Segunda Guerra Mundial terminó con él para siempre. Pero cuando yo era pequeño, día tras día, veía cómo mi padre, al igual que la mayoría de sus vecinos varones, se ponía su traje y su bombín, y partía para Londres: una hora en tren para llegar y una hora más para regresar. Yo decidí ya por entonces, tan pronto, que Londres era sinónimo de agotamiento físico y de ansiedad, y que por nada del mundo me convertiría en un trabajador que ha de viajar a diario de su casa al trabajo en un tren de cercanías, propósito que creo que también se trazó mi padre para mí, aunque por muy diferentes motivos.
Ahora comprendo con claridad que la Gran Guerra le hizo pagar un peaje doblemente cruel. No solo por aquellos abominables años en las trincheras, sino también por lo que se refirió a sus consecuencias sociales. Mi padre pudo vislumbrar lo que significaba llevar la vida del oficial y del caballero, sobre todo en el período de posguerra, cuando estuvo destinado en Alemania en el ejército de ocupación, y a partir de entonces se vio condenado a anhelar los valores, las aspiraciones de una clase social, o de una forma de vida, que no iba a poder permitirse con un negocio que marchaba cada vez peor. Además, por otra parte, resultaba bastante absurdo aspirar a algo así siendo nuestro origen familiar el que era: mi bisabuelo había trabajado como empleado de un abogado radicado en Somerset, y creo que su padre había sido herrero. A mí me parece especialmente atractivo contar con este tipo de antepasados, pero a mi padre no se lo parecía tanto. Al fin y al cabo, él estaba a solo una generación de distancia de la que logró salir de esa inmemorial oscuridad del suroeste de Inglaterra y partir hacia un acomodado Londres repleto de una bulliciosa actividad mercantil. Y no es que fuera un esnob; simplemente anhelaba un tipo de vida más opulento del que la misma vida le iba a permitir llevar. Ni siquiera disfrutó de esa válvula de escape de todo esnob que intenta hacer algo al respecto de su situación, por muy arriesgado que parezca, ya que era un hombre inmensamente cauto con el dinero (no tenía otra opción), un rasgo que no heredó de su propio padre y que tampoco me dejó a mí. En su caso, no se trataba de que confiara en lo que hoy llamaríamos movilidad social ascendente, sino más bien de una permanente nostalgia de esa amplitud de miras y esa sociabilidad jovial, al estilo de los tres hombres en su barca, de la extensa década de 1890 y del período eduardiano: las casas, el estilo y el toque de elegancia de la distinguida compañía de artilleros a la que perteneció, además de todo el pequeño desbarajuste que implicaba. Nada de esto hacía de mi padre un hombre inusual, aunque sí tenía otras rarezas, al margen de la gran rareza que constituía su bosquecillo sagrado de árboles frutales.
La más extraña de ellas era su fascinación por la filosofía, materia que constituía las tres cuartas partes de su lectura. Leía sobre todo a los insignes alemanes y a los pragmáticos norteamericanos. El otro cuarto lo dedicaba a la poesía, centrada de nuevo sobre todo en los versos del romanticismo alemán y francés, y casi nunca en el inglés. Creo que se sabía casi de memoria un buen número de poemas de Mörike, de Droste-Hülshoff y del primer Goethe. Y a pesar de que tuviera también entre sus favoritos a uno o dos franceses, como Voltaire y Daudet, lo cierto es que si leía en francés era principalmente por mí, ya que esa asignatura se convirtió en la más importante del colegio y también de mis estudios, años más tarde, en Oxford.
Casi nunca leía ficción, pero guardaba un secreto que no se desveló hasta que supo que yo había publicado un libro y que era escritor. Mi primera obra fue bien recibida, y hasta se vendieron los derechos para una película. Fue entonces cuando un día me dijo de repente que también él había escrito una novela hacía mucho tiempo sobre sus experiencias de guerra. Pensaba que ese texto suyo también sería apropiado para «hacer una buena película», y me pidió que lo leyera. Estaba escrito de una manera terriblemente rígida y anticuada, y supe que ningún editor le dedicaría ni un solo minuto de su tiempo. Aunque algunos detalles sobre lo que significaba tener que salir de las trincheras para enfrentarse al fuego enemigo en Flandes tenían bastante calidad y autenticidad. Y también el tema central. El libro hablaba de un inglés y un alemán cuya amistad se tambaleaba porque ambos se habían enamorado de la misma chica ya antes de la guerra, y más tarde tenían que enfrentarse cara a cara en tierra de nadie. Hablaba de la muerte y la reconciliación. La novela no era ni buena ni mala, como suele suceder con todos los argumentos que se le dan al lector claramente resumidos. Pero parecía la obra de alguien que no hubiera leído en su vida una sola página de las grandes obras poéticas y de ficción inglesas engendradas por la Gran Guerra, lo que era cierto porque mi padre no había leído ni una línea de Owen ni de Rosenberg ni de Sassoon ni de Graves ni de Manning… Estaba tan lejos de toda su sofisticación, tanto técnica como emocional, que casi tenía el valor de una gran rareza. Un texto de otra época. Le pregunté si quería que buscara alguna manera de que la imprimiera por su cuenta, pero él deseaba la misma buena suerte que había tenido su hijo, la aceptación del público y el éxito. De modo que tuve que decirle la cruel verdad.