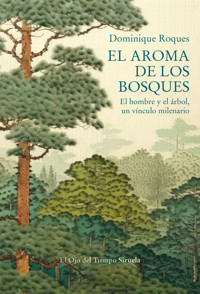
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El Ojo del Tiempo
- Sprache: Spanisch
Roques propone una sugerente travesía por los bosques del mundo para explorar el complejo vínculo entre el ser humano y los árboles; las fronteras entre el mundo salvaje y la civilización. Dominique Roques ha estado siempre inmerso en la naturaleza. Cuando fue leñador, en su juventud, vivió rodeado de árboles; aprendió a amarlos y a impregnarse de sus aromas. Después, a lo largo de más de treinta años como buscador de recursos naturales para la industria del perfume, ha desarrollado una profunda conciencia sobre el vínculo entre los árboles y la humanidad, y sobre cómo hemos deforestado nuestro planeta. El autor presenta un viaje extraordinario por los bosques del mundo para contar la historia de ese vínculo milenario, sublime, trágico y contradictorio. Con gran habilidad narrativa, entrevera en este recorrido, erudito y poético a la vez, una serie de conocimientos, curiosidades y experiencias personales relacionados con los árboles en distintas culturas y épocas. Así, nos habla del cedro del Líbano que taló el rey Gilgamesh, los bosques de hayas europeos y el oficio de carbonero, el bosque de secuoyas gigantes de California, un santuario que preserva el tesoro que sobrevivió a la más despiadada explotación forestal del siglo pasado, o el palo santo del Paraguay, cuya salvación esté, quizás, en el perfume que emana de su maravillosa madera azul. En El aroma de los bosques, Roques afirma que, mientras el hombre pasa por la Tierra un breve instante, los bosques representan la eternidad; al destruirlos, la humanidad se pone en peligro. «Un viaje por la historia de los hombres. Poético».Le Figaro «De una erudición clara y concisa, una joya de dulzura e inteligencia».Libération
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Edición en formato digital: septiembre de 2024
Título original: Le parfum des forêts. L’homme et l’arbre, un lien millénaire
En cubierta: ilustración © rawpixel
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Éditions Grasset & Fasquelle, 2023
© De la traducción, Mercedes Corral
© Ediciones Siruela, S. A., 2024
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-10183-90-2
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
Introducción. El árbol, el leñador y el perfume
1 El tiempo de los bosques
2 El niño y el serrín
3 Los alerces y el buscador de esencias
4 El hacha de Gilgamesh
5 El perfume de Salomón
6 El haya centinela
7 El oficio del diablo
8 Los gigantes pacíficos
9 El oro de los redwoods
10 Palmeras y pinos
11 Los colores del Chaco
12 La madera azul
13 El árbol salvaje y los plantadores
Epílogo
Bibliografía
Agradecimientos
Para Catherine & Witou,
los novios de San Francisco,
y para Margot y Daphne,
que trepan tan bien a los árboles
IntroducciónEl árbol, el leñador y el perfume
En poco más de un siglo, los hombres han talado la mitad de los bosques de la Tierra, acelerando de forma mortífera una tarea que se inició hace cuatro mil años. Con las primeras hachas de bronce el hombre se convierte en leñador, deja constancia de su toma de poder sobre el bosque, heredado desde tiempos inmemoriales, transformando el árbol vivo en un tronco de madera, una revolución cuyas consecuencias sigue sufriendo el planeta. La historia de los hombres en el bosque es por lo general poco conocida. Mezcla lo sublime con lo trágico a lo largo de largas epopeyas en las que, en todas las épocas, se produce el drama de la contradicción nunca resuelta entre nuestra necesidad de bosques vivos y nuestro aprovisionamiento de madera. Mi trayectoria me ha llevado a conocer el destino extraordinario de algunos bosques del mundo, que despertaron en mí el deseo de contar sus historias. Estas ilustran la dificultad de ir hacia la reconciliación de los árboles y los seres humanos, pero también dan razones para creer que es posible.
Los bosques, los árboles y la madera son el telón de fondo de mi infancia, un decorado que sigue nítido en mi memoria. En una posguerra ávida de viento de alta mar, mis padres se marcharon a Estados Unidos, donde mi padre fue leñador durante tres años, a tiempo para vivir la nueva revolución de las sierras a motor, las motosierras. A finales de los años cincuenta comenzó a hacer de ello un oficio, importaba maquinaria estadounidense y recorría los bosques de Francia para convencer a los leñadores de que abandonaran sus hachas milenarias por la novedad mecanizada. Esta infancia me reveló al mismo tiempo la belleza de los árboles, el aroma del bosque y el ruido de las motosierras. Me parecía que formaban parte de un mismo mundo, seductor y fascinante. Con el tiempo, la vida me ofreció experiencias como leñador y trabajador forestal, antes de conocer la profesión de proveedor de recursos naturales para la perfumería. El perfume nunca está lejos de los árboles, se ha convertido para mí en un hilo conductor, en el testigo de la perennidad silenciosa de los bosques. Cada nueva incursión en los bosques de la Tierra me ha hecho seguir el curso de su destino, entre su belleza absoluta inicial y lo que hacen con ella los hombres. En esta historia, donde lo mejor se codea con lo peor, he mantenido cálida la huella de mis primeros recuerdos como hijo de leñador.
Ir al encuentro de los árboles es un motivo de estupor, una felicidad duradera e incesante. Al margen de todo lo que se ha escrito, cantado y contado durante mucho tiempo sobre ellos, basta con ir a caminar por un bosque para volver a ser el primer hombre, para sentirse invadido por la emoción de lo que este ofrece, el silencio y las huellas de mil vidas secretas a su alrededor. Me gusta estar entre los árboles, espectador incansable del bosque vivo, vibrante por el viento en el follaje, las copas suavemente mecidas entre juegos de luces y sombras. El espectáculo de los bosques me emociona, todo converge para hacer de la belleza incomparable del árbol, en todas sus formas, en todos los climas, en su inverosímil diversidad, la forma de creación más lograda de la Tierra.
Todo separa al árbol y al hombre, como si la evolución hubiera intentado dos enfoques radicalmente opuestos, dando lugar a unas formas de vida tan diferentes que te llevan a pensar que son complementarias. La primera fractura es el tiempo. Mientras que los árboles y los bosques están programados para una forma de eternidad, el hombre solo lo está para un instante. Pase lo que pase, los bosques se renuevan: talados o quemados, germinan o vuelven a crecer. Cuando un bosque primario arrasado es dejado a su suerte tarda entre tres y ocho siglos en volver a su estado inicial. El hombre solo dispone de una parte de siglo para asistir y participar de este lento espectáculo. Eternidad contra fugacidad, el tiempo es el punto de partida de esta radical alteridad. Básicamente móvil, el hombre compensa la brevedad de su vida con el movimiento. No ha dejado de poner su inteligencia al servicio de una forma de voracidad, de una necesidad de dominar, de servir a sus semejantes y a la naturaleza. El árbol es inmóvil, duradero y silencioso. Ocupa el espacio verticalmente, desde las profundidades de la tierra donde hunde sus raíces hasta parecernos que toca el cielo cuando se eleva a cien metros para abrir nuevas hojas al sol y al viento. El movimiento de su vida es interior, esmerándose en empujar la savia desde sus raíces hasta el final de sus ramas. No habla, pero seguimos descubriendo sus códigos de comunicación y ayuda mutua con sus vecinos a través de sus raíces y hojas. Alberga y alimenta todo tipo de formas de vida, aves, roedores, insectos y hongos, que diseminan sus semillas y aseguran su movilidad germinando a sus descendientes. La profunda oposición de estas dos formas de vida generó una confrontación inevitable, simbolizada por un hombre: el leñador.
Me gustan los árboles, me gusta mirarlos, plantarlos, verlos crecer. Me gustan los árboles sagrados, la vieja haya de montaña, el roble sin edad, los monumentos de los trópicos que los lugareños nunca cortan. También aprendí a cortar árboles para ayudar a sus vecinos a crecer, por la promesa de su madera, porque es normal talar árboles. La cuestión del hombre en el bosque, del árbol vivo y del árbol muerto, del árbol bosque y del árbol madera, ha viajado conmigo durante décadas. ¿Podemos amar a la vez los bosques y a los leñadores? ¿Podemos limitarnos a cortar los árboles adecuados, en el lugar y en el momento justo, sin entrar en el engranaje de la deforestación y la devastación? La historia de la explotación forestal y las huellas del paso de los leñadores hacen que la respuesta sea muy incierta y siempre controvertida. Sin embargo, las figuras del leñador, el carbonero o el resinero forman parte de la fuerte unión que siento con el bosque, los árboles y la madera. Respeto las herramientas, las hachas, las sierras, las motosierras y la madera que modelan. Me gusta la historia de los leñadores.
Aunque los hombres eran capaces de derribar árboles con sus hachas de piedra talladas desde el Paleolítico, era una tarea muy ardua, por lo que solo recurrieron a ello en caso de absoluta necesidad. Tres milenios antes de nuestra era, la invención de la metalurgia lo cambiaría todo, la producción de las primeras hachas de cobre y luego de bronce es una revolución importante. Permite un punto de inflexión inédito: el árbol, que finalmente se puede cortar, cambia de naturaleza y se convierte en fuente de madera, el material que, junto con la piedra, permitirá la eclosión del sedentarismo. Es el anuncio de la ruptura con la naturaleza inviolada y sagrada, comienza el largo viaje de la caída de los bosques, el cazador-recolector se convierte en cortador de árboles. Durante mucho tiempo, en esta conquista de la naturaleza virgen, leñadores y carboneros tendrán que defenderse y luchar contra el bosque desconocido, peligroso, hostil, oscuro y poblado de animales feroces. A lo largo de los siglos, los hombres del bosque, con sus rostros ennegrecidos y su fuerza sobrehumana, se convierten en fascinantes y aterradoras figuras que median entre lo salvaje y la ciudad. Una extensa historia con cuyas huellas me he encontrado en los bosques más diversos, antiguos o actuales, del Líbano al Paraguay.
En los bosques aprendí a oler y amar su perfume. Omnipresente, destila su sutileza y su fuerza desde las montañas hasta los trópicos. Invita a dejarse flotar a merced de aromas múltiples, cambiantes, fuertes o discretos, cálidos y fríos, corrientes que van y vienen. Perfume del bosque recorrido, el humus y los musgos del suelo, el aire que barre las hojas de los eucaliptos o las agujas de los pinos, los bolsillos de resina de los troncos, la madera muerta. Fragancia del corazón de los árboles, savia, bálsamos y gomas. Fragancias ocultas y reveladas por los árboles cortados y hendidos, frescos o secos, resinosos o frondosos. Los aromas del serrín, de la madera que se seca o se quema, los olores del carbón y del humo. Hilo conductor en el bosque, el perfume que encuentran los perfumistas en él es una fuente de inspiración para ellos. Siempre renaciendo en cada nuevo brote de árbol, después de las talas o el fuego. Los bosques son reservas de silencio y vida. Más allá de su papel decisivo como sensores de carbono y proveedores de oxígeno, seguimos descubriendo la riqueza y la complejidad sin precedentes de la vida que albergan, desde la raíz de los árboles hasta la cima de las copas. Algo así como un último refugio contra el ruido y la furia de los hombres.
El comienzo de la tala de árboles se remonta a la Antigüedad, en el Monte Líbano, con Laepopeya de Gilgamesh, cuya victoria sobre el monstruo guardián del bosque de cedros da la señal de la toma de poder de la civilización sobre lo salvaje. Ir a conocer los cedros supervivientes del primer bosque explotado del mundo es una peregrinación a los albores de los tiempos modernos, un gran viaje emocional.
En la Edad Media, el agotamiento de la superficie forestal estaba ya tan avanzado que los hombres comenzaron a darse cuenta de su finitud. La necesidad de metal para forjar hachas, arados y herramientas precipitará la deforestación en Occidente. Se necesita mucho carbón para producir el metal y mucho metal para hacer retroceder el bosque en beneficio de la agricultura. A lo largo de los siglos, Europa tratará de preservar por necesidad sus bosques mediante una explotación racional. Aprendí el oficio de leñador en un bosque ajardinado de montaña, fruto del trabajo y la visión de generaciones de silvicultores talentosos, donde el rastro de las pilas de leña semicirculares de los carboneros aún estaba latente.
Hasta principios del siglo XX, la explotación del bosque se hará con hachas, sierras de mano y tiros de bueyes. Cuando, en 1850, los leñadores americanos arremeten contra los árboles más grandes de la creación en el gran bosque de las secuoyas del norte de California, lo hacen con las mismas herramientas y técnicas que los leñadores fenicios que cortaron los cedros del Líbano mil años antes de nuestra era. La entrada en el santuario de los árboles gigantes de los cabrestantes a vapor, las locomotoras y finalmente las sierras a motor abre el camino a la destrucción de casi la totalidad del bosque más bello del mundo. Caminar hoy en la magnificencia única de las catedrales de secuoyas milenarias salvadas incita a rendir un vibrante homenaje a los precursores que lucharon por preservar estos acres de bosque originario.
Motosierras, procesadoras, cosechadoras de árboles y finalmente buldóceres: esta invasiva mecánica ha contribuido al surgimiento del sentimiento ecologista. La conservación y la salvaguarda de los árboles son uno de los grandes pilares emocionales. Los abusos más extremos continúan produciéndose en los bosques primarios del mundo tropical, como en Borneo, donde la palma aceitera ha arrasado con todo. Al sur de la Amazonia, en Paraguay, el bosque del Chaco es otro ejemplo, progresivamente destruido en beneficio de la ganadería. Sin embargo, alberga un árbol extraordinario, el palo santo, esencial para la perfumería, que un puñado de entusiastas revalorizan para salvar el bosque.
Explotación, protección, plantaciones, reconversión en santuarios: encuentro este debate por doquier en mis peregrinaciones. Al igual que los animales o los océanos, los bosques están en el centro de las contradicciones de nuestra civilización, que justifica sus saqueos en la necesidad de alimentar, transportar y calentar a ocho mil millones de seres humanos. Cinco mil años después de las primeras hachas, no hemos salido de una paradoja inextricable. Por un lado, la conciencia de la disminución de la reserva de vida insustituible que son los bosques vírgenes, por el otro, la perpetuación de una búsqueda nunca saciada de madera y de tierras fértiles. El panorama de los árboles del mundo que emerge de todo ello es diverso y marcadamente contrastado, donde se propone lo peor y lo mejor. A la destrucción de los bosques tropicales y a la progresión de los campos de árboles cosechables, responden una silvicultura respetuosa con la biodiversidad y la reciente proliferación de iniciativas espectaculares de restauración, conservación y plantación de árboles, desde los desiertos hasta el centro de las ciudades.
En este libro he querido contar la historia de los árboles y de su explotación, compartir el perfume de mis encuentros con algunos bosques excepcionales, señalar su fragilidad y urgencia. Recordar también la necesidad de creer en la reconciliación de los árboles con los hombres. Bosques de ayer o de hoy, vírgenes o domésticos, árboles talados, protegidos o replantados, motosierras, maderas y perfumes, a lo largo de estas páginas desgrano mis piedrecitas de Pulgarcito soñador.
1El tiempo de los bosques
Esta gran tabla de casi dos metros de largo ha conservado la forma de una bandeja recortada en un tronco, a la que se le han dejado los bordes irregulares rellenos de corteza. Viendo que era lo suficientemente ancha como para hacer las veces de mesa, la coloqué simplemente sobre dos bloques de madera. Todo evoca de entrada el árbol del que proviene: la corteza, las líneas que trazan el hilo de la madera, algunas marcas de nudos. Pero algo no funciona, esta tabla no puede ser de madera, el plato brilla como si fuera de mármol, es un estallido de colores beis, marrones, rojos oscuros, hilos negros y marfil… Mi mesa es en realidad un trozo de madera petrificada por la acción de silicios. Su historia comienza en Madagascar, uno de los pocos lugares del mundo donde hay yacimientos de madera petrificada. Al oeste de la isla, en la región de Majunga, se descubren fragmentos de troncos cuya historia desafía el entendimiento. Arrastrados por poderosas inundaciones, prisioneros de sedimentos de barro, arcilla y arena, cargados de cenizas volcánicas, estos troncos de árboles, por una alquimia muy lenta, se han transformado en bloques de sílice, cada célula inicial de la lignina de la madera ha sido sustituida por piedra, coloreada a lo largo del tiempo por una multitud de óxidos.
La extraña belleza de la tabla de piedra hace que nos preguntemos por la duración de esta transmutación. La respuesta es difícil de creer o incluso de entender. Esta tabla es un trozo de pino araucaria, una conífera primitiva que vivió hace doscientos veinte millones de años. ¿Cómo imaginarse semejante noción de edad en esta momia con un pasado tan lejano que es casi inconcebible? Yo había descubierto mi trozo de araucaria en un taller de serrado y pulido de Antananarivo. Después de elegirla, envié la tabla dentro de un contenedor de vainas de vainilla. Cuando llegó, el embalaje de madera de pino se había impregnado del olor de las vainas, mientras que la tabla no olía a nada, se limitaba a pesar ochenta kilos, la concentración inaudita de los dos millones de siglos que había atravesado para venir a hacer escala en mi casa, en Bretaña, frente al océano. Miro y toco los pocos centímetros de grosor de una madera que se ha vuelto más dura que el granito, casi tan difícil de cortar como un diamante. Me gusta que esta sedimentación de siglos no se deje penetrar con mayor facilidad que una piedra preciosa, compresión última de un cálculo del tiempo que nos sobrepasa.
El primer mensaje que recibimos de los bosques es que se rigen por un reloj temporal distinto al nuestro. La aparición de los árboles se remonta a hace trescientos setenta millones de años, punto de partida de un mundo que viene de tan lejos que solo podemos verlo como algo en camino hacia la eternidad. En torno a la antigüedad y persistencia de esta formidable forma de vida, se desarrolla algo que pertenece al orden de un tiempo infinito. En el momento en que creció la araucaria de mi mesa, los bosques colonizaban la Tierra desde hacía ciento cincuenta millones de años. Evolución decisiva del reino vegetal, los árboles se han impuesto como la forma que mejor se adapta a la conquista de las tierras emergidas. Sus precursores fueron unos helechos gigantes que podían alcanzar los treinta metros de altura, el concepto de árbol había nacido: planta vertical de gran desarrollo sostenida por un tronco rígido y resistente. En el océano del tiempo, el bosque prosperará y evolucionará diversificándose, creador de miles de especies de árboles y capaz de adaptarse a todos los cataclismos que conoce la Tierra: glaciaciones, calentamientos, erupciones volcánicas e incendios. Cien millones de años antes que nosotros, el hemisferio norte ya está cubierto de magnolios y secuoyas. En la era terciaria, cincuenta millones de años más tarde, se les unen cipreses y cedros. Hace cinco millones de años aparecen los robles, los arces y los pinos. En la época de las grandes glaciaciones, los bosques ceden su puesto y descienden hacia el sur, pero recuperan territorio en cuanto los hielos retroceden. En adaptación permanente, mostrando asombrosas capacidades de aclimatación y supervivencia, el bosque se impone como la forma de vida fundamental en la Tierra, cohabitando con el conjunto del reino animal a lo largo de su evolución, indiferente a la peripecia de la aparición y desaparición de los dinosaurios.
El final de la última gran glaciación hace quince mil años marca el apogeo del reino forestal. Los bosques cubrían entonces alrededor de dos terceras partes de las tierras, hoy solo quedan la mitad. Los grandes tipos de forestación ya estaban bien establecidos y han cambiado poco de naturaleza. En primer lugar, la inmensidad a menudo desconocida de los bosques boreales y las taigas del hemisferio norte. Las interminables extensiones de coníferas y abedules del norte de Canadá y Rusia representan hoy en día un tercio de la superficie de los bosques del mundo. Más al sur, entramos en los llamados bosques templados, una mezcla de coníferas y frondosos, que serán los más vulnerables a la aparición de las primeras civilizaciones de agricultores y ganaderos. Por último, los bosques tropicales, reinos de una inimaginable colección de especies vivas, vegetales y animales, meollo absoluto de la biodiversidad terrestre. Las grandes selvas tropicales húmedas, la Amazonia, la cuenca del Congo y el sudeste asiático siguen albergando la mitad de las especies vivas de la Tierra. La Amazonia reúne dieciséis mil árboles diferentes; Europa, ciento cuarenta; y los bosques del norte, una decena. Todo el reino viviente reacciona al clima, al acercarse al ecuador su diversidad explota.
En la época de las pinturas de la cueva de Lascaux, la naturaleza ya había desplegado un catálogo de miles de especies de árboles, una cifra sin parangón con el pequeño número de los que nos resultan familiares. Los árboles de los bosques templados y fríos en primer lugar, con la dominación de las coníferas, esos árboles adornados con agujas tanto en verano como en invierno. Cerca de mil especies repartidas por todo el mundo en las grandes familias de pinos, píceas, abetos, cedros, enebros, cipreses, alerces, secuoyas, y tantas otras cryptomerias… Los llamados árboles frondosos son los compañeros de nuestras estaciones con sus brotes, sus hojas que nacen cada primavera y caen en otoño, aporte anual de materia prima para la lenta creación del humus de los suelos forestales. Robles, hayas, castaños, tilos, arces, árboles frutales, todos ellos omnipresentes en las culturas y tradiciones de nuestra civilización en Europa y Norteamérica. En el hemisferio sur, la gran familia de eucaliptos oriundos de Australia es tan adaptable y productiva que ahora se planta en todas partes para producir combustible o papel. En los trópicos, los árboles son tan numerosos que los botánicos aún no han acabado de identificarlos. Solo conocemos una ínfima parte por algunos nombres de maderas preciosas explotadas desde la época de las colonias: teca, caoba, palisandro, palo de rosa, ébano, okume e iroko.
En la escala del tiempo del bosque, su relación con los hombres es tan reciente y breve que podría considerarse como una mera anécdota. Pero esta historia es sobre todo una anomalía, la llegada del primer depredador de los árboles de un mundo extraordinario que hoy en día continuamos descubriendo como sin duda la forma más exitosa de los seres vivos.
Me gusta suponer cómo era el paisaje de los bosques antes de que el hombre, convertido en agricultor y ganadero, se lanzara al asalto de los árboles. Cubriendo la mayor parte de las tierras, veo una gigantesca alfombra de grandes árboles cuyo crecimiento no se ve obstaculizado por nada salvo por incendios esporádicos, profundas sombras que albergan una vida animal con una riqueza y diversidad que hoy en día es difícil de imaginar. En todas partes, en los trópicos, en las montañas, en las llanuras templadas, una infinita variedad de árboles, muchos de ellos centenarios, a veces tan viejos que no tienen edad, magníficos, cansados o muertos, cada uno jugando un papel clave en la vida del bosque. El avance paciente de los jóvenes individuos que a veces esperan la luz durante décadas antes de que la caída de un gigante abra un claro. La vida en todos los niveles. Suelos ricos en humus, resguardados del sol, capaces de retener el agua, entramados de raíces extensas y profundas, huéspedes de miles de hongos. Filamentos subterráneos de micelio aliados con bacterias e insectos para descomponer madera muerta y hojas. En todas las latitudes una abundancia de mamíferos y roedores protegidos y alimentados por el bosque. En los árboles de los trópicos, una profusión de monos y lémures y, en las alturas del dosel forestal, flores, frutas, insectos, mariposas y miles de especies de aves. No debía de ser el paraíso, pero sí una forma de jardín del Edén inicial, en el que los primerísimos hombres también habían encontrado su lugar.
Durante mucho tiempo, unos cientos de miles de años, los hombres primitivos compañeros del reino animal permanecieron al abrigo de los bosques, encontrando en ellos seguridad y subsistencia. Encontramos el rastro de grupos de cazadores-recolectores que vivían en el bosque hace cuarenta y cinco mil años. Gran parte de la población de nuestro antepasado más próximo, el Homo sapiens, conoció una convivencia muy larga con el bosque. A lo largo de los milenios, el Homo sapiens aprende progresivamente a vivir en, con y gracias a la diversidad de los ecosistemas forestales que reinan en el planeta. Establece con el bosque una relación de respeto y temor, una relación de cercanía con los árboles y los animales que encarna poco a poco en una multitud de cultos y creencias. Es tentador ver al hombre del bosque como el último huésped, ocupando simplemente su lugar en un ciclo vital que parece que nada debería perturbar, en coexistencia con el mundo vegetal y el mundo animal. En todo el mundo, comunidades y tribus han habitado los bosques, viviendo de sus recursos y atesorando conocimientos. Cazadores, pescadores, recolectores de frutas y plantas medicinales, ya artesanos y artistas, evitan talar árboles. En primer lugar, utilizan únicamente los que el bosque ve caer y solo utilizan el fuego y sus hachas de piedra para necesidades específicas, como la construcción de piraguas.
Estos hombres y su forma de vida han desaparecido casi por completo. Casi, pero no del todo. Es tan sorprendente como conmovedor que un centenar de pueblos indígenas vivan todavía hoy en la selva tropical, supervivientes tras los últimos dos siglos en los que exploradores, colonos, militares e industriales se aunaron para desplazar, cazar, expoliar, colonizar, perseguir y, con frecuencia, aniquilar a estos pueblos primitivos, destruyendo sus bosques en un delirio de violencia y codicia cuyo alcance hay que tener debidamente en cuenta. Los supervivientes son como una rama diferente de la humanidad, humanos que han elegido la continuidad de la vida en el bosque sin aspirar a otras formas de existencia, sin necesidad de evolución. Una rama cuya historia y destino nos conmueven y culpabilizan, pero que se extinguirá inexorablemente.
En los bosques, en las sabanas, en las cuevas y en la linde del bosque, el hombre continuó evolucionando, un caso único en este universo aparentemente inmutable. En pocos milenios cambia, inventa herramientas, técnicas, prácticas artísticas y ceremonias. Visitante de paso, prepara en el bosque su destino de hombre moderno. Lo abandonará. La salida del bosque es uno de los grandes hitos de la historia de la humanidad, el Homo sapiens





























