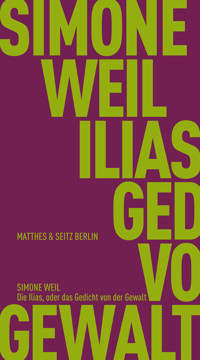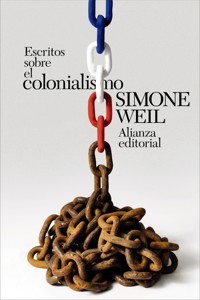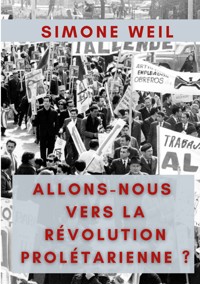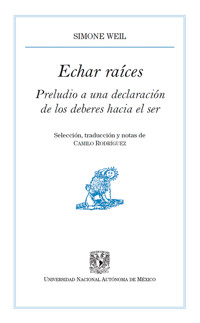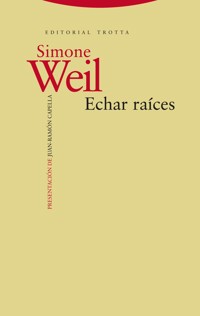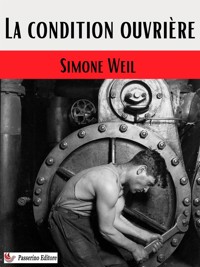Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Weil
- Sprache: Spanisch
"Simone Weil es, ahora lo sé, el único gran espíritu de nuestro tiempo. Uno de los libros más lúcidos, más elevados, más hermosos, que se han escrito sobre nuestra civilización". Albert Camus Entre 1942 y 1943, Simone Weil colabora con la resistencia francesa en un empeño que habría de reconstruir Europa desde sus ruinas filosóficas y morales: la redacción de una nueva Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para ello, la atención de Weil se centra en un hallazgo fundamental: los deberes anteceden a los derechos. La obligación de respetar las necesidades que todos los seres humanos comparten es lo que garantiza la libertad y la alegría que deben cimentar una civilización orientada al bien. Y, entre ellas, "el arraigo es quizá la necesidad más importante y desconocida del alma humana". Arraigarse significa vivir en conexión con una comunidad, un pasado y unas tradiciones, una idea de naturaleza y de belleza y, especialmente, con una espiritualidad que desactiva las pasiones destructivas que llevan a ver a los otros como enemigos: hay un "destino eterno" que nos une y que no es sino el respeto que todos nos debemos. Por el contrario, el desarraigo es "la enfermedad más peligrosa de las sociedades humanas" y quien lo sufre, a menudo también lo provoca. Esta edición, con prólogo de Carmen Herrando Cugota, incluye textos complementarios del "Estudio de una declaración de las obligaciones hacia los seres humanos", ofreciendo una visión integral de un pensamiento que, como reconoció Albert Camus, resulta imprescindible para imaginar cualquier renacimiento europeo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Simone Weil
El arraigo
Preludio a una declaración de deberes para con los seres humanos
Traducción deElena M. Cano e Íñigo Sánchez-Paños
Prólogo deCarmen Herrando Cugota
Índice
Prólogo
El arraigo. Preludio a una declaración de deberes para con los seres humanos
Las necesidades del alma
I. El orden
II. La libertad
III. La obediencia
IV. La responsabilidad
V. La igualdad
VI. La jerarquía
VII. El honor
VIII. El castigo
IX. La libertad de opinión
X. La seguridad
XI. El riesgo
XII. La propiedad privada
XIII. La propiedad colectiva
XIV. La verdad
XV. El arraigo
El desarraigo obrero
Desarraigo campesino
Desarraigo y nación
Estudio de una declaración de las obligaciones hacia los seres humanos
Texto condensado que tal vez podría ser realmente el preámbulo de una declaración oficial
Profesión de fe
Exposición de las obligaciones
Aplicación práctica
Créditos
Prólogo
Solo estaba protegida contra la crueldad y la bajeza, que vienen a ser lo mismo. Nunca despreció otra cosa que no fuera el desprecio mismo. Al leerla, se diría que lo único de lo que era incapaz su sorprendente inteligencia era de frivolidad.
A. Camus, Proyecto de prólogo a L’Enracinement
El libro que el lector tiene entre sus manos es un trabajo de pensamiento político, escrito para «insuflar inspiración a un pueblo» (p. 254): Francia y, por extensión, toda Europa. Tal inspiración no viene dada, sino que requiere un esfuerzo firme de atención y un ejercicio de reflexión riguroso, que crean tensión intelectual en quien los realiza. Así concibe Simone Weil la inspiración. Y con esa tensión en el alma y una atención excelsa emprende estas reflexiones sobre las raíces nutricias de Europa, todavía en guerra y con un porvenir incierto. Los diversos temas los aborda con mirada amplia y un trasfondo metafísico en cuyo centro sitúa el valor del ser humano, el respeto incondicional por todos y cada uno. Las páginas de El arraigo contienen recorridos históricos, inquietudes filosóficas y religiosas, consideraciones acerca de la política… Todo ello al calor de meditaciones de primer orden por las que la autora vuelve a las iluminaciones de sus Cuadernos de Marsella.
Inglaterra
Tras casi cinco meses en Nueva York, adonde llegó con sus padres huyendo del nazismo —eran de origen judío—, Simone Weil desembarca en Liverpool el 25 de noviembre de 1942. El tiempo pasado en América le resultó desasosegante; tenía el sentimiento de haber traicionado a su patria y a Europa entera, en guerra contra el mal nazi, y desde Nueva York hizo lo imposible por regresar a Francia; sin embargo, tuvo que conformarse con quedarse en Inglaterra. Los servicios de seguridad la retuvieron dieciocho días en Liverpool; llegaba a Londres el 14 de diciembre. En 1941, desde Marsella, cuando el Gobierno provisional de Francia se trasladó a Londres, había presentado una demanda formal para ser admitida en Inglaterra; el documento lo interceptó la policía y fue requerida varias veces en la comisaría.
«Francia libre» se transmutó en «Francia combatiente» en julio de 1942, merced al «viraje democrático» del general De Gaulle por el que quedaban unificadas la resistencia de la zona ocupada y la resistencia exterior. André Philip, profesor universitario y militante socialista, se incorporó en Londres al Gobierno provisional y se hizo cargo del Comisariado de interior. Philip fue activo resistente en la región de Lyon y, como cristiano convencido —de confesión protestante—, sabía del apoyo prestado a la resistencia por la revista Cahiers de Témoignage chrétien, en cuya difusión participó Simone Weil desde Marsella. Esta militancia y el conocimiento del rigor intelectual de la pensadora hicieron que Philip la admitiese en Francia combatiente. También influyó la petición de Maurice Schumann, antiguo compañero de estudios de la filósofa y portavoz de Francia libre, a quien ella pidió ayuda para llegar a Londres desde Nueva York. Philip escuchó a Schumann y comunicó por carta a Simone Weil su decisión de aceptarla en Inglaterra (carta del 14 de septiembre [Œ 1246]). En la misma carta le anunciaba que viajaría en breve a Nueva York, en donde tendrían ocasión de verse.
En Londres, Simone Weil trabajó en la sede del Comisariado de interior (17, Hill Street) bajo la dirección de Francis-Louis Closon, jurista, católico de izquierdas y conocido de André Weil. La familia Closon acogió con cariño a la filósofa: Madame Closon la acompañaría durante su enfermedad y fue una de las pocas personas que, escasos meses después, asistieron a su entierro. Los Closon anunciaron a André Weil la muerte de su hermana.
Poco antes de la llegada de Simone Weil, en Londres, René Cassin, uno de los juristas que participaron en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, creaba cuatro comisiones para organizar la Francia de después de la guerra. Se interesó especialmente por la dedicada a asuntos de orden jurídico e intelectual y puso al frente a Félix Gouin, enviado personal de Léon Blum, encargándole, entre otras tareas, completar la Declaración de derechos de 1789 mediante un código de deberes hacia los seres humanos. En esta comisión trabajó la filósofa. Se empleó a fondo en pensar la Europa que habría de llegar tras la guerra. Revisó y escribió numerosos documentos e informes, pues estaba contratada como redactora. Trabajó en un ambiente enrarecido en el que diversas perspectivas e ideologías redefinían nociones como democracia, régimen parlamentario, constitución o partido político. Se trataba de ver cómo enfocar el régimen de la futura República francesa y, en él, las cuestiones económicas, políticas y sociales, con vistas también a edificar una nueva Europa.
Una carta de Simone Weil a su amigo el pensador político Boris Souvarine (1895-1984), enviada desde Nueva York en octubre de 1942, da luz sobre el ánimo con el que emprendería el trabajo en Londres:
En este momento, solo me interesa la política en la medida en que esta guerra incluye factores políticos. Ahora se trata de ganar la guerra, pues podemos perderla. Las concepciones políticas y sus relaciones con lo que vendrá tras la guerra pueden ir madurando en silencio en el fondo de cada espíritu, o al menos en cada espíritu capaz de efectuar tal operación (OC V 1, 32).
No era posible para ella desligar cuestiones de carácter político de las nociones filosóficas sobre las que toman asiento. Por eso, en Londres, como a lo largo de su breve vida, pensó en profundidad la civilización, la condición humana, las sociedades, el fenómeno religioso, las organizaciones políticas y sociales, las constituciones, la tradición… Y lo hizo desde su visión esencial del hombre, partiendo de «la exigencia de bien absoluto que se encuentra siempre en el centro de todo corazón humano» (p. 383) y su vinculación con una «realidad situada fuera del mundo y que escapa a todas las facultades humanas, salvo a la atención y al amor» (ibid.). El hacer político del final de su vida consistió en un denodado ejercicio de pensamiento que, amparado por su testimonio, daba cuenta de su concepción del ser humano y del mundo. En ningún caso pretendió exponer —y menos imponer— su filosofía; solo ofrecía los frutos de un pensamiento excepcionalmente comprometido con la verdad, eje firme de su trayectoria personal desde la vivencia que tuvo a los catorce años y describe así en su «Autobiografía espiritual»:
Tras meses de tinieblas interiores, tuve de pronto y para siempre la certeza de que cualquier ser humano, aun si sus facultades naturales son casi nulas, penetra en ese reino de verdad reservado al genio, tan solo deseando la verdad y haciendo un esfuerzo permanente de atención por alcanzarla (AD 38-39).
Con tal espíritu, y casi sin tomar aliento, redactó las páginas que siguen: un testamento intelectual y radicalmente ético, escrito con ardor a la luz de su cosmovisión metafísica y religiosa.
Al final de sus días, Simone Weil renegó de Francia combatiente. El 26 de julio de 1943, desde el hospital Middlesex, presentaba su dimisión mediante una carta dirigida a Francis-Louis Closon. Le decía: «No tengo, no puedo tener, no quiero tener ninguna relación directa o indirecta, ni siquiera muy indirecta, con la resistencia francesa». Entre otras razones, esgrimía esta: «Las inteligencias cedidas por entero a la verdad y dedicadas exclusivamente a ella no son utilizables por ningún ser humano, incluido aquel en quien residen» (OC V 1, 636). Llevó así hasta el límite su compromiso con la verdad. Se sentía «rota». Y, como consta en la misma carta, únicamente la compañía de sus padres habría podido reparar aquel estado de agotamiento. Le quedaba menos de un mes de vida.
Camus y la colección Espoir
El 25 de marzo de 1946, Albert Camus desembarca en Nueva York. Allí le espera Nicola Chiaromonte, a quien había conocido en Orán cuando el italiano huía del régimen fascista de su país. Camus aprovechó el viaje por la costa este norteamericana y Canadá para ver a su amigo. Chiaromonte lo presentó a Dwight Macdonald, fundador de la revista Politics, con la que colaboraba, y a otros integrantes del círculo de la revista. Politics acababa de publicar dos textos de Simone Weil: «La Ilíada o el poema de la fuerza» y «Reflexiones sobre la guerra». Camus era entonces editorialista de Combat, publicación surgida en la clandestinidad durante la guerra; pero era, ante todo, el autor de El extranjero (1942), cuya traducción empezaba a circular por los Estados Unidos. En aquel contexto, el escritor escuchó hablar mucho de Simone Weil; apenas la había leído. Jacques Cabaud, primer biógrafo de Weil, sostiene que el pensamiento de la filósofa comenzó a pesar en Camus en 1948, poco antes de publicar L’Enracinement (Cabaud 294). Es posible que el escritor conociese «La Ilíada o el poema de la fuerza», publicado en Cahiers du Sud en dos entregas —finales de 1940 y comienzos de 1941—, pues Nouvelle Revue Française, vinculada a la editorial Gallimard, con la que Camus colaboraba desde 1942, rechazó el artículo un año antes. Sabemos por Guy Basset que Camus quedó deslumbrado al leer «Condición primera de un trabajo no servil», publicado en 1947 en Le Cheval de Troie, revista editada por los dominicos de Saint Maximin, en la región del Var, pero cuya administración se llevaba desde las oficinas de Gallimard en París (Basset 253).
Durante el periplo americano, Camus dictó varias conferencias. La pronunciada en la Universidad de Columbia el 28 de marzo —«La crisis del hombre»— ofrece concomitancias sorprendentes con el pensamiento de Simone Weil. Sirvan de ejemplo estas líneas:
La decadencia del mundo griego empezó con el asesinato de Sócrates. Y se ha matado a muchos Sócrates en Europa desde hace algunos años. Es una indicación. La de que para las civilizaciones del crimen solo resulta peligroso el espíritu socrático de indulgencia con los demás y el de rigor para con uno mismo (Camus, OC II, 746).
Camus atravesaba entonces una etapa difícil. Chiaramonte lo describe «dolido, invadido por la tiniebla, misantrópico, con gran avidez de comunicar —un hombre que, al poner en cuestión el mundo, se ponía en cuestión a sí mismo y con esa actitud daba testimonio de su vocación—» (Doering 17). Es asombroso que en aquellas circunstancias escuchase hablar tan a menudo de Simone Weil, pero aún asombra más que tales cavilaciones y oscuridades se produjesen en el país que la filósofa abandonaba cuatro años atrás con pesadumbre similar en el alma. Fue un primer cruce de dos caminos que convergerían después en lo político y en su visión del ser humano.
Cuando Camus pasó por los Estados Unidos, los padres de Simone Weil se hallaban en Brasil; allí permanecieron un par de años junto a André y su familia. En 1947 llegaban a Suiza, desde donde regresaron a Francia al terminar 1948.
En 1946, Albert Camus inauguraba la colección Espoir en la editorial Gallimard. El nombre era un guiño a André Malraux y a su novela L’Espoir (la esperanza), en la que constan sus vivencias como aviador en la guerra de España. En la contracubierta de los primeros libros de la colección figuran estas palabras: «Reconozcamos, pues, que es el tiempo de la esperanza, aunque se trate de una esperanza difícil. Esta colección, de forma sencilla y desde un lugar modesto, puede ayudar a denunciar la tragedia y mostrar que ni esta es una solución ni la desesperanza una razón. De nosotros depende que estos sufrimientos se conviertan en promesas».
El manuscrito titulado por Simone Weil «Prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain» (Preludio a una declaración de deberes para con los seres humanos), conocido como L’Enracinement (que en la presente edición se traduce como El arraigo), se sometió a algunos vaivenes. Redactado en Londres, al morir Simone su madre lo reclamó a los Closon desde Nueva York, pero no lograría hacerse con él hasta 1948. El documento llegó a los Estados Unidos en 1945, en donde permaneció hasta que André Weil pudo remitirlo a Francia en 1948. Una vez en Francia, un amigo de André lo custodió varios meses en Nancy, hasta que pudo enviarlo a Suiza a los padres Weil, cuando estaban a punto de regresar a Francia.
Boris Souvarine fue buen amigo de Simone Weil. De origen ruso, lo expulsaron del Partido Comunista y se instaló en Francia. Durante la guerra vivió un tiempo en Estados Unidos y volvía a Francia poco antes de que lo hicieran los padres de la filósofa, con quienes colaboró estrechamente para dar a conocer los trabajos de Simone. Souvarine se entrevistaba con Camus el 20 de noviembre de 1947, instado por Nicolas Lazarevitch y Brice Parain, que a la sazón preparaban un libro para la colección Espoir. Parain trabajaba desde 1927 en la editorial Gallimard; abandonó el Partido Comunista en 1933 y en 1939 apoyó la publicación de Stalin, la obra más conocida de Souvarine. Este entramado de relaciones y circunstancias hizo posible la publicación de L’Enracinement. El 7 de abril de 1948, Parain anunciaba por carta a Souvarine que Gaston Gallimard aceptaba editar el «Prélude» en la colección dirigida por Camus.
Albert Camus leyó «Prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain» en 1948, poco después de entregar al público su novela La peste (1947). Fue él quien cambió el largo título por L’Enracinement; tanto él como Parain veían difícil conservar el dado por su autora.
L’Enracinement está escrito con premura, pero con extraordinaria claridad mental. La autora no tuvo tiempo de releerlo y mucho menos de corregirlo. Aquellos pensamientos apremiados y de una integridad sorprendente se vieron interrumpidos a mediados de abril, cuando la hallaron yacente y sin sentido en su habitación. Se hospedaba en casa de Mrs. Francis, viuda con dos hijos, en un barrio humilde de Londres. Desde el 15 de abril hasta mediados de agosto estuvo ingresada en el hospital Middlesex con diagnóstico de tuberculosis. El 17 de agosto la trasladaron al Grosvenor Sanatorium de Ashford, en Kent. La enfermedad le produjo un grave agotamiento, al que fueron a sumarse la desazón causada por la guerra y una gran tensión intelectual. Durante los últimos meses, siguió escribiendo a sus padres como si todo fuese bien, para no preocuparlos. Murió en Ashford el 24 de agosto de 1943 hacia las diez de la noche. Se consumió mientras dormía, como se extingue la luz de una candela.
El arraigo es el segundo libro publicado de Simone Weil. Sobre él escribía Camus en junio de 1949, en una reseña para el boletín de la Nouvelle Revue Française:
[Es] uno de los libros más lúcidos, más elevados, más hermosos, que se han escrito desde hace mucho tiempo sobre nuestra civilización […]. Este libro austero, de una audacia a veces terrible, despiadado y al mismo tiempo admirablemente comedido, de un cristianismo auténtico y puro, es una lección a menudo amarga, pero de una rara elevación de pensamiento (Camus, Essais, 1700).
Y en un anterior «proyecto de prólogo» describía el texto como «auténtico tratado sobre la civilización» en el que la autora va, «con toda naturalidad, a lo esencial» (ibid., 1701). Camus admiró profundamente a la filósofa; muestra de ello son estas palabras enviadas a Madame Weil en febrero de 1951: «Simone Weil es, ahora lo sé, el único gran espíritu de nuestro tiempo» (Œ, 90-91). El escritor recibió el Premio Nobel de Literatura en 1957. Antes de ir a Suecia a recoger el Premio, pidió a la madre de Simone Weil pasar unos momentos de recogimiento en la habitación que había sido la de su hija.
Las vidas de Albert Camus y Simone Weil fueron generosas, intensas, y animadas por una gran tensión creadora. Aunque con referentes muy distintos, el anhelo de lo absoluto alentó sus existencias como eco de fondo apenas perceptible desde fuera. Tal deseo concitó en ellos el valor de afrontar lo real con firmeza, generando auténtica sed de verdad y de justicia. Si en la vida de la filósofa hubo tensión entre la gravedad y la gracia, la desgracia y la alegría, la necesidad y el bien, la del escritor discurrió entre la rebeldía y el absurdo, el conocimiento de la aspereza del corazón humano y la redención por el amor y la justicia. Ambos hicieron frente a exigencias apremiantes de su tiempo: luchar contra la fuerza, la miseria y la desdicha; denunciar las injusticias. A los dos les desazonaba el sufrimiento de los inocentes, y desde sensibilidades parejas combatieron el desarraigo para procurar enraizamiento, esa «necesidad del alma» sin la que no es posible hallar el impulso espiritual del que tan necesitada estaba Europa, devastada por la guerra.
Con su experiencia de la condición humana, Camus halló en Simone Weil el calor espiritual capaz de acoger su inquietud ante una justicia imposible de lograr sumando los anhelos de los justos. Entre ellos se tejió una auténtica «amistad espiritual»: sus almas se fundieron en un abrazo atemporal hecho de pasión por la verdad y la libertad. Ambos pusieron el intelecto y la vida a disposición de estas grandes dimensiones humanas, desenmascarando una cultura forjada con palabras, pero desvinculada de la vida. Coincidencias asombrosas marcan esta complicidad en lo espiritual: vivieron experiencias estéticas reveladoras en los mismos lugares de Italia en fechas próximas (1937) y admiraron la música de Mozart en el mismo periodo de tiempo1. Y personajes del teatro de Camus se asemejan a los de Venecia salvada, la obra dramática de Weil. A ambos los tachó de «cátaros» Czeslaw Milosz, observando ciertos rasgos que forjaron en ellos una pureza moral de miras altas.
En aquella Europa destrozada, Weil y Camus se exiliaron en sus propios adentros. Sus personalidades hondas y comprometidas los hicieron extraños en una sociedad que se sometía a la tiranía o sucumbía ante la fuerza. Así escribía ella a su hermano: «El alma humana está exiliada en el tiempo y en el espacio, que la privan de su unidad; todos los procesos de purificación se reducen a librarla de los efectos del tiempo, de manera que llegue a sentirse casi en casa en el lugar de su exilio» (OC VII 1, 477). Él vivió igualmente el exilio como su propio hogar, como atestiguan sus escritos y muy especialmente La peste (1947) o El exilio y el reino (1957).
El arraigo sufrió un último vaivén. En una carta a sus padres, Simone les dice que está escribiendo una segunda «gran obra» (OC VII, 1, 280) —la «primera», Reflexiones sobre las causas de la opresión social y la libertad, data de 1934—. Cuando estaba ingresada en el hospital Middlesex, añadió once páginas al manuscrito. Se distinguen de las demás porque van sin numerar y la letra es más grande y espaciada. Fueron halladas en 1949, poco después de la publicación de El arraigo. Al comprobar que eran continuación del libro, los padres de la filósofa rogaron una segunda tirada a la editorial y esta se avino a editarlo de nuevo.
Camus publicó siete obras de Simone Weil en la colección Espoir de Gallimard; cuatro más aparecerían después de su trágica muerte en 1960. Tenía la intención de editar todos los escritos de la filósofa (Basset, 254). El escritor articuló su trabajo en torno a cuatro grandes líneas de pensamiento: la crisis de la civilización, lo sobrenatural, el mundo del trabajo y las fuentes griegas de Simone Weil. A L’Enracinement siguieron, en 1950, La connaissance surnaturelle (El conocimiento sobrenatural), y dos obras más en 1951: Lettre à un religieux (Carta a un religioso) y La condition ouvrière (La condición obrera). En 1953 apareció La source grecque (La fuente griega); en 1955, Oppression et liberté (Opresión y libertad) y Venise sauvée (Venecia salvada). En 1957, Écrits de Londres et dernières lettres (Escritos de Londres y últimas cartas). Écrits historiques et politiques (Escritos históricos y políticos), Pensées sans ordre concernant l’amour de Dieu (Pensamientos desordenados sobre el amor de Dios), Sur la science (Sobre la ciencia) y Poèmes et Venise Sauvée (Poemas y Venecia Salvada) son los libros publicados tras la muerte de Camus.
Primeros ecos del libro
En el primer número de la revista Esprit de 1950, su fundador, Emmanuel Mounier (1905-1950), elogiaba la calidad «de primer orden» de las páginas de El arraigo, refiriéndose a su autora como «una judía espiritual» frente a los judíos «carnales», cuyo empeño principal fue salvar sus vidas. Lo propio de los «judíos espirituales» es que transmitieron «una pasión absoluta por la verdad y la justicia». Observa Mounier que «no hay ninguna página indiferente» en el libro, cuyo contenido es un «análisis extraordinario de cómo la Francia obrera, rural o nacional ha llegado a perder su alma y su estabilidad». Estas consideraciones constituyen uno de los primeros comentarios a la «segunda gran obra» de Simone Weil.
El poeta y crítico de origen americano Thomas Stearns Eliot (1888-1965) editó El arraigo en Inglaterra en 1951. Había recibido el Premio Nobel de Literatura tres años antes. Eliot admiró el «alma grande» de la autora, a quien veía próxima a la santidad. Además de «clarividencia y madurez de juicio», en El arraigo halló errores y exageraciones que achaca a la impulsividad y juventud de la autora. Quedó asombrado por la centralidad de Cristo en la obra. En su prólogo invita a reparar en la personalidad de la joven filósofa, a quien considera «única», y destaca su forma particular de ser a la vez francesa, judía y cristiana. Como ella, fue lector y admirador de san Juan de la Cruz.
Mounier y Eliot criticaron, como Simone Weil, las sociedades modernas; sabían, como ella, que las contradicciones de este mundo se resuelven acaso más allá de las redes del tiempo y el espacio. Los dos invitaron a la confianza cristiana, cada cual a su modo: Mounier desde el pensamiento y la acción comunitaria y Eliot con un trabajo más callado, tratando de devolver al mundo el latido del misterio. Ambos se dejaron cuestionar por la filósofa en lo profundo.
El arraigo
El arraigo, cuyo título original es, como se ha indicado, Preludio a una declaración de deberes para con los seres humanos, tiene tres partes establecidas por los primeros editores: una declaración fundamental de principios, en la que figuran las «necesidades del alma»; un ensayo teórico sobre el desarraigo y la necesidad de un nuevo arraigo; y una tercera, poblada de pensamientos de raíz metafísica y religiosa con los que la autora vuelve a los grandes temas de sus Cuadernos y a su propia visión del mundo. Simone Weil no estableció divisiones en el contenido de la obra; la escribió sin interrupción, de un tirón. Únicamente anotó estos títulos al margen del texto manuscrito: «desarraigo obrero», «desarraigo campesino», «desarraigo y nación».
En la contraportada del libro, Camus puso estas palabras de un bosquejo suyo de prefacio: «Parece imposible imaginar un renacimiento para Europa que no tenga en cuenta las exigencias definidas por Simone Weil» (Camus, Essais 1701). En el mismo texto indica también que la obra es una suerte de «testamento espiritual» en donde la autora «examina la relación entre individuo y comunidad, muestra los defectos del mundo moderno, el desmoronamiento de la sociedad contemporánea, y esboza las condiciones para la integración armoniosa del hombre —especialmente el obrero— en un conjunto equilibrado» (ibid.).
Incomprensión desconcertante
Si en 1934, a punto de emprender la experiencia de trabajo como obrera, Simone Weil decidía retirarse de la política activa, nueve años después volvía a ella desde la reflexión y el pensamiento. A aquella retirada siguió su primera «gran obra»: Reflexiones sobre las causas de la libertad y la opresión social, y fruto de este retorno será su segunda «gran obra»: Preludio a una declaración de deberes para con los seres humanos. Ambos trabajos contienen una suerte de «inventario de la civilización presente» (OC II, 2, 107) y exponen propuestas para reedificar las ruinas dejadas por la guerra, aunque la crisis europea venía de más atrás, como queda patente en las páginas de El arraigo. En el periodo de la guerra, a este ejercicio intelectual de pensamiento político hay que añadir constantes demandas de acción por parte de Simone Weil: pidió servir en misiones peligrosas. Tanto en Nueva York como luego en Londres, rogó a Maurice Schumann participar personalmente en operaciones de sabotaje; se prestó, por ejemplo, a ser lanzada en paracaídas sobre suelo francés. Tal actitud puede interpretarse como una compensación del trabajo intelectual por medio de la acción. Los responsables de Francia combatiente no tuvieron en cuenta semejante iniciativa.
El arraigo comienza con un clamor ante algo que turbaba sobremanera a su autora: la proclamación de los derechos por delante de las obligaciones. Plantear así las cosas le parecía una salida en falso, un grave error de inicio. Su mirada atenta sobre lo real le mostraba la inconveniencia de partir de los derechos, porque estos solo tienen asiento en las obligaciones: sin obligaciones, los derechos quedan sin base. Lo propio, lo real, era referirse primero a obligaciones y deberes.
En uno de los textos de Londres, «La persona y lo sagrado», escrito a la par de El arraigo, Simone Weil se refiere a dos «nociones insuficientes», la de derecho y la de persona: «Amalgamar dos nociones insuficientes hablando de derechos de la persona humana no nos llevará lejos» (OC V 1, 213). Y subraya que la noción de derecho lanzada en 1789 ha resultado inútil, incapaz de llevar a cabo la misión que se le confió en su día; y lo mismo la noción de persona, fuertemente criticada en el mencionado escrito.
Simone Weil leyó Les droits de l’homme et la loi naturelle (Los derechos humanos y la ley natural), de Jacques Maritain (Nueva York, 1942), a poco de publicarse. Este libro inspiró en buena medida la conferencia dictada en Nueva York por André Philip el 7 de noviembre de 1942 —«Los fundamentos jurídicos y morales de la resistencia francesa»— e inspiraría igualmente una futura Declaración de derechos del hombre y el ciudadano en el seno de Francia combatiente. El general De Gaulle tuvo muy en cuenta el pensamiento de Maritain, pues era uno de los intelectuales franceses con más autoridad en los Estados Unidos. Simone Weil se vio con Philip en Nueva York, pero no hay constancia de que asistiera a su conferencia. No obstante, aun cuando no hubiese acudido a escucharlo, tuvo que conocer el contenido del discurso y las referencias en él a la obra de Maritain, pues estaba a punto de incorporarse al equipo de Philip en Londres.
La filósofa coincidió con Maritain a los pocos días de llegar a Nueva York, en 1942, en la celebración del 14 de julio. Traía de Francia cartas para él e intercambiaron una breve correspondencia durante el verano. Pero no volvieron a verse. No estaba de acuerdo con el filósofo tomista en muchos aspectos, sobre todo en lo tocante a la noción de persona y a su visión de los derechos. Le reprocha además una mala lectura de Aristóteles cuando trata la esclavitud, como consta en las páginas de El arraigo. En «La persona y lo sagrado», la filósofa se refiere a la «singular confusión» provocada por Maritain. Y destaca, entre otros, este «error» de su compatriota: «Asimilar al derecho natural la ley no escrita de Antígona» (OC V 1, 222). El pensador francés veía en Antígona la «heroína eterna del derecho natural» (Maritain 78) y había escrito: «La noción de derecho es incluso más profunda que la de obligación moral» (Maritain 85). Estas ideas herían la inteligencia de Simone Weil en lo más hondo.
No obstante, a pesar de los desacuerdos con Maritain, en cuya doctrina sobre los derechos se inspiraba el equipo de Francia combatiente, Simone Weil quiso ir a Londres. Una vez allí, trabajó vivamente: a comienzos de 1943, su nombre figura en las actas de varias reuniones. Probablemente porque se empleó a fondo en la comisión presidida por Félix Gouin, encargada de completar la Declaración de 1789 con un código de deberes del hombre. Sin embargo, al constatar cómo ganaban terreno los derechos frente a los deberes, se determinó a combatir esta posición. Y su insistencia en destacar deberes y obligaciones por encima de los derechos se hizo más contundente, casi obstinada. Si el planteamiento de Philip le resultó relativamente aceptable al comienzo, su postura cambió en Londres, tornándose más radical. En aquel clima no exento de tensiones, todavía en plena guerra, la filósofa generó desacuerdos y desencuentros con los dirigentes de Francia combatiente. Hizo lo imposible para que la comprendieran, pero no lo logró. Y terminó aislándose. Sus puntos de vista dejaron de contar entre sus compañeros de la Resistencia. Trabajaba sin descanso, pero encerrada en su despacho. Escribía de día y de noche. A solas. Quizás aspiraba muy alto al pretender que se entendiera el trasfondo sobrenatural de su pensamiento o buscando la prevalencia del valor sobre lo normativo. Lo cierto es que quedó desconcertada ante la incomprensión de personas en las que había confiado, especialmente Closon y Philip, y, como se ha indicado, presentó su dimisión. Así escribía a sus padres desde el hospital:
Algunos sienten confusamente la presencia de algo. Pero les basta con lanzar epítetos elogiosos sobre mi inteligencia, y su conciencia queda satisfecha. Tras lo cual, cuando me escuchan o me leen, lo hacen con la misma atención apresurada que prestan a todo, decidiendo en su interior, de forma tajante, ante cada porción de idea que va apareciendo: «Estoy de acuerdo con esto», «no estoy de acuerdo con lo otro», «esto es increíble», «esto es una locura» (esta última antítesis es de mi jefe [A. Philip]). Y concluyen: «muy interesante», y pasan a otra cosa. No se cansan, desde luego (OC VII 1, 296-297).
El documento final de la Comisión de Gouin, «Declaración de derechos del hombre y del ciudadano», fue presentado oficialmente el 14 de agosto de 1943, diez días antes de la muerte de Simone Weil. Ella quedó al margen del trabajo del equipo. Lo más probable es que ni siquiera considerasen sus aportaciones para una declaración de obligaciones hacia los seres humanos, entre las que está el «Preludio». Con todo, se implicó en cuerpo y alma en un ejercicio de pensamiento tan intenso como elevado.
Con mirada retrospectiva, podemos preguntamos si Simone Weil no previó proféticamente las consecuencias de aquel error de partida en el que cayeron sus compañeros: dar primacía a los derechos sobre los deberes. Hoy, en el siglo xxi, sus advertencias son indiscutibles, pues comprobamos —y muchos lamentan— las consecuencias de haber puesto el acento en los derechos y no en las obligaciones. Nuestro mundo sería diferente si se hubiese tenido en cuenta el enfoque weiliano sobre deberes y derechos. Se habría ganado, probablemente, en responsabilidad y en libertad. Pero en 1943 apenas la escucharon. Fue una «suplicante muda», igual que la verdad y la desgracia, ligadas, según ella, por una «alianza natural». Casi cien años después, verdad y desgracia siguen siendo «suplicantes mudas» (OC V, 1 228): importan poco, al margen de cierta función balsámica de las palabras.
La gran exigencia del corazón
Las primeras frases de El arraigo son tajantes: «La noción de obligación prima sobre la noción de derecho, que está subordinada a ella y con ella se relaciona. Un derecho no es efectivo por sí mismo, sino únicamente por la obligación a la que corresponde» (p. 49). «Una obligación, aunque no fuera reconocida por nadie, no perdería nada de la plenitud de su ser. Un derecho que no es reconocido por nadie no es gran cosa» (ibid.).
En la urgencia del momento, Simone Weil acomete una intensa labor de pensamiento en torno a una civilización subyugada por la violencia nazi. Reflexiona a la luz de quien ha salido de la caverna y se siente llamado a entrar de nuevo, como quería Platón. Cuando acabe el desastre, Europa florecerá, pero solo lo logrará plenamente si rebrotan las conciencias de sus habitantes; tendrá un alma nueva si sus gentes son capaces de transformar este mundo acogiéndose a la luz de lo alto, la única capaz de insuflar a Europa una inspiración renovada.
En la entraña del compendio de pensares que constituyen El arraigo está la concepción weiliana del ser humano. El libro, como vio Camus, es un tratado de civilización, pero las civilizaciones las integran personas; de ahí la centralidad de la antropología de Simone Weil, de raíz metafísica. Su sentido de la sociedad y de la política y, por lo tanto, su visión de la civilización que urge edificar sobre cimientos nuevos lleva esa impronta. La autora parte de esta aseveración firme: «Existe obligación para con todo ser humano por el mero hecho de que es un ser humano, sin que tenga que intervenir ninguna otra condición y aunque él no reconociera ninguna» (p. 51). ¿Por qué afirma con tal radicalidad que los seres humanos están obligados hacia todos y cada uno de sus semejantes? Por su convencimiento de que tienen un «destino eterno» (ibid.). Además de en las páginas de El arraigo, lo subraya en «Texto condensado que tal vez podría ser realmente el preámbulo de una declaración oficial», incluido en este volumen, o en «Profesión de fe», también al final de estas páginas.
El «destino eterno» de los seres humanos tiene su razón de ser en «una realidad situada fuera del mundo, es decir, fuera del espacio y del tiempo, fuera del universo mental del hombre, fuera de todo el ámbito que las facultades humanas pueden alcanzar» (p. 383). Tal realidad es el soporte ontológico del bien, de igual manera que los acontecimientos —el humano hacer y deshacer a lo largo de la historia— y la necesidad son fundamento de los hechos. El ser humano está ligado de raíz a esa realidad exterior: «La exigencia de bien absoluto que habita en el centro del corazón y el poder, aunque virtual, de orientar la atención y el amor fuera del mundo y recibir bien, constituyen juntos un vínculo que une a todo hombre sin excepción con la otra realidad» (p. 386).
El trasfondo de El arraigo es el respeto hacia todos y cada uno de los seres humanos: «El hecho de que un ser humano tenga un destino eterno no impone más que una sola obligación, que es el respeto» (p. 52). Respetar a las personas es atender las «necesidades del alma», respuesta real a la exigencia de respeto. La filósofa presenta las necesidades del alma tomando como referencia uno de los textos milenarios en los que la conciencia de obligación hacia los seres humanos queda bien patente: el Libro de los muertos del antiguo Egipto. En él se indica como primera obligación hacia las personas no dejarles sufrir hambre. Partiendo de este modelo, Simone Weil elabora una lista de deberes eternos hacia todos los seres humanos.
«Nacemos y crecemos en la mentira. La verdad nos viene de fuera, proviene siempre de Dios […]. Toda verdad que penetra en usted y usted acoge le ha sido personalmente destinada por Dios», escribe Simone Weil a Maurice Schumann (EL 202). Le traslada así su propia experiencia, consciente de albergar algunas verdades que reconoce como un «depósito de oro puro». Algo similar revelaba a su madre desde el hospital:
Querida M[ime], crees que tengo algo que dar. Está mal formulado. Yo también tengo una especie de certeza interior creciente de que hay en mí un depósito de oro puro para transmitir. Solo que la experiencia y lo que observo en mis contemporáneos me convencen cada vez más de que no hay nadie para recibirlo (OC VII 1, 296).
La persuasión de que no había nadie para acoger esas verdades generó en ella gran desasosiego. A él se sumaron la enfermedad —debilidad extrema y fiebre permanente— o el verse obligada a pasar varios meses en la cama de un hospital, del que salió para ir al sanatorio en el que murió. Tal estado de cosas propició mayor alejamiento aún del proyecto de Francia combatiente y de sus compañeros de Londres.
Parte del «oro puro» que alberga Simone Weil es la doctrina de Platón. «Lo real es trascendente; es la idea esencial de Platón» (OC VI 3, 179), anota en sus Cuadernos, y a continuación alude a un «orden providencial» en el mundo. En este último radica el respeto eterno hacia los seres humanos, y de él brota su planteamiento basado en la doctrina platónica sobre la necesidad y el bien: «Hay una gran distancia entre la naturaleza de la necesidad y la naturaleza del bien» (p. 321). El Bien solo está en Dios; en el mundo reina la necesidad. La autora interpreta la necesidad como el conjunto de leyes que rigen el universo y la vida, formando una suerte de pantalla entre Dios y el mundo. Tal visión procede de su singular concepción de la creación: Dios, al crear, se «descrea» a sí mismo, se retira, y el mundo queda al albur de la necesidad, expuesto al despliegue de los mecanismos vitales en todos sus estratos y al ritmo del universo en su conjunto. Mecanismo frío solo en apariencia, pues —evocando el Timeo de Platón— una providencia divina «domina la necesidad ejerciendo sobre ella una sabia persuasión» (p. 365). Es, pues, preciso amar la necesidad como parte del orden del universo, pero sin perder de vista que el Bien solo en Dios reside, y de Él desciende el bien presente en el mundo.
Platón es un místico para Simone Weil. Otro místico viene a avalar esta concepción de raigambre platónica: san Juan de la Cruz, cuya obra leyó en Marsella: «Toda la obra de san Juan de la Cruz no es sino un estudio rigurosamente científico de los mecanismos sobrenaturales. Y la filosofía de Platón tampoco es otra cosa», leemos en El arraigo (p. 339). Para la filósofa, toda la mística converge. Su proyecto civilizador —El arraigo—, así como la acción política real sobre el mundo y los seres humanos se acogen a esta cosmovisión trascendente. Analiza así, por ejemplo, la situación de una Francia arruinada por la guerra, exponiéndola a la luz sobrenatural. Al modo del prisionero que ha logrado salir de la caverna y vuelve a ella alentado por la gracia:
Dios se entrega al hombre libremente y por añadidura, pero el hombre no debe desear recibir. Debe entregarse totalmente, incondicionalmente y por la única razón de que, después de haber vagado de ilusión en ilusión en una búsqueda ininterrumpida del bien, tiene la certeza de haber discernido la verdad volviéndose hacia Dios (p. 321).
Simone Weil encarna esta actitud de entrega e invita a sus contemporáneos a un don similar de ellos mismos. Pero no la comprenden. Quizás por la radicalidad del don o tal vez por requerir un consentimiento previo, opción moral únicamente posible si desde el fondo del ser se asume la espera paciente de la gracia. Sin este «milagro», no puede haber fe incondicional en el destino eterno del hombre.
El arraigo contiene resonancias de otras páginas esenciales de Simone Weil, ya mencionadas, escritas también en Londres: «La persona y lo sagrado». Si el libro que presentamos encara lo relativo al decurso de la vida cotidiana y el funcionamiento de las sociedades: política, educación, cultura, ciencia, religión, etc., «La persona y lo sagrado» presenta la cosmovisión de la filósofa. Y tanto el paso de la vida como cuanto cae bajo el mecanismo de la necesidad quedan impregnados en ella de luz sobrenatural, como un árbol cuyas raíces se hunden en la tierra, pero ascienden al mismo tiempo hacia el cielo:
Solo la luz que cae continuamente del cielo suministra la energía a un árbol que hunde profundamente sus potentes raíces en la tierra. Verdaderamente, el árbol está enraizado en el cielo (OC V 1 226).
El alimento de la tierra y la luz celeste
Esta doble raíz del árbol alumbra las páginas de El arraigo.
«El arraigo es quizá la necesidad más importante y más desconocida del alma humana» (p. 102). Una necesidad del alma «difícil de definir», que Simone Weil explica así: «Todo ser humano necesita tener múltiples raíces. Necesita recibir la práctica totalidad de su vida moral, intelectual y espiritual a través de los medios a los que naturalmente pertenece» (ibid.). El desarraigo, al contrario, es «la enfermedad más peligrosa de las sociedades humanas» (p. 106). Quien sufre desarraigo provoca desarraigo. Para nuestra pensadora, Francia y Europa tienen las raíces carcomidas y es preciso revitalizarlas para recomponer una civilización rota. En las páginas de El arraigo se entretejen reflexiones que buscan nutrir unas raíces quebradas desde muy atrás. La autora examina lo que ha descompuesto las raíces de la civilización y lo que suministrará cimientos a la civilización futura. Para ello despliega su amplio mirar y su vasta cultura, acogiéndose al mencionado «depósito de oro puro». Las propuestas, de alcance universal, nunca pierden de vista la «exigencia de bien absoluto que se encuentra siempre en el centro de todo corazón humano» (p. 383).
El arraigo hace el número xv de las necesidades del alma —cada necesidad la encabeza una cifra romana—. Es la última consignada, como si recogiera las precedentes para abrir a seguido una reflexión sobre lo que enraíza y lo que desarraiga, tal es la importancia del arraigo como germen civilizador. Simone Weil alienta cuanto produce arraigo y combate lo que desarraiga. Su invitación a rehacer la civilización desde el respeto a los seres humanos exige, ante todo, reconocer y hasta reverenciar la inteligencia en cada uno, pues el pensamiento es atributo de los individuos, nunca de las colectividades. Es imprescindible crear condiciones para un pensamiento libre y soberano: «Cuando la inteligencia está a disgusto, el alma toda está enferma» (p. 78). Años atrás, expresaba una idea similar al ingeniero responsable de los obreros de una fábrica: «Lo que rebaja la inteligencia degrada al hombre entero» (CO 132). Máximas indispensables para afrontar tiempos de «inteligencia oscurecida» (OC V 1, 224). Su vocación a la verdad, con la atención y la contemplación como valores centrales, engendró en ella una encomiable probidad intelectual, «virtud infinitamente valiosa que nos impide mentirnos a nosotros mismos para evitar todo desasosiego» (p. 273). A similar cultivo de la inteligencia sigue invitando hoy, en tiempos de inteligencia no menos enturbiada.
Desarraigo
A Simone Weil, a quien la belleza de un paraje natural conmovía profundamente, no se le oculta la pérdida de vínculos de sus contemporáneos con el universo, fruto de sociedades cada vez más mecanizadas y artificiales. Estar lejos de la naturaleza merma la sensibilidad y produce desarraigo. Contemplar el firmamento o maravillarse ante la hermosura de una flor edifica el alma y devuelve a los seres humanos al universo. La filósofa insta a reconocer las propias raíces en la naturaleza, a dejarse invadir por la belleza de la creación. Y encarga esta tarea a la religión, sobre todo al cristianismo, por la abundancia de imágenes agrícolas y de la vida en el campo presentes en los Evangelios. Comprender y admirar los símbolos sencillos de la vida natural crea arraigo. El cristianismo juega un papel central como raíz cultural de Europa y «tesoro del pensamiento humano» (p. 154). Ella misma, cuando se reconoce agnóstica, no deja de acogerse a sus raíces cristianas, que sitúa más allá de la fundación del cristianismo. Reflexionando sobre la formación de los ciudadanos de la futura Europa, alienta al estudio de la religión: «Una instrucción en la que nunca se habla de religión es una absurdidad» (ibid.). Desdeñar lo religioso o no tomarlo en cuenta genera desarraigo. Pero no se trata de salvaguardar la civilización cristiana y mucho menos de defender a la Iglesia. A esta última la compara con la antigua Roma, tan proclive al uso de la fuerza. Es cuestión más bien de preservar los principales valores cristianos para que la vida civil, la vida pública en general, quede impregnada de luz y abierta a lo universal, que es el significado de «católico». La filósofa critica el desarraigo gestado por el laicismo de la Tercera República.
La preeminencia de lo cuantitativo es un factor esencial de desarraigo. El mundo actual lo padece aún más que cuando Simone Weil lo denuncia; cifras y estadísticas invaden hoy cualquier rincón de la vida. Las encuestas, las constantes operaciones numéricas irritarían a nuestra pensadora, que ilustra lo cuantitativo con la figura de Níobe, personaje mitológico conocido por jactarse de engendrar gran número de hijos: «El pecado de Níobe consistió en ignorar que la cantidad no tiene nada que ver con la bondad» (p. 128). Estas palabras apenas se entienden en nuestro mundo, obsesionado con medirlo y calcularlo todo. ¿Qué diría la filósofa de la mal denominada «inteligencia artificial», tan en boga hoy? ¿Qué pensaría del sometimiento de tantas decisiones a cálculos algorítmicos de dimensiones inconcebibles? No se le ocultaría la pretensión de hacerse con las vidas de todos nosotros. Ella alertó contra tales peligros: «Dinero, maquinismo, álgebra. Los tres monstruos de la civilización actual. Analogía completa» (OC VI, 1, 100).
Un ingrediente generador de civilización y arraigo es el amor al pasado. Olvidar el pasado desarraiga: «La destrucción del pasado es quizá el mayor de los crímenes» (p. 111), leemos en las páginas que siguen. La filósofa afirma que «la conservación de lo poco que queda debería convertirse casi en una idea fija» (ibid.). Con tal espíritu acomete la lectura de la historia de Francia, proponiendo medidas para fomentar el enraizamiento y reconstruir un país desfondado. Se refiere, por ejemplo, a facilitar «una vida local y regional autorizada, fomentada sin reservas por los poderes públicos en el marco de la nación francesa» (p. 231). Y afronta con singular mirada el patriotismo, el folclore o la cultura tradicional porque reconoce en ellos fuentes reales de arraigo. Propone igualmente separar nociones como patria y Estado, e invita a cultivar las tradiciones, argamasa elemental de la civilización. Al preguntarse por la misión de su país, persuadida de que Francia nada logrará sin un alma nueva, señala cuatro obstáculos que le impiden contribuir a la civilización: falsa concepción de la grandeza, degradación del sentimiento de justicia, idolatrar el dinero y poner trabas a una inspiración religiosa auténtica.
El dinero es ciertamente un veneno inductor de la enfermedad de desarraigo: «destruye las raíces allí donde penetra, sustituyendo todos los móviles por el deseo de ganar» (p. 103). Aunque pueda cambiar de manos, crea desigualdad y corrompe las relaciones sociales. La denuncia del dinero entra en la crítica de lo cuantitativo, en donde incluye también el crecimiento exponencial de la técnica. Lo técnico y lo contable —la manía de la medición y el cálculo— «solo puede corregirse mediante un desarrollo espiritual en el mismo ámbito, es decir, en el ámbito del trabajo» (p. 161). Simone Weil alienta una «espiritualidad del trabajo».
Arraigo
La propuesta civilizatoria de El arraigo pasa por acoger lo sobrenatural como sostén de la dimensión espiritual en el ser humano y raíz de su destino eterno. Aunque la filósofa distingue entre «el lenguaje de la plaza pública» y el de la «cámara nupcial» (AD 57-58), en su visión integral de la vida vincula la civilización a un fundamento de carácter metafísico, apremiada quizás por la urgencia de la lucha contra la fuerza que el nazismo ejercía devastadoramente. Bien pudo ser tal fundamento el principal escollo con sus compañeros de Francia combatiente, pese a que muchos eran cristianos.
Procedente del agnosticismo, Simone Weil se topó inesperadamente con lo sobrenatural al abrirse, con un deseo infinito de verdad, a todas las dimensiones de lo real. No está de más señalar que, por rigor intelectual, tomó precauciones para evitar cualquier tipo de sugestión en este terreno, pues no quería llevarse a engaño. En sus últimos años, la dimensión sobrenatural se tornó en trasfondo de su vida: «No hay verdadera dignidad que no tenga una raíz espiritual y, por consiguiente, de orden sobrenatural» (p. 157). Y comprendió que, sin la gracia, el mundo no puede repararse: «Los hechos prueban que, salvo intervención sobrenatural de la gracia, no hay crueldad ni bajeza de la que no sean capaces las buenas gentes, en cuanto entran en juego los correspondientes mecanismos psicológicos» (p. 176). A pesar de conocer los aspectos más ruines de la condición humana, siguió creyendo en el destino eterno del hombre. Denuncia, así, como flagrante mentira, «admitir que hay uno o varios objetos aquí abajo que encierran ese absoluto, ese infinito, esa perfección, que están esencialmente ligados a la obligación como tal. Es la mentira de la idolatría» (p. 226). Idolatría que confunde los estratos de la realidad, deteriora los niveles de entendimiento, e impide ver, por ejemplo, que «la obligación es infinita, el objeto no lo es» (p. 225). Otro germen esencial de desarraigo.
Lo espiritual acrecienta el arraigo. El principal quehacer del hombre es leer en su propia vida y en el mundo alrededor, porque el universo está colmado de símbolos. En desentrañar su significado consiste el trabajo humano y la manera auténtica de estar en el mundo. Solo con atención suma es posible leer, adentrarse en la lectura reveladora del sentido inscrito en la materia y en la vida desde el origen: «Sería fácil descubrir, en la naturaleza de las cosas y desde toda la eternidad, muchos otros símbolos capaces de transfigurar no solo el trabajo en general, sino también cada tarea en su singularidad» (OC IV, 1, 424), escribe en Marsella.
Por suerte para nosotros, la materia tiene una propiedad reflectante. Es un espejo empañado por nuestro aliento. Basta limpiarlo para leer en él los símbolos escritos en la materia desde toda la eternidad (OC IV, 1, 423).
En esta misión espiritual interviene la inteligencia, a la que es imposible renunciar si se busca la verdad. La verdad es un bien sobrenatural para Simone Weil (p. 292). Lo intelectual converge con la vida moral en los niveles más hondos, pues la raíz de la vida moral es la libertad, entendida desde su doble vertiente de don y tarea. La libertad interior es la auténtica libertad, pero, cuando domina la fuerza, hasta esta libertad sufre menoscabo, y las personas tienen aún mayor necesidad de luz. Cultivar lo espiritual alza un muro ante la fuerza: «La corriente idólatra del totalitarismo no puede encontrar obstáculo alguno sino en una auténtica vida espiritual», leemos más adelante (p. 153).
También la cultura refuerza las raíces humanas. Pero ha de dejar de ser cosa de especialistas. La filósofa denuncia el rebajamiento cultural de su tiempo. Qué no diría hoy al respecto. Comprende que, si la cultura fuese más elevada, rebosaría, se transmitiría sin esfuerzo a quienes no han tenido acceso a ella. Por respeto a la inteligencia en las personas, deplora el intento de transmitir bienes culturales a través de la mera divulgación. Apuesta por «traducir» y «transponer» las verdades esenciales para que todos, pero especialmente los obreros y los desfavorecidos, tengan acceso real a ellas:
No se trata de recoger las verdades, ya de por sí demasiado pobres, contenidas en la cultura de los intelectuales, para degradarlas, mutilarlas, vaciarlas de su sabor; sino simplemente de expresarlas en su plenitud, mediante un lenguaje que, en palabras de Pascal, las haga sensibles al corazón, para gente cuya sensibilidad se encuentra modelada por la condición obrera (p. 129).
En 1936 participó en Entre nous, revista de los trabajadores de la fundición Rosières, publicando las tragedias de Sófocles Antígona y Electra. Estaba convencida del bien que estas lecturas procurarían a los obreros. No presentó resúmenes: tradujo los textos del griego y los comentó cuidadosamente para ellos.
Simone Weil ve en la familia otro germen de arraigo, más fecundo en periodos difíciles; en la guerra, por ejemplo, destaca su «calor vivo, en medio del frío glacial que había caído de repente» (p. 163). En su concepción sociopolítica, la familia queda integrada en la organización de la vida social, para la que adopta el modelo de la tradición anarquista: los ciudadanos tendrán casa en propiedad, un taller y algo de tierra, organizarán en común el trabajo y la formación y participarán en las tradiciones y los ritmos estacionales. Soñaba con comunidades de tamaño humano en las que la alegría sencilla de vivir fuese el principal motor. Estaba convencida de que vivir así ensancharía las raíces de las personas, las haría más hondas, por más que las dificultades no faltasen. Concebía tal organización sin fábricas enormes y con talleres trabajando en coordinación, con una infraestructura comunitaria real.
La belleza es otra fuente primordial de arraigo: «es un alimento» (p. 156). Cohesiona, además, múltiples dimensiones de la vida (arte, ciencia, justicia…) en preciosa integración: «La ciencia como investigación sobre la belleza del mundo, el arte como imitación de la belleza del mundo, la justicia como equivalente de la belleza del mundo entre las cosas humanas, y el amor a Dios como autor de la belleza del mundo» (OC V 2, 390).
La política, en su sentido más genuino, es asimismo generadora de arraigo. Pero ha de estar orientada hacia el bien y centrada en las personas, favoreciendo el cuidado de sus almas. Su misión principal es desterrar la fuerza. Simone Weil invita a reparar en un principio distinto de la fuerza obrando junto a ella en el universo, pues afortunadamente la fuerza no siempre es la regidora de las relaciones humanas. Si la fuerza fuese soberana, la justicia no tendría cabida. Pero la justicia existe, al menos en el interior de los seres humanos: «La estructura de un corazón humano es una realidad entre las realidades de este universo, al igual que la trayectoria de una estrella» (p. 315).
Las páginas de El arraigo abordan estos y otros muchos temas, con el rigor intelectual que caracteriza a su autora. Y, aunque las circunstancias de Londres no favorecían el trabajo sistemático y ordenado, la obra entera abriga el ánimo de esta reflexión:
Ocurre en ocasiones que un pensamiento, a veces formulado interiormente, a veces no formulado, obra en silencio el alma y, sin embargo, solo actúa débilmente sobre ella.
Si se oye formular este pensamiento fuera de uno mismo, por otra persona y por alguien a cuyas palabras se les presta atención, recibe el alma una fuerza centuplicada y puede a veces producir una transformación interior (p. 259).
A transformación semejante expone la lectura de El arraigo y la obra entera de Simone Weil. Leer pide detenimiento y atención; ambas facultades propician la contemplación, punto de unión entre trabajo intelectual y trabajo manual para nuestra pensadora (OC IV 1, 427). Atención y contemplación constituyen el método para acoger la realidad y escudriñar en ella las «verdades eternamente inscritas en la naturaleza de las cosas» (p. 289). Incluso «las leyes de la mecánica que derivan de la geometría y rigen nuestras máquinas contienen verdades sobrenaturales» (OC IV 1, 425). Este trasfondo sobrenatural preside también el ensamblaje de verdad y realidad contenido en El arraigo: «la verdad es el resplandor de la realidad» leemos en la página 327, al punto de que «el objeto del amor no es la verdad, sino la realidad. Desear la verdad es desear un contacto directo con la realidad» (ibid.). El contacto con lo real es, para la autora, alegría, necesidad del alma que no figura como tal en El arraigo, pero sí en otro escrito coetáneo:
La alegría es una necesidad esencial del alma. La falta de alegría, debida a la desgracia o simplemente al aburrimiento, es un estado de enfermedad en el que la inteligencia, el valor o la generosidad se apagan. Es una asfixia. El pensamiento humano se nutre de alegría (EL 168).
Ver y pensar lo esencial
La civilización que Simone Weil alienta, como expresaba Camus, pide volver a una tradición «que consiste solo en pensar, solo en ver» (NRF junio 1949). Pensar y ver lo esencial, leyendo el mundo como un gran texto: «El universo entero no es sino una gran metáfora» (OC VI 4, 126), escribe la filósofa en Nueva York. Vivir es aventurarse a tal lectura, velando por vaciar el alma para dejar «que penetren en ella los pensamientos de la sabiduría eterna» (p. 369). Esta tarea hermenéutica es animada por un «infinitamente pequeño» que se oculta en la entraña de la vida, y es, además de contrapeso de la fuerza, fermento de lo sobrenatural en el mundo. Simone Weil insta a asumir este quehacer con atención denodada, convencida de que «quien no es capaz de tal atención algún día alcanzará la capacidad necesaria, si se empeña con humildad, perseverancia y paciencia, y si lo impulsa un deseo inalterable y violento» (p. 287). Para ella, no hay más salvación que una humanidad capaz de «leer» la vida a la luz de lo sobrenatural.
El arraigo es un libro luminoso para este tiempo de desvinculación de lo real, uno de los síntomas más inquietantes del presente. El proyecto civilizador que contiene devuelve a lo más esencial: el cultivo de la dimensión espiritual, en donde naturalmente quedan incluidos la atención y el cuidado del otro, desde un respeto casi reverencial.
A las páginas de El arraigo se añaden aquí un par de textos pertenecientes a una de las versiones del Estudio de una declaración de las obligaciones hacia los seres humanos: «Texto condensado que tal vez pudiera ser el preámbulo a una declaración oficial» y «Profesión de fe», primera parte del documento mecanografiado que recoge una primera versión amplificada de dicho Estudio.
Bibliografía
Obras completas editadas hasta la fecha:
Weil, Simone, Œuvres complètes, tome I, Premiers écrits philosophiques, Gallimard, París, 1988.
—, Œuvres complètes, tome II, vol. 1, Écrits historiques et politiques, Gallimard, París, 1988.
—, Œuvres complètes, tome II, vol. 2, Écrits historiques et politiques, Gallimard, París, 1991.
—, Œuvres complètes, tome II, vol. 3, Écrits historiques et politiques, Gallimard, París, 1989.
—, Œuvres complètes, tome IV, vol. 1, Écrits de Marseille (1940-1942), Gallimard, París, 2008.
—, Œuvres complètes, tome IV, vol. 2, Écrits de Marseille (1941-1942). Gallimard, París, 2009.
—, Œuvres complètes, tome V, vol. 1, Écrits de New York et de Londres, Gallimard, París, 2019.
—, Œuvres complètes, tome V, vol. 2, L’Enracinement, Gallimard, París, 2013.
—, Œuvres complètes, tome VI, vol. 1, Cahiers (1933 - septembre 1941), Gallimard, París, 1994.
—, Œuvres complètes, tome VI, vol. 2, Cahiers (septembre 1941-février 1942) Gallimard, París, 1997.
—, Œuvres complètes, tome VI, vol. 3 (février 1942 - juin 1942), Gallimard, París, 2002.
—, Œuvres complètes, tome VI, vol. 4 (juillet 1942 - juillet 1943), La connaissance surnaturelle, Gallimard, París, 2006.
—, Œuvres complètes, tome VII, vol. 1, Correspondance familiale, Gallimard, París, 2012.
—, Œuvres, collection Quarto, Gallimard, París, 1999.
—, L’Enracinement ou Prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain, Flammarion, Champs classiques, París, 2014.
—, Écrits de Londres et dernières lettres, Gallimard, París, 1957.
—, The Needs for Roots, trad. al inglés de Arthur Wills, Routledge, Londres/Nueva York, 1952. Prólogo de T. S. Eliot.
Otras obras:
Basset, Guy, «Camus, éditeur de Simone Weil», Cahiers Simone Weil, tome XXIX n.º 3 (septembre 2006), pp. 249-263.
Cabaud, Jacques, «Albert Camus et Simone Weil», Cahiers Simone Weil, tome VIIIn.º 3 (septembre 1985), pp. 293-303.
Camus, Albert, Bulletin de la Nouvelle Revue Française, juin 1949.
—, Œuvres complètes,tomo II, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), París, 2006.
—, Projet de préface à L’Enracinement, Essais, Gallimard (bibliothèque de La Pléiade), París, 1965.
Doering, Jane, «Convergence d’idées à New York. Albert Camus et Simone Weil», Cahiers Simone Weil, tome XXIX n.º 1 (mars 2006), pp. 13-25.
Maritain, Jacques, Les droits de l’homme et la loi naturelle, Éditions de la Maison Française, Nueva York, 1942.
Milosz, Czeslaw, «L’importance de Simone Weil», dans Empereur de la terre, Fayard, París, 1987. En español, en: Simone Weil, Ensayo sobre la supresión de los partidos políticos, Confluencias, Almería, 2015. Traducción de José Miguel Parra.
Mounier, Emmanuel, Esprit (enero de 1950), sección «Les Livres», pp. 172-174.
Pétrement, Simone, La vie de Simone Weil, Fayard, París, 1997.
1. Hay constancia de sus visitas a Italia en 1937: Camus (Carnet I, mai 1935-septembre 1937, Œuvres complètes, t. 2, París, Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, 2006, pp. 829 y 831); Simone Weil (Cartas a Jean Posternak, Œuvres,p. 644 ss).