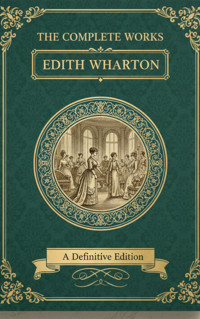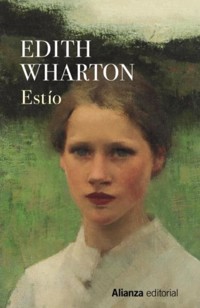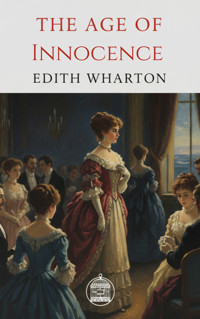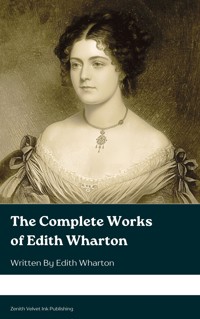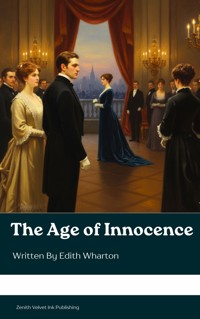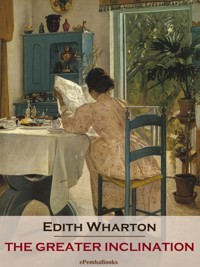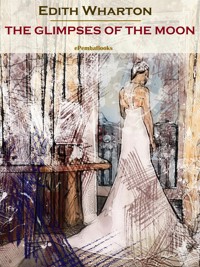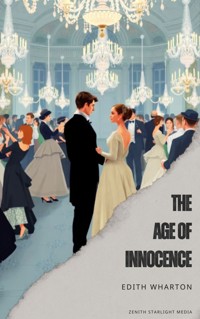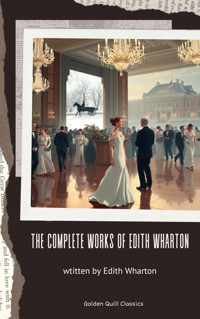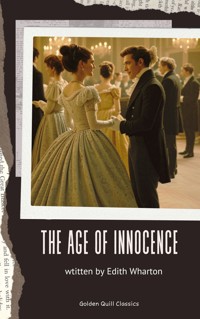Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Alianza Literaturas
- Sprache: Spanisch
Anna Leath, una viuda adinerada que vive con su hija y su hijastro en un castillo francés, pospone una cita con George Darrow, un diplomático norteamericano con quien estuvo a punto de casarse unos años antes. Despechado, él intenta olvidarla sin éxito en los brazos de una joven. Cuando, finalmente, acude al castillo donde le espera su antiguo amor, se encuentra con que la nueva niñera es, justamente, aquella joven con quien tuvo una aventura pasajera. Publicada en 1912, esta novela sobre el amor tumultuoso y la traición sexual desafiaba las convenciones sociales de la época, y ha mantenido su vigencia hoy en día gracias a la minuciosa disección que hace Edith Wharton de las oscuras profundidades del alma humana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edith Wharton
El arrecife
Traducido del inglés por Ainize Salaberri
Libro I
I
«Contratiempo inesperado. Por favor, no vengas hasta el treinta. Anna».
Las palabras de aquel telegrama habían martilleado los oídos de George Darrow durante todo el trayecto en tren desde Charing Cross hasta Dover, haciendo resonar cada resquicio de ironía que se escondía en unas sílabas tan ordinarias: las pronunció, como si de un disparo de mosquetes se tratase, permitiendo que se infiltrasen de una en una en su cerebro, lenta y fríamente, revolviéndose y lanzándose e intercambiándose como un dado en un juego de los malvados dioses; y ahora, ya en el andén, mientras salía de su compartimento y observaba, inmóvil, los remolinos de viento y el mar bravío en el horizonte, las palabras le asaltaron como si llegasen desde las mismísimas crestas de las olas, y le picaron y cegaron con una renovada furia por el escarnio.
«Contratiempo inesperado. Por favor, no vengas hasta el treinta. Anna».
Le había dado largas a última hora y por segunda vez: le había dado esquinazo con toda su dulce sensatez, y con una de sus habituales «buenas» razones; estaba convencido de que esta excusa, al igual que la anterior (la visita del tío viudo de su esposo), era «buena». Pero era precisamente esa certeza lo que le dejó helado. El hecho de que ella lidiase con tanta mesura con su relación arrojaba una luz irónica sobre la idea de que no había existido ninguna calidez excepcional en cómo le había saludado después de doce años de separación.
Se habían reencontrado en Londres, unos tres meses antes, en una cena en la embajada americana, y cuando ella lo vio, su sonrisa fue como una rosa roja prendida en su vestido de luto. Él aún sentía el rubor de sorpresa que había surgido cuando, entre los rostros conocidos de los comensales de aquella temporada, se había encontrado inesperadamente con el suyo, con su pelo moreno recogido y sus grandes ojos; ojos en los que había reconocido cada pequeña curva, cada pequeña sombra, igual que hubiese reconocido, después de casi media vida, los detalles de la estancia en la que había jugado de niño. Y como ella había destacado entre la plomiza e infausta multitud, delgada, solitaria y diferente, él había sentido, en el mismo instante en el que sus miradas se cruzaron, que ella también se había fijado en él. Su sonrisa había dicho todo eso y mucho más; no solo había dicho «me acuerdo», sino «recuerdo exactamente lo mismo que recuerdas tú»; casi, de hecho, como si su memoria hubiese ayudado a la suya, como si su mirada hubiese devuelto ese primer brillo matutino a aquellos momentos recuperados. Así que cuando su atareada embajadora les dijo: «Oh, ¿conoce a la señora Leath? Es perfecto, ya que el general Farnham me ha fallado», y los juntó para ir al comedor, Darrow sintió una ligera presión en su brazo, una presión que enfatizaba, suave pero indudablemente, la exclamación: «¿No es maravilloso? ¿En Londres, en plena temporada, entre la multitud?».
Aunque aquellas señales no fuesen gran cosa, como ocurría con todas las mujeres, los movimientos y sílabas de la señora Leath mostraban su calidad. Incluso en los viejos tiempos, cuando era una muchacha de mirada seria, apenas había errado en sus suaves caricias; y Darrow, al reencontrarse con ella, había percibido de inmediato que se había convertido en un instrumento de expresión más fino y confiado.
La velada que habían pasado juntos no hizo más que confirmar su sensación. Le había contado, tímida pero honestamente, lo que le había ocurrido a lo largo de esos años en los que, sorprendentemente, no habían logrado coincidir. Le habló de su matrimonio con Fraser Leath, y de su posterior vida en Francia, donde la madre de su esposo, viuda desde su juventud, se había vuelto a casar con el marqués de Chantelle, y donde, en parte debido a estas segundas nupcias, su hijo se había instalado definitivamente. También le había hablado, con intenso y profundo afecto, de su pequeña Effie, que ya tenía nueve años, y, con el mismo arrebato de ternura, de Owen Leath, el encantador e inteligente hijastro del que se había hecho cargo después de la muerte de su marido…
Un mozo, al tropezarse con las maletas de Darrow, le hizo percatarse de que seguía obstruyendo el andén y que era un estorbo tan inerte como su equipaje.
—¿Va a cruzar, señor?
¿Iba a cruzar? No tenía ni idea, en realidad; pero a falta de un impulso más convincente siguió al mozo hasta el vagón de equipajes, señaló sus pertenencias y se giró para seguirlo por la pasarela. Mientras el viento feroz se le echaba encima, levantando un muro de cristal frente al que sus esfuerzos resultaban inútiles, volvió a sentir el escarnio de su situación.
—Hoy hace un tiempo desfavorable para cruzar, señor —le dijo el mozo mientras recorrían el estrecho camino hasta el muelle. El tiempo era desfavorable, desde luego. Pero resultó que, afortunadamente, Darrow no tenía ni la más mínima necesidad de cruzar.
Mientras avanzaba siguiendo la estela de su equipaje, sus pensamientos volvieron a deslizarse por el viejo surco del pasado. Se había cruzado una o dos veces con el hombre al que Anna Summers había preferido antes que él, y desde que se había reencontrado con ella había estado ejercitando su imaginación, visualizando cómo debía de haber sido su vida de casada. Su marido le había parecido esa clase de espécimen norteamericano del que no sabes claramente si vive en Europa para cultivarse en el arte, o si se dedica al arte como pretexto para vivir en Europa. La disciplina del señor Leath era la pintura en acuarela, pero la practicaba furtivamente, casi en la clandestinidad, con el desdén que un hombre de mundo siente por prácticamente todo lo que roza lo profesional, mientras que sí que se dedicaba, más abiertamente y con seriedad religiosa, a coleccionar cajitas de rapé esmaltadas. Era rubio, vestía de manera elegante, con la distinción física que da tener una complexión esbelta, una nariz fina y el rictus constante de parecer asqueado. Pero ¿quién no tendría esa cara en un mundo en el que cada vez era más difícil encontrar auténticas cajitas de rapé esmaltadas y en el que el mercado estaba plagado de falsificaciones fragrantes?
Darrow se había preguntado a menudo qué tenían en común el señor Leath y su esposa. Había llegado a la conclusión de que probablemente nada. Las palabras de la señora Leath no daban a entender que su marido le hubiese demostrado que se había equivocado en su elección, pero había sido precisamente aquella reticencia la que la había delatado. Habló de él con una especie de seriedad impersonal, como hablaría de un personaje de novela o una figura histórica, y parecía que se había aprendido de memoria lo que decía y que lo había deslustrado a fuerza de repetirlo tanto. Esto acentuó considerablemente la impresión de que el encuentro entre ambos había aniquilado los años intermedios. Ella, que siempre se había mostrado esquiva e inaccesible, de repente se había vuelto comunicativa y amable: le había abierto las puertas de su pasado y le había permitido, tácitamente, sacar sus propias conclusiones. Por eso, él se había despedido de ella con la sensación de que había sido elegido, de que era un privilegiado, a quien le había confiado algo valioso que debía conservar. Ella le había regalado la felicidad durante su encuentro y le había permitido que hiciera con ella lo que quisiera; y la franqueza del gesto duplicaba la belleza del regalo.
Su siguiente encuentro había prolongado e intensificado esa impresión. Se habían reencontrado unos días más tarde en una vieja casa de campo llena de libros y cuadros en el dulce paisaje del sur de Inglaterra. La presencia de un gran grupo, con todos sus desplazamientos agitados y sin rumbo, había servido única y exclusivamente para aislar a la pareja y darles (al menos para la fantasía del joven) un sentimiento más profundo de comunión; y los días que pasaron en aquel lugar habían sido como una especie de preludio musical en el que los instrumentos, respirando de manera casi imperceptible, parecían retener las olas de sonido que les aprisionaban.
La señora Leath, en esa ocasión, no fue menos amable que la vez anterior, pero se las ingenió para hacerle entender que lo que terminaría inevitablemente por llegar no llegaría tan pronto. No había mostrado ninguna duda respecto al tema, no se trataba de eso; más bien parecía que no deseaba perderse ni un solo instante del renacimiento gradual de su intimidad.
Darrow, por su parte, estaba feliz de esperar, si ella así lo deseaba. Recordó que en una ocasión, en América, cuando ella era una niña, él había ido a alojarse con su familia en el campo; cuando llegó, ella no estaba, y su madre le dijo que la buscase en el jardín. Tampoco estaba allí, pero la vio a lo lejos, acercándose por un largo camino bajo la sombra. Sin acelerar el paso, le había sonreído y le había hecho un gesto para que la esperara; y él, ensimismado por las luces y las sombras que se arrojaban sobre ella mientras se movía, así como por el placer de observarla avanzando lentamente hacia él, obedeció y aguardó, quieto. Y ahora parecía que caminaba hacia él a través de los años, mientras las luces y las sombras de los recuerdos y de las esperanzas nuevas se reencarnaban en ella, y cada paso que daba le permitía a Darrow ver un atractivo diferente. Ella ni vaciló ni se desvió, sabía que iría directa a donde él se encontraba. Pero algo en sus ojos dijo «espera» y, de nuevo, obedeció y aguardó.
El cuarto día un acontecimiento inesperado desmoronó sus cálculos. La reclamaron en la ciudad por la llegada a Inglaterra de la madre de su marido, y se marchó sin darle a Darrow la oportunidad con la que contaba, y él se maldijo a sí mismo por ser lento y torpe. Aun así, su decepción menguó porque tenía la certeza de volver a estar con ella antes de que se marchase a Francia; de hecho, volvieron a verse en Londres. Allí, sin embargo, el ambiente había cambiado con las circunstancias. No podía decir que ella le evitase, o que se alegrase menos de verle, pero estaba asolada por los compromisos familiares y, tal y como había creído, estaba demasiado entregada a ellos.
La marquesa de Chantelle, como Darrow notó en seguida, tenía la misma suave magnificencia que el difunto señor Leath: una especie de insistente modestia ante la que todos a su alrededor cedían. Quizás era la sombra de la presencia de esta dama, dominante incluso durante sus breves eclipses, la que refrenó y silenció a la señora Leath. Esta última, además, estaba preocupada por su hijastro, quien, poco después de licenciarse en Harvard, había sido rescatado de una historia de amor tormentosa y, finalmente, tras unos meses complicados y a la deriva, había hecho caso a los consejos de su madrastra y se había ido a Oxford para cursar un año de estudios complementarios. La señora Leath lo visitó una o dos veces, y el resto de sus días estuvieron repletos de obligaciones familiares: conseguir, como ella decía, «vestidos e institutrices» para su pequeña, a quien había dejado en Francia, y dedicar el resto de sus horas a largas jornadas de compras con su suegra. No obstante, durante sus breves escapadas del deber, a Darrow le había dado tiempo de sentirla segura bajo la custodia de su devoción, de la que huía durante alguna hora ineludible. Y la última noche, en el teatro, entre la eclipsante marquesa y el nada suspicaz Owen, habían tenido una conversación que resultó ser prácticamente decisiva.
Ahora, incluso con aquel martilleo del viento en sus orejas, Darrow seguía escuchando el eco burlón de su mensaje: «Contratiempo inesperado». En una existencia como la de la señora Leath, tan ordenada y expuesta al mismo tiempo, sabía que una complicación de lo más nimia podía adoptar la magnitud de un «contratiempo». Sin embargo, aun admitiendo, con toda la imparcialidad que su estado de ánimo le permitía, el hecho de que, con su suegra siempre bajo su techo y la presencia intermitente de su hijastro, el destino de la señora Leath estaba plagado de un centenar de pequeñas tareas que normalmente eran ajenas a la libertad de la viudedad…, incluso teniendo esto en cuenta, no podía evitar pensar que el propio ingenio engendrado en tales condiciones podría haberla ayudado a encontrar una excusa para escapar de ellas. No, su «motivo», el que fuese, podía ser, en este caso, una simple excusa, a menos que se inclinase hacia la posibilidad, bastante menos halagadora, de que cualquier motivo pareciese lo suficientemente bueno como para darle largas. Desde luego, si su bienvenida había significado lo que él se había imaginado, ella no podía por segunda vez en pocas semanas haberse sometido tan dócilmente a la alteración de sus planes; una alteración que, teniendo en cuenta sus deberes oficiales, podría tener como resultado, por lo que ella sabía, que él no pudiese ir a verla durante meses.
«Por favor, no vengas hasta el treinta». El treinta, ¡y tan solo estaban a día quince! Tiró a la basura aquellos quince días como si, en vez de ser un diplomático activo y joven que para responder a su llamada había tenido que hacer malabares para arreglárselas con sus múltiples compromisos, hubiese sido un zángano al que las fechas le eran indiferentes. «Por favor, no vengas hasta el treinta». Y eso era todo. No había rastro ni de justificación ni de arrepentimiento, ni siquiera el superficial «te escribiré» con el que se suelen aplacar golpes como estos. Ella no le quería y había tomado el camino más corto para decírselo. Incluso en el primer momento de exasperación le pareció significativo que no hubiese disfrazado el aplazamiento con una mentira piadosa. Sus ángulos morales no estaban, desde luego, pulidos.
«Si le pidiese que se casase conmigo, me rechazaría con el mismo lenguaje. ¡Pero menos mal que no lo he hecho!», pensó.
Tales consideraciones, que lo habían acompañado kilómetro tras kilómetro desde Londres, alcanzaron un clímax irónico en cuanto se vio arrastrado por la multitud en el muelle. No apaciguó sus sentimientos recordar que, de no haber sido por la falta de previsión de ella, estaría sentado delante de la chimenea de su club en Londres, en lugar de estar pasando frío entre el húmedo rebaño del muelle en aquel día tan tormentoso de finales de mayo. Tenía aceptado que el género opuesto tiene derecho a cambiar de opinión, pero ella podría al menos haberle avisado de su cambio de parecer telegrafiándole a su habitación directamente. Pero, pese a que habían intercambiado cartas, a ella se le había pasado, al parecer, apuntar su dirección; y un emisario, sin aliento, había salido de la embajada a toda velocidad para alcanzar el tren, que salía ya de la estación, y lanzar el telegrama a su compartimento.
Sí, le había dado oportunidades de sobra para que supiera dónde vivía, y esta pequeña prueba de su indiferencia se convirtió, mientras se abría paso entre la multitud, en el objeto principal de su enfado con ella y del escarnio hacia su persona. Que le clavasen la varilla de un paraguas en el muelle, a medio camino, acrecentó su exasperación, pues fue entonces cuando se percató de que llovía. Al instante, la estrecha plataforma se convirtió en un campo de batalla lleno de cabezas que se interponían, se inclinaban y se esquivaban. La lluvia levantó el viento y los pobres desdichados expuestos a este doble asalto descargaron sobre sus vecinos la venganza que no podían descargar sobre los elementos.
La forma saludable de disfrutar de la vida que tenía Darrow lo convertía, en general, en un buen viajero que toleraba que la humanidad se apelotonase, pero en esa ocasión se sintió disgustado por estos acercamientos tan promiscuos. Fue como si toda la gente a su alrededor lo hubiese calado y conociese el dilema en el que se encontraba, como si estuviesen chocándose con él y empujándole desdeñosamente como el ser insignificante en el que se había convertido. Sus paraguas y sus codos parecían decirle: «No te quiere, no te quiere, no te quiere».
Cuando lanzaron el telegrama a su compartimento, juró de la misma: «No, no voy a volver bajo ningún concepto», como si el remitente pudiera alegrarse maliciosamente de que volviera sobre sus pasos en vez de continuar hasta París. Se daba cuenta en ese momento de la absurdez del juramento y agradeció a su buena suerte que no necesitase zambullirse, sin ningún propósito, en la furia de las olas en el exterior del puerto.
Con eso en mente, se giró para buscar a su mozo. Pero la cercanía de los paraguas chorreantes hizo que fuese imposible señalar, y cuando se dio cuenta de que lo había perdido de vista, volvió a subir a la plataforma. Cuando la alcanzó, un paraguas en pleno descenso se le enganchó en la clavícula, y al momento siguiente, doblado hacia un lado por el viento, se dio la vuelta y se elevó, como una cometa, en el brazo indefenso de una mujer.
Darrow agarró el paraguas, le bajó las varillas y observó el rostro que apareció tras él.
—Espere un minuto —dijo—, no puede quedarse aquí.
Mientras hablaba, una horda de gente hizo que la dueña del paraguas se cayese de forma abrupta sobre él. Darrow la sostuvo con los brazos extendidos y, cuando recuperó el equilibrio, ella exclamó:
—¡Oh, cielos, oh, cielos! ¡Está destrozado!
Su rostro alzado, fresco y sonrojado bajo la lluvia torrencial despertó en él el recuerdo de haber visto aquella cara hacía mucho tiempo y en un entorno ligeramente desagradable. Pero no era el momento de seguir esas pistas y era evidente que el rostro se abriría camino por sus propios méritos.
Su dueña había soltado su bolso y sus bultos para aferrarse al paraguas hecho jirones.
—Lo compré justo ayer en los almacenes… ¡Y ya está totalmente destrozado! —se lamentó.
Darrow sonrió ante la intensidad de su aflicción. Era carnaza para el moralista que, junto con catástrofes como la suya, la naturaleza humana aún se perturbase ante infortunios tan microscópicos.
—¡Aquí tiene el mío si lo desea! —le gritó a través del rugido del vendaval.
El ofrecimiento hizo que la joven lo mirase con más atención.
—¡Pero si es el señor Darrow! —exclamó—. ¡Oh, gracias! Podemos compartirlo si quiere —añadió, encantada de haberle reconocido.
Lo conocía, entonces. Y él la conocía a ella, pero ¿cómo y dónde se habían presentado? Dejó a un lado la cuestión, ya la solucionaría más tarde, y se la llevó a una esquina más resguardada y le pidió que aguardase hasta que él pudiese encontrar a su mozo.
Cuando, unos minutos más tarde, volvió con sus pertenencias recuperadas y la noticia de que el barco no zarparía hasta que bajase la marea, ella no mostró preocupación alguna.
—¿En dos horas? Qué suerte, ¡así podré encontrar mi baúl!
En cualquier otra situación, Darrow se hubiese sentido poco dispuesto a involucrarse en la aventura de una jovencita que había perdido su baúl, pero en ese momento le alegraba tener cualquier pretexto para hacer algo. Incluso aunque decidiese coger el siguiente tren a Dover, aún le quedaba una aburrida hora de espera, por lo que el remedio más obvio era dedicársela al encanto angustiado que tenía bajo su paraguas.
—¿Ha perdido un baúl? Permítame ver si lo encuentro.
Le agradó que ella no le devolviese el típico: «Oh, ¿lo haría?». Muy al contrario, ella le corrigió con una carcajada:
—Un baúl no, mi baúl, no tengo otro. Pero será mejor que primero se asegure de que suban sus cosas al barco —añadió rápidamente.
—No sé si voy a cogerlo —contestó Darrow, como si al decir sus planes en voz alta los dotase de fundamento.
—¿No lo va a coger?
—Bueno… Quizás no coja este barco. —Sintió de nuevo una indecisión vergonzosa—. Es probable que tenga que volver a Londres. Estoy… Estoy… esperando una carta. —«Se va a pensar que soy un indeciso», pensó—. Pero, mientras tanto, disponemos de mucho tiempo para encontrar su baúl.
Cogió los enseres de su acompañante y le ofreció el brazo, lo que le permitió acercar más su cuerpecito a él bajo el paraguas; y mientras caminaban de vuelta a la plataforma, unidos como estaban, juntándose y separándose como marionetas manejadas por el viento, él seguía preguntándose dónde podría haberla visto. La había clasificado de inmediato como compatriota: su nariz pequeña, sus tonos claros, una especie de delicadeza esbozada en su rostro, como si la hubieran pintado brillante pero ligeramente con acuarela; todo ello confirmaba la evidencia de su voz aguda y dulce, y de sus rápidos e incesantes gestos. Era americana, claramente, pero en ella aquella imprecisa cualidad nativa se había debilitado debido a un entramado más estrecho de miras: una amalgama producto de una raza inquisitiva y adaptable. Todo esto, sin embargo, no le ayudó a recordar su nombre, ya que por la embajada de Londres no dejaban de pasar personas como ella, donde los norteamericanos estrictos e inmutables eran cada vez menos habituales que los flexibles.
Más sorprendente que el hecho de ser incapaz de identificarla era la persistente sensación de que la relacionaba con algo incómodo y desagradable. Una visión tan placentera como la que relucía ante él entre el pelo castaño húmedo y la boa marrón mojada debería haberle evocado únicamente asociaciones igual de agradables; pero todos sus esfuerzos por encajar su imagen en el pasado tuvieron como resultado los mismos recuerdos aburridos y una confusa incomodidad…
II
—¿Acaso sigue sin acordarse de mí? ¿De la casa de la señora Murrett? —le lanzó la pregunta a Darrow desde el otro lado de la mesa de la silenciosa cafetería a la que le había sugerido ir a tomar una taza de té tras una larga e infructuosa búsqueda de su baúl.
En aquel retiro, que olía a humedad, se había quitado su sombrero empapado y lo había colgado cerca del fuego para que se secase, y poniéndose de puntillas se estiró delante del espejo redondo coronado con un águila, situado encima de la repisa en la que descansaban los jarrones de las siemprevivas, para peinarse el pelo con los dedos. El gesto reavivó los sentimientos adormecidos de Darrow al igual que el fulgor del fuego estimulaba su circulación. Y cuando él le había preguntado si acaso no tenía también los pies húmedos, ella, después de una profunda inspección de su calzado robusto, había respondido alegremente que afortunadamente no, pues llevaba botas nuevas. Empezó a sentir que las relaciones humanas aún podían resultar tolerables si estuviesen siempre libres de formalidades.
Cuando su acompañante se quitó el sombrero, además de provocarle tales pensamientos, le permitió ver bien su rostro por primera vez. Y la imagen le resultó tan favorable que el nombre que pronunció en ese mismo instante le asestó una sacudida de consternación bastante desproporcionada.
—Oh, la señora Murrett. ¿Fue allí?
Ya la recordaba, por supuesto. Recordó que era una de esas presencias sombrías que caminaban de forma furtiva por aquella horrible casa de Chelsea, uno de esos apéndices mudos de la histriónica e inevitable señora Murrett, en cuyas garras había caído durante su alocada búsqueda de lady Ulrica Crispin. Oh, ¡el sabor de las locuras pasadas! ¡Qué insípido era y cómo permanecía!
—Me crucé varias veces con usted en las escaleras —le recordó ella.
Sí, la había visto escabullirse mientras subía al salón en busca de lady Ulrica, lo recordaba ahora. Aquel recuerdo hizo que la mirara con más atención. ¿Cómo una cara como la suya podría haberse visto involucrada en la turba de los Murrett? Sus fugitivas líneas oblicuas, que se prestaban a todo tipo de tiernas inclinaciones y escorzos, poseían la gracia estrafalaria de algún rostro joven de la comedia italiana. El pelo le caía sobre la frente como un mechón de duendecillo, y su color hacía juego con sus ojos castaños con manchitas negras y con el pequeño lunar marrón que tenía en la mejilla, entre la oreja, que estaba hecha para tener una rosa por detrás, y la barbilla, que debería descansar sobre una gorguera. Cuando sonreía, la comisura izquierda de su boca se elevaba un poco más que la derecha, y su sonrisa comenzaba en los ojos y corría hasta los labios como dos haces de luz. ¡Y había ignorado aquello solo por llegar hasta lady Ulrica Crispin!
—Pero, claro, usted no se acordará de mí —le estaba diciendo—. Me apellido Viner. Sophy Viner.
¿Que no la recordaba? ¡Por supuestísimo que sí! Estaba total y absolutamente seguro.
—Es la sobrina de la señora Murrett —afirmó.
Negó con la cabeza.
—No, de eso nada. Solo soy su lectora.
—¿Su lectora? ¿Está queriendo decir que la señora Murrett lee alguna vez?
La señorita Viner se deleitó con su sorpresa.
—¡No, por Dios! Pero escribía notas, llevaba su agenda, sacaba a sus perros de paseo y lidiaba con gente aburrida por ella.
—Qué horrible tuvo que ser —dijo Darrow.
—Sí, pero nada tan terrible como ser su sobrina.
—Eso sí que me lo creo. Me alegra escuchar que ha utilizado el pasado —añadió.
La joven pareció languidecer un poco cuando escuchó aquella frase. Después levantó la barbilla con una sacudida desafiante.
—Sí. Todo ha terminado entre nosotras. Nos acabamos de separar entre lágrimas, ¡pero no en silencio!
—¿Se acaban de separar? ¿Quiere decir que ha estado allí todo este tiempo?
—¿Desde que solía venir a ver a lady Ulrica? ¿Tantísimo tiempo le parece?
La imprevisibilidad de la estocada, así como su dudoso gusto, enfrió lo mucho que estaba empezando a disfrutar de la charla. Estaba empezando a gustarle de verdad; había recuperado, bajo la cándida aprobación de su mirada, su estado natural de jovencito agradable, con todos los privilegios pertenecientes a esa condición, en vez de la chusma anónima que se había sentido entre la multitud que abarrotaba el muelle. Le molestó, en ese preciso momento, que le recordasen que la naturalidad no siempre implica buen gusto.
Ella pareció adivinar sus pensamientos.
—¿No le gusta que diga que usted venía por lady Ulrica? —le preguntó inclinándose sobre la mesa para servirse una segunda taza de té.
Le gustaba su rapidez, en cualquier caso.
—¡Prefiero eso a que piense que iba a ver a la señora Murrett! —rio.
—Oh, ¡nosotros nunca pensamos que alguien viniese por la señora Murrett! Siempre era por otras cosas: la música, el cocinero (cuando había uno bueno) o la gente. Cualquier otra persona, por lo general.
—Entiendo.
Era divertida y eso, en su estado de ánimo actual, era más importante para él que el matiz exacto de su buen gusto. También era extraño descubrir de repente que el borroso tapiz del fondo de la señora Murrett había estado vivo y lleno de ojos todo el tiempo. Ahora, con un par de ellos mirándole a los suyos, era consciente de que la perspectiva, curiosamente, había cambiado.
—¿Quiénes eran esos «nosotros»? ¿Un enjambre de testigos?
—Éramos unos cuantos —sonrió—. Veamos, ¿quiénes estaban en su época? La señora y la señorita Bolt, el profesor Didymus y la condesa polaca. ¿No recuerda a la condesa polaca? Tenía mirada de cristal y tocaba los acompañamientos, y la señora Murrett la echó porque la señora Didymus la acusó de hipnotizar al profesor. Pero no se acuerda, por supuesto. Éramos invisibles a sus ojos, pero nosotros sí que veíamos. Y todos nos hacíamos preguntas sobre usted…
Darrow volvió a ruborizarse.
—¿Qué pasaba conmigo?
—Bueno… Si era usted o ella quien…
Se avergonzó, pero escondió su desaprobación. Aguardó a escucharla.
—Bueno, la señora y la señorita Bolt y la condesa, naturalmente, pensaban que era ella, pero el profesor Didymus y Jimmy Brance, sobre todo Jimmy…
—Espere un momento. ¿Quién demonios es Jimmy Brance?
—¡Estaba en la inopia! ¡No recordar a Jimmy Brance! —exclamó—. Él debía de estar en lo cierto respecto a usted, después de todo. —Dejó que su divertido escrutinio le mortificase un poco—. Pero ¿cómo pudo? ¡Ella era una falsa de pies a cabeza!
—¿Falsa? —A pesar del tiempo y la saciedad, emergió en él el instinto masculino de la propiedad y rechazó la acusación.
La señorita Viner vio su mirada y se rio.
—¡Oh, solo me refiero al exterior! Verá, ella solía venir a menudo a mi habitación después del tenis, o a retocarse por las tardes, cuando había partido, y le aseguro que se desarmó como un rompecabezas. De hecho, solía decirle a Jimmy (solo para enfurecerle): «Me apuesto lo que quieras a que no pasa nada malo, porque sé que ella nunca se atrevería a…». —Separó la palabra en dos, y se sonrojó tan rápido que su cara parecía una rosa de pétalos planos que se difuminaban hasta alcanzar el rosa más intenso del centro.
La situación se salvó gracias a Darrow por medio de una abrupta oleada de recuerdos; él dio paso a una alegría de la que ella se hizo eco con la misma franqueza.
—Por supuesto —consiguió decir entre risas—, solo lo dije para picar a Jimmy…
Su diversión le molestó ligeramente.
—¡Oh, son todas iguales! —exclamó llevado por una incomprensible sensación de decepción.
Le entendió al momento, ¡a ella no se le escapa ni una!
—¿Lo dice porque me considera mala persona y una envidiosa? Sí, tenía envidia a lady Ulrica… ¡Pero no por usted o por Jimmy Brance! Simplemente porque ella tenía casi todo lo que yo siempre había querido: ropa, diversión, coches y gente que la admiraba, y se iba a navegar, y a París… ¡Yo me hubiese conformado solo con París! ¿Y cómo cree que una joven puede ver ese tipo de cosas a su alrededor día tras día y no preguntarse nunca por qué algunas mujeres, que no tienen más derechos que nadie, lo tienen todo a su disposición, mientras que otras se pasan el tiempo escribiendo invitaciones a cenas, haciendo números y copiando listas de visita, y terminando calcetines para el golf, y encontrando los lazos que combinen, y asegurándose de que a los perros les den azufre? ¡Una, después de todo, observa su pequeño y propio mundo!
Le lanzó aquellas últimas palabras en un tono que las elevó por encima de la petulancia de la vanidad; pero el sentido de sus palabras se perdió en la estupefacción de su rostro. Bajo los efluvios de su emoción había dejado de ser un jarrón superficial y se había convertido en un espejo cada vez más oscuro y reluciente que quizás devolviese extrañas profundidades de sentimientos. La joven tenía miga, lo veía, y parecía que ella captaba lo que percibían sus ojos.
—Esa es la clase de educación que recibí en casa de la señora Murrett y nunca tuve ninguna otra —dijo encogiéndose de hombros.
—Señor bendito, ¿cuánto tiempo estuvo allí?
—Cinco años. Me quedé más que cualquiera de las otras —dijo, como si fuese algo de lo que sentirse orgullosa.
—Bueno, ¡demos gracias al señor de que haya podido escapar!
Una sombra de lo más perceptible volvió a cruzarle la cara.
—Sí, y quiero estar lo más lejos posible de todo aquello.
—Y, si me permite preguntarle, ¿qué va a hacer ahora?
Bajó la mirada y meditó un momento; después, con cierto orgullo, dijo:
—Me voy a París, a estudiar teatro.
—¿Teatro? —Darrow la miró fijamente, conmocionado. Todas sus confusas y contradictorias impresiones adoptaron un nuevo aspecto ante tamaña revelación. Y con el fin de esconder su sorpresa, añadió jovialmente:
—Oh, ¡al final irá a París después de todo!
—Pero no será el París de lady Ulrica. No va a ser, ni mucho menos, un camino de rosas.
—No, desde luego. —Fue un sentimiento de compasión real el que le instó a continuar—. ¿Tiene usted algún…, algún conocido con quien pueda contar?
Soltó una pequeña carcajada, un tanto displicente.
—Solo me tengo a mí misma. Nunca he podido contar con nadie más.
Decidió no contestarle.
—Pero ¿es consciente de que la profesión está abarrotada? Sé que es un cliché…
—Lo tengo muy claro. Pero no podía seguir así.
—Por supuesto que no. Pero si, tal y como dice, aguantó más que cualquiera de las demás, ¿no podría haber esperado un poco hasta estar segura de que se le abriría alguna puerta?
Durante unos instantes no contestó; después lanzó una mirada apática a la ventana, asediada por la lluvia.
—¿No deberíamos ponernos en marcha? —preguntó con una indiferencia altiva que bien podría haber sido la de lady Ulrica.
Darrow, sorprendido por el cambio, pero aceptando el desplante como una fase que él intuyó que era parte de un estado de ánimo confuso y atormentado, se levantó de su asiento y cogió su chaqueta del respaldo de la silla en la que ella la había colgado para que se secara. Mientras la sostenía en su dirección, ella levantó rápidamente la mirada.
—La verdad es que discutimos —dijo de repente— y me marché anoche sin cenar y sin mi sueldo.
—Oh —gimió él, con una aguda percepción de todos los sórdidos peligros que podría entrañar una ruptura como aquella con la señora Murrett.
—¡Y sin carácter! —añadió mientras metía los brazos en las mangas—. Y sin un baúl, al parecer. Pero ¿no dijo que antes de irse había tiempo para echar otro vistazo a la estación?
Había tiempo para echar otro vistazo a la habitación, pero la búsqueda volvió a ser decepcionante, pues su baúl no estaba en ninguna parte de la enorme pila que habían descargado del recién llegado exprés de Londres. Este hecho perturbó ligeramente a la señorita Viner, pero se recompuso rápidamente porque necesitaba continuar con su viaje, y su decisión confirmó la confusa determinación de Darrow de ir a París en vez de volver sobre sus pasos a Londres.
La señorita Viner parecía feliz ante la perspectiva de contar con su compañía, reconfortada por su oferta de telegrafiar a Charing Cross en busca del baúl perdido; y la dejó esperando mientras él se apresuraba hacia la oficina de telégrafos. Una vez enviado, y justo cuando se estaba alejando del mostrador, le sobrevino otro pensamiento y volvió y escribió a su criado en Londres: «Si he recibido alguna carta con matasellos francés desde mi marcha, reenvíala de inmediato al Hotel Terminus Gare du Nord de París».
Después volvió a reunirse con la señorita Viner y partieron bajo la lluvia hasta el muelle.
III
En cuanto el tren abandonó Calais, apoyó la cabeza en una esquina y se quedó dormida.
Sentados cara a cara, en el compartimento del que había logrado expulsar a otros pasajeros, Darrow la observaba con curiosidad. Nunca había visto una cara que cambiase con tanta rapidez. Hacía un momento había bailado como un camino de margaritas bajo una brisa veraniega; ahora, bajo la luz pálida y oscilante de la lámpara que tenía encima de la cabeza, mostraba el influjo de la experiencia, como si algo se hubiese enfriado antes de que su curvatura se redondease, y le conmovió ver que la preocupación se había apoderado de ella al dormirse.
La historia que le había contado en el camarote bullicioso y tambaleante, así como en el restaurante de Calais —donde le había insistido en invitarle a la cena que se había perdido en la casa de la señora Murrett—, había perfilado mejor su persona. Desde el momento en el que entró en el internado de Nueva York, al que la había enviado apresuradamente su preocupado tutor tras la muerte de sus padres, se había visto sola en un mundo ajetreado e indiferente. Su historia juvenil podía resumirse, de hecho, en la afirmación de que todos habían estado demasiado ocupados como para cuidar de ella. A su tutor le absorbía la oficina, a la esposa de su tutor, la salud y la religión, y a su hermana mayor, Laura, casada, divorciada y casada de nuevo y en plena persecución —a lo largo y ancho de todas estas facetas alternativas— de un ideal ligeramente «artístico» que el tutor y su esposa observaban con recelo; ellos se habían aprovechado de su desaprobación (conjeturó Darrow) como un pretexto para no preocuparse si quiera por la pobre Sophy, que, quizás por este motivo, había continuado siendo la encarnación de remotas posibilidades románticas.
Con el paso del tiempo, un repentino «infarto» sumió los asuntos personales del tutor en un estado de confusión en el que se volvió evidente —tras su muy lamentada muerte— que no sería posible rescatar su herencia. Nadie lo lamentó con más sinceridad que su viuda, que vio en ello una prueba más de que su marido había sacrificado su vida con las innumerables obligaciones que se le habían impuesto, y a la que, de no haber sido por sus creencias religiosas, le hubiese resultado prácticamente imposible perdonar a la jovencita que, con su participación indirecta, había acelerado su final. Pero Sophy no estaba resentida con ella. Lamentaba mucho más la muerte de su tutor que la pérdida de su insignificante fortuna, que solo había servido para mantenerla aprisionada; y su desaparición marcó el momento de su inmediata zambullida en el ancho y reluciente mar de la vida que rodeaba la isla de su cautiverio. Aterrizó por primera vez gracias a la intervención de las señoras que habían dirigido su educación, en una habitación de estudiantes de la Quinta Avenida en la que, durante unos meses, actuó como mediadora entre tres niños déspotas y su séquito de enfermeras y profesores. Las atenciones demasiado apremiantes del criado de su padre la habían obligado a huir de aquel lugar protegido, en contra del expreso consejo de sus mentoras, quienes insinuaban que, en su caso, el refinamiento y el amor propio siempre habían sido suficientes para mantener las pasiones más ingobernables a raya. Y como la experiencia de la viuda del tutor había sido precisamente similar y el deplorable precedente de la carrera de Laura estaba aún muy presente en la mente de todos ellos, ni una sola de estas señoras sintió obligación alguna de inmiscuirse más de lo necesario en los asuntos de Sophy, por lo que dejaron que se las apañase sola.
Una compañera de colegio de las Montañas Rocosas, que iba a llevar a su padre y a su madre a Europa, le sugirió a Sophy que los acompañase y que fueran juntas a «vivir aventuras» mientras sus padres, al cuidado del guía, curaban sus dolencias en un balneario de moda. Darrow entendió que aquellas «aventuras» con Mamie Hoke habían sido varias y entretenidas. Pero esta fase relativamente brillante de la vida de Sophy se vio interrumpida por la fuga de la desconsiderada de Mamie con un «ídolo de la matinée» que la había seguido desde Nueva York, y por el regreso precipitado de sus padres para negociar el rescate de su hija.
Fue entonces, después de unos cuantos días de descanso gracias a unos compasivos pero pobres amigos americanos en París, cuando la señorita Viner cayó en las turbias garras de la vida de la señora Murrett. Los compatriotas pobres le habían encontrado a la señora Murrett y fue en parte por su culpa (porque las pobres y confiadas criaturas eran un encanto, pero también desconocían por completo a dónde la estaban enviando) que Sophy aguantó tanto tiempo en la horrible casa de Chelsea. Los Farlow eran, tal y como le explicó a Darrow, los mejores amigos que había tenido jamás (y los únicos que «habían sido decentes» respecto a Laura, a la que habían visto en una ocasión y admirado intensamente); pero incluso después de pasarse veinte años en París eran los ángeles más incorregiblemente inexperimentados, y prácticamente la convencieron de que la señora Murrett era una gran eminencia intelectual y que la casa de Chelsea era «el más exclusivo de los salones» —¿entendía Darrow a lo que se refería?—, y no le hubiese gustado contradecirles, sabiendo que hacerlo significaría arrojarse prácticamente de nuevo en sus manos, y sintiendo, también, después de sus experiencias anteriores, la necesidad urgente de conseguir, a cualquier precio, un nombre en la sociedad. Y, además, soltó con una risita, en todos aquellos años no había tenido ninguna otra oportunidad.
Había esbozado este esquema de su vida con pinceladas suaves y rápidas, y con un tono fatalista extrañamente desteñido de amargura. Darrow se percató de que ella clasificaba a la gente de acuerdo con la «suerte» que hubiesen tenido en la vida, pero no parecía albergar ningún resentimiento en contra del poder indefinido que dispensaba ese don de una forma tan caprichosa. Las cosas ocurrían o no, y mientras tanto solo se podía observar y sacar el máximo provecho a las pequeñas compensaciones, como ver el «espectáculo» en casa de la señora Murrett y hablar sobre lady Ulrica y otras figuras teatrales. Y las cosas podían cambiar en cualquier momento, por supuesto; un cambio en el caleidoscopio podía, de repente, lanzar un destello reluciente en el velo gris de los días.
Esta filosofía desenfadada tenía cierto encanto para un hombre acostumbrado a pensamientos más tradicionales. George Darrow había tenido aventuras con diferentes tipos de mujeres, pero con las que había tenido relación o bien eran «señoritas» de los pies a la cabeza o no lo eran en absoluto. Les agradecía a ambos grupos haber atendido a la naturaleza masculina más compleja y estaba dispuesto a asumir que habían evolucionado para tal fin, si es que no habían sido diseñadas para ello; pero había mantenido a ambos grupos en compartimentos separados en su mente, evitando a esa sociedad intermedia que intenta conciliar las dos teorías de la vida. Lo «bohemio» le parecía una convención más ordinaria que las otras dos, y le gustaba, sobre todo, la gente que se llevaba a sí misma al límite; le gustaba que estas «señoritas» y sus rivales no mostrasen ningún tipo de vergüenza por mostrarse tal y como eran. También había tenido, de hecho, aventuras con un tercer tipo, y sus vivencias con lady Ulrica estaban allí para recordárselo; pero esa experiencia le había dejado un profundo rechazo por las mujeres que utilizan los privilegios de una clase para proteger las costumbres de otra.
Y respecto a las jovencitas, no había pensado mucho en ellas desde su primer amor con la chica que se convirtió en la señora Leath. Parecía que toda la realidad que albergaba ese episodio, cuando echaba la vista atrás, no guardaba más relación con la realidad que un diseño pálido y decorativo de la confusa riqueza de un paisaje estival. Le resultaba difícil entender los impulsos violentos y las pausas fantasiosas de su joven corazón, o los abandonos y reticencias inescrutables del de ella. Cuando la perdió, conoció la angustia: el choque de los instintos juveniles contra la barrera del destino; pero la primera oleada de sensaciones más fuertes había barrido todo menos el esbozo de su historia, y el recuerdo de Anna Summers había convertido la imagen de la joven en sagrada, pero la clase en algo carente de interés.
Estas generalizaciones pertenecían a sus experiencias más tempranas. Cuanto más conocía la vida, más incalculable le parecía; y había aprendido a rendirse a sus impresiones sin sentir la necesidad juvenil de contárselo a otros. La chica del asiento de enfrente era la que había despertado en él el hábito latente de la comparación; se distinguía de las hijas de los ricos por su conocimiento indudable de la vida real, una familiaridad lo más diferente posible a su dominio teórico. Aun así, a Darrow le parecía que aquellas vivencias la habían hecho libre pero no insensible, y segura de sí misma sin la necesidad de ser asertiva.
La llegada precipitada a Amiens y el destello de las luces de la estación en su compartimento interrumpieron el sueño de la señorita Viner, y sin cambiar de postura abrió los ojos y miró a Darrow. En su mirada no había ni sorpresa ni desconcierto. Fue consciente al instante, no de dónde estaba, pero sí del hecho de que estaba con él, y eso bastó para tranquilizarla. Ni siquiera giró la cabeza para observar el exterior; siguió mirándole con una leve sonrisa que parecía iluminarle la cara desde dentro, mientras el sueño aún estaba prendido en sus labios.
El sonido de los gritos y el tránsito acelerado de los viajeros les llegó a través de las luces confusas e indirectas de la plataforma. En la ventana apareció una cabeza y Darrow se lanzó a defender su soledad; pero el intruso no era más que un empleado haciendo su ronda. Pasó de largo, y las luces y los gritos de la estación desaparecieron, fundiéndose en una bruma más amplia y en una resonancia más hueca a medida que el tren se ponía en marcha con una larga sacudida y se adentraba de nuevo en la oscuridad.
La señorita Viner se hundió de nuevo en el cojín, apartando un mechón de pelo oscuro por encima de la frente. El traqueteo del tren le soltó un mechón sobre la oreja, y ella lo sacudió hacia atrás con un movimiento infantil mientras su mirada descansaba aún en su acompañante.
—¿No está demasiado cansada?
Asintió y sonrió.
—Deberíamos llegar antes de medianoche. Vamos muy bien de tiempo. —Verificó aquella afirmación acercando su reloj a la lámpara.
Ella asintió distraídamente.
—Está bien. Telegrafié a la señora Farlow para decirle que ni se les ocurra ir a la estación. Pero le habrán pedido al conserje que vaya a buscarme.
—¿Me dejará llevarla hasta allí?
Asintió de nuevo y cerró los ojos. A Darrow le resultó muy agradable que no hiciera ningún esfuerzo por hablar o por ocultar su sueño. Se sentó a observarla hasta que sus pestañas superiores se encontraron y fundieron con las de abajo, y la sombra de ambas descansaba en una de sus mejillas. Después se puso en pie y tapó la lámpara con la cortina, el compartimento se sumió en un crepúsculo azulado.
Mientras se ponía cómodo en el asiento, pensó en que Anna Summers —o incluso Anna Leath— se hubiese comportado de un modo completamente diferente. No hubiese hablado mucho, tampoco hubiese estado inquieta ni avergonzada, pero su adaptabilidad, su convencionalismo, no hubiese sido natural sino «táctico». Una situación así de extraña hubiese provocado que dormir fuese imposible o, si el cansancio la hubiese vencido por un momento, se hubiese despertado como un resorte, preguntándose dónde estaba y cómo habían llegado hasta allí, y si su peinado seguía intacto. Y ni las horquillas ni un espejo le hubiesen devuelto la compostura…
Aquel pensamiento le hizo preguntarse si acaso la crianza «protegida» de la joven no la habría convertido en una inadaptada para cualquier contacto posterior con la vida. ¿La habían acercado más a ella la maternidad y el transcurso de catorce años? ¿Qué eran todas aquellas reticencias y huidas si no el resultado del insensible proceso de formar a una «dama»? La frescura que le había maravillado era como la blancura antinatural de las flores relegadas a la oscuridad.
Mientras él recordaba los días que habían pasado juntos, se dio cuenta de que sus conversaciones habían estado marcadas, por su parte, por las mismas dudas y reservas que habían enfriado su intimidad inicial. Habían pasado una hora juntos y, una vez más, ella la había desperdiciado. Igual que en su juventud, sus ojos habían hecho promesas que sus labios temían mantener. La vida aún le asustaba, aún tenía miedo de su crueldad, de su peligro y misterio. Todavía era la jovencita domesticada que no puede quedarse sola en la oscuridad. Su recuerdo viajó a su amor adolescente y ciertos detalles que tenía totalmente olvidados tomaron forma frente a él. ¡Qué frágil y distante era la imagen! Él y ella parecían los amantes fantasmales de la urna griega, buscándose eternamente sin asirse jamás. Seguía sin saber, aun entonces, qué los había separado: la ruptura había sido tan fortuita como el aleteo de dos pericarpios en una ola de aire estival…
La levedad, la vaguedad, del recuerdo hizo que fuese más angustioso. Sintió el dolor místico de un padre por el hijo muerto al nacer. Pero ¿por qué había ocurrido de aquel modo, si el más mínimo cambio de influencias lo hubiera cambiado todo? Si ella se hubiese entregado a él, entonces él hubiese derramado calidez en sus venas y luz en sus ojos. La hubiese convertido en una mujer de pies a cabeza. Pero aquella reflexión le hizo tener una sensación de desperdicio, que es la cosecha más amarga de la experiencia. Un amor como el suyo podría haberle otorgado a Anna el don divino del autorrenacimiento. Y ahora la veía destinada a envejecer y marchitarse repitiendo los mismos gestos, haciendo eco de las palabras que siempre había escuchado, y quizás sin adivinar jamás que la vida transcurría detrás de su acristalada y velada conciencia, una enorme oscuridad coronada con luces, como el paisaje nocturno más allá de las ventanillas del tren.
El motor redujo la velocidad al pasar por una estación de paso. Darrow miró a su compañera a la luz de la farola del andén. Se le había caído la cabeza hacia un hombro y sus labios estaban lo suficientemente separados como para que el reflejo del superior oscureciera el color del otro. El traqueteo del tren volvió a soltarle el mechón sobre la oreja: danzaba sobre su mejilla como el aleteo de un ala marrón sobre las flores, y Darrow sintió un deseo intenso de acercarse y colocárselo detrás de la oreja.
IV
Mientras su coche, al que habían subido en la Gare du Nord, giraba hacia el resplandor del bulevar, Darrow se inclinó para señalar un letrero luminoso.
—¡Allí!
Sobre la puerta, un arco de fuego proyectaba el nombre de una gran actriz, cuyas últimas representaciones en una obra de originalidad inusual habían sido el tema principal de extensos artículos en los periódicos parisinos que Darrow había llevado consigo en su compartimento en Calais.
—¡Esto es lo que debe ver antes de ser veinticuatro horas más vieja!
La joven siguió su gesto con entusiasmo. Ya estaba totalmente despierta y animada, como si el runrún de las calles, con sus largas efervescencias de luz, se hubiese transferido a sus venas como el vino.
—¿Cerdine? ¿Ahí es donde actúa? —Sacó la cabeza por la ventana, girándose para echar un vistazo a la entrada sagrada. Al pasar frente a ella, se hundió en su asiento con un suspiro de satisfacción—. ¡Solo saber que está allí es suficientemente maravilloso! Nunca la he visto, ¿sabe? Cuando vine con Mamie Hoke, como ella no sabía francés, solo fuimos a los music halls. Y cuando volví más tarde a casa de los Farlow, no tenía dinero y no me lo pude permitir, y ellos tampoco. Así que la única oportunidad que tuvimos fue cuando nos invitaron unos amigos suyos, y una de las veces fue para ver la tragedia de una señora rumana, y otra vez para ver L’Ami Fritz en el Français.
Darrow se rio.
—Ahora debe arreglárselas mejor. Le vertige es buena y Cerdine consigue provocar unos efectos maravillosos. Debe venir conmigo mañana por la tarde a verla, y sus amigos también, claro. Solo si tenemos la oportunidad de conseguir asientos, por supuesto —añadió.
El reflejo de una farola alumbró su rostro radiante.
—Oh, ¿va a llevarnos de verdad? ¡Qué alegría que vaya a ser mañana mismo!
Era tremendamente maravilloso poder complacer tanto a alguien. Darrow no era rico, pero le resultaba prácticamente imposible imaginarse cómo se sentiría la gente que tenía los mismos gustos y percepciones que él y para la que una noche en el teatro era un capricho inalcanzable. Se le vino a la cabeza la contestación de la señora Leath cuando le preguntó si había visto la obra en cuestión. «No. Quería, claro, pero París es abrumador. Y además, estoy bastante harta de Cerdine. Siempre te arrastran a verla».
Eso, entre la gente que frecuentaba, era la actitud habitual hacia oportunidades como aquella. Había demasiadas, eran un incordio, ¡y tenías que defenderte a ti mismo! Incluso recordó preguntarse, en ese momento, si para alguien con un gusto exquisito, lo excepcional podía convertirse en indiferente debido a la costumbre, si el apetito por la belleza se debilitaba tan rápidamente que solo podía mantenerse vivo a través de la privación. Aquí, en cualquier caso, había una estupenda oportunidad para experimentar con una sed semejante; casi deseó quedarse en París lo suficiente para valorar la receptividad de la señorita Viner.
Aún estaba regocijándose con su promesa.
—¡Es maravilloso por su parte! Oh, ¿cree que será capaz de conseguir entradas? —Y después, tras una pausa de rebosante agradecimiento—: Me pregunto si creerá que soy horrible, pero puede que sea mi única oportunidad. Y si no puede conseguir entradas para todos, ¿podría quizás llevarme solo a mí? Después de todo, ¡es posible que los Farlow ya la hayan visto!
No había pensado que fuese horrible, por supuesto, sino más interesante aún, por ser tan natural y tan desvergonzada de mostrar la honesta avidez de su hambrienta juventud.
—¡Oh, encontraremos la forma de que vaya! —le había prometido alegremente, y ella se había reclinado con un suspiro de placer justo cuando su taxi atravesaba las calles vagamente iluminadas del distrito de los Farlow, más allá del Sena…
Recordó este pequeño fragmento a la mañana siguiente, en cuanto abrió la ventana del hotel en el primer rugido del Northern Terminus.
La joven estaba allí, en la habitación contigua. Eso fue lo primero que recordó cuando recobró la consciencia. Lo segundo que sintió fue una especie de alivio por la obligación que le había impuesto el inesperado cambio de planes. Despertarse por la necesidad de ponerse a hacer algo, y posponer a la fuerza la infructuosa contemplación de su agravio privado, era motivo suficiente de gratitud, incluso aunque la pequeña aventura en la que se había visto envuelto no había despertado, por mérito propio, una curiosidad instintiva por la que llevarla a cabo.
Cuando su acompañante y él llegaron la noche anterior a la puerta de los Farlow, descubrieron, después de llamar en repetidas ocasiones, que ya no estaban allí. Se habían mudado la semana anterior, no solo del apartamento, sino de París; y la ruptura de la señorita Viner con la señora Murrett había sido demasiado repentina como para permitir que su carta y telegrama llegasen a tiempo. Ambas correspondencias, sin duda, aún aguardaban en el buzón del alojamiento. Pero el conserje, cuando salió de su guarida, se negó con bastante mal humor a que la señorita Viner lo comprobase, y solo confesó que los americanos se habían ido a Joigny cuando Darrow le sobornó.
Buscarlos allí a esa hora era manifiestamente imposible, y la señorita Viner, alterada pero no desconcertada ante ese nuevo obstáculo, accedió con bastante sencillez a la oferta que Darrow le había hecho de quedarse lo que quedaba de noche en el hotel al que él había enviado su equipaje.
El viaje de vuelta a través del oscuro silencio previo al amanecer, con el fulgor nocturno del bulevar difuminándose a su alrededor como las luces falsas del palacio de un mago, había impresionado tanto a la muchacha que parecía que había dejado de pensar en su dilema. Darrow se percató de que ella no percibía tanto la belleza y el misterio del espectáculo con la presión de su significado humano, con todas las implicaciones ocultas de emoción y aventura que le eran intrínsecas. Cuando pasaron por las sombrías columnas del Français, que lucía distinto y semejante a un templo bajo las luces mortecinas, sintió que le agarraba del brazo y la oyóexclamar:
—¡Ahí hay cosas que me muero de ganas de ver!
Y todo el camino de vuelta al hotel siguió haciéndole preguntas, con astuta precisión y una sed ingenua por el detalle, sobre la vida teatral de París. Se sorprendió de nuevo, mientras la escuchaba, por el modo en el que su naturalidad apaciguaba una situación opresiva, reduciéndola a una agradable sensación de buen compañerismo. Era la clase de situación que se podría haber calificado de antemano como «incómoda», pero que finalmente estaba resultando tan ajena a tales definiciones como un paseo al amanecer con una ninfa en un bosque empapado de rocío. Y Darrow pensó que la humanidad nunca hubiese tenido la necesidad de inventar la discreción si primero no hubiese inventado las complicaciones sociales.
Habían acordado, cuando le deseó buenas noches a la señorita Viner, que a la mañana siguiente él buscaría los trenes a Joigny y que la llevaría sana y salva a la estación. Pero mientras desayunaba y esperaba que le trajeran los horarios, recordó su grito de alegría ante la posibilidad de ver a Cerdine. Desde luego, era una lástima —ya que la más escurridiza e incalculable de las artistas se iba la semana siguiente a Sudamérica— perderse la oportunidad de verla en la que podría ser una de sus últimas representaciones en uno de sus grandes papeles; y Darrow, ya vestido y después de hacer las valoraciones pertinentes del horario, decidió comunicarle el resultado de sus deliberaciones a su vecina de la puerta de al lado.
La puerta se abrió al instante, y apareció como si se hubiese caído en un elemento reluciente que le había rizado el pelo y la había envuelto en centelleantes hojas frescas.
—¿Y bien? ¿Qué tal me ve? —dijo, y con una mano en la cintura giró sobre sí misma como para alardear de alguna milagrosa prenda parisina.
—¡Me parece que le ha llegado el baúl y que la espera ha merecido la pena!
—¿Le gusta mi vestido?
—¡Me encanta! Me encantan los vestidos nuevos. Porque no me irá a decir que no es nuevo, ¿verdad?
Rio, triunfante.
—¡No, no, no! Mi baúl no ha llegado, y este no es más que mi viejo harapo de ayer, ¡pero el truco nunca falla! Verá… —Como él seguía observándola, le explicó con alegría—: Siempre he tenido que vestirme con todo tipo de retales deprimentes y a veces, cuando el resto del mundo iba elegante y de estreno, solía sentirme terriblemente miserable. Así que un día, cuando la señora Murrett me arrastró de improviso para rellenar un asiento en una cena, de repente se me ocurrió dar vueltas de este mismo modo y preguntarle a la gente: «Y bien, ¿qué tal me veo?». Y, ¿sabe?, se la colaba a todos, a la señora Murrett incluida, que fue incapaz de reconocer mis harapos viejos y tintados, y quien me dijo después que era tremendamente maleducado vestirse como si fuera alguien que la gente esperase conocer. Y desde entonces, cuando he querido estar especialmente guapa, le pregunto a la gente qué opina de mi vestido nuevo, y siempre, siempre, les engaño.
Dramatizó con tanta vivacidad su explicación, que Darrow supo que aceptaría su oferta.
—Oh, pero esto confirma su vocación, desde luego —exclamó—. ¡Debe ver a Cerdine! —Y al ver que le cambiaba la cara al recordar el cambio en sus planes, Darrow se apresuró a exponerle sus ideas. Mientras lo hacía, vio lo fácil que resultaba explicarle las cosas. Ella aceptaría o no su sugerencia, pero al menos no perdería el tiempo protestando o poniendo pegas, ni sacrificios en vano a los ídolos de la conformidad. La convicción de que uno podía, en cualquier momento, prácticamente afirmar esto de ella hizo que Darrow tuviese la sensación de haber intimado lo suficiente como para insistir en sus argumentos y quitarle la idea de buscar rauda y velozmente a sus amigos.
Sí, sería estúpido, desde luego —en esto ella estaba de acuerdo—, en el caso de unos ángeles tan maravillosos e imprecisos como los Farlow, salir tras ellos sin saber a ciencia cierta si se habían establecido en Joigny, y si estaban tan asentados como para hospedarla. Reconoció que era muy probable que se hubiesen mudado allí para «economizar» y que estuviesen haciéndolo en un lugar tan reducido que sería imposible alojarla. Y sería injusto presentarse sin avisar e imponerles su presencia. La mejor forma de arrojar más luz sobre el asunto sería volver a la rue de la Chaise donde, ahora que ya era una hora mucho más adecuada para charlar, el conserje quizás sería menos cauteloso y les daría más detalles y, entonces, podría decidir cuál sería el siguiente paso en función de lo que les dijera.
La convenció punto por punto y reconoció, a la luz de su inesperada huida, que los Farlow sí que parecían encontrarse en una situación en la que no podía entrometerse de forma tan precipitada, sin avisar. La preocupación por sus amigos pareció prevalecer sobre sí misma, y esta pequeña muestra de su carácter provocó en Darrow un placer considerablemente desproporcionado. Admitió que lo mejor sería ir de inmediato a la rue de la Chaise, pero ante su propuesta de ir en coche declaró que era una «lástima» no caminar por París, así que emprendieron su camino a pie a través del alegre bullicio de las calles.