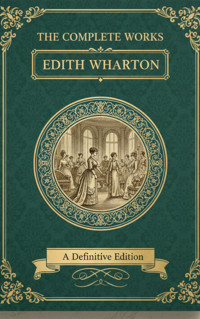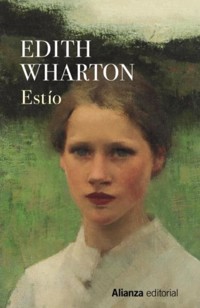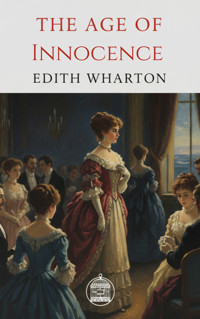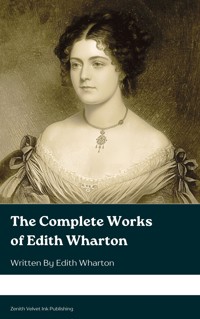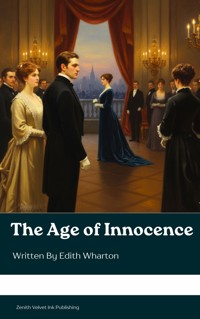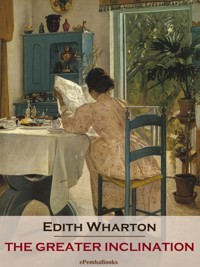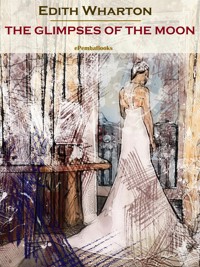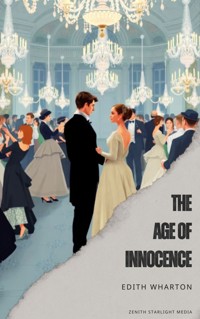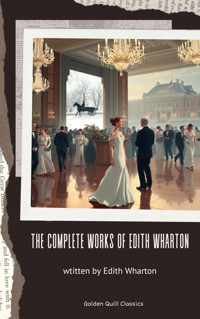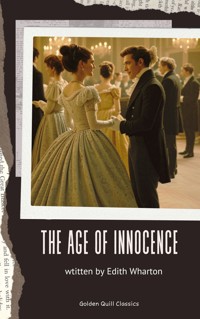Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Cátedra
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Biblioteca Cátedra del Siglo XX
- Sprache: Spanisch
"La edad de la inocencia" pertenece a esa categoría de obras escritas durante la Gran Guerra o la posguerra en las que los fantasmas de la conflagración se resisten a descansar. Se infiere de ese sentimiento de pérdida que llevó a la autora a escribir la novela y en su aguda conciencia del devenir de la historia y la caducidad de la vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 722
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EDITH WHARTON
La edad de la inocencia
Edición de Teresa Gómez Reus
Traducción de Martín Schifino
Índice
INTRODUCCIÓN
Fachadas e interiores: el mundo de Edith Wharton
La edad de la inocencia: el texto y su contexto narrativo
Composición y recepción crítica
Esta edición
Bibliografía
LA EDAD DE LA INOCENCIA
Libro I
Libro II
CRÉDITOS
FACHADAS E INTERIORES: EL MUNDO DE EDITHWHARTON
En su ensayo autobiográfico «El Nueva York de una niña», escrito en 1937 y publicado a título póstumo al año siguiente, Edith Wharton reflexiona sobre los cambios profundos acaecidos en las últimas décadas de su vida, como si un abismo se hubiera abierto entre el mundo de su juventud y el que surge tras el cataclismo de la Gran Guerra. Todo cuanto formó parte de la vida de antaño, escribe la autora, «ha sido destruido, pisoteado, aniquilado; y un sinfín de pequeños incidentes, hábitos y tradiciones que tan solo unos años atrás parecían demasiado insignificantes como para ser rescatados, han adquirido la importancia histórica de trozos de ropa y enseres excavados de una tumba babilónica»1. Su deseo al escribir este ensayo es «penetrar en los interiores celosamente guardados» de su vieja Nueva York y «reunir» los fragmentos culturales de una sociedad ya extinguida («Little Girl», 274).
En su interés por rescatar los vestigios de su América victoriana, Edith Wharton recurre a un motivo estrictamente suyo: las casas, que para ella son metáforas de identidad. Así, en «El Nueva York de una niña» habla de las viviendas que conformaron el mundo de su infancia, un «horror geológico» («Little Girl», 275) que resume una forma de ser y de relacionarse con el mundo. Construidas en la primera mitad del siglo XIX y perfectamente idénticas entre sí, esas fachadas de piedra caliza marrón sintetizan los valores y aspiraciones de un estamento social, el de la alta burguesía neoyorquina, regido por el inmovilismo, la lealtad al grupo y la observancia ciega a las tradiciones heredadas. Eran, evoca burlona la autora, «tan exasperadamente uniformes que no era difícil que algún invitado a cenar se presentara en la puerta vecina» («Little Girl», 275). Alienadas una tras otra en las zonas más respetables de la ciudad —Washington Square, Gramercy Park, Union Square, Madison Square y la zona sur de la Quinta Avenida—, esas circunspectas viviendas color chocolate y portales de estilo holandés «desfilaban en perfecto orden hacia el parque, como modosas alumnas de un internado que han salido a realizar su paseo cotidiano» («Little Girl», 278).
Casas de la parte este de la Quinta Avenida, 1870. Lienau Collection. Avery Architectural Library.
Al evocar aquel enclave en términos antropomórficos, Edith Wharton estaba aludiendo a un estamento social que conocía a la perfección. Nacida el 24 de enero de 1862, en una de aquellas casas de piedra marrón, en el número 14 de la calle Veintitrés Oeste, muy cerca de la Quinta Avenida, Edith Newbold Jones procedía de una familia de nítido entronque norteamericano. Su madre, de soltera Lucretia Stevens Rhinelander, y su padre, George Frederic Jones, descendían de familias de comerciantes ingleses y holandeses que se remontaban a casi trescientos años de ascendencia colonial, y en ambas ramas los colonos en cuestión parecen haber estado identificados con la ciudad de Nueva York desde los primeros días. Los antepasados de la parte Stevens, aunque inicialmente procedían de la puritana Massachusetts, pronto transfirieron sus actividades a la más pragmática Nueva York, donde se unieron a otras prósperas familias compuestas de banqueros, navieros, abogados y comerciantes al por mayor. Los Jones, por su parte, conformaban uno de los clanes más respetados e influyentes de la ciudad. Poseían una cuantiosa fortuna, y el padre de Edith era el único de los veinte «George Jones» listado en el censo nacional de su tiempo que figuraba como gentleman, cuando ese término mantenía su sentido original de hombre de ocio y riqueza heredada2. En sus memorias Una mirada atrás (1934) Edith Wharton describirá esa adinerada burguesía como extremadamente conservadora y precavida; un grupo de clanes de antiguos apellidos que, anclados en sus privilegios, «no tenían el menor deseo de remar contracorriente»3.
Este núcleo de familias «patricias», los así llamados «los cuatrocientos»4, que al parecer era el número de invitados que cabía en el imponente salón de baile de Caroline Astor, conformaba una especie de aristocracia mercantil que basaba su influencia en el linaje y un código estricto de exclusión social. Vivían sobre todo de rentas, se casaban entre ellos, cultivaban un inglés impoluto y pasaban su tiempo en amenidades sociales, de espaldas a las grandes transformaciones de una ciudad que estaba en pleno proceso de crecimiento. Aunque ya bajo el asalto de los nuevos millonarios que tras la Guerra Civil hicieron inmensas fortunas en el ferrocarril, la industria extractiva, la banca y los negocios, la vieja clase dirigente aún dominaba la escena social, si bien mantenerse en la cúspide requería estrategias como cerrar filas ante lo «vulgar» y ser selectivos a la hora de admitir fortunas recientes. Hacia 1880 se perpetró la conquista del Oeste, y esa apropiación de vastísimos territorios arrancados a los pueblos indígenas creó numerosas oportunidades para la especulación. En las ciudades de la costa atlántica, por otra parte, flamantes fortunas surgieron tras la Guerra Civil al calor de la industria. Para preservar su fortín de los pujantes «nuevos ricos» que a finales de 1870 se empezaron a infiltrar en la ciudad, la alta sociedad neoyorquina puso todo tipo de obstáculos para impedir su entrada en lugares como la Academia de Música —el teatro de ópera entonces más selecto—, negándose a que nadie ajeno a su círculo comprara palcos en ese recinto5. (Para vengarse, las nuevas fortunas decidieron construir la magnífica Ópera Metropolitana, que se inauguraría en otoño de 1883.) Era en verdad un mundo tan reducido que la madre de la escritora se enorgullecía de poder contar y clasificar de manera jerárquica las familias dignas de ser frecuentadas. La psicología de aquella sociedad endogámica queda de nuevo reflejada en los «celosamente guardados interiores» de las viviendas que evoca Edith Wharton:
Más allá del vestíbulo había invariablemente un estrecho salón. De sus altas ventanas colgaban tres capas de visillos a través de los cuales ningún ojo de la calle podía penetrar, y por encima de esas cortinas de encaje o tul profusamente bordadas colgaban otras más pesadas de terciopelo o brocado, que se cerraban al atardecer. Estos cortinajes siempre me parecieron las capas superpuestas de ropa interior que llevaban las mujeres, y también las niñas, de la época» («Little Girl», 277).
Cortados por el mismo patrón, al igual que las idénticas fachadas de las casas, esos abarrotados y asfixiantes interiores, cubiertos de tapicerías barrocas, festones y mesitas atestadas de naderías de porcelana y plata, tipificaban el carácter provinciano de una sociedad en la que «la belleza, la pasión y el peligro quedaban automáticamente excluidos» y «donde los hombres estaban casi tan faltos de aire como las mujeres» («Little Girl», 276; énfasis en el original). Aquellas cortinas superpuestas de connotación sexual y las capas de ropa interior femenina, sugiere la escritora, operaban como barreras simbólicas para inocular esos hogares de los peligros del mundo exterior y proteger e infantilizar a las mujeres de la familia6. Mantener a las mujeres ignorantes y borrar de su horizonte toda posible marca de sensualidad era imperativo. Lucretia Jones, intérprete cabal de los preceptos de ese mundo, no permitió a su hija leer novelas hasta que estuvo casada. De la misma manera, cuando el carruaje de los Jones se cruzaba con la berlina amarillo canario de la amante del banquero August Belmont por la Quinta Avenida, Lucretia le pedía a su hija que mirara por la otra ventana. Esa era la forma de la vieja Nueva York de lidiar con lo inadecuado: hacer como si no existiera7.
En ese Nueva York los temas de índole sexual eran tabús, y en Una mirada atrás hay bastantes episodios «innombrables» de ovejas negras que habían tenido que desaparecer de la vista, inmoladas en el altar de la respetabilidad. Regidos por la adherencia estricta a las formas, se exigía escrupulosa probidad en los negocios y en los asuntos privados, mas esa exigencia de rectitud conllevaba una gran ausencia de compasión por los que caían en desgracia (en asuntos privados, como vemos en las novelas de Edith Wharton, cabía bastante más indulgencia para los hombres, quienes siempre podían volver al redil). En ese mundo regulado hasta el más mínimo detalle, como recuerda un personaje, «lo insólito se consideraba inmoral o de mala educación, y a las personas con emociones simplemente no se las trataba»8. Era, en suma, el tipo de sociedad pacata contra la que se rebelaron los vanguardistas, tal como se expresa en «Ornamento y delito» (1908). En este ensayo, el arquitecto vienés Adolf Loos, impaciente con las artes decorativas de la burguesía austriaca de finales del siglo XIX, vinculó el tipo de interiores hiperadornados que retrata Edith Wharton con las aspiraciones de una clase social que consideró hipócrita y artificial, pues al encubrir la verdadera naturaleza de las cosas apostaba por las apariencias a expensas de la verdad.
En aquel Manhattan de conductas largamente establecidas se desconfiaba de cualquier novedad. La literatura refrendada por el canon se respetaba, pero «el ámbito de las artes simplemente no existía» (Mirada atrás, 141) y los escritores e intelectuales eran ignorados o vistos con gran recelo. «A Nueva York le encanta el lujo», observó el escritor Paul Bourget, pero siente por el mundo de la cultura «tanto interés como el que sintieron los calvinistas de Massachusetts»9. Dado el carácter gregario de ese entorno, no es de extrañar que apenas hubiera lugar para la intimidad y la soledad productivas. Era un microscópico Nueva York que operaba como una aldea, donde sus miembros, especialmente las mujeres, eran observados en cada uno de sus gestos y movimientos, y donde cualquier desviación de la norma se miraba con recelo. Incluso las casas, diagramas de psicología secreta, como nos enseña Gaston Bachelard, parecían diseñarse para minimizar la independencia y eludir la introspección. «¿Es que no hay ningún rincón en una casa estadounidense donde se pueda estar solo? Sois todos tan tímidos y al mismo tiempo tan públicos. Siempre me siento como si estuviera en un escenario, delante de un público terriblemente cortés que nunca aplaude»10, dice Ellen Olenska en La edad de la inocencia. El salón Segundo Imperio de Lucretia Jones, en su afectada teatralidad, parece confirmar esta falta de interioridad, tal vez reflejo de su carácter pomposo y superficial. Los muebles eran caros, pero poco harmoniosos11; estaba decorado con un recargado empapelado, y en la rígida disposición de los asientos color púrpura uno no se imagina a nadie leyendo o intercambiando confidencias.
Interior de uno de los salones de Lucretia Rhinelander Jones, en la calle veinticinco, donde se mudó con su hija al morir su esposo en 1882. Yale Collection of American Literature, Beinecke Rare Book and Manuscript Library.
Edith Jones, una niña tímida y amante de los libros, no se siente bien en ese mundo. En su reveladora —aunque celosamente filtrada— autobiografía nos relata una infancia llena de bienestar material, buena cocina y ropa cara, pero lo que se trasluce es la imagen de una niña solitaria, que entabla una apasionada relación con los perros y con el sonido de las palabras. Es la pequeña de la familia, y entre ella y sus dos hermanos varones, Frederic y Henry Edward, media más de una década. El entorno es privilegiado, pero a Pussy, como la llaman en casa, no le gusta lo que ve. No parece encajar, hay rumores de que es hija ilegítima12, y padece extrañas fobias: le dan miedo los vestíbulos y le afectan las cosas que estima feas. Tiene, además, una asombrosa «memoria fotográfica de habitaciones y edificios» que desde muy pequeña supone «una fuente de callada aflicción» (Mirada atrás, 43), y nadie entiende por qué ciertas mansiones neogóticas de sus parientes le provocan pesadillas.
Retrato de Edith Jones, 1868. Yale Collection of American Literature, Beinecke Rare Book and Manuscript Library.
Entre los cuatro y los diez años vive un feliz interludio en Europa, donde se empapa de «las glorias de Roma» y la «majestad arquitectónica de París», y adquiere para el resto de su vida una honda apreciación por aquel «trasfondo de belleza y de orden establecido desde tiempos remotos» (Mirada atrás, 61). Pero la vuelta a Nueva York, tal como lo cuenta en sus memorias, supone casi un trauma. Tras haber vivido entre formas «de inmortal belleza», encontrarse con «sus calles descuidadas y sus estrechos edificios tan faltos de dignidad exterior, tan cargados de presunción por fuera y de asfixiante tapicería por dentro» lo recuerda como una de las experiencias «más deprimentes» de su infancia (Mirada atrás, 72). En uno de esos opresivos interiores, en una casa presidida por una madre fría que no la sabía entender, Edith busca amparo en la biblioteca paterna, donde encuentra una fuente de gozo en el Antiguo Testamento y en los clásicos europeos y de la antigüedad grecolatina. No recibe educación formal alguna, pero aprende idiomas con una institutriz alemana y lee todo cuanto cae en sus manos que su madre no censura. Y cuando se casa con Edward (Teddy) Robbins Wharton, un bostoniano trece años mayor que ella y la relación va mal desde el principio —se ha sugerido que Teddy fue un homosexual no declarado13—, Edith emprenderá su particular huida a través de lo que serán los dos pilares centrales de su vida: la creación de casas y jardines y la escritura14. Estas actividades se entrelazan simbióticamente en su biografía y no es casualidad que en sus memorias utilice una imagen espacial, «el jardín secreto», para referirse a su vocación literaria, una imagen acertada si consideramos que escribir y hacer jardinería son dos actividades que implican excavar. El leitmotiv de la casa, curiosamente, protagoniza su primer intento de escribir una novela, a la edad de once años, que empezaba así:
«Oh, ¿cómo está usted, señora Brown?», dijo la señora Tompkins. «Si hubiera sabido que iba usted a venir, habría ordenado un poco la sala de estar». Tímidamente se la mostré a mi madre, y nunca olvidaré el súbito descenso de mi frenesí creativo cuando ella me devolvió el texto con el glacial comentario: «En las salas de estar nunca hay desorden» (Mirada atrás, 92)15.
El choque de Edith Jones con el mundo de apariencias que abraza su madre queda indicado en esta anécdota y anticipa un elemento que flota siempre en sus narraciones: la negación de las fisuras o «desorden» que existe tras una impoluta fachada; o dicho de otro modo, en el Nueva York donde creció la autora hay una absoluta entrega a las formas que pasa por enmascarar o silenciar la realidad, con sus contingencias e imperfecciones, en aras a preservar la apariencia de una superficie sin mácula. La anécdota, que arroja una luz poco atractiva sobre Lucretia Jones, también anuncia la sensibilidad de la escritora hacia el espacio doméstico, un rasgo que recorre toda su escritura. En uno de sus cuentos más tempranos, «La plenitud de la vida» (1893), ya encontramos una de sus frecuentes analogías entre psique y casa, entre sentimientos y lugares que se habitan:
Alguna vez he pensado que la naturaleza femenina es como una gran casa llena de habitaciones: está el vestíbulo, por el que pasa todo el mundo cuando entra y sale; el salón, donde se recibe a las visitas; la sala de estar, donde los miembros de la familia van y vienen a su antojo; pero más allá, mucho más allá, hay otras estancias, con puertas cuyos pomos tal vez nunca se giran; nadie sabe el camino para llegar hasta ellas, nadie sabe adónde llevan; y en la estancia más recóndita, la más sagrada entre las sagradas, el alma espera sentada unos pasos que nunca llegan16.
En las obras de Edith Wharton se presta atención a lo que rodea a los personajes, a lo que reduce su libertad, a las superficies y a lo que estas esconden. Su escritura está repleta de imágenes arquitectónicas y de interiores domésticos; de muebles, cortinas, cuadros y objetos, pero también de represión, insatisfacción, renuncias y pérdida. Su interés por las casas y las habitaciones queda acreditado desde sus primeros pasos como escritora y no parece casual que su primer libro fuera un tratado sobre diseño y decoración de interiores, La decoración de las casas (1897), realizado en colaboración con el arquitecto Ogden Codman. Aunque años más tarde la autora comentaría que la tarea de escribirlo «difícilmente puede considerarse como parte de [su] carrera literaria» (Mirada atrás, 133), lo cierto es que entre este ensayo y el resto de sus obras hay una línea de continuidad: forman parte de la misma narrativa. Los mismos principios estéticos que aplicó a la decoración de interiores —énfasis en la proporción, coherencia en el tono, sobriedad y selección cuidadosa de materiales— aparecen en su elegante y depurada prosa. Ella misma insinuó el vínculo entre este volumen y el resto de su narrativa al afirmar que en aquellas semanas en que lo escribió, pues como se ha demostrado ella fue la autora material del libro17, «aprendí todo lo que sé sobre el arte de escribir concisa y claramente» (Mirada atrás, 130)18. En su composición fue decisiva la ayuda de Walter Berry, un abogado brillante, con gran instinto literario, que fue un amor no correspondido de Edith Wharton19. Berry fue quien la alentó a escribir, y quien luego se convirtió —junto con Henry James— en uno de los pocos interlocutores literarios que ella tuvo, con quien no se cansaría de hablar sobre los mecanismos de la ficción y el punto de vista narrativo.
La decoración de las casas, además de ser un manual de decoración pionero20 y una historia de los interiores domésticos, constituye un manifiesto filosófico acerca de cómo el espacio privado interactúa con quienes lo habitan. Anticipándose a los teóricos del espacio contemporáneos, Wharton y Codman nos vienen a decir que el espacio construido no es un ente pasivo o ideológicamente inocente. Todo lo contrario, además de expresar formas de identidad, el hábitat moldea nuestra sensibilidad, nos influye e incluso potencia o delimita posibilidades en el mundo. La idea de que las casas encierran una forma de ser y de pensar, sugerida en el título que la editorial contempló para el volumen, La filosofía de la decoración de viviendas, indica la importancia casi existencial que los autores otorgan al espacio doméstico y explica por qué un joven arquitecto de Boston y una escritora en ciernes se unieron en este curioso proyecto. Apasionados de Europa, donde ambos habían vivido de niños, y desdeñosos de las casas de las élites estadounidenses, Codman y Wharton decidieron escribir un ensayo donde mostrar a sus compatriotas cómo crear lugares en los que vivir de manera más orgánica y reflexiva.
Para mejor entender la pertinencia de este volumen, y la relación de Edith Wharton con su entorno americano, es necesario aludir a los dos estilos arquitectónicos contra los que Wharton y Codman se rebelan: por un lado, las casas uniformadas y sobrecargadas de la vieja clase mercantil a las que ya me he referido; por otro, las mastodónticas mansiones de los nuevos capitalistas, los robber barons, o «barones ladrones», que hacia 1880 empiezan a conquistar lo que hasta ese momento habían sido los dominios de la haute bourgeoisie: la Quinta Avenida y sus satélites, como el exclusivo entorno del valle del Hudson, y el pueblo de recreo de Newport, en Rhode Island, donde la autora pasó sus veranos de niña. Entre las casas más conocidas de estos nuevos poderosos cabe mencionar las residencias neoyorquinas de los Vanderbilt en la Quinta Avenida; y en Newport, las «casas campestres» —en realidad palacetes— Ochre Court, del banquero Ogden Goelet, Marble House, de William Vanderbilt, Belcourt, de August Belmont, y The Breakers, de Cornelius Vanderbilt. Estos edificios, caracterizados por una opulencia jamás vista en suelo americano, fueron expresión de una época de vasta expansión económica, de rampante capitalismo y darwinismo social, en la que no se pagaban impuestos sobre la renta ni había leyes antimonopolios, y en el que la división entre ricos y pobres se había hecho realmente abismal. En obsceno contraste con los habitáculos de los emigrantes que fotografió Jacob Riis en Cómo vive la otra mitad (1890), esos palacetes encarnaron la ideología de la «supervivencia del más fuerte»21 y las tendencias más antidemocráticas del capitalismo industrial; en suma, lo opuesto al ideal de democracia equitativa celebrado por Thomas Jefferson. Con sus espacios monumentales, sus interiores eclécticamente cargados de obras de arte de valor incalculable y sus filas de criados vestidos de librea, esas residencias materializaron las ambiciones simbólicas de una nueva élite social, la de la plutocracia de la Gilded Age, cuyos estándares de conducta, gustos y modales entrarían en conflicto con la más sobria y puritana «vieja Nueva York» whartoniana. El carácter opresivo de esas titánicas viviendas diseñadas para la exhibición voyerista se recoge en el diario de Matilda Gay, esposa del pintor Walter Gay: «Té con Anne Vanderbilt en su espectacular palacete de mármol blanco en la Quinta Avenida. ¿Por qué estas mansiones siempre me producen la impresión de estar en una espléndida prisión?»22.
Fachada del palacete de William K. Vanderbilt, en la Quinta Avenida, 1886.
Salón de la casa de verano de Cornelius Vanderbilt «The Breakers», construida en Newport en 1893.
El ideario que propone La decoración de las casas es la antítesis de ambos estilos, que en el libro son glosas de provincianismo y de ostentación inculta. Frente al recargado y oscuro detallismo de la vieja guardia mercantil, Wharton y Codman —que declaran la guerra a las capas de cortinas y a las mesitas repletas de porcelana y plata— reivindican la importancia de la simplicidad, la utilidad y la luz; y frente a la grandilocuencia de las mansiones de los nuevos capitalistas, espacios de proporciones humanas garantes de intimidad23. Paralelismos con las ideas estético-literarias de Edith Wharton emergen a cada paso, sobre todo en la convicción de que todo elemento debe tener su función, su razón de ser, y de que nada, como aduce en Escribir ficción (1925), «debe escapar a la proporción que le corresponde o de merodear fuera de su sitio»24. El modelo que Wharton y Codman defienden se halla en Europa. En contraste con las viviendas francesas, inglesas o italianas, arguyen los autores, en las casas de las élites estadounidenses la necesidad de aparentar se antepone al confort y la privacidad, y es así que la magnitud de una vivienda y el estatus que denota es más relevante que la armonía de sus proporciones y el grado de bienestar psicológico que ofrezca. La crítica cultural que encierra este volumen no pasó desapercibida a la madre de Edith Wharton, quien se sintió aludida en comentarios irónicos sobre interiores que parecen directamente inspirados en su afectado salón. La relación de Lucretia Jones con su hija se enfrió notablemente tras la aparición de este libro: Edith no solo había cometido la osadía de publicar un ensayo, algo insólito y execrable en una mujer de su clase, sino que además, de una manera velada, arremetía contra los gustos de su entorno. Según R.W.B. Lewis, con este texto aparentemente inocuo la escritora quiso manifestar su disconformidad con el mundo de su madre25 y Cynthia Griffin Wolff va más lejos al afirmar que La decoración de las casas fue una bofetada intencionada dirigida a la desaprobadora Lucretia Jones26.
Si me he detenido en este pequeño tratado es porque resume aspectos consustanciales de Edith Wharton: en primer lugar su «topofilia», un rasgo que fue cultivado con singular persistencia a lo largo de su vida, pues mucho antes de que Gaston Bachelard escribiera La poética del espacio (1957), esta autora fue consciente de la importancia de la casa como «refugio y guía para el análisis de la intimidad»27. Además de su aguda sensibilidad hacia los interiores domésticos y los edificios, mediante este manual de decoración Edith Wharton hizo patente su admiración por el viejo continente y su desafección por su entorno americano. No solo no se identificaba con la —en su visión punitiva— escasa tradición intelectual y artística de su país natal; también deploraba que en Estados Unidos el factor estético no constituyera un componente esencial, armónicamente integrado, en la vida cotidiana. Para ella, esa posibilidad de integración entre arte y vida, entre la experiencia estética y el día a día, no se encontraba en las aparatosas mansiones de sus compatriotas, sino en cualquier casa francesa, donde «se aplica instintivamente a los objetos cotidianos las mismas reglas que operan en la creación artística»28. Por aquel entonces, a su vuelta de uno de sus viajes por Europa, la autora le confesó a su amiga Sara Norton, hija del profesor de arte Charles Eliot Norton: «mis primeras semanas en América son siempre tristes porque los gustos con los que he sido maldecida son de una naturaleza tal que no se pueden gratificar aquí, y la gente en general no me gusta lo bastante como para compensar ese vacío en el flanco estético»29.
De Francia admiraba su sentido de continuidad y su venerable y aquilatada cultura, algo que le faltaba en Estados Unidos, un país que estimaba lleno de banalidad comparado con la densidad cultural europea. Recién llegada de Italia en junio de 1903, se declara deprimida ante «el sonido de las voces americanas y el aspecto desaliñado y salvaje que parece tener todo cuando uno acaba de volver del extranjero» (Letters, 84). Y en otra ocasión, desde un hotel en Nueva Inglaterra, en tono un tanto esnob: «¡La República me exaspera! Qué mujeres tan banales, que total falta de comodidades, qué comida tan mediocre y qué paisaje tan mediocre. Qué horror es que una nación entera se desarrolle sin sentido de belleza alguno, y encima comiendo bananas en el desayuno» (Letters, 93). Su desgracia es «haber crecido en Europa y llevarla metida en las venas» (Letters, 104), lo que le hace sentirse en su país como una «forastera desdichada» (Letters, 84).
Esa falta de empatía con los Estados Unidos se expresó no solo retóricamente, sino también físicamente, mediante su alejamiento de los enclaves intelectualmente estériles de su Manhattan y Newport. Entre 1901 y 1902 se hizo construir The Mount, en las colinas de Lenox, en Massachusetts, una casa de estilo afrancesado enteramente diseñada por la autora para escribir y conversar. Su dormitorio, el lugar donde escribía, se emplazaba justo encima de la biblioteca para garantizar el silencio y su mesa de comedor no era rectangular, como era la moda en la clase alta, sino redonda, pues las esquinas, decía, cortaban la conversación30. Y cuando The Mount se le hizo insuficiente, en 1910 alquiló un piso en París, en la rue de Varenne, donde se trasladó en busca de los estímulos que Estados Unidos no podía ofrecerle. Como tantos otros escritores norteamericanos de su tiempo, acudió a la capital francesa en busca de supervivencia emocional y artística, anhelando unas formas de acción y expresión impensables en su país, donde ella decididamente no encajaba y donde su vocación literaria era ignorada o tachada de anatema por los suyos. Como recuerda en su autobiografía:
Ninguno de mis conocidos me hablaba nunca de mis libros, ni para elogiarlos ni para censurarlos; simplemente los ignoraban, y entre la inmensa tribu de mis primos de Nueva York, pese a que incluía a varios con quienes yo me relacionaba en términos de afectuosa intimidad, el tema se evitaba como si fuera una especie de lacra familiar (Mirada atrás, 166).
The Mount, en las colinas de Massachusetts. Collection of American Literature, Beinecke Rare Book and Manuscript Library.
Pasaría los siguientes nueve años en el número 53 de la rue de Varenne, en el Faubourg Saint-Germain, centro de la aristocracia de las letras francesas, llevando una nueva vida que no tardaría en excluir a su esposo, un hombre sin intereses intelectuales y para entonces seriamente inestable, de quien se divorciaría en 1913. En ese bastión de la antigua aristocracia francesa Edith Wharton se sintió enseguida en casa: los buenos modales y el refinado intelecto que se practicaba en los salones literarios del Faubourg Saint-Germain encajaban con sus gustos; además, el énfasis que el Faubourg ponía en cuestiones de etiqueta amortiguaba su ruptura con su mundo americano. Había, sin embargo, diferencias importantes con respecto a su vieja Nueva York: no era aquel un mundo de formas culturalmente desarboladas. En Francia se cuidaba la fachada pero también la interioridad. Dicho de otro modo, en ese enclave parisino el ámbito de las ideas y la creatividad no asustaba: todo lo contrario, en París «nadie podía vivir sin literatura» y el hecho de que ella fuera una escritora profesional, «en lugar de asustar a [sus] elegantes amigos, despertaba su interés» (Mirada atrás, 292). Es cierto que era un entorno un tanto envarado, pero la existencia de una gran tradición de mujeres escritoras en Francia confería legitimidad a su vocación literaria. Además, al ser extranjera, podía optar a una vida más libre de las ataduras y los roles de género que lastraban a sus congéneres francesas. Como observa Shari Benstock, en aquella legendaria ciudadela, flor y nata de la intelectualidad de la capital francesa, Edith Wharton pudo por fin escapar de las frustraciones de su matrimonio, superar los vestigios de su legado puritano, alimentar su avidez por la conversación inteligente y sentirse valorada como persona31.
Edward o «Teddy» Wharton. Collection of American Literature, Beinecke Rare Book and Manuscript Library.
En París, además de una vida cosmopolita e intelectualmente estimulante, la escritora vivió la primera noche de pasión de toda su vida en brazos de Morton Fullerton. Él era un hombre lleno de encanto y que sabía usar ese don; era periodista del Times, amigo de Henry James, bisexual y al parecer conocido en las alcobas de medio París. Fue en la primavera de 1908; Edith, que seguía casada con Teddy, tenía entonces cuarenta y seis años, y ese descubrimiento tardío de la pasión —pues hasta entonces no hay rastro de erotismo en su horizonte32— le abrió las puertas a un mundo primordial. En un diario que empezó entonces, significativamente llamado «La vida aparte» (Mon âme close)33, la escritora expresa el entusiasmo de quien siente, después de tantos años de una vida sofocada, la posibilidad de saciar una sed emocional que su matrimonio nunca había amortiguado. «¡Aquí me ahogo!»34, escribe cuando una marcha a Estados Unidos interrumpe ese momento mágico y «aparte». Por fin había encontrado un interlocutor que le había abierto las puertas a un territorio largamente negado, un ámbito no mediatizado por la razón, en el que pugna por liberarse la potente llamada de los sentidos. El poema «Terminus», que evoca una «larga noche secreta»35 en un hotel de la estación londinense de Charing Cross, los pasajes de su diario íntimo y las cartas volcánicas que escribió a Fullerton despliegan el ardor casi ingenuo de la mujer madura que descubre, cuando «el polvo se había acumulado en las habitaciones vacías» de su vida («Vida aparte», 22), una dimensión desconocida de la existencia. La relación, intermitente y pronto minada por las infidelidades de Fullerton, no duró mucho, pero la huella de la pasión sentida quedó indeleble en su memoria y se filtrará, con el poder de la imaginación, a su escritura. Está presente de manera emboscada en Ethan Frome (1911), Estío (1917), La edad de la inocencia (1920) y La renuncia (1925), donde encontramos personajes, como Mattie Silver, Charity Royall, Ellen Olenska y Kate Clephane, dotados de una sensualidad nueva en la escritura whartoniana. De forma más intrigante emerge, sin dosificar, con la fuerza de un torrente oscuro, en una pieza que nunca publicó, seguramente escrita entre 1918 y 191936, en la que detalla con lenguaje harto explícito un encuentro incestuoso entre padre e hija: el muy controvertido manuscrito «Beatrix Palmato»37.
El sentimiento de amor que Edith Wharton albergó hacia Francia se hace especialmente patente tras el estallido de la Primera Guerra Mundial. Francia era la tierra de la libertad y la cultura, y cuando la vio en peligro echó mano de todos sus recursos para ayudarla. Fundó un taller de costura en París para dar trabajo y comida a mujeres que se habían quedado desempleadas y sin familia, levantó una cadena de albergues que acogió a centenares de niños de las zonas ocupadas, abrió sanatorios para enfermos de tuberculosis, recorrió seis veces el frente en coche38, escribió artículos periodísticos y reportaje bélico, reunidos en Francia combatiente (1915), recaudó incansablemente fondos para la causa aliada y arengó a sus compatriotas para romper el aislacionismo norteamericano y pedir su participación en la contienda. Estas actividades, por otra parte, no pasaron desapercibidas al gobierno francés: en 1916 la autora recibió la distinción francesa más alta que se le puede conceder a un civil, la cruz de la Legión de Honor, convirtiéndose en la primera mujer extranjera en conseguir este galardón.
Morton Fullerton en 1908. Collection of American Literature, Beinecke Rare Book and Manuscript Library.
Tras la guerra, agotada y con la salud resentida, abandonó París para vivir en dos espléndidas casas de campo rediseñadas por ella: Pavillon Colombe, en el pueblecito de St. Brice-sous-Forêt, al norte de París, y Sainte-Claire le Chateau, un antiguo convento de clarisas en Hyères, en la Costa Azul. Rodeada de sus perros y viajando sin cesar, la mujer a quien Henry James llamó, por sus continuos desplazamientos, «el águila dorada», siguió escribiendo a ritmo vigoroso hasta su muerte, ocurrida el 11 de agosto de 1937. Se culminaba así una fecunda carrera literaria compuesta de veinticinco novelas, ochenta y ocho relatos, libros de viaje, arte y arquitectura doméstica, poesía, teoría de la ficción y escritos misceláneos. Tiene algo emblemático que la última salida que hiciera antes de morir fuera para visitar a Ogden Codman, expatriado en Francia como ella, y que tuviera como propósito hablar de una posible reedición actualizada de La decoración de las casas, como si quisiera volver al punto donde empezó, escudriñando viviendas, y cerrar su trayectoria literaria con el mismo tema con que la había inaugurado39.
Francia fue su marco vital y resulta difícil valorar las formas variadas en que sus vivencias europeas enriquecieron su escritura. El viejo mundo inspiró la creación de ensayos y libros de viaje, como Casas italianas y sus jardines (1904), Viaje por Francia en cuatro ruedas (1908) y Costumbres francesas y su sentido (1919); y algunas historias suyas transcurren enteramente en Europa, como los relatos «Almas tardías» (1899), «El último recurso» (1904), «Kerfol» (1916), «Miss Mary Pask» (1925) y «Las fiebres romanas» (1934). Sin embargo, el uso de material europeo, especialmente de Francia, no predomina en sus tramas narrativas, lo que sugiere, como escribe Shari Benstock, que escritoras exiladas en Francia como Edith Wharton, Gertrude Stein y Natalie Barney «no pasaron de ser meras invitadas en el seno de una cultura en cuyo corazón secreto nunca llegaron a penetrar de verdad»40.
Por otra parte, «el tema internacional», la comparación entre la cultura europea y la estadounidense, hace su aparición en Madame de Treymes (1907), Las costumbres nacionales (1913) y la inacabada Las bucaneras; y es parte del trasfondo argumental de La edad de la inocencia. Hay también en su novelística personajes procedentes de la vieja Nueva York que viven en Europa y se han europeizado, como Anna Leath en El arrecife (1912) y Rose Sellars en Los niños (1928). Sin embargo, más que el choque cultural entre Estados Unidos y Europa —el dominio de Henry James—, a la autora le interesaba la creación de situaciones y personajes norteamericanos, perfectamente ambientados, en el contexto histórico en el que ella vivió, cuando la era victoriana muere para dar paso al modernismo. En «Almas tardías», una mujer de la alta sociedad neoyorquina huye a Italia con su amante solo para descubrir en el hotel donde se hospedan un mundo de convenciones tan asfixiantes como el que rige el riguroso viejo Nueva York de su marido. En «El último recurso», cuya trama transcurre en París, se ironiza sobre las posibilidades inversoras que para una estadounidense arribista puede suponer una hija casadera. En «Las fiebres romanas», dos norteamericanas de visita en Roma descubren, en el transcurso de una tarde frente al Coliseo, las rivalidades, traiciones y secretos que han envenenado su amistad. Mientras cae la noche en la historia percibimos que tras la máscara social de dos señoras elegantes de la Quinta Avenida se ocultan instintos tan primitivos y salvajes como los que retrata Conrad en El corazón de las tinieblas (1902).
El repertorio literario de Edith Wharton es amplio, pero podríamos decir sin riesgo de equivocarnos que su identidad creadora se nutre esencialmente de forraje americano. Algunas narraciones suyas transcurren en la Nueva Inglaterra rural de su tiempo, como Ethan Frome,Estío y el relato de fantasmas «Embrujado» (1926), pero la ciudad de Nueva York constituye lo más distintivo de su sello creativo. Al parecer, fue Henry James quien la animó a explorar ese territorio, entonces virgen, en la novelística estadounidense. Ella acababa de publicar su primera novela, El valle de la decisión (1902), una crónica histórica sobre la Italia del siglo XVIII que no ha pasado a la gloria, y Henry James, que había leído algunos relatos suyos situados en Manhattan, la apremió a regresar al terruño. En el verano de 1902 le escribió: «El panorama americano está ahí, a tu alcance. No lo dejes escapar: lo inmediato, lo real, lo nuestro, lo tuyo, el gran tema que aguarda al novelista. Apodérate de él y retenlo y déjate llevar… ¡Haz Nueva York! El relato de primera mano es valiosísimo»41.
El consejo de Henry James no pudo ser más oportuno pues a partir de entonces la ciudad de Nueva York se convierte en tema de inspiración; incluso a veces, como observa Soledad Puértolas, en «un personaje más»42 de sus novelas y relatos. No sería exacto afirmar que fue este escritor quien le impulsó a «hacer Nueva York», pues al principio de su carrera Edith Wharton escribió algunas historias ambientadas en Manhattan, teniendo como protagonistas mujeres casi al borde de la indigencia, como la sombría y espléndida novela corta Las hermanas Bunner, que publicó en 1916. Además, cuando Henry James emitió su famoso consejo la autora ya estaba pergeñando La casa de la alegría (1905), una de sus novelas más netamente neoyorquinas. Sin embargo, podemos suponer que para una mujer que arrancaba su carrera en un contexto hostil estas palabras debieron darle el impulso necesario para perseguir un tema que nadie como ella podía aspirar a captar: el Nueva York de las altas capas sociales, en un momento en que la ciudad se encuentra en pleno desarrollo y sus fisuras amenazan el orden establecido. Al así hacerlo, es de imaginar, Edith Wharton vio también la oportunidad de alejarse de la sombra de Henry James, que ya entonces le empezaba a pesar, y de crearse un nicho en la historia literaria. En más de una ocasión el escritor le había confesado sentirse incapaz de trasladar a la ficción el material de la Norteamérica financiera y del dinero. Ella, en cambio, aplicó su instinto de narradora para tratar, de entre todos los temas posibles, el que más familiar le era: el Manhattan glamuroso y sus efectos en sus personajes, muchos de ellos marcados por los anhelos truncados y las oportunidades perdidas.
La edad de la inocencia se inscribe en la categoría temática mencionada. Situado en el Nueva York de su niñez, constituye «una mirada atrás» a un mundo íntimamente conocido, plasmado en todo su conformismo y su pertinaz mediocridad. Pero antes de esta premiada obra, quizá la más conocida de esta autora, Edith Wharton publicó otras dos importantes novelas sobre su ciudad natal, captada en el momento más inmediato a la mujer adulta que escribe: La casa de la alegría y Las costumbres nacionales. Situadas en la transición del siglo XIX al XX, ambas novelas registran la ruidosa irrupción de una nueva generación de fortunas que dan al traste con las convenciones del ancien régime, que deriva, necesariamente, en el ocaso de las antiguas familias. Al tener como trasfondo el más heterogéneo «nuevo» Nueva York de ese momento de cambio, estas dos novelas exhiben una diversidad social algo más multicolor que La edad de la inocencia, aunque las tres despliegan idéntica plasticidad, y desde el punto de vista formal, como comentaré en el siguiente apartado, La edad de la inocencia sea más vanguardista en el tratamiento del tiempo, resulte más equívoca en el tono y presente también mayor carga de elipsis y emoción contenida. Podríamos decir sin riesgo de equivocarnos que en este tríptico de novelas sobre Nueva York la escritura whartoniana pierde en ferocidad pero gana en matiz conforme se aleja en el tiempo de la topografía que retrata. La edad de la inocencia, que en un principio se iba a titular La vieja Nueva York, remite al territorio lejano del mundo de su niñez e inaugura un estilo nuevo de escritura de posguerra, que es menos virulento que La casa de la alegría y Las costumbres nacionales y más interiorista en su tejido; definitivamente más ambiguo y sutil.
El escenario de La casa de la alegría es una Nueva York arrolladora para la ficción: la de los magnates y «capitanes de la industria» que hacia finales del siglo XIX irrumpen con fuerza y dominan la ciudad con el poder de sus inmensas fortunas. Es el momento histórico en que nombres como Andrew Carnegie o John Rockefeller consolidan su poderío, frente al cual las estrictas convenciones de la antigua clase dirigente no suponen barrera alguna. Como una etnógrafa cultural Edith Wharton no solo fotografía el mise-en-scène del Manhattan del dinero, con sus posesiones materiales, sus lugares emblemáticos y sus mujeres vestidas por el célebre modisto Worth, sino que también lo representa en su cambiante estructura: están los multimillonarios que ya han adquirido pedigrí y reinan en la cumbre, la rigorista vieja guardia, algo reducida en su pedestal pero todavía influyente, los ricachones aún toscos pero en proceso de ser aceptados, los recién llegados que asedian desde lejos la Bastilla, y muy por debajo, sustentando todo el entramado social, las exhaustas clases trabajadoras, que la novela incorpora de manera oblicua.
En las arenas movedizas de la alta sociedad se mueve Lily Bart, una hija del viejo Nueva York, acostumbrada al lujo desde niña pero arruinada más tarde, cuya dramática caza de un marido millonario constituye el núcleo de la trama. «¿No es el matrimonio tu vocación? ¿No es para lo que habéis sido educadas?»43, le pregunta Selden, un joven abogado que se puede permitir el lujo de no comprometerse —y de tener amantes casadas— por el hecho de ser varón. Lily sabe que casarse es «su oficio» y que solo a través de una boda socialmente ventajosa puede una joven sin dinero permanecer segura: «Una chica no tiene más remedio, un hombre solo se casa si quiere» (Casa, 22). El problema es que su sensibilidad moral y su amor por el irresoluto y exigente Selden le impiden venderse al mejor postor. En el curso de un año y medio clave para Lily, la obra traza la caída y destrucción de este memorable personaje, que no logra sobrevivir al materialismo y la duplicidad de una sociedad en cuyos principios ha sido educada.
Un tema central en la novela es la cuestión del matrimonio, que en esa terrible «casa de la alegría» se plantea enteramente como una transacción comercial. El axioma aparece temprano en la vida de Lily, quien recuerda a su madre decirle, cuando perdieron todo su dinero: «Pero tú lo recuperarás… Lo recuperarás todo, con esa cara…» (Casa, 41). El carácter mercantil del matrimonio y la condición de mercancía del cuerpo femenino, sugerido en el apellido de Lily Bart («barter», «trueque»), queda expresado más adelante en toda su brutalidad por Simon Rosedale, un especulador judío que necesita una esposa refinada que represente simbólicamente su éxito en Wall Street y le ayude a situarse en la cumbre. La exquisita Lily es, a sus ojos, la inversión perfecta y su declaración de matrimonio es, como él mismo admite, una declaración empresarial «clara y comercial» (Casa, 209), donde las dos partes tienen mucho que ganar: «Ya tengo el dinero; ahora me falta la mujer y me propongo conseguirla» (Casa, 207). Y en la misma escena: «Quería dinero y tengo más del que puedo invertir con facilidad; pero ahora el dinero me parece innecesario a menos que pueda gastarlo en la mujer apropiada. Esto es lo que quiero hacer con él: que mi esposa haga sentir pequeñas a todas las otras mujeres […]. Lo que yo quiero es una mujer que lleve la cabeza tanto más alta cuanto mayor sea la cantidad de diamantes con que yo se la adorne» (Casa, 208).
En La casa de la alegría Edith Wharton vertió todo su desdén hacia una sociedad que conoció de primera mano, pues el selecto Nueva York del que venía, aunque no estaba en la misma sintonía que los grandes magnates, era invitado a sus fiestas y estaba familiarizado con sus formas y sus hábitos. Además, como evidencia la novela, la vieja Nueva York y los nuevos potentados no estaban en el fondo tan enfrentados. El dinero, con una buena capa de barniz, era un poderoso aglutinador, sobre todo cuando la vieja guardia casaba a sus vástagos con multimillonarios que apuntalaban el poder de la familia. Expresiva en este sentido es la escena en la que un espécimen del viejo Nueva York, la señora Van Osburgh, aparece «exhausta pero radiante de satisfacción por el deber cumplido» (Casa, 119) tras anunciar el compromiso de su hija con un potentado. El crítico Michael Millgate lo resume bien: «con la fría precisión de quien realiza un proyecto arquitectónico [la escritora] mostró hasta qué punto y de qué manera todo encajaba perfectamente, desde las antiguas familias holandesas e inglesas que forjaron los cimientos de esta sociedad, hasta los nuevos ricos que al cabo de los años habían ganado una reluctante aceptación»44.
Su conocimiento íntimo de la estructura de ese mundo, y también de la condición ornamental de la mujer en él, reaparece en otra de sus obras maestras, Las costumbres nacionales. La novela se publicó el mismo año en que la autora se divorció de su marido45, y no parece casualidad que el texto gire en torno a la cuestión del divorcio, un tema entonces novedoso en la literatura, sobre el que Edith Wharton ya había experimentado en relatos como «Los otros dos» (1904). El terreno que la escritora pisa es de nuevo el de la narrativa social, enfocando en situaciones que ella misma había observado de cerca, como el encuentro entre el Nueva York archiconservador y regido por las formas, y el de los potentados de baja extracción que carecen de tradición cultural alguna. Como en La casa de la alegría, el trasfondo es el Manhattan del viejo y el nuevo dinero, y el mensaje es idéntico al que subyace a la destrucción de Lily: una mujer solo alcanza el éxito casándose con un hombre rico. La diferencia entre ambas novelas es que la protagonista de Las costumbresnacionales —una heredera del medio oeste que ambiciona blasones— no tiene escrúpulos. Hija de un empresario hecho a sí mismo, Undine Spraggs llega a Nueva York decidida a obtener «lo mejor, lo que otros quieren»46, que no es sino ascender a las regiones más altas de la pirámide social. Con absoluta insensibilidad y escalofriante pragmatismo, este personaje aplicará la lógica del mercado a las relaciones humanas, usando su belleza para lograr lo que ella cree merecer: estatus, dinero y diversión ilimitados. Y lo conseguirá yendo de marido en marido, con la misma sagacidad y energía con las que su padre ha hecho dinero.
El primer peldaño lo sube al casarse con Ralph Marvell, uno de los jóvenes más cotizados del Nueva York patricio. Emparenta así con lo más granado de la sociedad neoyorquina, pero para Undine el carácter soñador de Ralph y su falta de fortuna para gastar a lo grande constituyen un serio obstáculo para tener «lo mejor». Su divorcio de él tendrá consecuencias dramáticas para los Marvell: el horror social que para la vieja Nueva York es el divorcio hace que Ralph no haga nada para luchar en los tribunales por la custodia de su hijo, ignorando la realidad del juicio y no defendiéndose de las acusaciones torcidas de Undine porque su familia considera el divorcio «un modo innecesario y vulgar de airear la intimidad» (Costumbres, 252). Paul, un niño sensible y muy encariñado con los Marvell, con quienes vive, deberá ir con su madre, a quien el niño le importa poco, y cuando el devastado Ralph se entera también de que Undine había estado casada previamente, en un momento de desespero se pega un tiro. El resto de la obra recoge el paso de Undine por otro matrimonio que también hace aguas: el que contrae en Francia con el conde de Chelles. La novela termina con una nota tragicómica. La protagonista, casada ahora con un enérgico especulador de nombre Elmer Moffat y viviendo en una opulenta casa en la Quinta Avenida, no está contenta: se acaba de enterar que como divorciada nunca podrá ser la esposa de un embajador.
En el trasfondo de esta novela está la crítica whartoniana al papel que se le ha reservado a la mujer en las altas capas sociales, que las sitúa fuera del ámbito del trabajo y de la acción significativa. He aquí el origen, según el diagnóstico de la autora, del carácter monstruoso de esta protagonista, quien exige tener todo lo que el dinero puede comprar, pero se niega a saber cómo una vida de lujo se sufraga. La esterilidad que produce este modelo femenino y la forma en que pervierte la imaginación y empobrece las relaciones entre hombres y mujeres están claramente articuladas. Asimismo, la obra arremete contra la ideología que asigna a las mujeres atributos de docilidad e inocencia, un tema que emergerá, configurado de otro modo, en La edad de la inocencia. Se trata de una visión que traspasa fronteras. Tanto Marvell como el conde de Chelles caen en la trampa de idealizar a Undine: cegados por su belleza de ninfa, serán incapaces de ver la frialdad que se esconde tras una fachada de aparente candor. Ninguno de los dos saldrá indemne de esa relación; Undine, por el contrario, saldrá adelante pues lo que ella persigue con tanto empeño —respetabilidad, diversión y dinero— no entra en conflicto con lo que la sociedad le puede dar. En este sentido será una excepción, pues en la obra de Edith Wharton las mujeres que protagonizan sus tramas no suelen ser afortunadas. De hecho, ninguna de las heroínas mencionadas, ni Lily Bart, ni Mattie Silver, ni Charity Royall, ni Anna Leath, ni Ellen Olenska, ni Rose Sellars alcanzará lo que desea. La sociedad, sugieren sus historias, anima a las mujeres a satisfacerse con lo trivial, y las que se permiten aspirar más allá de las categorías establecidas para ellas generan insatisfacciones que la vida pocas veces les permite superar. Como observa Patricia Spacks: «Lo que quieren, lo que sueñan, difiere de lo que la sociedad quiere y sueña»47.
Estas novelas están tejidas con materiales típicamente whartonianos y anticipan elementos que emergen en La edad de la inocencia. En ellas gravita la cuestión del matrimonio, el estatus y el dinero, pero también encontramos diagnósticos implacables de conductas humanas, historias deterministas de vidas confinadas, choques culturales y fracaso de la trama amorosa clásica. Los personajes masculinos principales, por otra parte, también presentan rasgos en común: los tres pertenecen a la alta sociedad neoyorquina, practican la abogacía —de manera relajada—, son cultos, prudentes y conformistas48, idealizan la belleza femenina, y adoptan una actitud irónica hacia las convenciones de una sociedad de la que son, en el fondo, un producto cabal. En estas novelas sobre el Manhattan del dinero encontramos también, por supuesto, una crítica implacable a la condición femenina, que produce mujeres inmaduras, maleables o directamente nocivas. Pero donde las tres novelas se engarzan y complementan como si fueran parte de una trilogía es en la articulación imaginativa de una topografía muy precisa: el Manhattan comprendido entre Washington Square y Central Park, que tiene como arteria principal la Quinta Avenida. Es un espacio que, aunque aparentemente estático, se halla en constante transformación, donde los dólares se convierten rápidamente en capital social y donde existe en el fondo un íntimo entendimiento entre Wall Street y los salones de la Quinta Avenida. Si al comienzo de La edad de la inocencia el riquísimo financiero Julius Beaufort ya ha sido aceptado por la alta sociedad, al final de La casa de la alegría y Las costumbres nacionales, en plena era de los robber barons, los Simon Rosedale y los Elmer Moffat no solo están a punto de ser integrados, sino que casi tienen la consideración de héroes nacionales por el poder afrodisíaco de sus inmensas fortunas.
Edith Wharton no se identificaba con la actitud de la vieja Nueva York hacia las posibilidades de mejora social que ofrece la nueva democracia49. De hecho, hay un punto de simpatía por los personajes de Rosedale y Moffat, hombres que, como ella, se han hecho a sí mismos, y que tienen más humanidad de lo que en principio sospecha el lector. Pero eso no quita que sean unos trepadores y oportunistas sin escrúpulos. Que al final sean personajes movidos por el materialismo más crudo los que tomen el control sugiere el escepticismo de la autora respecto a las posibilidades de su país natal, un tema que emerge en toda su narrativa. (Los lectores de Edith Wharton, por otro lado, también sabemos que en su obra no existe la utopía: no hay lugar libre de fuerzas destructoras y opresivas.) Sea cual fuere la parcela del haut monde que abarque su mirada, Edith Wharton será maestra en captar las contradicciones de esos mundos poderosos, donde los intereses materiales y sociales reinan supremos, lo inconveniente no se nombra y las personas sensibles y diferentes están destinadas a quedar excluidas.
Este es, en resumen, «el material americano» que Edith Wharton recogió con pericia de etnógrafa, como un miembro de la tribu que, conociéndola perfectamente pero no identificándose con sus valores y actitudes, se separó de ella para documentarla en toda su complejidad. Y lo hizo primero dirigiendo los ojos al Nueva York contemporáneo al de la mujer que escribe; más tarde, tras la hecatombe de la Gran Guerra, regresando al espacio mental del mundo de su infancia, a esos «celosamente guardados interiores» que «ningún ojo de la calle podía traspasar», para, en un gesto muy suyo de descorrer cortinas, mostrar las tramas que se tejen tras su fachada. Ese pequeño y distinguido grupo que en 1920 ha adquirido la apariencia de «una tumba babilónica» es el tranche de vie que la autora fotografía, pieza por pieza, en La edad de la inocencia, con sus elementos totémicos y sus prohibiciones, sus capas de disimulo, sus reticencias y su crueldad. En obras posteriores Edith Wharton volverá a visitar su ciudad natal en distintos momentos de su historia social: el Nueva York de los años de 1840-1860 en el cuarteto de relatos agrupados bajo el título genérico de Vieja Nueva York (1924), y el Manhattan del periodo inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial en La renuncia. Pero si bien estos textos resultan efectivos desde el punto de vista de la técnica y el argumento, ninguno alcanzará el nivel de exigencia de La edad de la inocencia, una recreación maravillosamente sólida de un mundo que, parapetado en sus privilegios y prejuicios, se esfuerza por impedir su inminente fin.
«LA EDAD DE LA INOCENCIA»: EL TEXTO Y SU CONTEXTO NARRATIVO
Hay razones de peso para suponer que La edad de la inocencia es una de las obras más íntimamente ligadas a la biografía de la autora, no solo porque en ella Edith Wharton reproduce al detalle la sociedad en la que creció, sino también porque al hacerlo vertió muchos de los sentimientos más personales que marcaron el momento de escribirla. Compuesta a toda velocidad entre septiembre de 1919 y marzo de 1920, la novela obedece al mismo impulso que le incitó a escribir Una mirada atrás y «El Nueva York de una niña»: tender un puente con un tiempo anterior, que la guerra había convertido en un pasado incomprensible. «Si alguien me hubiera sugerido, antes de 1914, que escribiera mis recuerdos, le habría contestado que mi vida había sido demasiado pobre en sucesos para que valiese la pena consignarla» (Mirada atrás, 20). Pero la conflagración había abierto un «abismo irrevocable» (ibídem) entre el presente y el ayer, había quebrado las viejas estructuras, y lo que había parecido un mundo inalterable pasó a ser algo tan remoto para la generación de la posguerra «como Atlantis o como el estrato inferior de la Troya de Schliemann» (Mirada atrás, 73). «El mundo de mi juventud», escribe la autora de forma hiperbólica, «ha retrocedido a un pasado del cual solo puede ser rescatado por los más asiduos buscadores de reliquias» y se impone «recoger y reunir sus menores fragmentos antes de que el último de quienes conocieron la estructura viva desaparezca con ella» (Mirada atrás, 21-22).
La edad de la inocencia supone un gran esfuerzo imaginativo por romper la frontera de la fugacidad y recobrar la memoria para que el ayer no acabe, como es su destino, en la nada del olvido. La sensación de la condición fluyente de todo tiempo y el inevitable ocaso y desaparición de comunidades poderosas impregna la novela, y queda resumida en una escena hacia el final, en la que Newland Archer y Ellen Olenska se citan en el recién inaugurado Museo Metropolitano de Nueva York. Se hallan en la sala donde se exhiben «las antigüedades de Cesnola» y en ese solitario recinto, entre una perspectiva de momias y sarcófagos, contemplan las vitrinas donde se esparcen «los fragmentos recuperados de Ilión» (Edad, 424). Es la última ocasión en que estarán solos y un sentimiento de melancolía por las oportunidades perdidas y la vida que se escapa flota en la escena entera. Absorta en sus pensamientos, Ellen fija la mirada en una de las vitrinas. Toda suerte de «pequeños objetos rotos —utensilios domésticos, adornos y bagatelas personales apenas reconocibles»— se amontonan en los estantes de cristal:
—Parece cruel —dijo ella— que después de un tiempo nada importe… más que cualquier de todas estas cosas, cosas que antes eran necesarias y valiosas para personas olvidadas y que ahora tenemos que mirar con lupa para adivinar en la etiqueta: «Uso desconocido» (Edad, 424).
Objetos rotos, fragmentos, tumbas… este vocabulario sugiere no solo la conciencia del paso del tiempo de una mujer que envejece, sino también la desazón de un mundo que estaba envuelto en luto. Aunque el fin de la contienda había proporcionado «un breve embeleso», relata Edith Wharton, este «pronto cedió al paso de una conciencia creciente de la desolación y las pérdidas generadas por aquellos irreparables años» (Mirada atrás, 398). Además de perder a varios amigos y conocidos en el frente, como el periodista francés Jean du Brevil de Saint Germain, con quien había viajado a España en 1913, otras penas más profundas le sobrevinieron. En 1916 muere Henry James, su confidente de tantos años, y en 1920 fallece Howard Sturgis, un escritor del círculo íntimo de Henry James que era para ella lo más próximo a una familia que había tenido en Europa. También en esos años atroces pierde a Egerton Winthrop, un coleccionista de arte y destacado bibliógrafo que fue importante en la formación estética de Edith Wharton. Además de estas penas de carácter personal, un sentimiento de duelo nacional recorría Francia entera. «J’ai le coeur meurtri»(Letters, 409), le escribió a su amigo el crítico de arte Bernard Berenson en agosto de 1918, y unas semanas más tarde, en los últimos días de la guerra, le confesó: «Je me cherche, et je ne me retrouve pas»50. Aún le quedaba Walter Berry, pero la sensación de pérdida y soledad se apoderaba de ella.
Escribir La edad de la inocencia fue un acto de nostalgia y una forma de buscar consuelo; seguramente también, como apunta R.W.B. Lewis, una manera de restituir un sentido de continuidad con el pasado que la guerra había interrumpido de forma brutal51. Los viajes en coche en 1915 por las regiones de Argonne, Lorena y Flandes, en pleno Frente Occidental, le habían puesto en contacto con un mundo roto. En 1908 había recorrido esas mismas regiones y había escrito sobre la belleza de sus poblaciones, sus casas encantadoras y sus huertos cuidados con esmero. «En Francia todo habla de un largo y familiar acoplamiento entre la tierra y sus habitantes; cada campo tiene un nombre, una historia»52. En 1915, esas imágenes previas que hablaban de simbiótica conexión entre el presente y el ayer habían sido transformadas en escenas de una desolación absoluta. Al acercarse a los escenarios de la guerra, lo primero que ve son los pueblos sin vida, reducidos a ceniza y a escombros. En Auve, un pequeño pueblo del Aisne arrasado por los alemanes, se queda conmocionada y escribe sobre la angustia que le genera la visión de «la destrucción de la más recóndita de las comunidades humanas»53. Luego vendrán otras impresiones igualmente pavorosas. En Poperinge se topa con un convento abandonado donde la vida ha sido interrumpida, dejando sus habitaciones y pasillos fríos y vacíos «como un espíritu que hubiese perdido la memoria» (Francia combatiente, 150). En la histórica ciudad de Ypres, la más cañoneada del frente, a la que no tenía permiso de acceso ningún civil54, «los cristales de todas las ventanas estaban rotos, casi todos los tejados habían desaparecido, y algunas fachadas presentaban una fractura limpia y abierta, con lo que quedaban a la vista las distintas historias que se habían tejido dentro» (Francia combatiente, 164). A los ojos de Edith Wharton, mucho más doloroso que las heridas infligidas a los grandes monumentos era ese espectáculo de vida cotidiana suspendida y masacrada55: «aquellos suelos hundidos, los armarios hechos pedazos, las camas colgando en el vacío» (Francia combatiente, 164). Para la escritora, que de Francia había venerado su fuerte sentido de continuidad y su antigua cultura, esas escenas simbolizaban la sinrazón del destrozo de toda una nación. «De todo aquel cariño», relata una espantada Edith, «no queda nada» (Francia combatiente, 69). Seguramente no fue solo por las muertes de seres queridos que la autora sintió que durante los años atroces de la Gran Guerra las raíces de su vida «se desgarraron» (Mirada atrás, 399).
Había que superar el horror y reparar lo que los obuses habían hecho saltar a pedazos. Para la escritora ese esfuerzo implicaba «traducir a palabras» lo vivido en esos años (Mirada atrás, 403), y ello tomó forma en dos novelas sobre la retaguardia en París: El Marne