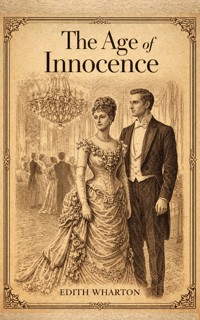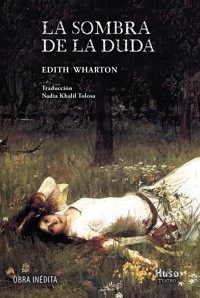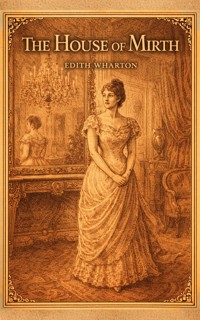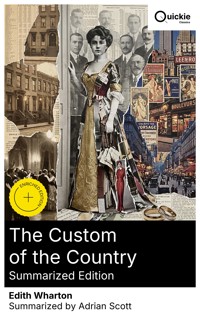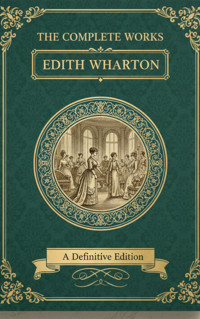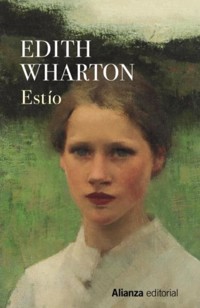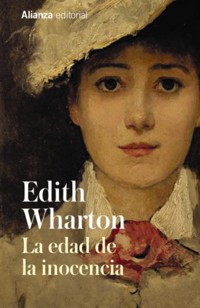Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 13/20
- Sprache: Spanisch
El presente volumen recoge dos de las novelas breves más conseguidas y alabadas de Edith Wharton. Ambas tienen en común el amor, la fuerza que le oponen las convenciones morales y los caprichos de la vida que a menudo deparan inesperados giros a la existencia. "Ethan Frome" se urde en torno a la relación amorosa del protagonista con Mattie, la prima de su mujer enferma, y la pugna entre el deseo y el deber. En "Las hermanas Bunner", pareja de solteronas que regentan una humilde mercería en Nueva York, es la irrupción de una posibilidad ya descartada el detonante del drama.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edith Wharton
Ethan FromeLas hermanas Bunner
Traducción de José Luis López Muñoz
Índice
Ethan Frome
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Las hermanas Bunner
Primera parte
I
II
III
IV
V
VI
VII
Segunda parte
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
Créditos
Ethan Frome
Llegué a saber lo ocurrido en varias etapas, de la boca de diferentes personas y, como suele pasar en estos casos, con sucesivos cambios en el relato cada vez que me lo contaban.
Si conocen ustedes Starkfield, un pueblo de Massachusetts, también conocen su edificio de correos. Y si conocen el edificio de correos, tienen que haber visto a Ethan Frome cuando, después de soltar las riendas de su caballo zaino de lomo demasiado hundido, se apea de la calesa para cruzar muy despacio la acera de adoquines hasta la blanca columnata; y sin duda se han preguntado por la identidad del personaje.
Fue allí donde, hace varios años, lo vi por vez primera; y su figura hizo que me detuviera en seco. Incluso entonces era la persona más llamativa de Starkfield, aunque se lo pudiera calificar ya de ruina humana. No destacaba tanto por su aventajada estatura (puesto que a los «nativos», aunque sean más bien desgarbados, se los distingue con facilidad, en razón de su altura, de los forasteros, más bajos y fornidos) como por su aspecto displicente pero enérgico, pese a una cojera que le obligaba a andar como si llevara grilletes en los pies. Había en su rostro un algo desolado e inabordable, y además se movía con tanta rigidez y tenía el pelo tan canoso que lo tomé por un anciano y me sorprendió averiguar que no pasaba de los cincuenta y dos años. Aquel dato me lo proporcionó Harmon Gow, cochero de la diligencia que aseguraba la comunicación entre Bettsbridge y Starkfield en los días anteriores al tranvía, y conocedor de la historia de todas las familias que habitaban entre las dos poblaciones.
–Tiene ese aspecto desde que se estrelló; y de eso hará veinticuatro años en febrero –me explicó Harmon entre pausas para hacer memoria.
Fue la «colisión» –supe por la misma fuente– lo que, además de dibujarle en la frente una cicatriz roja muy visible, le había acortado y deformado todo el costado derecho hasta el punto de exigirle un notable esfuerzo a la hora de dar los pocos pasos que necesitaba para llegar desde su calesa hasta la ventanilla de la oficina de correos. Solía presentarse todos los días hacia las doce de la mañana y, como era también la hora de recoger mi correspondencia, de ordinario me cruzaba con él en el porche y permanecía a su lado mientras esperábamos a que la mano de detrás de la rejilla nos hiciera entrega de nuestro correo. Me fijé en que, no obstante sus visitas diarias, Ethan Frome raras veces recibía algo más que su ejemplar del Bettsbridge Eagle, periódico que procedía a guardar, sin mirarlo, en un bolsillo –muy dado de sí– de su chaqueta. De cuando en cuando, sin embargo, el funcionario de correos añadía alguna carta para Zenobia (o Zeena) Frome, su esposa, carta cuyo sobre llevaba habitualmente, y de manera llamativa, en la esquina superior izquierda, la dirección del fabricante de algún específico farmacéutico y el nombre de su producto. Antes de despedirse en silencio del funcionario de correos con una inclinación de cabeza, mi vecino también se embolsaba aquellos documentos sin mirarlos, como si estuviera demasiado acostumbrado para sorprenderse de su número y su diversidad.
En Starkfield lo conocía todo el mundo y lo saludaba de acuerdo con lo severo de su expresión; en general se respetaba su aire taciturno y sólo en raras ocasiones alguno de los ancianos del lugar lo detenía para intercambiar con él unas palabras. Cuando eso sucedía, Ethan Frome escuchaba en silencio, los ojos azules fijos en el rostro de su interlocutor, y respondía alzando tan poco la voz que sus palabras nunca llegaban a mis oídos; luego se subía trabajosamente a la calesa, sujetaba las riendas con la mano izquierda y, muy despacio, se ponía en camino hacia su granja.
–¿Fue muy grave el accidente? –le pregunté a Harmon mientras seguía con la vista la figura de Frome que se alejaba, pensando al mismo tiempo en qué airoso debía de resultar su rostro, enjuto y bronceado, con su mata de cabellos claros, cuando (antes de que quedara deformado para siempre) descansaba sobre unos hombros tan sólidos.
–Peor imposible –confirmó mi informante–. Tan grave como para matar a la mayoría de las personas. Pero los Frome son resistentes. Es probable que llegue a centenario.
–¡Cielo santo! –exclamé. En aquel momento Ethan Frome, después de sentarse, se había vuelto para comprobar que un cajón de madera (también con la etiqueta de un boticario), colocado por él en la parte de atrás de la calesa, quedaba bien sujeto, y tuve ocasión de ver en su rostro la expresión que de ordinario tenía cuando se creía solo–. ¿Centenario? ¡Se diría que ahora mismo ya está muerto y en el infierno!
Harmon se sacó del bolsillo una pastilla de tabaco de mascar, cortó un trozo y se lo metió en la boca para colocárselo en el interior de una mejilla que era lo más parecido a una bolsa de cuero.
–Supongo que ha pasado demasiados inviernos en Starkfield. La mayoría de las personas con dos dedos de frente se marchan de aquí.
–¿Y él por qué no?
–Alguien tenía que quedarse para cuidar de su familia. Nunca ha habido otra persona disponible. Primero fue el padre, luego la madre y después la mujer.
–Y para terminar ¿la desgracia del accidente?
Harmon rió, sarcástico, entre dientes.
–Así es. No le quedó otro remedio.
–Entiendo. Y desde entonces, ¿los demás han tenido que cuidarlo?
Harmon, con aire pensativo, se pasó el tabaco a la otra mejilla.
–En cuanto a eso, supongo que siempre ha sido Ethan quien ha cuidado de su familia.
Aunque mi interlocutor se extendió en el relato de lo sucedido hasta donde su capacidad mental y moral se lo permitía, quedaban huecos perceptibles entre los hechos, y tuve la sensación de que el significado más profundo de la historia se perdía en aquellos espacios vacíos. Pero una frase se me quedó en la memoria y me sirvió de núcleo para después ordenar a su alrededor mis ulteriores deducciones: «Supongo que ha pasado demasiados inviernos en Starkfield».
Antes de que concluyera mi estancia en la ciudad entendí el significado de aquellas palabras, pese a que había llegado a Starkfield en la degenerada época del tranvía, de la bicicleta y de la entrega a domicilio del correo, cuando la comunicación entre las dispersas poblaciones de las montañas era mucho más fácil y los municipios de los valles, como Bettsbridge y Shadd’s Falls, tenían bibliotecas, teatros y centros de la Asociación de Jóvenes Cristianos, lugares a los que los habitantes de las colinas podían acudir para distraerse. Pero cuando el invierno descendía sobre Starkfield y el pueblo quedaba cubierto por un manto de nieve que el pálido cielo se encargaba de renovar perpetuamente, empecé a darme cuenta de lo que la vida allí –o más bien su ausencia– tenía que haber sido para Ethan Frome en su primera juventud.
Aunque mis jefes me habían enviado a realizar unos trabajos muy concretos en la gran central eléctrica de Corbury Junction, una prolongada huelga de carpinteros me retrasó tanto que pasé en Starkfield –el sitio habitable más cercano– la mayor parte del invierno. Al principio la demora me irritó mucho, pero luego, debido al efecto hipnotizador de la rutina, fui encontrando poco a poco una sombría satisfacción en aquel modo de vida. Durante la primera parte de mi estancia me había sorprendido el contraste entre la luminosidad del clima y lo mortecino de la comunidad. Día a día, terminadas ya las nieves de diciembre, un resplandeciente cielo azul derramaba torrentes de luz y aire sobre el albo paisaje, que se los devolvía con un intenso brillo. Cualquiera daría por sentado que semejante atmósfera tenía que servir para acelerar las emociones además del pulso, pero no parecía producir otro cambio que ralentizar todavía más el ritmo de la vida en Starkfield. Después de pasar allí algún tiempo más, después de ver que a aquella temporada de claridad cristalina seguían largos periodos de frío con ausencia de sol; después de comprobar que las nevadas de febrero instalaban sus blancas tiendas por todo el abnegado pueblo y que la salvaje caballería de los vientos de marzo atacaba también para apoyarlas, empecé a entender por qué Starkfield terminaba sus seis meses de asedio como una guarnición famélica que capitulase sin condiciones. Veinte años antes las posibilidades de resistir tenían que haber sido mucho más escasas y el enemigo eliminaba además casi todos los medios de comunicación entre las poblaciones sitiadas; de manera que, al considerar todo aquello, capté la siniestra carga negativa de la frase de Harmon: «La mayoría de las personas con dos dedos de frente se marchan». Pero, si era ése el caso, ¿cómo explicar que se diera una acumulación tal de obstáculos capaz de impedir la huida de un hombre de las características de Ethan Frome?
Durante mi estancia en Starkfield me alojé en la casa de una señora de mediana edad a la que todo el mundo conocía como la «viuda de Ned Hale». Su padre había sido el abogado de la anterior generación de Starkfield, y la «casa del abogado Varnum», donde mi anfitriona residía aún con su madre, era la mejor vivienda del pueblo. Se hallaba en un extremo de la calle mayor, con su pórtico de estilo clásico y sus ventanas de cristales emplomados sobre un camino empedrado que llevaba entre abetos hasta la delicada espadaña blanca de la iglesia congregacional. Era evidente que los Varnum estaban de capa caída, pero las dos mujeres se esforzaban al máximo por mantener un mínimo de decoro, y la viuda de Ned Hale, en particular, poseía cierto grado de lánguido refinamiento que no desentonaba del todo con su desvaído hogar pasado de moda.
En el «salón para las visitas», con sus muebles de caoba y sus asientos de crin negra, iluminado por una lámpara de Carcel con su característico gorgoteo, escuchaba yo todas las noches una nueva versión –siempre más delicadamente matizada– de la crónica de Starkfield.
No era que la viuda de Ned Hale se sintiera socialmente superior a las personas de su entorno ni que se diese aires; era sólo que por el hecho de poseer una sensibilidad un poco más delicada y una educación algo superior existía entre ella y sus conciudadanos la distancia suficiente para permitirle juzgarlos con despego. Nunca se resistía a usar aquella facultad, y yo albergaba muchas esperanzas de que llegara a proporcionarme los datos que me faltaban de la historia de Ethan Frome, o más bien algún rasgo de su personalidad que me permitiera coordinar los que ya poseía. La memoria de la señora Hale era un almacén de anécdotas inocuas, y aunque cualquier pregunta sobre sus conocidos provocaba una respuesta muy detallada, en el caso de Ethan Frome la encontré inesperadamente reservada. No había el menor indicio de desaprobación en su actitud. Sólo advertí una insuperable resistencia a hablar de él o de sus asuntos, un lacónico «Sí, los conocía a los dos... fue espantoso...» parecía ser la mayor concesión que su desconsuelo era capaz de hacer a mi curiosidad.
Tan visible fue el cambio en su actitud, implicaba tales profundidades de íntima tristeza que, con algunas dudas en cuanto a mi delicadeza, planteé de nuevo el caso a mi oráculo local, Harmon Gow, si bien sólo conseguí, por toda recompensa a mis esfuerzos, un gruñido de incomprensión.
–Ruth Varnum siempre ha sido tan nerviosa como una rata y, puestos a pensar en ello, fue la primera que los vio después de que los recogieran. El accidente ocurrió poco más allá de la casa del abogado Varnum, en la curva que hace la carretera hacia Corbury, más a menos en la época en que Ruth se prometió con Ned Hale. Los jóvenes eran todos amigos, e imagino que se le hace muy difícil hablar de aquella desgracia. Por lo que a ella se refiere, también ha tenido un buen número de problemas.
Todos los habitantes de Starkfield, al igual que los de otras comunidades más notables, habían acumulado dificultades suficientes en sus propias carnes para hacerlos comparativamente indiferentes a las de sus vecinos; y aunque reconocieran que las de Ethan Frome iban más allá del nivel habitual, nadie me explicó la expresión de su rostro que, como yo no podía dejar de pensar, no era consecuencia ni de la pobreza ni del sufrimiento corporal. No obstante, quizá me habría contentado con la historia reconstruida gracias a aquellos datos dispersos si no hubiese sido por el desafío que me supuso el silencio de la viuda de Hale y –poco después– la casualidad del contacto personal con el protagonista de esta historia.
A mi llegada a Starkfield, había acordado con Denis Eady –el acaudalado comerciante irlandés propietario de lo más parecido que había en Starkfield a una caballeriza– mi traslado diario hasta Corbury Flats, donde tenía que tomar el tren hasta Corbury Junction. Pero hacia mediados del invierno los caballos de Eady enfermaron debido a una epidemia local. La dolencia se propagó a otras cuadras de Starkfield y durante un día o dos tuve que dedicarme a buscar un medio de transporte. Fue entonces cuando Harmon Gow me sugirió que el caballo zaino de Ethan Frome disfrutaba aún de buena salud y que quizás su propietario estuviese dispuesto a llevarme.
Me sorprendió aquella sugerencia.
–¿Ethan Frome? Pero si ni siquiera he hablado nunca con él. ¿Por qué demonios tendría que hacerme ese favor?
La respuesta de Harmon todavía me sorprendió más:
–No estoy seguro de que acepte, pero sé que no le vendría mal embolsarse unos dólares.
Se me había dicho que Frome era pobre, y que el aserradero y las áridas hectáreas de su granja apenas le proporcionaban ingresos suficientes para mantener a su familia durante el invierno; pero no había imaginado que estuviese tan necesitado como las palabras de Harmon daban a entender y manifesté mi sorpresa.
–Vaya, las cosas no le han ido demasiado bien –me explicó mi interlocutor–. Cuando un hombre, aunque sabe que hay cosas que sería necesario hacer, ha de estar mano sobre mano durante veinte años o más, la situación lo reconcome por dentro y pierde toda la fuerza que tenía. La granja de Frome ha sido siempre tan poco productiva como una escudilla con leche después de visitarla el gato; y ya sabe usted lo que vale un viejo molino de agua en los tiempos que corren. Cuando Ethan podía esforzarse al máximo con sus dos fuentes de ingresos desde el amanecer hasta la noche, conseguía más o menos ganarse la vida; pero incluso entonces la familia se lo comía prácticamente todo y no entiendo cómo ahora consigue salir adelante. Primero su padre recibió una coz cuando recogía el heno, se le ablandó el cerebro y antes de morir empezó a regalar dinero como si se tratara de ejemplares de la Biblia. A continuación también su madre perdió la cabeza y durante muchos años fue tan incapaz de hacer nada como una recién nacida; en cuanto a Zeena, su mujer, nunca ha habido nadie más necesitado de cuidados médicos en todo el condado. Ethan siempre ha tenido lleno el plato, desde el primer bocado, de problemas y enfermedades.
A la mañana siguiente, cuando miré por la ventana, vi el caballo zaino de Ethan Frome entre los abetos de Varnum y poco más tarde su dueño, retirando la gastada piel de oso, me hizo sitio a su lado en el trineo. Después de aquello, por espacio de una semana, me llevaba todas las mañanas a Corbury Flats y, al dejarme el tren por la tarde, me recogía de nuevo para trasladarme, en la gélida noche, hasta Starkfield. En ambas direcciones la distancia no llegaba a los cinco kilómetros, pero el paso del viejo caballo era lento, e incluso con una nieve muy firme bajo los esquíes invertíamos casi una hora en el recorrido. Ethan Frome conducía en silencio, las riendas muy sueltas en la mano izquierda, y su rostro moreno, marcado por las cicatrices, bajo el gorro con visera semejante a un yelmo, destacaba sobre los montículos de nieve como la imagen bronceada de un héroe. Nunca volvía el rostro hacia mí, ni respondía, excepto con monosílabos, a las preguntas que le hacía ni a las bromas inocentes que se me ocurrían. Parecía formar parte del melancólico paisaje silencioso, encarnación de su helada pesadumbre, con todo lo que en él existía de cálido y sensible bien oculto en su interior; no había, sin embargo, ninguna hostilidad en su silencio. Lo que yo sentía era, ni más ni menos, que Frome vivía en un abismo de aislamiento moral demasiado profundo para poder compartirlo de buenas a primeras, y tuve además la sensación de que su soledad no era sólo el resultado de sus dificultades personales, por trágicas que las imaginara, sino que se les añadía, como Harmon Gow había apuntado, el frío profundo de tantos inviernos en Starkfield.
Tan sólo en una o dos ocasiones desapareció por un momento la distancia que nos separaba, y los vislumbres así obtenidos confirmaron mi deseo de saber más. Una vez le hablé de un trabajo de ingeniería que me habían encargado el año anterior en Florida y del contraste entre el paisaje invernal que nos rodeaba y el que encontré allí un año antes; y, para sorpresa mía, Frome dijo de repente:
–Sí; estuve allí en una ocasión y durante algunos meses aún recordaba su aspecto durante el invierno. Pero ahora la nieve lo oculta todo.
No dijo nada más y tuve que adivinar el resto por su tono de voz y por la brusca recaída en el silencio.
Otro día, al subir a mi tren en Corbury Flats, eché de menos un volumen de divulgación científica –creo que se ocupaba de algunos descubrimientos recientes en bioquímica– que llevaba conmigo para leer durante el trayecto. No volví a pensar en el libro hasta que aquella tarde me monté de nuevo en el trineo y lo vi en manos de Frome.
–Lo he encontrado después de que se fuese usted –dijo.
Me guardé el volumen en el bolsillo y recaímos en nuestro silencio habitual; pero cuando empezábamos a trepar por la larga cuesta desde Corbury Flats hasta las alturas de Starkfield me di cuenta, pese a la creciente oscuridad del crepúsculo, de que Frome me estaba mirando.
–Hay cosas en ese libro de las que no sabía absolutamente nada –dijo.
Sus palabras me llamaron menos la atención que la extraña nota de pesar que advertí en su voz. Era evidente que le sorprendía y le dolía un tanto su propia ignorancia.
–¿Le interesa ese tipo de cosas? –procedí a preguntarle.
–Solía interesarme en otro tiempo.
–Hay uno o dos hallazgos bastante recientes en ese libro; se han hecho algunos avances destacados últimamente en ese campo particular de la investigación. –Esperé unos momentos la respuesta que no llegó a producirse; luego añadí–: Si quiere verlo con más detenimiento, será para mí un placer prestárselo.
Vaciló y tuve la impresión de que se sentía a punto de ceder a una sutil corriente de inercia, pero luego me respondió, lacónico:
–Gracias; acepto.
Abrigué la esperanza de que el incidente sirviera para establecer una comunicación más directa entre nosotros. Frome era tan sencillo y directo que tuve la seguridad de que la curiosidad que le inspiraba el libro se basaba en un interés auténtico por aquel tema.
Semejantes gustos y conocimientos en una persona en su situación hacían aún más patético el contraste entre la realidad de su vida y sus necesidades íntimas, y confié en que la necesidad de desahogarse sirviera al menos para forzarlo a hablar. Pero, al parecer, algo en su historia anterior o en su manera actual de vivir le había hundido demasiado en sí mismo para que un impulso momentáneo lo sacase de su aislamiento. La siguiente vez que nos vimos no aludió al libro y nuestra relación parecía condenada a seguir siendo tan negativa y unilateral como si no se hubiera producido ninguna quiebra en su reserva.
Frome llevaba conduciéndome hasta Corbury Flats cosa de una semana cuando un día, al mirar por la ventana, descubrí que nevaba con gran intensidad. La altura de las masas blancas que se acumulaban contra la verja del jardín y a lo largo del muro de la iglesia permitían concluir que la tormenta había empezado muchas horas antes y que los ventisqueros que se hubieran formado tenían que ser muy importantes. Me pareció probable que mi tren se retrasara; pero se necesitaba mi presencia en la central eléctrica durante una o dos horas aquella tarde, y decidí ir de todos modos hasta Corbury Flats, en el caso de que Frome se presentara, y esperar allí hasta que apareciera el tren. Ethan no era una persona que renunciase a sus ocupaciones por ningún problema meteorológico y a la hora convenida apareció con su trineo, deslizándose a través de la nieve como una aparición teatral entre velos de gasa cada vez más espesos.
Lo conocía ya demasiado bien para manifestar asombro o gratitud por su fidelidad a nuestra cita, pero me sorprendió ver que hacia girar al caballo en la dirección contraria a la de la carretera de Corbury.
–La línea férrea está interrumpida por un tren de mercancías que ha quedado atascado en un ventisquero por debajo de Corbury Flats –me explicó, mientras nos poníamos en camino, dispuestos a atravesar la blancura que nos bombardeaba.
–Pero, vamos a ver, ¿adónde me lleva usted, entonces?
–Directamente a Corbury Junction por el camino más corto –me respondió, señalando con su fusta la colina donde se alzaba la escuela del pueblo.
–¿A Corbury Junction con la que está cayendo? ¡Pero si son más de quince kilómetros!
–El caballo los hará si se le da tiempo suficiente. Usted me dijo que tenía cosas que hacer allí esta tarde. Yo me encargo de que llegue a tiempo.
Lo dijo tan sin dar importancia a lo que se proponía hacer que sólo pude responderle:
–Me hace usted un favor impagable.
–No tiene importancia –replicó.
A la altura de la escuela la carretera se bifurcaba, y a la izquierda, entre abetos de ramas inclinadas hacia el tronco por el peso de la nieve, tomamos un camino descendente. Yo había paseado con frecuencia los domingos en aquella dirección y sabía que el tejado que se veía cerca del pie de la colina entre las ramas desnudas era el del molino de Frome. No daba la menor sensación de vida, con su rueda inmóvil sobre la negra corriente del río, salpicaduras de una espuma entre amarilla y blanca, y el grupo de cobertizos de techumbres combadas por la nieve acumulada. Frome ni siquiera volvió la cabeza cuando pasamos por delante y, siempre en silencio, empezamos a subir la cuesta siguiente. A cosa de kilómetro y medio más allá, por una carretera que no conocía, llegamos a un huerto de manzanos depauperados que se estremecían sobre una pendiente por la que afloraban entre la nieve estratos de pizarra semejantes a animales que sacaran la nariz para respirar. Más allá del huerto se extendían uno o dos campos de cultivo, de lindes perdidas bajo los ventisqueros; y por encima de los campos, empequeñecida por las blancas inmensidades de la tierra y el cielo, una de esas granjas de Nueva Inglaterra, totalmente aisladas, que hacen aún más evidente la soledad del paisaje.
–Ésa es mi casa –dijo Frome con una brusca sacudida del codo lisiado; y ante lo melancólico y opresivo de la escena no supe qué responder. Había dejado de nevar y un destello de luz de sol pasada por agua nos descubrió la casa de la pendiente en toda su lastimosa fealdad. El negro fantasma de una enredadera de hoja caduca se agitaba sobre el porche, y las delgadas paredes de madera, bajo la gastada capa de pintura, parecían tiritar a causa del viento que se había levantado al dejar de nevar.
–La casa era más grande en tiempos de mi padre, pero hace ya unos años tuve que prescindir del brazo de la «L» –continuó Frome, frenando con un tirón de la rienda izquierda la evidente tentación del caballo de meterse por el destartalado portón.
Vi entonces que el aspecto inusualmente triste y raquítico de la casa se debía en parte a la desaparición de lo que se conoce en Nueva Inglaterra como la «L»: ese largo apéndice de techo bajo que de ordinario se construye en perpendicular a la casa principal y que la conecta, por medio de unas despensas y un taller de herramientas, con la leñera y el establo. Ya sea en razón de su valor simbólico, por la imagen que presenta de la vida ligada a la tierra y por encerrar en ella las fuentes fundamentales del calor y de los alimentos, o quizá simplemente por el consolador pensamiento de que sus habitantes, en un clima muy duro, se pueden ocupar del trabajo matutino sin tener que enfrentarse con el mal tiempo, es cierto que el brazo de la «L», más que la casa, parece ser el centro, la verdadera piedra angular de las granjas de Nueva Inglaterra. Quizás esa conexión de ideas, que se me había ocurrido con frecuencia en mis paseos por Starkfield, hizo que advirtiera una nota de nostalgia en las palabras de Frome y me llevasen a ver en aquel hogar venido a menos la imagen de su cuerpo consumido.
–Ahora quedamos un poco a trasmano –añadió–, pero antes de que se construyera el ferrocarril que llega hasta Corbury Flats había bastante tráfico.
Con otro tirón de las riendas procedió a reanimar al caballo, que remoloneaba, y a continuación, como si el simple hecho de ver la casa familiar me hubiera permitido disfrutar tanto de su confianza como para renunciar ya a nuevas pretensiones de reserva, prosiguió, hablando muy despacio:
–Siempre he atribuido a esa circunstancia la peor parte de los problemas de mi madre. Cuando su reumatismo empeoró tanto que ya no se podía mover, solía sentarse y mirar la carretera durante horas; y el año que estuvieron durante seis meses reparando la carretera de Bettsbridge a raíz de las inundaciones, y Harmon Gow tuvo que traer por aquí la diligencia, mi madre mejoró tanto que bajaba todos los días hasta el portón para verlo pasar. Pero desde que los trenes empezaron a circular, casi nadie utiliza este camino; mi madre nunca llegó a entender lo que había sucedido, y aquello la desmoralizó tanto que acabó por morirse.
Cuando entramos en la carretera de Corbury la nieve empezó a caer de nuevo, lo que hizo que dejáramos de ver la casa; Frome volvió a su silencio habitual, extendiendo de nuevo entre nosotros el antiguo velo de la reticencia. Esta vez el viento, en lugar de cesar con el regreso de la nieve, aumentó hasta convertirse en un vendaval que, de cuando en cuando, desde un cielo hecho jirones, lanzaba pálidos fogonazos de luz solar sobre un paisaje caóticamente agitado. Pero el zaino demostró estar a la altura de las circunstancias y seguimos adelante hasta Corbury Junction a través de un agreste escenario inmaculadamente blanco.
Por la tarde amainó la tormenta y la claridad en el oeste me llevó a pensar, falto de experiencia, que se nos prometía una noche tranquila. Terminé mis tareas lo antes que pude y nos pusimos en camino hacia Starkfield casi con la seguridad de llegar a tiempo para la cena. Pero al caer la tarde aparecieron de nuevo las nubes, trayendo consigo una noche prematura, al tiempo que empezó a nevar de manera ininterrumpida desde un cielo sin viento, con una suave difusión universal de los blancos copos todavía más desconcertante que las ráfagas y los remolinos de la mañana. La nieve parecía ser una parte de la oscuridad que se espesaba, de la noche invernal que descendía sobre nosotros estrato tras estrato.
La reducida luz de la linterna de Frome se perdió pronto en aquel medio asfixiante en el que, a la larga, incluso la capacidad de orientación del hombre y el instinto del caballo para regresar a casa dejaron de sernos útiles. Dos o tres veces algún hito fantasmal surgía del caos para avisarnos de que estábamos perdidos, hito que luego volvía a desaparecer entre la niebla; y cuando por fin regresamos al buen camino el viejo caballo empezó a dar señales de estar agotado. Me sentí culpable por haber aceptado el ofrecimiento de Frome y, después de un breve diálogo, le convencí para que me dejase apearme del trineo y caminar por la nieve al lado del zaino. De esa manera recorrimos con mucho esfuerzo dos o tres kilómetros más y a la larga alcanzamos un punto en el que Frome, aguzando la vista en lo que a mí me parecía una oscuridad completamente amorfa, dijo:
–Eso que se ve ahí es la entrada de mi casa.
El último tramo del camino había sido el más duro. El frío intenso y lo difícil que se hacía el avanzar me habían dejado casi sin aliento y también sentía el corazón del caballo repiqueteando como un reloj desenfrenado bajo mi mano.
–Escúcheme, Frome –empecé–, no tiene ningún sentido que siga usted adelante...
–Ni usted tampoco –me interrumpió–. Ya hemos sufrido todos más de lo necesario.
Entendí que me estaba ofreciendo el refugio de su granja para aquella noche y, sin responderle, entré a su lado por el portón de su casa y le seguí hasta el establo, donde le ayudé a quitar los arreos al caballo y a prepararlo para pasar la noche. Cuando terminamos, descolgó la linterna del trineo, salió de nuevo al aire libre y me dijo, mirándome por encima del hombro:
–Venga conmigo.
Lejos, por encima de nosotros, un cuadrado de luz temblaba a través de la cortina de nieve. Tambaleándome detrás de Frome, me dirigí hacia allí y en la oscuridad casi me hundí en uno de los profundos ventisqueros que se habían formado delante de la casa. Frome trepó como pudo por los resbaladizos escalones del porche, abriéndose camino a través de la nieve con sus pesadas botas. Luego alzó la linterna, descorrió el pestillo y entró en la casa precediéndome. Lo seguí por un corredor bajo de techo y sin iluminar en cuyo extremo se alzaba una escalera que casi parecía de mano. A nuestra derecha una raya de luz señalaba la puerta de la habitación iluminada que habíamos visto a través de la nieve y en cuyo interior oí una voz de mujer que hablaba con monotonía y quejumbrosamente.
Frome golpeó con las botas el suelo de gastado linóleo para quitarse la nieve y colocó la linterna en una silla de cocina que era el único mueble del pasillo. Luego abrió la puerta.
–Pase –me dijo; y al hablar él cesó el sonido de la voz monótona...
Aquella noche obtuve la clave que me permitió descubrir al verdadero Ethan Frome y empezar a preparar este relato.
I
El pueblo yacía bajo más de medio metro de nieve, a lo que se añadían los ventisqueros acumulados en las esquinas donde soplaba el aire. En un cielo acerado las estrellas de la Osa Mayor colgaban como carámbanos y Orión lanzaba sus helados resplandores. La luna se había puesto, pero la noche era tan transparente que, entre los olmos, las blancas fachadas de las casas parecían grises en contraste con la nieve, mientras que grupos de arbustos se convertían en manchas negras y las ventanas del sótano de la iglesia enviaban rayos de luz amarilla hasta muy lejos por las interminables ondulaciones de los alrededores.
Un Ethan Frome todavía joven caminaba a buen paso por la calle desierta, más allá del banco local, más allá de la nueva tienda de ladrillo de Michael Eady y de la casa del abogado, con sus oscuros abetos a los lados de la entrada. Frente a esta última, en el sitio en el que la carretera iniciaba el descenso hacia el valle de Corbury, alzaba la iglesia su esbelta torre blanca y su estrecho peristilo. Al acercarse Ethan, sus ventanas altas dibujaron una arcada negra a lo largo de la pared lateral del edificio, pero desde las aberturas inferiores, en el lado en el que el suelo se inclinaba de manera pronunciada hacia la carretera de Corbury, la luz lanzaba largos rayos que iluminaban numerosos surcos recientes en la pista que llegaba hasta la puerta del sótano y que mostraban, en el cobertizo adjunto, una hilera de trineos, así como sus correspondientes caballos, bien abrigados con mantas.
La noche estaba totalmente en calma y el aire era tan seco y transparente que apenas se notaba el intenso frío. La sensación que le producía a Frome era más bien de una completa ausencia de atmósfera, como si sólo algo tan tenue como el éter separase el blanco suelo bajo sus pies de la cúpula metálica sobre su cabeza. «Es como estar dentro de una campana de vacío», pensó. Cuatro o cinco años atrás había estudiado en un instituto tecnológico de Worcester durante un curso entero, y había hecho sus pinitos en el laboratorio con un amable profesor de física; las imágenes que le proporcionó aquella experiencia todavía se le presentaban, en momentos inesperados, pese a las asociaciones de ideas, totalmente diferentes, con las que había vivido desde entonces. La muerte de su padre y los consiguientes infortunios de su familia pusieron un final prematuro a sus estudios; y aunque les había faltado profundidad para serle muy útiles en la práctica, le habían alimentado la imaginación y le habían hecho tomar conciencia de significados enormes aunque poco precisos tras el rostro cotidiano de las cosas.
Mientras avanzaba a través de la nieve, el sentido de tales conceptos brillaba en su cerebro y se mezclaba con el sofoco producido por la rapidez de su marcha. En el extremo del pueblo se detuvo ante la fachada a oscuras de la iglesia. Se quedó allí un momento, respirando de manera entrecortada, y recorriendo con la vista de arriba abajo la calle, donde ninguna otra figura se movía. La pendiente de la carretera de Corbury, más allá de los abetos del abogado Varnum, era el sitio preferido por los habitantes de Starkfield para deslizarse con sus trineos y, en las noches despejadas, se oían hasta muy tarde en la curva de la iglesia los gritos alegres de los participantes; pero en aquella ocasión ningún trineo oscurecía la blancura de la larga pendiente. El silencio de la medianoche dominaba el pueblo, y la vida de quienes estaban despiertos se congregaba detrás de las ventanas de la iglesia, de las que brotaban compases de música de baile junto con anchas franjas de luz amarilla.
El joven Frome, bordeando el lateral del edificio, descendió por la pendiente hacia la puerta del sótano. Para mantenerse fuera del alcance de los reveladores rayos de la luz interior, dio un rodeo por la nieve todavía sin pisar y poco a poco se acercó a la esquina más sobresaliente de la pared del sótano. Una vez allí, todavía manteniéndose en la sombra, avanzó cautelosamente hacia la ventana más cercana, ocultando todo el cuerpo y estirando el cuello hasta conseguir un vislumbre de la sala.
Visto así, desde la pura y helada oscuridad que lo rodeaba, el interior del sótano parecía hervir, envuelto en una niebla de calor. Los reflectores metálicos de las lámparas de gas enviaban violentas oleadas de luz contra los muros encalados, y las paredes de hierro de la estufa al fondo de la habitación daban la sensación de palpitar con el fuego de algún volcán. Muchachas y jóvenes ocupaban prácticamente todo el espacio. En un extremo de la pared situada frente a la ventana había una hilera de sillas de cocina que acababan de desocupar otras tantas mujeres de edad más avanzada. Había cesado la música y, sobre el estrado al fondo de la sala, sus intérpretes –un violinista y la joven que los domingos tocaba el armonio en la iglesia– se apresuraban a tomar un refrigerio en una esquina de la mesa donde se alineaban las bandejas con los restos de las empanadas y de los cuencos de helado. Cuando los invitados se preparaban ya para marcharse, y el movimiento se orientaba hacia el corredor donde colgaban abrigos y chales, un joven moreno, lleno de brío y con una abundante cabellera, se situó en el centro de la improvisada pista de baile y dio una palmada. El efecto fue instantáneo. Los músicos regresaron a toda prisa junto a sus instrumentos, los bailarines –algunos enfundados ya a medias en sus prendas de abrigo– procedieron a alinearse a los dos lados de la sala, las espectadoras de más edad regresaron a sus sillas y el joven brioso, después de saltar de aquí para allá entre el grupo, sacó a bailar a una joven que ya se había liado a la cabeza un pañuelo muy favorecedor de color cereza y, después de conducirla hasta el fondo del sótano, la llevó girando una y otra vez a todo lo largo de la sala, al ritmo de la saltarina melodía de un reel de Virginia.
A Frome el corazón le latía deprisa. Se había estado esforzando por localizar la cabeza cuyos cabellos oscuros ocultaba ya el pañuelo de color cereza y le irritaba que otros ojos hubieran sido más rápidos que los suyos. El iniciador del reel, que daba la sensación de tener sangre irlandesa en las venas, bailaba bien, y su pareja se contagió de su fuego. Al recorrer la hilera de bailarines, a aquella esbelta figura, que fue pasando de mano en mano en círculos de creciente velocidad, se le soltó el pañuelo, y le quedó flotando detrás de los hombros; Frome, en cada vuelta, veía la risa en sus agitados labios, la nube de cabellos oscuros que le tapaba la frente, y los ojos, también oscuros, que parecían los únicos puntos fijos en un laberinto de líneas en constante movimiento.
Los bailarines iban cada vez más deprisa y los músicos, para no quedarse atrás, fustigaban a sus instrumentos como jinetes forzando a sus monturas en la recta final de una carrera; al joven que miraba desde la ventana le parecía, sin embargo, que la danza no iba a terminar nunca. De cuando en cuando abandonaba el rostro de la muchacha para examinar el de su pareja, quien, con la euforia del baile, había adoptado una actitud posesiva casi insolente. Denis Eady era hijo de Michael Eady, el ambicioso tendero irlandés cuyas flexibilidad y desfachatez habían proporcionado a Starkfield su primera idea de unos métodos comerciales «modernos», y cuya nueva tienda de ladrillo daba testimonio del éxito de su iniciativa. El hijo, según todos los indicios, se disponía a seguir los pasos del padre y, mientras tanto, aplicaba las mismas artes a la conquista de las doncellas de Starkfield. Hasta aquel momento Ethan Frome no había pasado de considerarlo un tipo mezquino; pero ahora empezaba a sentir deseos de propinarle una tanda de zurriagazos. Era extraño que la joven pareciera no darse cuenta de todo aquello, que pudiese alzar un rostro embelesado hacia el de su pareja, y enlazar con él las manos sin sentir la ofensa de sus miradas ni de su contacto.
En las escasas noches en que alguna posibilidad de diversión hacía que Mattie Silver, la prima de su mujer, se trasladara al pueblo, Frome tenía la costumbre de ir andando hasta Starkfield para acompañarla de vuelta a casa. Cuando la joven vino a vivir con ellos, fue la mujer de Ethan quien sugirió que se le permitiera aprovechar aquellas oportunidades. Mattie Silver procedía de Stamford y, al incorporarse al hogar de los Frome para ayudar a su prima Zeena, se consideró conveniente, por cuanto desempeñaba sus funciones sin compensación económica, que no sintiera demasiado el contraste entre la vida que había llevado hasta entonces y el aislamiento de la granja de Starkfield. De no ser por eso –según las sarcásticas reflexiones de Frome– habría sido muy poco probable que Zeena pensase ni por un momento en el esparcimiento de la joven.
Era verdad que si bien cuando su mujer propuso por vez primera que, de tarde en tarde, se concediera a Mattie una velada de asueto, Ethan había protestado para sus adentros por tener que recorrer tres kilómetros hasta el pueblo y otros tantos de vuelta después de su jornada de duro trabajo en la granja, no había tardado en cambiar de idea y en lamentar que Starkfield no dedicara todas sus noches a otras tantas diversiones.
Mattie Silver llevaba un año viviendo bajo su techo y, desde primera hora de la mañana hasta que se reunían para cenar, Ethan tenía frecuentes oportunidades de estar con ella; pero ningún otro momento pasado en su compañía era comparable a los que, cogida de su brazo, y apretando el paso para que las largas zancadas de Frome no la hicieran quedarse atrás, regresaban a la granja ya de noche cerrada. Mattie le había gustado desde el primer día, cuando tuvo que ir a Corbury Flats para recogerla, y ella le sonrió y saludó con la mano desde el tren, para exclamar después «¡Tú debes de ser Ethan!» mientras se apeaba de un salto con sus bultos, y él pensaba, al ver la fragilidad de su persona: «No parece que se le vaya a dar muy bien el trabajo de la casa, pero, por lo menos, no es alguien que se angustie con facilidad». No había sido sólo que la aparición de un poco de esperanzada vida joven fuese a reavivar el fuego de un hogar casi apagado. Aquella muchacha era mucho más que la criatura útil y luminosa que había descubierto enseguida. Mattie tenía ojos para ver y oídos con los que oír: Ethan le mostraba unas cosas y le contaba otras y sentía la felicidad absoluta de comprobar que todo lo que le transmitía creaba en ella prolongadas reverberaciones y ecos que él, más adelante, podía despertar cuando lo deseaba.