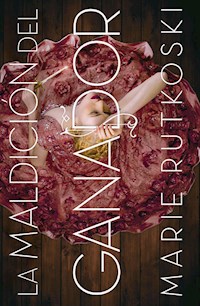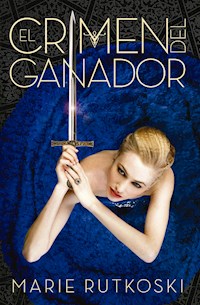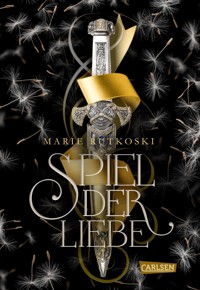Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Plataforma Neo
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Trilogía del ganador
- Sprache: Spanisch
Algunos besos pueden tener un precio muy alto. La guerra ha comenzado. En el centro del conflicto, Arin se enfrenta al imperio acompañado de nuevos aliados de incierta lealtad. Aunque se ha convencido a sí mismo de que ya no ama a Kestrel, no la ha olvidado, ni tampoco cómo la chica que conocía ha acabado convirtiéndose en la clase de persona que él siempre ha despreciado. Alguien a quien le importa más el imperio que las vidas de personas inocentes… y, desde luego, más que él. Al menos, eso cree. En el norte helado, Kestrel está prisionera en un brutal campo de trabajo. Mientras busca desesperadamente la forma de escapar, anhela que Arin pudiera saber los sacrificios que hizo por él. Anhela hacerle pagar al imperio lo que le ha hecho.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 604
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MARIE RUTKOSKI
EL BESO DEL GANADOR
TRILOGÍA DEL GANADOR: LIBRO TRES
Título original: The Winner’s Kiss, publicado en inglés, en 2016, por Farrar Straus Giroux Books for Young Readers, Nueva York
Published by arrangement with Charlotte Sheedy Literary Agency through International Editors Co., S. L. Spain. All rights reserved
Primera edición en esta colección: octubre de 2016
© 2016 by Marie Rutkoski
© de la traducción, Aida Candelario, 2016
© de la presente edición: Plataforma Editorial, 2016
Plataforma Editorial
c/ Muntaner, 269, entlo. 1ª – 08021 Barcelona
Tel.: (+34) 93 494 79 99 – Fax: (+34) 93 419 23 14
www.plataformaeditorial.com
ISBN: 978-84-16820-17-7
Diseño de cubierta: Elizabeth H. Clark
Realización de cubierta: Ariadna Oliver
Composición: Grafime
Reservados todos los derechos. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos. Si necesita fotocopiar o reproducir algún fragmento de esta obra, diríjase al editor o a CEDRO (www.cedro.org).
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Nota de la autora
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Índice
Dedicatoria
El beso del ganador
Colofón
Para Sarah Mesle
1
SE CONTÓ A SÍ MISMO UNA HISTORIA.
Aunque no al principio.
Al principio, no hubo tiempo para pensamientos que se pudieran expresar con palabras. En aquel entonces, gracias a los dioses, su mente estaba vacía de historias. La guerra se avecinaba. Se cernía sobre él. Arin había nacido en el año del dios de la muerte, y al fin se alegraba de ello. Se rindió a su dios, que le sonrió y se acercó a él. «Las historias harán que te maten –le murmuró el dios al oído–. Así que escucha. Escúchame.»
Y Arin lo hizo.
Su embarcación había surcado las aguas a toda velocidad huyendo de la capital. Ahora se deslizaba poco a poco entre la flota de naves orientales fondeadas en la bahía de su ciudad, veloces corbetas en las que ondeaban las banderas azules y verdes de su reina. Las corbetas estaban a las órdenes de Arin, al menos por ahora. Eran un regalo de la reina dacrana para sus nuevos aliados. No eran tan numerosas como a él le habría gustado. Ni estaban dotadas de tantos cañones como le habría gustado.
Pero…
«Escucha.»
Arin le indicó al capitán de su barco que se situara al costado de la nave dacrana más grande. Tras ordenarle al capitán que atracara y localizara a su prima en la ciudad, subió a bordo de la corbeta. Se acercó al comandante de la flota oriental: Xash, un hombre enjuto con una nariz inusitadamente prominente y una piel oscura que relucía bajo el sol de finales de primavera.
Arin miró a Xash a los ojos (negros, siempre entrecerrados y bordeados de la pintura amarilla que indicaba su estatus de comandante naval). Fue como si Xash ya supiera lo que le iba a decir. El oriental esbozó una leve sonrisa.
–Ya vienen –anunció Arin.
Le explicó cómo el emperador valoriano había hecho que envenenaran lentamente el suministro de agua que abastecía a la ciudad de Herrán. El emperador debía de haber enviado a alguien meses atrás a las montañas situadas cerca del naciente del acueducto. Incluso desde la cubierta de la nave de Xash, Arin alcanzaba a ver los arcos del acueducto de construcción valoriana. Apenas se entreveía a lo lejos, descendiendo de las montañas transportando algo que había debilitado a los herraníes, adormeciéndolos y haciéndolos temblar.
–Me vieron en la capital –le dijo a Xash–. Un barco valoriano persiguió al mío casi hasta las Islas Vacías. Debemos suponer que el emperador sabe que lo sé.
–¿Qué fue del barco?
–Regresó. En busca de refuerzos, probablemente… y de las órdenes del emperador. –Arin hablaba el idioma del este de forma entrecortada, con un acento marcado, empleando sílabas rápidas y duras. El idioma era nuevo para él–. Ahora atacará.
–¿Cómo estáis tan seguro de que hay veneno en los acueductos de la ciudad? ¿Dónde obtuvisteis esta información?
Arin vaciló, pues no estaba seguro de cuáles eran las palabras en dacrano para lo que quería decir.
–La Polilla –contestó en su propio idioma.
Xash entrecerró aún más los ojos.
–Un espía –añadió Arin en dacrano, hallando al fin la palabra correcta.
Le dio vueltas al anillo de oro que llevaba en el meñique y pensó en Tensen, su jefe de espías, y en que el barco valoriano que lo había seguido podría indicar que habían arrestado a Tensen al tiempo que él abandonaba el palacio imperial. El anciano había insistido en quedarse. Podrían haberlo capturado. Torturado. Obligado a hablar. Arin se imaginó lo que le habrían hecho los valorianos…
«No.» La fría mano del dios de la muerte se posó sobre los pensamientos de Arin y los envolvió con fuerza. «No estás escuchando, Arin.
»Escucha.»
–Necesito papel –dijo Arin en voz alta–. Y tinta.
Le dibujó su país a Xash. Bosquejó la península de Herrán con rapidez, trazando las curvas con la pluma. Marcó las islas repartidas al sur de la punta de la península, salpicando el mar que separaba Herrán de Valoria. Señaló Ithrya, una amplia isla rocosa que creaba un angosto estrecho entre ellas y la punta de la península.
–Las corrientes primaverales del estrecho son fuertes. Resulta difícil navegar en contra. Pero, si se aproxima una flota valoriana, esta es la ruta que tomarán.
–¿Atravesarán un estrecho por el que es difícil navegar? –Xash no parecía convencido–. Podrían rodear las tres islas y virar al norte para bordear la península hasta llegar a vuestra ciudad.
–Demasiado lento. A los mercaderes les encanta ese estrecho. Las corrientes están en su punto más fuerte en esta época del año y empujan las naves procedentes de Valoria hasta las puertas de Herrán. Las hacen atravesar el estrecho a toda velocidad. El emperador espera atacar una ciudad debilitada. No espera resistencia. No verá ninguna razón para aguardar para obtener lo que desea. –Arin tocó el este de la isla de Ithrya y el extremo de la península–. Podemos ocultarnos aquí, media flota justo al este de la península y la otra mitad en el lado oriental de la isla. Cuando asome la flota valoriana, irá rápido. Los flanquearemos y los atacaremos desde ambos lados. No podrán batirse en retirada, aunque los favorecieran los vientos. Si intentan regresar al estrecho, las corrientes volverán a escupirlos.
–No habéis dicho nada acerca de los efectivos. No somos una flota numerosa. Flanquear a los valorianos significa dividir nuestra flota por la mitad. ¿Habéis estado alguna vez en una batalla naval?
–Sí.
–Espero que no os refiráis a la que tuvo lugar en esta bahía la noche de la Rebelión del Solsticio de Invierno.
Arin guardó silencio.
–Eso fue en una bahía –repuso Xash con desdén–. Una bonita cuna con vientos suaves para arrullar a los bebés. Maniobrar aquí es fácil. Estamos hablando de una batalla en mar abierto. Estáis hablando de debilitar nuestra flota al dividirla en dos.
–No creo que la flota valoriana sea numerosa.
–¿No lo creéis?
–No hace falta que lo sea para atacar una ciudad a cuya población ha aletargado el veneno. Una ciudad –añadió deliberadamente– que, según cree el emperador, carece de aliados.
–Me gustan los ataques sorpresa. Me gusta la idea de inmovilizar a los valorianos entre nuestras fuerzas. Pero vuestro plan solo funcionará si el emperador no ha enviado una flota que nos supere ampliamente en número y que pueda hundir con facilidad ambos flancos de la nuestra. Solo funcionará si el emperador de verdad desconoce que Dacra –en la voz de Xash se reflejó la desaprobación– se ha aliado con vos. Al emperador valoriano le encantaría aplastar semejante alianza con una abrumadora demostración de poderío naval. Si sabe que estamos aquí, bien puede haber enviado a toda la flota valoriana.
–En ese caso, es preferible una batalla a lo largo del estrecho. A menos que prefiráis que nos ataquen aquí en la bahía.
–Yo comando esta flota. Yo poseo experiencia. Vos no sois más que un muchacho. Un muchacho extranjero.
Cuando Arin respondió, no fue con sus propias palabras. Su dios le indicó qué decir.
–Cuando vuestra reina os encomendó dirigir vuestra flota a Herrán, ¿a quién le otorgó en última instancia el mando de esta? ¿A vos o a mí?
Una mueca de furia endureció el rostro de Xash. El dios de Arin sonrió en su interior.
–Zarparemos ahora –anunció Arin.
Las aguas que se extendían al este de la isla de Ithrya eran de un traslúcido tono verde. Sin embargo, desde donde su embarcación permanecía aguardando a la flota valoriana, Arin alcanzaba a ver cómo las corrientes que surgían del estrecho formaban en el mar una ancha soga de un color casi púrpura.
Él se sentía igual: como si lo recorriera una fuerza oscura y serpenteante. Le fluía hasta las puntas de los dedos, caldeándole la sangre. Hacía que sus costillas se ensancharan con cada inspiración.
Cuando la primera nave valoriana salió del estrello, un malicioso júbilo inundó a Arin.
Y fue fácil. Los valorianos no los esperaban, era evidente que no tenían ni idea de la alianza. El tamaño de la flota enemiga igualaba al de la suya. El angosto estrecho obligó a los barcos valorianos a adentrarse en el mar herraní de dos en dos. Presas fáciles. La flota oriental se abatió sobre ellos desde ambos flancos.
Las balas de cañón perforaron los cascos. Las cubiertas de artillería llenaron el aire de humo negro. Olía como si hubieran encendido un millón de cerillas.
Arin abordó una embarcación valoriana. Tuvo la sensación de estar observándolo todo fuera de su propio cuerpo: el modo en el que su espada atravesó a un marinero valoriano, y luego a otro, y así hasta que una reluciente capa roja cubrió su arma. La sangre le salpicó la boca. Pero él no notó su sabor. No sintió cómo la mano con la que sostenía la daga se hundía en la tripa de alguien. No se estremeció cuando una espada enemiga se cruzó con la suya y le cortó el bíceps.
Su dios le dio una bofetada.
«Presta atención», exigió la muerte.
Arin así lo hizo y, después de aquello, nadie pudo tocarlo.
Cuando todo acabó, y las naves valorianas destrozadas hacían agua y hubieron capturado al resto, a Arin se le aclaró de nuevo la vista. Parpadeó contemplando el sol poniente, cuya luz recubría como un sirope anaranjado los cuerpos de los caídos y le otorgaba un color extraño a la sangre.
Arin se encontraba en la cubierta de una embarcación valoriana capturada. La respiración hacía que el pecho se le agitara y le doliera. El sudor le goteaba en los ojos.
Trajeron a rastras al capitán enemigo ante Xash.
–No –repuso Arin–. Traédmelo a mí.
La rabia destelló en los ojos de Xash. Pero los dacranos hicieron lo que Arin había pedido, y Xash se lo permitió.
–Escríbele un mensaje a tu emperador –le ordenó Arin al capitán valoriano–. Dile lo que ha perdido. Dile que lo pagará si lo intenta de nuevo. Usa tu sello personal. Envía el mensaje y te dejaré vivir.
–Qué noble –comentó Xash con desdén.
El valoriano no dijo nada. Tenía los labios lívidos. Una vez más, a Arin le asombró comprobar con qué frecuencia el coraje y el honor valorianos no estaban a la altura de su reputación.
El hombre escribió el mensaje.
«¿De verdad eres un muchacho, como dice Xash? –le preguntó el dios a Arin–. Has sido mío durante veinte años. Te he criado.»
El valoriano firmó el trozo de papel.
«Te he cuidado.»
El mensaje, enrollado y sellado, fue introducido en un diminuto tubo de cuero.
«He velado por ti cuando creías que estabas solo.»
El capitán ató el tubo a la pata de un halcón. El ave era demasiado grande para tratarse de un cernícalo. No poseía las manchas de un cernícalo. El animal ladeó la cabeza y contempló a Arin con sus ojos parecidos a cuentas de cristal.
«No, ya no eres un muchacho, sino un hombre hecho a mi imagen… que sabe que no puede permitir que lo consideren débil.»
El halcón se elevó hacia el cielo.
«Eres mío, Arin. Ya sabes lo que debes hacer.»
Arin degolló al valoriano.
Ocurrió cuando Arin arribaba a la bahía de su ciudad, con el cabello embadurnado de sangre seca, que también le acartonaba la ropa. La historia se deslizó en su interior. Se posó en su lengua y se derritió como un caramelo amargo.
Esta es la historia que Arin se contó.
Érase una vez un niño que sabía agazaparse. Una noche, los dioses pudieron verlo encerrado solo en sus aposentos, temblando, a punto de vomitar de miedo. Podía oír lo que estaba ocurriendo en el resto de la casa. Gritos. Cosas que se rompían. Órdenes bruscas, cuyas palabras exactas sonaban amortiguadas aunque el niño podía entenderlas con claridad, abrumado por las arcadas en aquel rincón.
Su madre se encontraba en algún lugar al otro lado de esa puerta cerrada. Su padre. Su hermana. Debería ir con ellos. Se dijo eso mismo contra las rodillas dobladas, que se apretaba contra el pecho debajo del camisón, mientras se acurrucaba en el suelo. Habló en un susurro, con voz temblorosa. «Ve con ellos. Te necesitan.» Pero no podía moverse. Se quedó donde estaba.
La puerta resonó. Se estremeció en los goznes.
La puerta cedió en medio de un estruendo de madera astillándose. Un soldado extranjero entró. El desconocido tenía la piel y el cabello de color claro y los ojos oscuros. Agarró al niño por la muñeca huesuda.
El niño forcejeó desesperadamente, aunque era ridículo, sabía lo patéticos que eran sus esfuerzos. Chilló y se sacudió. El soldado se rio. Zarandeó al niño. No demasiado fuerte, más bien como si intentara despertarlo. «Ven por las buenas –dijo el soldado en un idioma que el niño había estudiado pero nunca había esperado usar–. Y nadie te hará daño.»
Que no le hicieran daño era muy importante. Aquella simple promesa hizo que un espantoso alivio le relajara los músculos. Siguió al soldado.
Lo condujo al atrio. Todo el mundo estaba allí reunido, incluidos los criados. Sus padres no lo vieron llegar, pues no hizo ni el más leve ruido. Más tarde, se preguntaría si las cosas habrían sido diferentes si no hubiera sido su hermana, que se encontraba al otro extremo de la sala, la primera en verlo. No estaba seguro de cómo podría haber cambiado lo que ocurrió después. Lo único que sabía era que, en el momento más importante, no había hecho nada.
Había oído que había mujeres en el ejército valoriano, pero los soldados que irrumpieron en su casa esa noche eran todos hombres. A ambos lados de su hermana se erguían soldados. Se trataba de una joven alta y soberbia; el cabello suelto le caía alrededor de los hombros como si fuera una capa negra. Cuando la mirada de Anireh se posó en él y sus ojos grises centellearon, el niño cayó en la cuenta de que nunca había creído que su hermana lo quisiera. Ahora sabía que sí.
La muchacha les dijo algo en voz baja a los valorianos. El niño oyó el musical tono de burla de sus palabras.
«¿Qué has dicho?», soltó un soldado.
Ella lo repitió. El soldado la agarró, y el niño comprendió con una espantosa sensación de horror que aquello era culpa suya. De algún modo, todo era culpa suya.
Se estaban llevando a su hermana. Los soldados la arrastraban hacia un guardarropa que se usaba en invierno cuando su familia tenía invitados por la noche. Él se había escondido allí algunas veces. Era pequeño, oscuro y sin ventilación.
Este era el punto en la historia en el que Arin deseaba poder retroceder en el tiempo y cubrir con las manos los pequeños oídos del niño. Quería ensordecer los sonidos. «Cierra los ojos», quería decirle a ese niño. El eco de un antiguo pánico revoloteó en el pecho de Arin. Era crucial que imaginara cómo impediría que el niño presenciara lo que ocurrió después.
¿Por qué se hacía esto a sí mismo? Este esfuerzo por intentar cambiar su recuerdo de aquella noche le causaba sufrimiento. Era algo compulsivo. A veces, le parecía que dolía más que la propia verdad. Sin embargo, incluso ahora, más de diez años después de la invasión valoriana, Arin no podía evitar pensar con un fervor desesperado en lo que debería haber hecho de otra manera.
¿Y si hubiera gritado?
¿O rogado a los soldados que soltaran a su hermana?
¿Y si hubiera corrido hacia sus padres, que todavía no se habían percatado de su presencia en la sala, y hubiera impedido que su padre le arrebatara la daga de la funda a un valoriano?
O su madre. Sin duda podría haber salvado a su madre. No era propio de ella luchar. No lo habría hecho de haber sabido que él estaba allí. La había visto abalanzarse contra el soldado que sujetaba a su hermana. Los soldados asesinaron a su padre. La puerta del guardarropa se cerró tras Anireh. Una daga le rajó el cuello a su madre. Manó un brillante chorro de sangre.
A Arin le retumbaban los oídos. Sus ojos eran como rocas secas.
Después de que los soldados lo arrancaran chillando del cuerpo de su madre, lo condujeron a la ciudad con los criados. El palacio real ardía en lo alto de la colina. Vio los cadáveres de la familia real colgando en el mercado, incluyendo al príncipe con el que se suponía que iba a casarse Anireh. Era posible que su hermana siguiera viva, ¿verdad? Pero, dos días después, Arin vería su cuerpo en la calle.
Aunque parecía que no podría ocurrir nada peor, Arin se tragó sus sollozos, presa de un silencioso terror. Hizo lo que le ordenaron. «Ven por las buenas», le había dicho el soldado.
Vio a un hombre ataviado con armadura abriéndose paso de modo amenazador entre las tropas valorianas. Más tarde, Arin se enteraría de que el general era joven en el momento de la invasión. Esa noche, sin embargo, aquel hombre le había parecido vetusto e inmenso: un monstruo de carne y metal.
Arin se imaginó que, si pudiera, se arrodillaría ante el niño que había sido. Se acunaría a sí mismo contra el pecho, permitiría que el niño enterrase el húmero rostro contra su hombro. «Chist –le diría–. Te sentirás solo, pero te harás fuerte. Y, un día, te cobrarás tu venganza.»
Lo que había ocurrido con Kestrel no era lo peor que podría pasarle. No era comparable.
Arin pensó en ello mientras su embarcación, junto con el resto de su flota victoriosa, fondeaba a la luz de la luna en la bahía de Herrán. Recorrió con el pulgar la cicatriz que le bajaba desde la sien izquierda hasta la depresión de la mejilla. Se frotó la línea de carne levantada. Un hábito reciente.
No, ya no le dolía pensar en Kestrel. Había sido un idiota, pero había tenido que perdonarse cosas peores. Hermana, padre, madre. En cuanto a Kestrel… Arin se veía a sí mismo con claridad y sabía quién era: la clase de persona que confiaba demasiado a ciegas, que entregaba su corazón a quien no debía.
A esas alturas incluso podría haberse casado ya con el príncipe valoriano. Estaría empleando sus jueguecitos en la corte. Ganando, sin duda. Quizá su padre le escribiría desde el frente y le pediría más de aquellos excelentes consejos militares que le había ofrecido cuando condenó a la hambruna a cientos de personas en las llanuras orientales.
Arin solía aferrarse la cabeza con una mezcla de repugnancia y asombro al recordar lo fascinado que lo había tenido en otro tiempo la hija del general valoriano. El rechazo de Kestrel solía herirlo. Ahora, sin embargo, pensar en ella le proporcionaba un frío alivio. Como hielo sobre un moretón.
Y gratitud. Porque ya no significaba nada para él. ¿No se podría considerar un don de los dioses recordarla y no sentir nada? O, si sentía algo, no era nada más profundo que lo que sentía al tocar la cicatriz y asombrarse ante la larga protuberancia y la piel de nervios muertos. Arin sabía que algunas cosas duelen eternamente, pero Kestrel no era una de ellas. Ella era una herida que al fin había sanado.
2
NO PODÍA ECHARLE LA CULPA A NADIE MÁS QUE A SÍ misma.
Mientras el carromato se dirigía traqueteando hacia el norte, Kestrel contempló el cambiante paisaje a través de la ventana con barrotes. Vio cómo las montañas daban paso a llanuras salpicadas de hierba de un apagado tono rojizo. Aves blancas de patas largas se abrían paso por charcas poco profundas. Una vez, vio un zorro con un polluelo blanco colgándole de los dientes y su estómago vacío se contrajo de anhelo. Habría devorado de buena gana aquel pollito. Habría devorado al zorro. Algunas veces, deseaba poder devorarse a sí misma. Se lo tragaría todo: el vestido azul manchado, los grilletes de sus muñecas, su rostro hinchado… Si pudiera comerse a sí misma, no quedaría ni rastro de ella ni de los errores que había cometido.
Alzó con torpeza las manos atadas y se restregó los ojos secos con los nudillos. Supuso que estaba demasiado deshidratada para llorar. Le dolía la garganta. No recordaba cuándo le habían dado agua por última vez los guardias que conducían el carromato.
Se habían adentrado en la tundra. Estaban a finales de primavera… no, el Solsticio de Verano debía de haber sido ya. La tundra, que permanecía congelada la mayor parte del año, había cobrado vida. Había nubes de mosquitos. Kestrel tenía cada milímetro de piel desnuda lleno de picaduras.
Era más fácil pensar en los mosquitos. Era más fácil observar los bajos e inclinados volcanes que se distinguían allá en el horizonte. Sus cimas habían estallado hacía mucho tiempo. El carromato se dirigió hacia ellos.
También resultaba más fácil contemplar los lagos de aguas verde azuladas asombrosamente cristalinas.
Era más duro saber que ese color se debía al sulfuro presente en el agua, lo que significaba que se estaban acercando a las minas de azufre.
Era más duro saber que su propio padre la había enviado allí. Resultaba duro, horrible, rememorar la forma en la que la había mirado, repudiado, acusado de traición. Aunque era culpable. Había hecho todo lo que él creía, y ahora no tenía padre.
El pesar le provocó un nudo en la garganta. Intentó tragárselo. Tenía una lista de cosas que hacer… ¿cuáles eran? Estudia el cielo. Imagina que eres una de esas aves. Apoya la frente contra la pared del carromato y respira. No recuerdes.
Pero nunca conseguía olvidar durante demasiado tiempo. Inevitablemente, recordaba su última noche en el palacio imperial. Recordaba la carta en la que se lo confesaba todo a Arin. «Yo soy la Polilla. Yo soy la espía de tu país –había escrito–. He querido contártelo desde hace tanto tiempo…» Había garabateado los planes secretos del emperador. Le dio igual que eso supusiera traición. Le dio igual el hecho de que se suponía que iba a casarse con el hijo del emperador el día del Solsticio de Verano o que su padre fuera el amigo de mayor confianza del emperador. Kestrel ignoró que había nacido valoriana. Había escrito lo que sentía. «Te quiero. Te echo de menos. Haría cualquier cosa por ti.»
Arin nunca había leído aquellas palabras. Pero su padre sí. Y el mundo de Kestrel se hizo pedazos.
Érase una vez una muchacha que estaba demasiado segura de sí misma. No todos la consideraban hermosa, pero admitían que poseía cierta elegancia que intimidaba con más frecuencia de la que cautivaba. La sociedad coincidía en que no era alguien a quien uno quisiera contrariar. «Guarda su corazón en una cajita de porcelana», susurraba la gente, y tenían razón.
A la joven no le gusta abrir la cajita. Contemplar su corazón la perturbaba. Siempre le parecía más pequeño y al mismo tiempo más grande de lo que esperaba. Palpitaba contra la porcelana blanca. Parecía un carnoso nudo rojo.
A veces, sin embargo, apoyaba la mano sobre la tapa de la cajita y, entonces, el rítmico palpitar se transformaba en una agradable música.
Una noche, otra persona oyó esa melodía. Un chico hambriento que se encontraba lejos de casa. Se trataba (por si os interesa) de un ladrón. Trepó por las paredes del palacio de la joven. Introdujo sus dedos fuertes a través de la estrecha abertura de una ventana. La abrió lo suficiente como para poder pasar y entró.
Mientras la dama dormía (sí, la vio en la cama y apartó rápidamente la mirada), robó la cajita sin ser consciente de lo que contenía. Lo único que sabía era que la quería. Su naturaleza estaba llena de deseos, anhelaba constantemente algo, y los anhelos que comprendía eran tan dolorosos que no le interesaba examinar los que no comprendía.
Cualquier miembro de la sociedad de la dama podría haberle advertido que robarle era mala idea. Habían visto lo que les pasaba a sus enemigos. De un modo u otro, la joven siempre les daba su merecido.
Pero el muchacho no habría seguido esos consejos. Se hizo con su botín y huyó.
La habilidad de la joven casi parecía cosa de magia. Su padre (la gente susurraba que se trababa de un dios, pero su hija, que lo amaba, sabía que era completamente mortal) le había enseñado bien. Cuando una ráfaga de viento procedente de la ventana abierta la despertó, captó el aroma del ladrón. Había impregnado el marco de la ventana, el tocador, incluso una de las cortinas del dosel de la cama, que estaba ligeramente entreabierta.
Le dio caza.
Vio la senda que había seguido por la pared del palacio, las ramitas rotas de enredadera que había usado para trepar y luego bajar. En algunas partes, las ramas eran gruesas como su muñeca. Vio dónde habían sostenido el peso del ladrón y dónde no y casi se había caído. Salió y siguió el rastro hasta su guarida.
Uno podría decir que, en cuanto la joven cruzó el umbral, el ladrón supo lo que sostenía con fuerza en el puño. Uno podría decir que debería haberlo sabido mucho antes. El corazón se estremeció en su fría cajita blanca. Retumbó dentro de su mano. Al muchacho se le ocurrió que la porcelana (sedosa, de tono cremoso, tan delicada que lo enfureció) podría hacerse añicos. Entonces se encontraría con un puñado de fragmentos ensangrentados. Pero no la soltó. Uno podría imaginarse lo que sintió al verla erguirse en la destartalada puerta, plantar los pies en el suelo de tierra, iluminar la habitación como si fuera una terrible llama. Uno podría hacer todo eso. Pero esta historia no va sobre él.
La dama vio al ladrón.
Vio lo poco que tenía.
Vio sus ojos del color del hierro. Las pestañas oscuras, las cejas negras, más negras que su cabello. La adusta línea de la boca.
Entonces, si la dama hubiera sido sincera, habría admitido que antes, mientras yacía en la cama, había despertado durante tres latidos (los había contado mientras resonaban con fuerza en la silenciosa habitación). Había visto la mano del ladrón sobre su corazón cubierto de blanco. Había vuelto a cerrar los ojos. Se había apoderado de ella una dulce somnolencia.
Pero la sinceridad requiere coraje. Mientras acorralaba al ladrón en su guarida, la joven descubrió que no estaba tan segura de sí misma. Solo estaba segura de una cosa. Algo que la hizo retroceder levemente. Alzó el mentón.
Su corazón latía con un ritmo inestable, que ambos podían oír, cuando le dijo al ladrón que podía conservar lo que había robado.
Kestrel despertó. Se había quedado dormida. El suelo del bamboleante carromato crujió bajo su mejilla. Ocultó el rostro entre las manos. Se alegró de que el sueño hubiera terminado ahí. No le habría gustado ver el resto, la parte en la que el padre de la chica descubría que le había entregado su corazón a un humilde ladrón, y deseaba verla muerta, y la desterraba.
El carromato se detuvo. La puerta traqueteó. Alguien introdujo una llave en la cerradura. Un chirrido. Los goznes de la puerta rechinaron y aparecieron unas manos. Los dos guardias la sacaron a rastras, con firmeza y cautela, como si fuera a resistirse.
Tenían motivos para preocuparse. En una ocasión, Kestrel había dejado inconsciente a uno de los hombres al golpearlo en la sien con los grilletes que le rodeaban las muñecas. El segundo guardia la atrapó antes de que pudiera huir. La última vez que habían abierto la puerta, les había arrojado a la cara el contenido del cubo de excrementos y se había escabullido entre ellos. Había echado a correr, cegada por la repentina luz del día. Estaba débil. La rodilla mala le falló y cayó al suelo. Después de aquello, los guardias no volvieron a abrir la puerta, lo que significó quedarse sin comida y agua.
Si ahora habían decidido sacarla era porque habían llegado a su destino. Por una vez, Kestrel no forcejeó. El sueño le había embotado la mente. Necesitaba ver el lugar en el que su padre la había condenado a vivir.
El campo de trabajo estaba rodeado de una cerca de hierro negro de la altura de tres hombres. Volcanes apagados se erguían tras las dos construcciones de piedra rectangulares. La tundra se extendía al este y al oeste: deshilachados mantos de musgo amarillo y hierba roja. Hacía frío. Escaseaba el aire. Todo olía a podrido.
Tan al norte, el atardecer tenía un tono verdoso. Una hilera de prisioneros fue apareciendo a través de una estrecha puerta abierta. Estaban de espaldas a ella, pero Kestrel entrevió el rostro de una mujer bajo la pálida luz verde. Su expresión la asustó. Parecía completamente ausente. Aunque Kestrel había estado siguiendo a sus guardias con docilidad, aquellos ojos vidriosos y vacíos la hicieron clavar los talones. Las manos de los guardias la apretaron.
–Sigue caminando –dijo uno.
Pero los ojos de la prisionera (los ojos de todos los prisioneros) eran como relucientes espejos y, aunque Kestrel siempre había sabido cuál era su destino en el norte y que ella también era una prisionera, solo entonces comprendió con claridad que iba a acabar transformándose en una de aquellas personas de rostro inexpresivo.
–No causes problemas –le advirtió un guardia.
Kestrel se quedó flácida. Se combó en manos de sus carceleros. Y entonces, cuando se agacharon entre palabrotas e intentaron que se incorporara, se enderezó bruscamente, estrelló la cabeza contra la cara de uno de ellos e hizo que el otro perdiera el equilibrio.
Fue su intento de huida más infructuoso. Era una estupidez intentar nada justo a las puertas de un campamento que albergaba a decenas de guardias valorianos. Sin embargo, incluso mientras varios de ellos acudían raudos a intentar someterla, no se le ocurría qué otra cosa podría haber hecho.
Nadie le hizo daño. Era algo muy valoriano. Kestrel estaba allí para trabajar para el imperio. Los cuerpos heridos no trabajaban bien.
Después de que la hicieran entrar a rastras en el campamento, la llevaron a empujones por el patio embarrado hasta una mujer que la contempló con expresión divertida, con una especie de desdén casi amistoso.
–Linda princesita –le dijo–, ¿qué has hecho para acabar aquí?
Aunque ahora estaba sucia y desaliñada, el día que la habían apresado Kestrel llevaba el cabello trenzado al sofisticado estilo de la aristocracia. Recordó haberse puesto el suave vestido azul y ver cómo las capas de tela se desparramaban sobre su regazo cuando se sentó al piano durante su última noche en el palacio imperial… ¿Cuándo había sido eso? Supuso que había pasado casi una semana. ¿Había transcurrido tanto tiempo desde que había escrito aquella imprudente y desafortunada carta? ¿Tan poco? ¿Cómo había caído tan bajo tan rápido?
Kestrel se sumergió de nuevo en aquel gélido pozo de miedo. Se estaba ahogando en él. Ni siquiera pudo reaccionar cuando la mujer desenvainó la daga que llevaba a la cadera.
–No te muevas –le ordenó.
Con unos cuantos tajos rápidos, le cortó la falda entre las piernas. La mujer se sacó del cinto un rollo de cuerda fina que colgaba junto a un látigo enrollado. Cortó la cuerda en varios trozos pequeños que usó para atarle la tela rasgada alrededor de las piernas, confeccionando una especie de pantalones.
–No podemos permitir que andes tropezándote en las minas, ¿verdad?
Kestrel se tocó un nudo del muslo. Se le acompasó la respiración. Se sentía un poco mejor.
–¿Tienes hambre, princesa?
–Sí.
Kestrel se abalanzó sobre lo que le ofreció. La comida desapareció por su garganta antes incluso de saber siquiera qué era. Se bebió el agua a grandes tragos.
–Con calma –dijo la mujer–. Te va a sentar mal.
Kestrel no le hizo caso. Los grilletes tintinearon cuando inclinó la cantimplora para extraer la última gota.
–Me parece que esto ya no te hace falta.
La mujer le sacó los grilletes. El peso se desvaneció de sus muñecas. Ambas, ahora desnudas, presentaban un verdugón. Notaba las manos extrañamente ligeras, como si fueran a alejarse volando. No parecían las suyas. Mugrientas. Las uñas rotas. Un feo rasguño infectado en dos nudillos. ¿De verdad solía tocar el piano con esas manos?
Le ardía la piel. Sentía retortijones en el estómago: había comido y bebido demasiado rápido. Se guardó las manos bajo los brazos cruzados y se apretó el cuerpo.
–Te pondrás bien –le aseguró la mujer con voz tranquilizadora–. Tengo entendido que has causado algunos problemillas, pero estoy segura de que te adaptarás enseguida. Aquí somos justos. Haz lo que se te manda y se te tratará bien.
–¿Por qué…? –Kestrel notaba la lengua pastosa–. ¿Por qué me llamas «princesa»? ¿Sabes quién soy?
La mujer chasqueó la lengua.
–Me da igual quién seas, niña. Y, muy pronto, a ti también.
Kestrel notó un hormigueo en el cuero cabelludo. Tuvo la extraña aunque vívida sensación de que unos escarabajos diminutos le recorrían las venas. Se miró la mano, casi esperando ver bultos moviéndose debajo de la piel. Tragó saliva. Ya no tenía miedo. Se sentía… ¿cómo se sentía? Los pensamientos surcaban su mente a toda velocidad, se asemejaban al truco de un mago con pañuelos de colores, una larga hilera que brotaba de su boca, palmo a palmo…
–¿Qué había en la comida? –logró decir–. ¿En el agua?
–Algo para ayudarte.
–Me habéis drogado.
El pulso le iba tan rápido que no podía notar cada latido. Se difuminaban formando una vibración sólida. El patio de la prisión pareció encogerse. Miró a la mujer e intentó concentrarse en sus rasgos: la boca ancha, las trenzas canosas, una ligera inclinación en los ojos, las dos arrugas verticales entre las cejas… Pero la sonrisa de la mujer se encontraba muy lejos. Sus facciones se volvieron vagas, inacabadas. Se estiraron y se desunieron hasta que Kestrel se convenció de que, si extendía la mano, sus dedos atravesarían a la mujer, cuya sonrisa se ensanchó.
–Eso es –dijo la mujer–. Mucho mejor.
Kestrel no estaba segura de cómo había acabado dentro de la celda. La consumía la necesidad de moverse. Antes de darse cuenta, se había puesto a caminar de un lado a otro en el reducido espacio, abriendo y cerrando las manos. No podía parar. El pulso le retumbaba en los oídos: fuerte, agudo y ensordecedor.
Se le pasó el efecto de la droga. Estaba agotada. Recordaba vagamente haber estado dando vueltas durante lo que podrían haber sido horas, pero, ahora que era consciente del tamaño de la celda (sus armarios en el palacio imperial eran más grandes), ese recuerdo no parecía posible. No obstante, le dolían los pies y vio que había desgastado las finas suelas de sus elegantes zapatos.
Notaba el corazón pesado, como si estuviera recubierto de plomo. Tenía frío. Se dejó caer sentada sobre el suelo de tierra contemplando el brillante moho de las paredes de piedra: parecía una multitud de diminutas estrellas de mar verdes. Rozó los nudos de las cuerdas que le ataban el vestido cortado a las piernas. El gesto la hizo sentir más como ella misma.
Era probable que la mayoría de sus intentos de fuga en el camino al norte hasta la tundra hubieran estados condenados al fracaso. Aun así, no podía evitar esperar que, a la larga, el primero resultara ser el mejor. Tal vez fuera igual de desesperado que los otros, pero quizá tuviera más posibilidades de funcionar. Durante la primera mañana en el carromato, los guardias se habían detenido a abrevar a los caballos. Kestrel había oído la voz de un herraní. Lo había llamado entre susurros mientras sacaba una polilla camufladora a través de los barrotes de la ventana. Todavía podía sentir la polilla entre los dedos, las alas peludas. Parte de ella no quería soltarla. Parte de ella pensaba que, si conservaba la polilla, de algún modo podría enmendar sus errores. Habría empleado palabras diferentes cuando Arin entró en la sala de música. Había ocurrido justo el día anterior. Se había sentado ante el piano, alisándose la falda azul con las manos, mientras le contaba mentiras.
Kestrel sostuvo la polilla apergaminada. Luego la dejó caer en la mano del herraní. «Dale esto a tu gobernador –le pidió–. Dile a Arin que…»
No había conseguido decir nada más. Los guardias la habían visto estirar la mano hacia el herraní a través de los barrotes. Habían dejado ir al hombre tras un brusco cacheo que demostró que Kestrel no había llegado a entregarle nada. ¿La polilla había caído al suelo? ¿Se había camuflado demasiado para que los guardias la notaran? Kestrel no había conseguido ver nada a través de la ventana.
Pero, si el herraní acudía a Arin y le contaba lo sucedido, ¿no sería este capaz de comprender lo que le había ocurrido y adónde la habían exiliado? Kestrel enumeró los fragmentos de la historia en su mente. Una polilla: el símbolo del espía anónimo de Arin. Un carromato para prisioneros que se dirigía al norte. Aunque el herraní del camino no supiera quién era ella, aun así podría describírsela a Arin, ¿no? Como mínimo, podría informarle de que una mujer valoriana le había dado una polilla. Arin lo descifraría. Era rápido, astuto.
Y ciego.
«Haría cualquier cosa por ti», había escrito en la carta que había descubierto su padre. Pero esa parte, a pesar de que le parecía verdad cuando la había garabateado en la página, había sido una mentira. Kestrel había rechazado a Arin. No había sido sincera con él, ni siquiera cuando él le había suplicado. Había fingido ser fría, despreocupada, cruel.
Y él se lo había creído. Kestrel no podía aceptar que él se lo hubiera creído. A veces, lo odiaba por ello.
Aplastó aquella persistente esperanza de que Arin descubriera lo que había ocurrido y acudiera a rescatarla. Era un plan espantoso. Ni siquiera era un plan. Podía ocurrírsele algo mejor.
Toda la comida estaba drogada. Y el agua también. Durante su primera mañana en el campamento, Kestrel comió en el patio con los otros prisioneros, que tenían expresión ausente y no pronunciaban palabra, aunque intentó hablar con ellos. Mientras salía del campamento con ellos, formando una ordenada fila, sintió el efecto de la droga en el corazón. La sangre le rugió en las venas.
Llegaron a la zona minera situada en la base de los volcanes. Kestrel no recordaba haber recorrido el sendero que conducía hasta allí. Tampoco le importaba no acordarse. Esa lejana conciencia de despreocupación le proporcionó cierto placer.
Trabajar suponía un alivio. La necesidad de moverse, de hacer algo, era intensa. Alguien (¿un guardia?) le entregó un cesto doble. Empezó a llenarlo con entusiasmo, recogiendo quebradizos fragmentos amarillos de azufre del suelo. Vio túneles que conducían bajo un volcán. Los prisioneros que se dirigían allí portaban picos. A Kestrel la hicieron trabajar al aire libre. Supuso (extrajo aquella idea como si fuera una piedra del potente río de la droga) que era demasiado novata para confiarle un pico.
Todos los guardias llevaban látigos enrollados sujetos al cinto, pero Kestrel no los vio usarlos. Los guardias (no podía tratarse de los mejores y más brillantes soldados de Valoria si les habían asignado servir en el peor rincón del imperio) se conformaban con vigilar con desgana a los prisioneros, que obedecían las órdenes con facilidad. Hablaban entre ellos, quejándose del olor.
El hedor a huevos cocidos era muy intenso. Kestrel reparó en ello sin que le molestara, ni tampoco el sudor que le manchaba el vestido incluso mientras tiritaba con fuerza (¿hacía mucho frío o simplemente era por la droga?). Llenó los dos cestos atados por un palo flexible que se cargó a los hombros. El peso resultaba agradable. La hacía sentir tan bien cavar, levantar, transportar y descargar y volver a hacerlo todo de nuevo…
En cierto momento, se tambaleó bajo el peso de los cestos. Le dieron agua. Recuperó aquellas maravillosas fuerzas.
Al ocaso, estaba agotada. Recobró la cordura. Rechazó la comida que les sirvieron cuando los prisioneros cruzaron en fila la verja de hierro negro y entraron en el patio.
–Esta comida es diferente –le dijo la misma guardia de trenzas canosas de la víspera. Kestrel dedujo que estaba al cargo de las mujeres–. Anoche te dejé probar lo agradable que sería trabajar, pero de ahora en adelante recibirás una dosis de algo diferente por la noche.
–No lo quiero.
–Princesa, a nadie le importa lo que tú quieras.
–Puedo trabajar sin ello.
–No –repuso la mujer con suavidad–, no puedes.
Kestrel se apartó de la larga mesa con cuencos de sopa.
–Come o te lo haré tragar a la fuerza.
La guardia le había dicho la verdad. La comida contenía una droga diferente con un aroma metálico parecido a la plata. Hizo que todo se volviera lento y oscuro mientras la guardia la conducía al edificio donde se encontraba su celda.
–¿Por qué el imperio no droga a todos sus esclavos? –farfulló Kestrel antes de que la encerrara.
La mujer soltó una carcajada, que sonó turbia, como si surgiera de debajo del agua.
–Te sorprendería saber cuántas tareas requieren una mente lúcida.
Kestrel se sentía confusa.
–Los nuevos prisioneros son mis favoritos. Hacía mucho tiempo que no teníamos a alguien como tú. Los nuevos siempre resultan entretenidos, al menos mientras duran.
A Kestrel le pareció oír girar la llave. Se quedó dormida.
Intentó comer y beber lo menos posible. Recordó las palabras de la guardia… hasta que, de hecho, ya no pudo recordarlas y se saltaba comidas enteras simplemente porque era consciente de que la comida drogada la cambiaba y eso no le gustaba. Vertía el cuenco de sopa en el suelo embarrado de la prisión cuando nadie miraba. Desmigajaba el pan y lo dejaba caer de sus manos.
Pero tenía hambre. Tenía sed. A veces, ignoraba la persistente preocupación y se llenaba el estómago.
«Haría cualquier cosa por ti.» Aquellas palabras resonaban en su mente. A menudo, no lograba recordar quién las había pronunciado. Le parecía que tal vez se las había dicho a su padre.
Entonces se le revolvía el estómago de pronto, sentía náuseas debido a una emoción que habría reconocido como vergüenza si hubiera tenido la mente más despejada. No, no se lo había dicho a su padre. Lo había traicionado. ¿O él la había traicionado a ella?
Todo era muy confuso. Solo estaba segura de la sensación de traición, espesa y ardiente en el pecho.
Kestrel tenía momentos de claridad antes de que la droga de la mañana la acelerara o antes de que la droga del atardecer la adormeciera. En esos momentos, cuando podía oler el azufre en su cuerpo y notar el polvo en las pestañas, cuando veía los restos amarillos que tenía bajo las uñas y cubriéndole la piel como si fuera polen, visualizaba esas palabras, escritas con tinta sobre papel. «Haría cualquier cosa por ti.» Sabía exactamente quién las había escrito y por qué. Comprendía que se había estado mintiendo a sí misma al creer que sus palabras no eran sinceras, o que alguno de los límites que había establecido entre Arin y ella importaban, porque al final ella estaba allí y él era libre. Había hecho todo lo que había podido. Y él ni siquiera lo sabía.
Los guardias seguían sin confiarle un pico. A Kestrel empezaba a preocuparle que nunca lo hicieran. Un pico pequeño era un arma de verdad. Con él, tal vez conseguiría escapar. En sus momentos de mayor lucidez, en los días en los que comía y bebía menos, Kestrel anhelaba con desesperación hacerse con uno de esos picos. Sus nervios lo pedían a gritos. Al mismo tiempo, tenía miedo de que, para cuando un guardia le entregara uno y la enviara a los túneles, fuera demasiado tarde. Sería como los demás prisioneros: muda, de ojos inmensos, con el cerebro entumecido. Si la enviaban a las minas subterráneas, no estaba segura de no perderse a sí misma por el camino.
Una noche, logró evitar consumir nada en absoluto antes de que la encerraran en su celda. Se arrepintió. Temblaba de hambre y fatiga, pero nada podía hacerla dormir. Notaba el suelo de tierra bajo los agujeros de los zapatos. El aire era frío y húmedo. Echaba de menos la aterciopelada calidez de la droga nocturna. Siempre la envolvía con firmeza. La acunaba hasta que se quedaba dormida. Había acabado gustándole esa sensación.
Kestrel sabía que estaba olvidando cosas. Era una sensación horrible e inquietante, como si bajara por una escalera en la oscuridad, con la mano en la barandilla, y luego el pasamanos desapareciera y no tuviera nada a lo que aferrarse salvo el aire. Por mucho que lo intentara, no conseguía acordarse de cómo se llamaba el caballo que tenía en Herrán. Sabía que había querido a Enai, su niñera herraní, y que Enai había muerto, pero no recordaba cómo. Cuando llegó por primera vez al campamento, se había propuesto buscar entre los prisioneros el rostro de alguien conocido (un senador desacreditado, acusado injustamente de venderle pólvora al este, al que habían enviado allí el otoño pasado), pero descubrió que no reconocía a nadie, y no estaba segura de si se debía a que no conocía a ninguna de esas personas o simplemente a que había olvidado sus rasgos.
Kestrel tosió. El sonido le vibró en los pulmones.
Esa noche, apartó todo pensamiento de Arin y su padre. En cambio, recordó a Verex. Cuando conoció al príncipe con el que había accedido a casarse, lo había considerado débil. Insignificante, infantil. Se había equivocado.
No la amaba. Ni ella a él. Pero se tenían afecto, y Kestrel recordó cuando le depositó un suave cachorro negro en las manos. Nadie le había hecho un regalo igual. Verex la había hecho reír. Eso también era un regalo.
El príncipe probablemente estuviera ahora en las Islas del Sur, fingiendo encontrarse en una excursión romántica con ella.
«Tal vez creas que no puedo hacerte desaparecer, que la corte hará demasiadas preguntas», había dicho el emperador mientras el capitán de su guardia sujetaba a Kestrel y el aroma amargo del terror brotaba de la piel de la joven. Su padre los observaba desde el otro extremo de la habitación. «Esta es la historia que contaré. El príncipe y su novia estaban tan locamente enamorados que se casaron en secreto y se fugaron a las Islas del Sur».
Verex obedecería al emperador. Sabía lo que les ocurría a los que no lo hacían.
El emperador le había susurrado: «Después de algún tiempo (¿un mes?, ¿dos?), llegará la noticia de que has enfermado. Una rara enfermedad que ni siquiera mi médico pueda curar. En lo que respecta al imperio, estarás muerta. Te llorarán».
Su padre no había mudado el semblante. Algo se fracturó dentro de Kestrel al recordarlo.
Miró más allá de los barrotes de su celda, pero solo vio el oscuro pasillo. Deseó poder ver el cielo. Se abrazó el cuerpo.
Si hubiera sido lista, se habría casado con Verex. O no se habría casado con nadie y se habría alistado en el ejército como su padre siempre había querido. Echó la cabeza hacia atrás contra la pared de piedra, con su cojín de moho. Le temblaba el cuerpo. Sabía que no se debía únicamente al frío o al hambre. Se trataba de abstinencia. Ansiaba la droga nocturna.
Pero tampoco era simplemente abstinencia lo que le sacudía las extremidades. Era aflicción. Era el horror de alguien a quien le había tocado una mano ganadora, había apostado su vida en la partida y luego había procedido (¿deliberadamente?) a perder.
La noche siguiente, comió y bebió todo lo que le dieron.
–Buena chica –dijo la guardia de pelo canoso–. No creas que no me he dado cuenta de lo que has estado haciendo. Te he visto derramar la sopa y fingir beber de una taza. De este modo –señaló el cuenco vacío de Kestrel– es mejor, ¿verdad?
–Sí –contestó, y estuvo tentada de creérselo.
Al despertar vio, a la tenue luz que se filtraba desde el pasillo a través de los barrotes de su celda, lo que había estado dibujando en el suelo de tierra. Se incorporó de golpe.
Una línea vertical con cuatro alas. Una polilla.
No recordaba haberlo hecho. Mala señal. Peor aún: tal vez pronto ni siquiera entendiera lo que significaba ese dibujo. Trazó el contorno de la polilla. Debía de haberla dibujado la noche anterior con los dedos. Ahora le temblaban. Los fragmentos de tierra se desplazaron al tocarlos.
«Esta soy yo –se recordó–. Yo soy la Polilla.»
Había traicionado a su país porque había creído que era lo correcto. Pero ¿lo habría hecho de no ser por Arin?
Él no sabía nada de ello. Nunca se lo había pedido. Kestrel había tomado sus propias decisiones. Era injusto culparlo.
Pero quería hacerlo.
A Kestrel se le ocurrió que sus estados de ánimo ya no le pertenecían.
Se preguntó si se sentiría tan sola y desconsolada si no la mantuvieran drogada constantemente. Por la mañana en las minas, cuando era un gigante incansable y la droga avivaba en ella la obsesión de recoger bloques de azufre del suelo, olvidaba cómo se sentía. La preocupación sobre si lo que sentía era real se encontraba muy lejos.
No obstante, por la noche, antes de quedarse dormida, sabía que sus emociones más sombrías, las que se agazapaban en su corazón y lo devoraban, eran las únicas en las que podía confiar que fueran ciertas.
Un día, ocurrió algo diferente. El aire (neblinoso y frío, como siempre) parecía bullir de tensión.
La inquietud procedía de los guardias. Kestrel los escuchó hablar mientras llenaba sus cestos.
Iba a venir alguien. Iba a haber una inspección.
Los veloces latidos del corazón de Kestrel se aceleraron aún más. Descubrió que, de hecho, no había perdido la esperanza de que Arin hubiera recibido la polilla. No había dejado de creer que vendría. La esperanza explotó en su interior. Fluyó por sus venas como luz solar líquida.
No era él.
Si Kestrel hubiera sido ella misma, habría sabido desde el mismo momento en que se había enterado de la inspección que no podía tratarse de Arin, fingiendo venir a inspeccionar el campo de trabajo por algún asunto oficial del imperio.
Menuda idea tan idiota y dolorosa.
Arin era claramente herraní (de cabello oscuro y ojos grises) y la cicatriz de su rostro anunciaba su identidad a gritos. Si había recibido su mensaje, y si lo había entendido, y si venía (estaba empezando a despreciarse a sí misma por considerar siquiera opciones tan improbables), cualquier guardia valoriano del campamento lo arrestaría, o le haría algo peor.
Esta inspección solo era una inspección. Aquella tarde, desde el patio de la prisión, Kestrel vio al anciano que vestía una chaqueta con un nudo de senador atado al hombro. Estaba charlando con los guardias. Kestrel se abrió paso entre los prisioneros, que daban vueltas sin rumbo por el patio después de un largo día de trabajo, con la droga matutina todavía corriéndoles por las venas igual que a ella. Intentó acercarse al senador. Tal vez podría hacerle llegar un mensaje a su padre. Si supiera cuánto estaba sufriendo, que estaba perdiendo fragmentos de sí misma, su padre cambiaría de opinión. Intervendría.
Los ojos del senador se posaron en ella. Kestrel se encontraba a tan solo unos pasos de distancia.
–Guardia –le dijo el senador a la mujer que le había cortado la falda el primer día–. Mantén a tus prisioneras a raya.
La mujer apoyó una pesada mano en el hombro de Kestrel. La apretó con fuerza.
–Hora de cenar –anunció la guardia.
Kestrel pensó en la droga de la sopa y la anheló. Se dejó llevar.
Su padre sabía perfectamente cómo era el campo de prisioneros. Era el general Trajan, el valoriano de mayor rango, aparte del emperador y su hijo. Conocía los recursos y debilidades de su país… y el campo de trabajo suponía un enorme recurso. El azufre que extraían se empleaba para fabricar pólvora.
Aunque el general no conociera todos los detalles de cómo funcionaba el campo de trabajo, ¿acaso importaba? Le había entregado su carta al emperador. Kestrel había oído los tranquilos latidos del corazón de su padre mientras ella lloraba contra su pecho. Palpitaba como un reloj cuyos engranajes funcionaban a la perfección.
Alguien estaba pinchándola. Kestrel abrió los ojos. No vio nada, salvo el bajo techo negro de su celda.
Otro pinchazo en las costillas, más fuerte.
¿Un palo?
Se desprendió con dificultad del abrazo del sueño. Despacio (le dolía moverse, su cuerpo era un amasijo de huesos, moretones y harapos azules), se incorporó hasta quedar sentada.
–Bien –dijo una voz desde el pasillo, con un alivio patente–. No tenemos mucho tiempo.
Kestrel se deslizó hacia los barrotes. No había antorchas encendidas en el pasillo, pero tan al norte nunca oscurecía del todo, ni siquiera en plena noche. Pudo distinguir al senador, que retiró su bastón de entre los barrotes.
–Os envía mi padre.
La invadió la alegría, la sintió estallando y centelleando por toda la piel. Notó el sabor de las lágrimas, que le corrían por la cara.
El senador le dedicó una sonrisa nerviosa.
–No, el príncipe Verex.
Le tendió algo pequeño.
Kestrel seguía llorando, ahora por un motivo diferente.
–Chist. No pueden descubrirme ayudándoos. Ya sabéis lo que me ocurriría si me atraparan. –Sostenía una llave en la mano. Kestrel la tomó–. Es para el portón.
–Sacadme, llevadme con vos, por favor.
–No puedo –susurró él con inquietud–. No tengo la llave de vuestra celda. Y debéis esperar varios días como mínimo después de que me haya ido. No pueden vincular vuestra huida conmigo. ¿Lo entendéis? Supondría mi ruina.
Kestrel asintió con la cabeza. Accedería a lo que fuera con tal de que no la abandonara.
El senador ya estaba alejándose de la celda.
–Prometedlo.
Quiso gritarle que se detuviera, quiso agarrarlo a través de los barrotes y obligarlo a quedarse, obligarlo a que la sacara ya. Pero se oyó decir:
–Lo prometo.
Y, entonces, el senador se marchó.
Kestrel se quedó sentada largo rato observando la llave que sostenía en la palma de la mano. Pensó en el príncipe Verex. Sus dedos se cerraron alrededor de la llave. Cavó un agujero en la tierra y la enterró.
Se acurrucó con las manos debajo de la mejilla y apoyó la cabeza justo encima de la llave enterrada. Acercó las rodillas al pecho y jugueteó con los nudos que le ataban el vestido cortado a las piernas. Su mente, aunque aún la notaba torpe y lenta, se puso a trabajar. No se durmió. Empezó a trazar un plan (un plan real, esta vez) y, mientras organizaba las diferentes posibilidades, una parte de su ser buscó a Verex mentalmente. Abrazó a su amigo. Le dio las gracias. Apoyó la cabeza en su hombro, respirando profundamente. Ahora era fuerte, le dijo. Podía hacer eso. Podía hacerlo porque sabía que no la habían olvidado.
El senador partió. Transcurrieron varios días austeros y sedientos. Una vez, Kestrel descubrió a la guardia encargada de las prisioneras observándola derramar el agua drogada en la tierra, pero la mujer simplemente le dedicó la clase de mirada que una madre le dirige a un niño travieso. No le dijo nada.
A Kestrel le preocupaba debilitarse aún más. No estaba segura de cómo se las arreglaría para sobrevivir en la tundra en su estado. Pero necesitaba tener la mente despejada. Tenía suerte de que fuera verano. La tundra rebosaba agua dulce. Estaba llena de vida. Podría saquear nidos de aves. Comer musgo. Podría evitar a los lobos. Podría hacer cualquier cosa, siempre y cuando escapara de allí.
A su cuerpo no le gustaba que lo privara de las drogas. Tenía temblores. Peor aún, anhelaba la droga nocturna. Por la mañana no resultaba demasiado difícil fingir comer y beber, pero al atardecer quería devorarlo todo. Incluso pensar en ello hacía que se le secara la garganta de deseo.
Aguardó todo lo que pudo por el bien del senador. Una cálida noche, en su celda, se desató dos trozos de cuerda de las piernas. Se ajustó los pantalones improvisados, que se mantenían unidos gracias a los nudos restantes que la guardia le había hecho su primer día en el campo de trabajo. Los pantalones tenían más o menos el mismo aspecto que antes.
Kestrel unió los dos trozos de cuerda. Los ató con el nudo más fuerte que su padre le había enseñado a hacer. Tiró de la nueva extensión de cuerda (medía como cuatro veces su mano, desde las puntas de los dedos a la muñeca). Resistió. La enrolló y se la introdujo en el vestido.
Mañana sería el día.
Kestrel actuó después de que los prisioneros regresaran de las minas.
A la difusa y verdosa luz del ocaso, fingió comer. En los desacompasados latidos de su corazón todavía se reflejaba un rastro de la droga matutina. Entonces, su pulso pareció estabilizarse, fortalecerse. Debería haber estado nerviosa, pero no lo estaba. Estaba segura. Funcionaría. Estaba convencida.
La guardia de cabello canoso condujo a Kestrel y a las otras prisioneras a su pabellón de celdas. Bajaron por el pasillo de Kestrel. Sin que la vieran, esta se sacó la cuerda anudada del vestido. La rodeó con el puño y apoyó ese puño contra el muslo en medio de las sombras. La guardia encerró a las mujeres una a una. Entonces, de espaldas a ella, se detuvo delante de la celda de Kestrel y la abrió.
Kestrel se situó detrás de ella tensando la cuerda con las manos. La cuerda pasó sobre la cabeza de la mujer y le apretó la garganta.
La guardia se sacudió. A Kestrel se le vino a la mente la alocada imagen de haber capturado un pez enorme. Se aferró con fuerza, ignorando la falta de aliento. Ni siquiera soltó la cuerda cuando la mujer la estrelló de espaldas contra una pared. Siguió apretando la cuerda hasta que la mujer se encorvó y se desplomó.
Kestrel entró corriendo en su celda y desenterró la llave del portón con movimientos frenéticos. Cuando regresó al pasillo y vio en el suelo a la mujer, a la que se le había caído la llave de las celdas de la mano, se percató de la presencia de las otras prisioneras, que permanecían de pie en el mismo sitio, con expresiones ausentes pero cuerpos vacilantes, moviendo los dedos a los costados. Percibían lo suficiente como para saber que aquello no era lo que ocurría por las noches. Aunque ninguna de ellas parecía saber qué hacer al respecto.
–Venid conmigo –les dijo, aunque la oferta era tan estúpida que rozaba el suicidio.
¿Cómo se las arreglaría para llevarlas hasta el portón sin que las vieran? No podía salvar a todo el campamento. ¿Cómo sobrevivirían en la tundra y evitarían que las apresasen? Pero…
–Venid conmigo –repitió.
Retrocedió por el pasillo, en dirección a la salida. Les hizo señas para que la siguieran. Las prisioneras permanecieron inmóviles. Cuando Kestrel tomó la mano de una mujer, esta la apartó.
Al final, recogió del suelo la llave de las celdas y se la puso en la mano a una prisionera. Los dedos permanecieron flácidos. La llave se cayó.
La frustración invadió a Kestrel… y el alivio, y la culpa por ese alivio. Quería disculparse. Pero, sobre todo, quería vivir y sabía (la certeza fue repentina, hiriente, nítida) que, si no se marchaba ya, moriría allí.
Aferró la llave del portón.
–Dejaré el portón abierto –prometió.
Nadie respondió.
Kestrel dio media vuelta y echó a correr.
•
No estaba lo bastante oscuro. Kestrel maldijo el cielo verdoso. Alguien iba a divisar su sombra, deslizándose a lo largo de la pared exterior del pabellón de celdas.