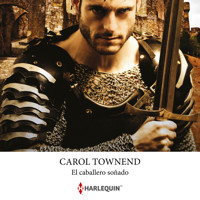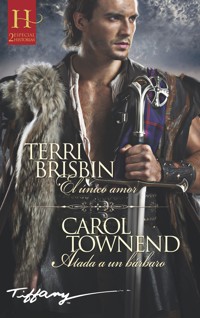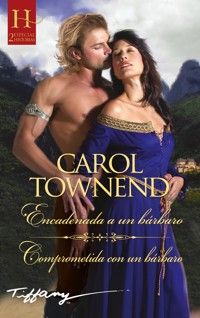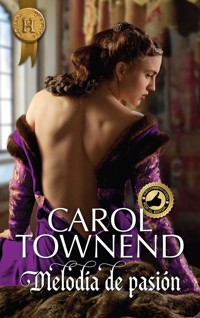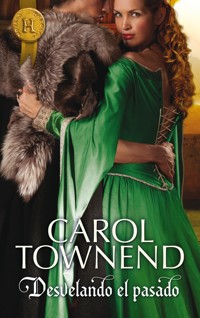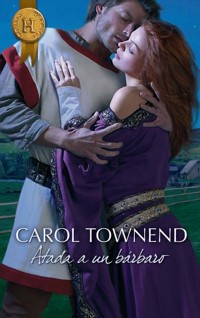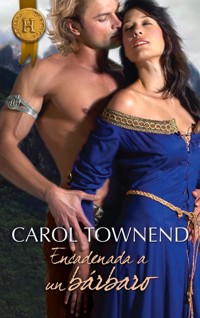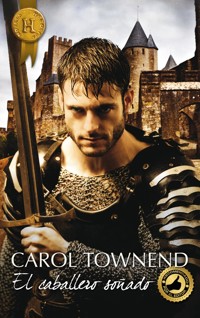
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
Ella era su dama, y siempre lo esperaría… Durante sus largos años en el convento esperando la llegada de su prometido, lady Isobel de Turenne convirtió al conde de Aveyron en una fantasía: en un héroe capaz de rescatarla, de protegerla y amarla. Pero cuando el conde regresó por fin para reclamar a su prometida, Isobel se encontró con un hombre lleno de contradicciones, detrás de cuya pasión se ocultaban turbios secretos. Recelosa del contacto con un hombre pero decidida a aferrarse a su nueva libertad, Isobel tendría que descubrir si era solo el deber lo que había impulsado al conde a casarse con ella, o si Lucien de Aveyron era realmente el paladín con el que tanto había soñado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2013 Carol Townend
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
El caballero soñado, n.º 554 - junio 2014
Título original: Lady Isobel’s Champion
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-4269-4
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
«En la corte de Champaña, la condesa María, al igual que su madre, la reina Leonor de Aquitania, protegía y alentaba a los trovadores: sus pasillos y salones estaban llenos de ellos. Las damas del palacio se desmayaban con sus historias y sin duda se pasaban el tiempo coqueteando con los caballeros del conde Enrique, igual que las señoras de las baladas. A simple vista, aquellos coqueteos parecían inofensivos. Pero ¿cuántas damas casadas estaban sirviéndose de sus flirteos con un joven y apuesto caballero para ocultar un verdadero adulterio? La condesa María era una joya rara: ella jamás caería tan bajo».
Pero ¿qué haría nuestra dama, la protagonista de esta historia? Ella solo tenía ojos para un caballero, al que había esperado durante años. Él se pasaba la vida en los torneos, era todo un campeón. Y entre el chocar de las espadas, el sudor y el polvo de las justas... tendría quizá un momento para pensar en ella. Pero claro, el amor cortés para él era una tontería. Eso de las baladas y las poesías no era para un hombre de acción...
Este es solo un atisbo de la novela de Carol Townend que tenemos el gusto de presentaros. Dejemos que los estandartes del amor ondeen al viento y veamos qué sucede. Os prometemos que merecerá la pena averiguarlo.
¡Feliz lectura!
Los editores
Los mitos y leyendas artúricos gozan de popularidad desde hace cientos de años. Apuestos caballeros que rendían pleitesía a bellas damas, que luchaban en nombre del honor y a veces lo perdían... Algunas de las versiones más tempranas de dichas historias las escribió en el siglo XII un influyente poeta llamado Chrétien de Troyes. Troyes era la ciudad amurallada del condado de Champaña donde vivía y trabajaba Chrétien. Su mecenas, la condesa María de Champaña, era una princesa hija del rey Luis de Francia y de la legendaria Leonor de Aquitania. Su espléndida corte artística era comparable a la que mantenía la reina Leonor en Poitiers.
Los libros de mi miniserie Caballeros de Champaña no son un intento de recrear los mitos y leyendas artúricos. Son novelas originales ambientadas en la corte de Troyes. Quería contar la historia de algunos de los señores y damas que podían haber inspirado a Chrétien, y me apetecía dar a las mujeres un papel más activo, puesto que las damas de Chrétien suelen ser demasiado pasivas para el lector actual.
Dejando a un lado la breve aparición del conde Enrique y la condesa María, todos mis personajes son ficticios. Me he servido del plano de la ciudad medieval para crear mi Troyes, pero estas novelas son, ante todo, obras de ficción.
Uno
Octubre de 1173. Torre este de Ravenshold, condado de Champaña
Con la punta de su daga, Lucien Vernon, conde de Aveyron, tocó lo que parecía un gorrión muerto.
—¿Es lo que creo que es? —hizo una mueca al recorrer con la vista una mesa cubierta de sobras. Había un puñado de huesos diminutos, alas de mariposa en un cuenco de barro y un almirez con un trozo retorcido de corteza que Lucien estaba seguro de que jamás se vería en una cocina o una enfermería. La mano del almirez estaba desportillada y la superficie de la mesa cubierta por una capa de moscas muertas, pétalos, bellotas y nueces de haya.
—¿Un murciélago reseco? —sugirió su amigo, sir Raoul de Courtney—. ¿O un sapo, quizá? —Raoul estaba examinando, con expresión entre curiosa y asqueada, un tarro de cristal con tapón que contenía un líquido turbio y blanquecino.
La luz del día se colaba a duras penas entre la guirnalda de telarañas que colgaba de la ventana ojival. Sosteniendo el tarro a la luz, Raoul observó su contenido.
—¡Mon Dieu! —dejó de golpe el tarro sobre la mesa, levantando una polvareda. Su boca se crispó: finalmente, el asco había vencido a la curiosidad—. Santo cielo, Luc, ¿es que no has visto ya suficiente? Salgamos de aquí.
Lucien se frotó la cara, posando los dedos un momento sobre la abrupta cicatriz de su sien izquierda. Le palpitaba, como le palpitaba siempre desde que se había enterado de la prematura muerte de Morwenna, cuando pensaba en ella.
—Te pido disculpas, Raoul, pensaba que tal vez encontraría algo aquí, alguna pista que explicara por qué murió Morwenna. ¿Te he dicho que tuve que sobornar al padre Thomas para que me permitiera enterrarla en el cementerio?
Raoul movió la cabeza negativamente, con una mirada compasiva.
—He oído que corrían rumores de brujería. ¿De dónde surgieron esta vez? ¿Alguna idea?
—No. Confiaba en encontrar la respuesta aquí, pero... —Lucien sacudió la cabeza, embargado por una oleada de tristeza.
Si las cosas hubieran salido de otro modo... Hacía ¿cuánto? ¿Dos años que no veía a Morwenna? Y ahora había muerto. Los remordimientos le arañaban las entrañas, y sentía en la boca el amargo regusto de la culpa. Señaló la mesa con la cabeza.
—A pesar de todo lo que ves aquí, no era una bruja.
—Lo sé.
—Es solo que... estaba obsesionada —Lucien respiró hondo.
El lugar olía a moho. A muerte. Era como si el tiempo se hubiera detenido en lo alto de la torre este. Todo parecía congelado en el instante mismo de su disolución.
—Antes, al principio, no estaba obsesionada.
—¿Era hermosa en aquella época?
—Una diosa. Si la hubieras visto antes de que nos casáramos, Raoul...
—Sé que no quieres saber nada de brujería, Luc, pero me da la impresión de que te hechizó.
Lucien soltó una risa cortante.
—Yo tenía quince años —se quedó mirando el tarro de cristal de la mesa y torció el gesto—. A esa edad, muchos hombres caen hechizados. Tú mismo, si no recuerdo mal...
Raoul levantó una mano.
—Entendido. No hace falta sacar a relucir mi pasado —miró un montoncillo de castañas y se estremeció—. Por amor de Dios, aquí no vas a descubrir nada. Te aconsejo que quemes todo lo que hay en esta habitación. No conviene que lo vea lady Isobel.
—No hay prisa —repuso Lucien—. Aún falta un mes para que llegue.
—Ah, Luc, respecto a eso... —sus aletas nasales se hincharon—. Es igual, ya te lo contaré fuera.
—Lo primero son los dormitorios y el salón —dijo Lucien, repasando de cabeza todo lo que había que hacer antes de que llegara su prometida—. Y luego están los establos...
—No te olvides de las cocinas —comentó Raoul—. Vamos, aquí apesta. Quema todo esto, te lo digo de verdad.
Lucien sacudió la cabeza.
—No hasta que esté seguro de que la muerte de Morwenna fue realmente un accidente.
—Fue un accidente, Arthur lo dijo bien claro. Luc, te convendría aceptar que a veces no hay respuestas. Busca en esta torre todo lo que quieras, que no encontrarás nada más sólido que los sueños de Morwenna —echó mano del pomo de la puerta—. Como tú dices, tienes muchas otras cosas a las que hincarles el diente.
Lucien hizo un gesto afirmativo. Su amigo tenía razón. Lady Isobel de Turenne, su prometida, llegaría en el plazo de un mes, y Ravenshold no era digno de albergar a un mendigo, mucho menos a su futura esposa. Había que aprovisionar el cuarto de arreos y la armería; limpiar el gran salón de arriba abajo; los establos estaban infestados de ratas; el huerto de la cocina se estaba echando a perder; había que podar los frutales... Lucien no había visitado aún las bodegas, y se estremecía al pensar en lo que podía encontrar en ellas. El desorden y el abandono reinaban por doquier. Morwenna nunca había tenido mucho interés por los quehaceres domésticos.
Lucien echó un último vistazo al cuarto de la torre. Su esposa solía llamarla su «taller». El yeso de las paredes se estaba descascarillando; había un montón de basura bajo la mesa; un taburete roto; un pliego de pergamino amarillento y retorcido...
—No es un lugar muy alegre —cerró la puerta con firmeza—. No cabe duda de que Morwenna se aferraba a sus sueños. Es una lástima que no se extendieran más allá de esta habitación —«es una pena que no tuvieran sus cimientos en la realidad».
Raoul bajó rápidamente las escaleras de caracol que llevaban al patio de armas. Pasado un momento, su voz le llegó desde abajo.
—Vamos a dar una vuelta por la muralla, Luc. Necesito respirar aire fresco.
—De acuerdo, pero todavía tengo que inspeccionar la cocina y la bodega.
—Luego revisarás tu provisión de vino.
En el patio de armas, le dio la bienvenida un deslumbrante sol de otoño y Lucien respiró una profunda y purificadora bocanada de aire. Una distracción momentánea sería un alivio después de la atmósfera de tristeza que se respiraba en la torre. Por desgracia, el sol otoñal desveló el abandono que reinaba fuera. Las artesas del agua estaban rajadas, había hojas amontonadas en cada rincón. En el patio de fuera había surcos en una zona que Lucien habría jurado que en su última visita estaba adoquinada.
Raoul estaba hablando con el sargento Gregor arriba, en el pasarela, y Lucien subió los escalones para reunirse con ellos. Desde allá arriba se divisaban casi todos sus dominios en Champaña. Dejó que sus ojos se deslizaran más allá de la iglesia y el villorrio, pasando sobre los cuidados viñedos y los pulcros campos que había al otro lado. ¡Qué suerte no haberle dado a Morwenna jurisdicción más allá del castillo! El contraste entre el aire de desolación de dentro de las murallas y el orden de fuera resultaba chocante. En los campos de labor se habían recogido hacía poco las cosechas y las ovejas pastaban en los rastrojos. En las viñas ya se habían recolectado las uvas.
En torno a una arboleda cercana volaban cornejas, y a lo lejos distinguió el brillo delator de un casco de metal. Una pequeña partida de hombres a caballo se acercaba por el camino de Troyes. Seguramente era un mercader que llegaba con la esperanza de vender su género. Apoyando el hombro en la fría piedra de una almena, Lucien inclinó la cabeza mirando al sargento Gregor, que saludó y regresó a su puesto. Raoul parecía muy serio. Demasiado serio. Lucien cruzó los brazos y levantó una ceja.
—¿Tienes algo que decir?
Su amigo vaciló.
—No me lo digas. ¿El herrero no ha podido reparar tu casco y quieres que te preste uno de los míos para el torneo?
—No, no es eso.
Lucien comenzó a inquietarse al ver que parecía extrañamente preocupado.
—¿Raoul?
—El sargento Gregor acaba de confirmarme una noticia procedente de Troyes.
—¿Sí?
—Ella está aquí, Luc.
Lucien se quedó paralizado.
—¿Ella? ¿Quién?
—Lady Isobel de Turenne. Tu prometida.
En un abrir y cerrar de ojos, Lucien se halló de nuevo entre las frescas sombras de la abadía de Conques. Era un muchacho de quince años que temblaba ante la magnitud de la mentira que su padre le estaba obligando a decir. Lady Isobel de Turenne tenía entonces once años, si no recordaba mal. Lucien se había sentido tan avergonzado, tan culpable, que apenas la había mirado. Era delgada. Una niña. Y se había visto obligado a jurar ante Dios que se casaría con ella, un juramento que no estaba seguro de poder cumplir.
—¿Isobel? ¿En Troyes? —se pasó la mano por el pelo, tan negro como la noche—. ¿Qué demonios estás diciendo? No se la espera hasta dentro de un mes.
—Llegó a la ciudad ayer —murmuró Raoul—. Imagino que querrá verte lo antes posible.
Lucien masculló un juramento. «¡No!». Aquello era lo último que quería. No estaba preparado para recibir a su prometida. Sencillamente, Ravenshold no estaba presentable. Señaló el patio de armas, cubierto de hojas; la torre del homenaje y las albarranas, prácticamente ocultas detrás de grandes macizos de hiedra. Comprendió por el tintineo de los bocados y por el ruido de los cascos de los caballos que el mercader y sus gentes casi habían llegado a las puertas del castillo.
—No puede venir aquí, mira este sitio.
—Eso depende de ti, naturalmente. Pero he pensado que debías saber que lady Isobel y su séquito se han alojado en la abadía de Nôtre-Dame-aux-Nonnains.
Lucien se quedó mirando a su amigo con un nudo en las entrañas.
—Condenada mujer. Llega demasiado pronto.
Raoul lo miró con perplejidad.
—Mandaste a buscarla después de la muerte de Morwenna. ¿Qué diferencia puede suponer un mes?
—Cuando escribí al vizconde Gautier, le dejé claro que Ravenshold no estaría listo para alojar a su hija hasta Adviento, como mínimo.
—Sospecho que no es solo Ravenshold lo que no está listo —comentó Raoul con voz queda.
Lucien entornó los párpados.
—¿Qué quieres decir con eso?
—Luc, cumpliste con tu deber para con Morwenna y eso es agua pasada. Te mereces algo mejor, te mereces un matrimonio que te dé hijos e hijas. Somos amigos, quiero verte feliz.
—¿Tú, que no te has casado, equiparas el matrimonio con la felicidad? ¿Con qué fundamento?
Raoul lo agarró del hombro.
—Hiciste lo que pudiste por Morwenna. MonDieu, hiciste más de lo que habría hecho cualquier otro. Ve a Troyes, hoy mismo. Encuéntrate con lady Isobel y verás que no es otra Morwenna. Al contrario. Lady Isobel se ha convertido en una joven encantadora.
Lucien frunció el ceño.
—¿Cómo lo sabes?
—La conocí el año pasado, en la abadía de Conques. Fue antes de que muriera su madre. Fueron a rezar a Sainte Foye.
—No me lo habías dicho.
—¿Para qué iba a decírtelo? Sabía que no abandonarías a Morwenna.
Los pensamiento se agitaban tumultuosos en la mente de Lucien. Necesitaba herederos y, pese a las dudas de Raoul, sabía que estaba listo para casarse por segunda vez, aunque él habría sido el primero en reconocer que confiaba en disponer de más tiempo. Isobel sin duda esperaba una explicación que justificara la duración de su compromiso matrimonial. ¡Nueve años! Todavía no había pensado en un modo delicado de explicárselo. Si le decía la verdad, sentiría que estaba traicionando a Morwenna.
—El amor está descartado, desde luego —dijo, pensando en voz alta.
El amor lo había traicionado ya antes, y no estaba dispuesto a permitir que eso volviera a suceder.
—Me casaré con la chica, puesto que mi padre así lo quería. Cumpliré nuestro compromiso matrimonial y ella me dará herederos. Hasta ahí estoy dispuesto a llegar.
—Yo diría que querrá verte hoy mismo —comentó Raoul, observándolo.
—¿Hoy? Dios mío, acabo de enterrar a Morwenna.
—No es demasiado pronto.
—He descuidado a lady Isobel. Le he mentido.
—Pues compénsala por ello. Tienes encanto o, al menos —sonrió—, solías tenerlo.
El ruido de los cascos de los caballos se oía más cerca, el mercader y su grupo se estaban acercando a la reja. El mercader había llevado consigo a su esposa, pensó Lucien al oír la risa de una mujer. Parecía ligera. Despreocupada.
—Gracias, Pierre —dijo la mujer—. He disfrutado mucho del paseo a caballo. Ha sido revigorizante, sobre todo después del viaje de ayer, que el capitán Simund nos obligó a hacer a paso de caracol.
Se hizo un breve silencio. Después un hombre, Pierre, presumiblemente, murmuró:
—No hay de qué, mi señora.
¿Mi señora? Así pues, no debía de ser un mercader. ¿Mi señora?
La mujer habló de nuevo.
—¿Esto es? ¿Ravenshold?
—Sí, mi señora, esto es Ravenshold.
Bufó un caballo, se oyó el tintineo de un bocado.
Raoul miró a Lucien.
—Parece que están a punto de poner a prueba tu hospitalidad.
—No si puedo evitarlo. El castillo no es digno ni de los cerdos.
Raoul se asomó por una tronera y dio un respingo.
—Ay, Dios.
—¿Qué? —Lucien se acercó a la tronera de al lado y estiró el cuello para seguir la mirada de su amigo. No había rastro de ningún mercader, solo una joven con una escolta de cuatro hombres. ¿Cuatro hombres armados? ¿Para una joven? Debía de ser una persona importante. Examinaba la muralla con tal atención que se diría que nunca había visto nada parecido.
Era rubia. Una belleza, ataviada con vestido y un manto de color burdeos. Se había enrollado el velo y lo había sujetado alrededor del cuello para la cabalgada, pero unos cuantos mechones de cabello rubio rodeaban su cara. Tenía las mejillas sonrosadas y un perfil delicado. Sus labios eran del color de las cerezas maduras. Lucien solo vislumbró sus ojos un instante. Eran verdes como las esmeraldas, rodeados por largas pestañas, extrañamente oscuras para ser tan rubia. Deseó de pronto poder mirar aquellos ojos más largamente. El caballo de la joven, una yegua negra que parecía tener sangre árabe, estaba cubierto de polvo del camino.
Raoul lo agarró por el cinturón y tiró de él para que se apartara de la tronera. Le temblaba la boca.
—Raoul, ¿qué demonios...?
—Si no quieres tener visita, más vale que no te vean.
En la muralla había una hilera de aspilleras. La que estaba al pie de Lucien condujo hasta la pasarela la voz alegre de la muchacha.
—Pierre, por favor, pregunta a ese guarda que hay junto al portillo si mi señor de Aveyron está aquí.
—Sí, mi señora.
Los caballos se alejaron.
Desasiéndose de la mano de Raoul, Lucien volvió a asomarse. La joven cabalgaba a horcajadas, con naturalidad, como una amazona nata.
—He dado orden al guardia de que no dejara entrar visitas —dijo Lucien.
—Muy sensato por tu parte, dadas las circunstancias —comentó Raoul, que se esforzaba con escaso éxito por refrenar una sonrisa.
—¿Qué ocurre?
Raoul abrió los ojos, sin poder contener la risa.
—Nada.
—¿Raoul?
Al ver que su amigo no respondía, Lucien se volvió hacia la tronera. La muchacha y su séquito habían acabado de hablar con el guardia y enfilaban de nuevo la carretera de Troyes.
—Esa joven es sumamente atractiva —mientras hablaba, se le ocurrió que lo más atrayente de ella era aquel aire de alegría juvenil.
Raoul soltó una carcajada que hizo salir volando a una paloma.
Lucien arrugó el entrecejo.
—¿No estás de acuerdo?
—No la reconoces, ¿verdad, Luc? No tienes ni idea.
—¿De qué estás hablando?
—Esa chica tan atractiva no es cualquier chica. O, mejor, cualquier dama.
—¿La conoces, Raoul?
—Claro que sí. Y tú también deberías conocerla.
Lucien tuvo la incómoda sensación de que no iba a gustarle lo que estaba a punto de oír.
—Luc, es tuya. Esa es lady Isobel de Turenne. Tu prometida. Ya sospeché, cuando la conocí, que era muy... decidida.
Luc volvió a meter la cabeza por la tronera. Una nubecilla de polvo marcaba el final del camino, allí donde desaparecía entre los bosques, más allá de los viñedos. Le pareció ver el revuelo de un manto de color burdeos.
—Isobel —murmuró—. Demonios. ¿Dónde dices que se aloja?
—En la abadía de Nôtre-Dame-aux-Nonnains —Raoul esbozó una sonrisa—. Tu novia está ansiosa por conocerte —dándole un codazo para que se apartara, miró carretera adelante, pero el pequeño grupo había desparecido en el bosque. De pronto se puso serio—. Olvídate de la culpa, puedes hacerla tuya con todos los honores. Ha esperado mucho tiempo.
Lucien se frotó la nuca.
—La verdad es que me sorprende verla aquí tan pronto.
—Sospecho que su padre la mandó para acá en cuanto le escribiste. Debe de estar ansioso por librarse de ella.
Lucien sintió que unos dedos fríos acariciaban su nuca.
—¿Le pasa algo? — «Dios mío, no me digas que voy a tener que cargar con otra calamidad de esposa, con otra Morwenna».
—Si te hubieras mantenido en contacto con Turenne sabrías por qué lady Isobel está de más. El vizconde Gautier ha vuelto a casarse. Deduzco que su nueva esposa está ansiosa por tenerlo para ella sola.
—Entiendo.
—Pobre muchacha, expulsada por su madrastra —Raoul chasqueó la lengua—. Y tú aquí, negándole la entrada porque Ravenshold está un poco desordenado.
—¿Un poco desordenado? —repitió Lucien, molesto. Detestaba sentirse arrinconado, y eso era justamente lo que había conseguido su prometida al llegar antes de tiempo: arrinconarlo.
—Imagino que irás a Troyes esta misma tarde.
—Sí, maldita sea, claro que iré.
El conde Lucien de Aveyron dio media vuelta, avanzó por la muralla y bajó al patio de armas. No tuvo que mirar atrás para saber que Raoul estaba sonriendo.
Dos
—No es justo que tengan que castigarte a ti también —masculló lady Isobel de Turenne, dirigiéndose a Elise, su acompañante—. Tú no saliste de Troyes sin permiso.
Estaban sentadas en un recuadro de sol, en el claustro de la abadía de Nôtre-Dame-aux-Nonnains, bordando un paño azul del altar para la fiesta de Adviento. El bordado era intrincado, con cientos de nudos y giros complicados. La abadesa se lo había dado a Isobel porque quería que hiciera penitencia por su mala conducta. Isobel advirtió que el azul del paño era idéntico al azul del escudo de armas del conde Lucien. ¿Sería intencionado?
—Deberíais haberme pedido permiso, lady Isobel —le había dicho la abadesa Ursula al regresar Isobel a la abadía—. Y en cuanto a salir de la ciudad... ¡En fin! Debéis tener más cuidado. Podría pasaros cualquier cosa. La Feria de Invierno está casi aquí y Champaña se llena de mendigos y ladrones.
Isobel había intentado tranquilizar a la abadesa explicándole que iba bien protegida con su escolta, pero no había servido de nada, como tampoco había servido de nada decirle que no habían visto a un solo mendigo, ni mucho menos a un ladrón. En su fuero interno, le costaba creer que ir a Ravenshold fuera un pecado tan grande: a fin de cuentas, había ido a Troyes a instancias del conde Lucien.
Quería conocer a su prometido. Quería ver Ravenshold. La madre Ursula, sin embargo, opinaba que debía esperar a que el conde fuera a visitarla. La abadesa dirigía la escuela para jóvenes damas de la abadía, y castigar a sus pupilas era para ella tan natural como respirar. El comportamiento de Isobel había sido poco propio de una dama y merecía un castigo.
Isobel y Elise llevaban horas bordando. Isobel no acababa de entender por qué la pobre Elise, que había tenido la mala fortuna de buscar refugio en la abadía poco después de la llegada de Isobel, debía acompañarla en su castigo. No podía negar que se alegraba de tenerla a su lado, puesto que Girande, su doncella, estaba postrada en la enfermería, víctima de un mal que había contraído durante el viaje a Troyes.
—Lo siento, Elise —dijo—. Ojalá no tuviera que usar la aguja para expiar mis pecados.
—Me gusta coser, mi señora. Me tranquiliza.
Isobel no supo qué responder a eso. A Elise podía parecerle tranquilizante coser, pero ella notaba calambres en los dedos de tantas horas bordando. Odiaba estar allí sentada, sin poder moverse.
La abadesa Ursula le había pedido que empleara aquel tiempo para reflexionar acerca de los deberes que el conde Lucien esperaría que asumiera cuando se convirtiera en su esposa. Pero Isobel se descubrió pensando en el carácter de su prometido, y en por qué había tardado tantos años en reclamarla. «Nueve años. He esperado nueve años a ese hombre. ¿Por qué? ¿Le parecí repulsiva cuando me vio?». Le costaba creer que nueve años antes hubiera sentido un desagrado instintivo por ella solo con verla, y más aún teniendo en cuenta que apenas se habían dirigido la palabra, pero aun así seguía teniendo sus dudas.
«El guardia del portillo negó que el conde Lucien estuviera allí, pero yo vi movimiento en las almenas. Puede que fuera otro guardia, claro, pero el conde Lucien está aquí, en Champaña. ¿Cuándo vendrá a por mí, cuándo...?».
Las dudas se agitaban en su cabeza, revolviéndose como las volutas y los remolinos del paño del altar. «¿Acaso no piensa en cómo me siento estando prometida con un hombre que me ignora tan completamente? ¿Habrá oído hablar de las dificultades que tuvo mi madre para engendrar un varón? ¿Tenía intención de repudiarme porque tal vez no fuera capaz de darle un heredero?».
—¿Visteis a lord de Aveyron, mi señora? —murmuró Elise.
El sol relumbró un instante en la aguja de Isobel mientras hacía un nudo de plata y sacaba el hilo de la seda.
—No, hace años que no lo veo.
—¿Estáis prometidos desde niños?
—Yo tenía once años cuando se celebraron los esponsales.
Elise agachó la cabeza sobre el paño del altar.
—¿Os agradó que os hubiera elegido un campeón de torneos tan afamado?
—La boda la acordaron nuestros padres. El conde no era un gran campeón en aquella época, eso fue después —Isobel suspiró y movió los dedos para aliviar el calambre—. Pero sí, me agradó. En aquel momento.
Elise murmuró otra palabra de aliento mientras Isobel recordaba.
Era remisa a expresar todo lo que sentía por Lucien Vernon, conde de Aveyron. Poco después de su compromiso matrimonial, la habían mandado al convento de Sainte Foye para que la instruyeran en sus futuras labores de esposa. Con el paso de los años, sus sentimientos hacia él habían cambiado. Lo normal era que la que las mujeres se casaran jóvenes. Y aunque había aspectos de la vida de casada ante los que sentía cierta intranquilidad, quería que su boda tuviera lugar.
—Mi amiga lady Jeanne de Maurs se casó con doce años —murmuró.
—¿Sí, señora?
—Se marchó de Sainte Foye poco después. Otra amiga, lady Nicola, se casó a los trece. Sus matrimonios no se consumaron hasta más tarde, pero ya estaban casadas. Tenían otra posición. Helena y Constance se marcharon a los quince, Anna a los dieciséis...
—El conde Lucien os ha hecho esperar.
Isobel se concentró en el sol que caía de refilón sobre las losas, entre las delgadas columnas del claustro.
—Tengo veinte años, Elise. Me daba mucha vergüenza ser la chica mayor de Sainte Foye que no estaba destinada a ingresar en la Iglesia —se quedó callada. Sentía mucho más que vergüenza: se sentía olvidada. Rechazada. Abandonada. «¿Qué tengo de malo? ¿Por qué no me ha mandado llamar antes?».
Alguien tosió.
—Disculpad. ¿Lady Isobel?
La hermana Christine había entrado en el claustro y se había detenido junto a una columna.
—¿Sí, hermana?
—Tiene visita. La está esperando para saludarla en la portería.
¿Una visita? ¿Sería él? Isobel sintió la mirada de Elise fija en ella.
—¿Quién? ¿Quién es? —preguntó, aunque la aguda punzada que sentía en el vientre le había anticipado la respuesta.
—El conde Lucien de Aveyron, mi señora. Vuestro prometido.
Con la boca repentinamente seca, le pasó el paño del altar a Elise. «¡Por fin!». Le sorprendió comprobar que no le temblaban las manos. Vio con la imaginación un par de vívidos ojos azules. Siempre se había acordado de aquellos ojos.
Se aclaró la garganta.
—Elise, ¿te importaría acompañarme?
La muchacha vaciló.
—Sor Christine estará con vos. ¿Necesitáis que también vaya yo?
—Me sentiría mejor teniendo tu apoyo.
—Entonces os acompaño, por supuesto —Elise dobló el paño de Adviento y lo colocó con cuidado en la caja de labor.
En el pasillo, fuera de la portería, había una cuadrifolia excavada en la pared.
—Un momento, hermana —dijo Isobel, parándose un instante para mirar por la abertura mientras se enderezaba el velo.
Lucien Vernon, conde de Aveyron, se paseaba por la estancia, haciendo resonar sus botas sobre las baldosas del suelo. La luz de una estrecha ojiva caía directamente sobre él, y a Isobel le pareció entrever unas piernas largas y un pelo que relucía, negro como la pez. Una sola mirada le bastó para percibir su impaciencia. El conde no estaba acostumbrado a que le hicieran esperar.
Isobel reconoció su mandíbula cuadrada y sus facciones regulares, pero no la abultada cicatriz que tenía en la sien izquierda. «Se la habrá hecho en un torneo, porque el día de nuestros esponsales no tenía ninguna cicatriz». Curiosamente, la marca no lo afeaba sino que, al contrario, realzaba su belleza. No era un joven inexperto, sino un hombre de mundo. Un hombre apuesto y poderoso.
—Lady Isobel —sor Christine la instó a entrar en la portería, y antes de que Isobel se diera cuenta de lo que ocurría se halló cara a cara con Lucien Vernon, conde de Aveyron, campeón de innumerables torneos. Su prometido.
Hizo una reverencia.
—Mi señor de Aveyron.
El conde dio dos rápidas zancadas y agarró su mano con firmeza. Se inclinó sobre ella y se la besó, y un temblor recorrió a Isobel. «Al fin. He esperado nueve años este momento».
—Uno de mis guardias me ha dicho que habéis ido a Ravenshold esta mañana —dijo él—. Os pido disculpas por no haber podido recibiros, pero no esperaba veros hasta Adviento.
Isobel advirtió su tono de censura y sintió que se sonrojaba.
—Mi padre insistió en que partiera sin demora, tan pronto recibió vuestra carta.
Unos ojos azules la observaron.
—Confío en que el viaje no haya sido muy agotador. ¿Estáis ya respuesta?
—Sí, gracias, mi señor. Me gusta cabalgar.
¿Siempre había sido tan alto? Por un instante le pareció un perfecto desconocido, y no el joven con el que se había comprometido hacía tanto tiempo. Entonces la miró a los ojos y comprendió que era él, en efecto. Nunca había olvidado que tenía los ojos azulísimos y tan cálidos como un cielo de verano. Era un color inesperado en un hombre que, por lo demás, era tan moreno. Un color inolvidable. En cuanto al calor de su mirada, se había evaporado de su mente con el lento paso de los años. Al verlo de nuevo, sintió el impulso de añadir:
—Ha pasado mucho tiempo.
—Demasiado, lo sé, y os pido disculpas por ello. En todo caso, estoy encantado de volver a veros —la condujo hacia la luz, manteniéndola algo separada de sí mientras seguía observándola—. Habría ido a buscaros antes, pero...
—Estabais ocupado con vuestras tierras y vuestros torneos —Isobel mantuvo la cabeza alta, y le sorprendió sentir que se sonrojaba de nuevo al ver que la miraba de arriba abajo: su pelo, su boca, sus pechos... Llevaba muchos años prometida con aquel hombre, y sin embargo la estaba poniendo nerviosa, la turbaba de un modo que no alcanzaba a explicarse. ¿Por qué su mirada la intimidaba tanto? Habría deseado saber qué estaba pensando.
¿Y por qué se había quedado Elise en el pasillo, cuando le había dicho claramente que prefería que estuviera a su lado?
—Os habéis convertido en una mujer asombrosamente bella —comentó el conde Lucien con voz suave—. De pronto lamento que mis responsabilidades me hayan mantenido apartado de vos tanto tiempo.
Isobel le lanzó una mirada directa. Había sido un alivio enterarse de que por fin el conde de Aveyron había mandado aviso a Turenne, y quería que supiera que la espera no había sido grata para ella. Tenía que saberlo.
—¿Vuestras responsabilidades, mi señor? —consciente de que sor Christine merodeaba junto a la puerta, bajó la voz—: Han pasado nueve años. Sé que os habéis convertido en un gran campeón de torneos, pero ¿era necesario que asistierais a todos los torneos de la Cristiandad, mi señor?
Sorprendió en el conde una leve mueca que él se apresuró a ocultar.
—Mil perdones, mi señora. El rey Enrique y el rey Luis no aprueban los torneos, lo que significa que a menudo han de recorrerse largas distancias para encontrar los mejores —se encogió de hombros—. El dinero de los premios no viene mal.
Isobel se quedó mirándolo. Lucien Vernon tenía tantas tierras que costaba creer que se esforzara por conseguir ingresos. Tenía dominios en Champaña, Normandía y Auvernia. Recursos de sobra, sin duda. Allí pasaba algo raro. ¿Tan ambicioso, o tan avaricioso era, que se veía obligado a ganar todos los premios de la Cristiandad? Y si así era, ¿por qué no se había casado con ella antes? Era una rica heredera.
«Más tarde. Hablaremos de eso más tarde. No puedo hacerle preguntas indiscretas estando sor Christine pendiente de cada palabra».
El conde Lucien sonrió y ella notó un hormigueo en los dedos de los pies. Sus ojos no eran de un azul puro, tenían motas negras y grises, y eran muy penetrantes. Turbadores. Isobel no recordaba que lo fueran tanto nueve años atrás.
Procuró acorazarse contra él. Le escocía mirar aquellos ojos de densas pestañas y recordar que no se había molestado en visitarla en nueve años. La boda podían haberla acordado sus padres, pero Isobel se había sentido atraída por él desde el momento en que se conocieron. Cuando la boda había empezado a retrasarse y se había dado cuenta de que él no sentía lo mismo por ella, había sabido que la próxima vez que se vieran tendría que ocultar la atracción que sentía. Una atracción que seguía allí, a pesar de los años de silencio.
Incluso entonces había visto un atisbo de perversidad en el conde de Aveyron. Hoy, ese atisbo era mucho más fuerte. Lo sentía en su contacto, en el modo en que sonreía o en sus miradas, que tenían el poder de enervarla. Las monjas nunca le habían dicho que los hombres tuvieran esa facultad. Era... inquietante, pero también emocionante y estremecedor.
Un poder como aquel era peligroso. Debía resistirse a él. Sobre todo tratándose del hombre que la había humillado. «¡Me ha ignorado durante años!. No voy a otorgarle poder sobre mí».
El conde Lucien era su prometido, eso estaba labrado en piedra. Ella nunca había deseado escapar a su matrimonio, pero si quería seguir respetándose a sí misma, debía preservar su corazón. Aquel hombre se adueñaría pronto de su cuerpo. Era su derecho como marido y ella sabía que, aunque quisiera, no podría mantenerlo a distancia. El conde, sin embargo, jamás tocaría su alma.
«Nueve años, me ha ignorado nueve años».
—Mi señora, como sin duda sabéis, mandé a por vos porque es hora de que nos casemos. La boda será pronto —apretó sus dedos, y una oleada de calor la recorrió de nuevo.
Notó movimiento tras ella. La madre Ursula había entrado en la portería: el rubí del centro de su cruz de plata centelleaba como una brasa. Elise entró detrás de la abadesa, deslizándose discretamente a su sombra.
—Conde Lucien —la madre Ursula inclinó la cabeza—. Imagino que habéis venido a hablar de vuestra boda. ¿Preferís algún día en concreto? Lo más conveniente, creo, será que se celebre después de Año Nuevo.
—¿Después de Año Nuevo? Santo cielo, no. Ya que lady Isobel está aquí, no veo razón para demorarla.
La abadesa echó la cabeza hacia atrás.
—Conde Lucien, casi estamos en Navidad. Sin duda sabéis que no puede haber bodas en Navidad y será difícil organizar la ceremonia antes de esa fecha. Soy consciente de que lady Isobel no se encuentra a gusto confinada aquí, pero su llegada antes de tiempo nos ha pillado por sorpresa y...
—Soy consciente de todo eso —repuso el conde con sequedad— y pienso hacerme cargo del cuidado de lady Isobel lo antes posible. Nuestro matrimonio tendrá lugar antes de Navidad —miró a Isobel—. ¿Queréis elegir vos el día, mi señora?
Isobel pensó rápidamente.
—Me gustaría casarme el día de la víspera de invierno —dijo, eligiendo un día al azar.
—¿La víspera de invierno? —sus ojos azules adquirieron una mirada pensativa—. Al día siguiente tomaré parte en un torneo local, pero imagino que podrá arreglarse.
La abadesa arrugó el ceño.
—Pero, mi señor, la víspera de invierno... No tenemos tiempo suficiente para prepararnos.
—Estoy seguro de que el obispo estará de acuerdo. Y si pusiera alguna pega, confío en que vos, madre Ursula, como prima del rey Luis que sois, os sirváis de vuestra influencia.
A Isobel le daba vueltas la cabeza. A decir verdad, estaba anonadada. El conde Lucien no había mostrado el menor interés por ella en todos esos años, y ella se había acostumbrado a su indiferencia. Pero por suerte parecía que, en efecto, estaba dispuesto a casarse. Aunque, naturalmente, Isobel hubiera preferido que no dejara claro que la ceremonia debía celebrarse precipitadamente antes de uno de sus famosos torneos.
La abadesa suspiró.
—La víspera de invierno no es el mejor día para celebrar una boda, mi señor. Puede que no lo recordéis, pero en algunas partes se conoce a ese día como la Noche de las Brujas.
—¿De veras? —preguntó el conde, poniéndose rígido.
Tal vez fueran imaginaciones suyas, pero a Isobel le pareció que le desagradaba que la abadesa se mostrara tan desdeñosa con su sugerencia. «¿Va a ponerse de mi parte y a enfrentarse a la abadesa? ¿Va a ser mi paladín?». Era un sentimiento nuevo para ella. Sintió que comenzaba a enternecerse. «Tonta, ¿es que estos años no te han enseñado nada? No significas nada para él».
—Reverenda madre, ¿están prohibidas las bodas en la víspera de invierno? —preguntó el conde.
La abadesa negó con la cabeza.
—No, mi señor, pero...
—Entonces, será ese día.
La madre Ursula asintió escuetamente con la cabeza.
—Como gustéis, mi señor.
Sus ojos azules se clavaron en los de Isobel.
—Mi señora, ¿sois consciente de que nuestro desposorio tendrá lugar antes de que la noticia llegue a oídos de vuestro padre? El vizconde Gautier no podrá ser testigo de nuestra boda.
—Lo sé —dijo Isobel—. Sé desde hace tiempo que mi padre no podría asistir a la ceremonia.
—¿Sí?
—Ya no goza de buena salud.
El conde pareció compungido.
—Me apenó la noticia de la muerte de vuestra madre, este verano. No sabía que el vizconde Gautier también se hallaba enfermo.
Isobel asintió con un gesto y apartó la mirada. La pena se apoderó de ella y la estrecha ventana que había detrás del conde Lucien se perdió entre la neblina de las lágrimas. Sus heridas estaban aún en carne viva. No se sentía con fuerzas para hablar de su pobre madre.
—Mi padre ha vuelto a casarse. Estoy seguro de que lo habrá mencionado en vuestra correspondencia.
—Sí, ya lo recuerdo.
Isobel sentía en el fondo de su corazón que su padre había traicionado a su madre al volver a casarse tan pronto. Las palabras se le atascaron en la garganta.
Le enojaba que, después de haberla hecho esperar tanto tiempo, el conde Lucien solo tuviera que chasquear los dedos para que ella acudiera corriendo. Lady Angelina, la flamante esposa de su padre, debía de haberse puesto loca de contento cuando por fin habían recibido noticias del conde, pues no había perdido ni un instante en mandarle hacer el equipaje. Isobel podría haberse quedado en Sainte Foye, pero evidentemente el convento estaba demasiado cerca de Turenne para que lady Angelina se sintiera a gusto. Con todo, Isobel habría sentido que traicionaba a su padre si se hubiera quejado de su pronta partida.
Si al menos su padre hubiera ido a Sainte Foye a despedirla... Conques no estaba tan lejos de Turenne. Isobel comprendía que seguramente se lo había impedido su mala salud, pero le habría gustado que le enviara un mensaje de despedida. En lugar de hacerlo, el vizconde se había limitado a hacerle llegar el requerimiento de Lucien a través de la madre Edina. Y la madre Edina se lo había trasladado cumplidamente a Isobel, junto con la noticia de que su escolta la aguardaba frente a las puertas del convento y que, por tanto, debía hacer el equipaje sin más tardanza.
Se aclaró la garganta.
—Mi señor, a pesar de su matrimonio, mi padre no se encuentra bien. Se quedará en Turenne.
—Confío en que se recupere rápidamente —repuso el conde.
Estaba tan serio que Isobel tuvo una idea deprimente: si su padre y Angelina tenían un hijo varón, lo cual era posible pese a la mala salud de su padre, ella dejaría de ser la heredera. ¿Se arrepentía acaso el conde de haber acordado su matrimonio con una mujer que tal vez nunca llegara a heredar?
«¡Quiero que me quiera! No quiero que me rechace por considerarme un mal partido».
Qué humillante, sentirse así.
—Conde Lucien, quisiera hablar con vos un momento, si sois tan amable —la abadesa le indicó que se acercara. Se detuvieron bajo la ventana y, aunque la madre Ursula bajó el tono, su voz se oyó claramente—. No he podido menos de advertir que lady Isobel está necesitada de... disciplina. Me temo que su padre le ha dado demasiada libertad en Turenne.
El conde echó la cabeza hacia atrás.
—Lady Isobel ha pasado casi toda su vida en el convento de Sainte Foye. Yo diría que las responsables de su educación han sido las monjas del convento, más que el vizconde Gautier. No abusará mucho más tiempo de vuestra hospitalidad. Estoy haciendo los preparativos necesarios para que se aloje en el palacio del conde Enrique.
—La doncella de lady Isobel está enferma, mi señor. Lady Isobel tendrá que quedarse aquí hasta que la muchacha se restablezca.
Isobel se acercó casi sin darse cuenta.
—Soy perfectamente capaz de hacer mi equipaje, reverenda madre.
—Y yo la ayudaré encantada —añadió Elise, entre las sombras.
La abadesa levantó una ceja.
—Muy bien. Imagino que no cabía esperar otra cosa.
—¿Qué queréis decir?
—Lady Isobel, desde el momento en que llegasteis habéis mostrado muy poco respeto por el decoro —resopló, mirando al conde con el ceño fruncido—. Vuestra prometida necesita mano firme, mi señor. Esta mañana salió del convento sin permiso. Me apena reconocer que ha estado paseándose por el condado como la hija de un buhonero.
Lucien advirtió que Isobel se ponía colorada. Miraba fijamente una cruz que colgaba de la pared. «Fue a buscarme». Tal vez hubiera llegado a Troyes un mes antes de lo previsto, pero no pensaba permitir que la madre Ursula la intimidara delante de él.
—Lady Isobel fue a caballo hasta Ravenshold —dijo—. Por desgracia, había dado orden a mis hombres de que no dejaran entrar a nadie y no le abrieron las puertas.
—Sea como fuere, no debería haber salido de la abadía sin mi permiso.
Isobel dio un paso adelante.
—Llevé escolta —sus grandes ojos verdes se clavaron en él—. Los soldados de mi padre me han acompañado desde Turenne. No se han apartado de mi lado ni un momento.
La madre Ursula chasqueó la lengua.
—Lady Isobel no debería haberse marchado sin mi permiso. ¡Cuánta desobediencia! ¡Cuánta obstinación! Lamento decíroslo, mi señor de Aveyron, pero creo que vais a descubrir que lady Isobel necesita mano férrea.
—Estoy seguro de que exageráis —de momento, Lucien estaba muy satisfecho de cómo había resultado ser su prometida. Hasta el punto de que estaba empezando a pensar que tal vez hubiera cambiado su suerte. Eso parecía.
Isobel era guapa. No, guapa era una palabra demasiado anodina para describir su radiante belleza. Era preciosa. Y tenía un aire de modestia, su pulcra apariencia, su vestido sencillo, que parecía desmentir las advertencias de la abadesa. Parecía justamente la clase de esposa buena y fiel que buscaba. Una dama. Una mujer que, a diferencia de Morwenna, había sido educada para el deber y la obediencia. Isobel de Turenne le daría hijos y cuidaría de ellos. Y él sería libre para administrar su vida y sus dominios como siempre. No había más que verla. Aquel cabello dorado, oculto por un velo, era, sospechaba, más suave y rubio que el de la reina Ginebra. ¿Serían aquellos labios de color cereza tan dulces como aparentaban?
—No exagero, mi señor, os lo aseguro —repuso la abadesa—. En cualquier caso, os alegrará saber que he puesto coto a semejante conducta. He despedido a su escolta.
Lucien se quedó parado. Isobel ya no era una niña y pronto sería su esposa. Una cosa era que la abadesa castigara a lady Isobel mientras estaba a su cargo, y otra que se tomara la libertad de despedir a los soldados del vizconde Gautier.
—¿Que habéis hecho qué?
—Los he enviado al castillo de Troyes.
—No teníais derecho a hacer eso, reverenda madre —contestó Lucien suavemente—. El vizconde Gautier mandó esa escolta para proteger a lady Isobel.
—¡Mi abadía es una casa de Dios, no un acuartelamiento!
—Aun así, no deberíais haber despedido a la escolta de lady Isobel. Estoy seguro de que, si el vizconde Gautier ha confiado en sus hombres para que acompañaran a su hija desde Turenne, son muy capaces de defenderla cuando sale por Champaña.
La madre Ursula miró agriamente a su prometida.
—Como gustéis, mi señor. Puesto que lady Isobel ha demostrado ser una huésped demasiado vivaracha para mi abadía, me alegra poder desentenderme de ella. No quiero que trastorne a mis otras pupilas —hinchó el pecho y se dirigió a la puerta—. Conde Lucien, no digáis que no os advertí lo tozuda que era. Os deseo felicidad. Venid, hermana, quiero que hablemos de vuestra idea para el puesto de las hermanas en la feria de invierno.
Lucien la miró marchar.
—Qué dragona —murmuró.
Isobel no supo si había oído bien.
—¿Mi señor?
—Dentro de poco más de una semana estaremos casados. Sería un honor para mí que me llamarais Lucien. Y me gustaría llamarte Isobel, si no te parece mal.
—Yo... Sí, claro —contestó, divertida por que le concediera aquel privilegio después de haberla tenido tantos años olvidada. Muchas mujeres nunca recibían permiso para prescindir de formalidades. «Me ignora durante años, ¿y de pronto puedo llamarlo Lucien?». No tenía sentido.
Él se volvió hacia Elise, que parecía paralizada por la timidez y no se atrevía a mirarlo.
—¿Quién es?
—Una amiga. Mi se... Lucien, esta es Elise. Elise, este es mi prometido, el conde Lucien de Aveyron.
Con la cabeza gacha, Elise hizo una reverencia.
—Buenos días, mon seigneur.
—Buenos días, Elise —el conde, Lucien, miró a través de la puerta y de nuevo a Isobel—. ¿Tu doncella está muy enferma?
—No creo que sea grave, pero la tienen en la enfermería.