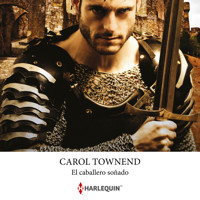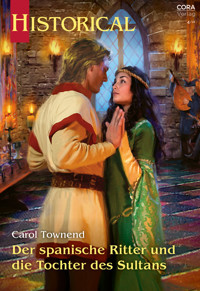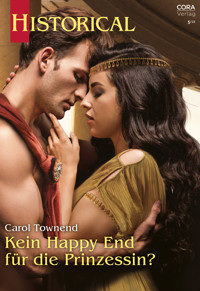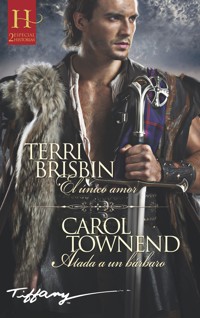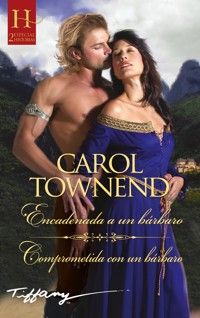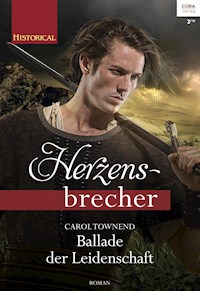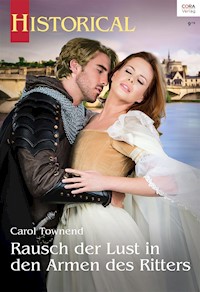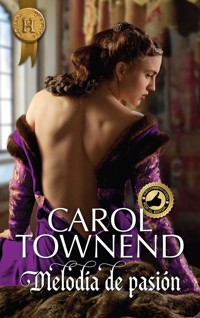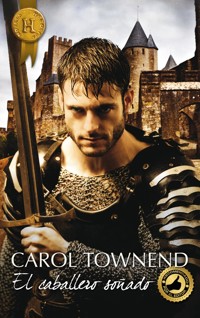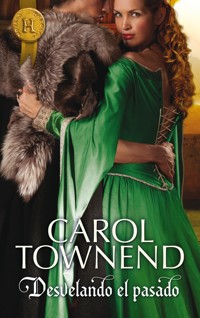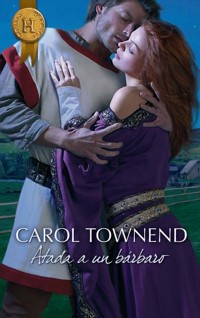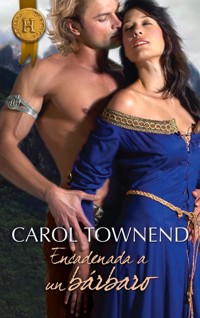
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
Las bellezas de Bizancio eran el sueño de cualquier guerrero… Sir William Bradfer podía ser un hombre encadenado y esclavizado, pero conservaba el orgullo en aquel mercado de esclavos de Constantinopla. Era un guerrero y había aprendido a sobrevivir. Anna de Heraclea era la dama de compañía de una princesa, tenía una situación privilegiada, pero estaba obligada a casarse contra su voluntad. Al ver al magnífico William, se le ocurrió un plan…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2012 Carol Townend. Todos los derechos reservados.
ENCADENADA A UN BÁRBARO, Nº 530 - junio 2013
Título original: Chained by the Barbarian
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-3111-7
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
A mi hermana Jillie con amor
Muchas gracias a Megan, mi editora. Sus creativas propuestas y su perspicacia hacen que sea un placer trabajar con ella.
Uno
William apretó los dientes para no caer inconsciente. Le palpitaba la cabeza y temía dejar de ver por la paliza que le habían dado, pero no iba a quedarse inconsciente.
Las niñas estaban acurrucadas a sus pies. Todavía no habían puesto a la venta ni a Paula ni a Daphne. Ni a él. Aunque era bastante improbable que alguien fuese a comprarlo en ese estado tan maltrecho. No era un hombre que rezara mucho, pero en ese momento sí estaba rezando para que no los separaran. Si las dos niñas y él seguían juntos, podría protegerlas un poco más de tiempo. Eran dos niñas muy pequeñas, que solo lo tenían a él para cuidarlas. Él sabía muy bien lo que era sentirse abandonado siendo pequeño y esas dos chiquillas eran más pequeñas todavía que cuando a él… daba igual, lo que le pasó a él no era nada en comparación con lo que estaban sufriendo esas niñas. Eran demasiado pequeñas para defenderse por sí mismas. Él no podía devolverle la vida a su madre, pero las ayudaría en todo lo humanamente posible.
Algo lo golpeó en la espalda. Era la empuñadura de una espada. Se tambaleó hacia la tarima de la subasta con la vista nublada. Llevaba pesadas cadenas agarradas a los tobillos y las muñecas y parecía como si estuviese anocheciendo, pero no podía ser, habría jurado que ni siquiera era mediodía… Luchó por mantenerse de pie como luchó por mantener la consciencia. Era un combate tan arduo como cualquier otro que hubiera librado y no podía sucumbir. Las niñas lo necesitaban.
Le zumbaban los oídos y unas manchas negras flotaban por la sala de subastas como cuervos en un campo de maíz. William sabía lo que significaba; podía desmoronarse en cualquier momento. Le pesaba el cuerpo como si fuese de plomo y se subía lentamente al estrado. Le palpitaba la cabeza. Se le aclaró un poco la vista y pudo ver a Paula y Daphne delante de él, abrazándose. Paula tenía los ojos muy abiertos y estaba pálida. Las dos niñas estaban escuálidas, pero él había aprendido que la falta de comida era uno de los males menores en el mundo de la esclavitud.
El infiel que intentaba venderlos consideraba que se controlaba mejor a un esclavo medio muerto de hambre. Se concentró en las niñas y rezó para que los vendieran juntos. Paula tendría unos dos años y Daphne era un bebé. Parpadeó para borrar las manchas negras y sintió el regusto amargo de la bilis en la garganta. Pensar que su infancia le pareció despiadada…
Se apartó un mechón rubio de los ojos con un gesto de la cabeza. La furia le abrasaba las entrañas como si fuese ácido. No debería estar allí. Era un mercado de esclavos en Constantinopla y estaban subastando a un caballero. ¿En qué se había convertido el mundo?
Intentó analizar la situación. El cajón de la subasta era una tarima en el centro de un mercado cubierto y lleno de gente. Unas columnas de piedra sujetaban el tejado. Las antorchas estaban apagadas porque no había oscurecido, al contrario, la luz se filtraba entre los arcos y se le clavaba en el cerebro como las hojas de unos cuchillos muy afilados. La oscuridad había sido fruto de su cerebro agotado y de su cuerpo apaleado.
Los ciudadanos de Constantinopla charlaban y se reían arremolinándose junto a la tarima. Los miraban, a las niñas y a él, con los ojos entrecerrados. La esclavitud era algo normal allí, en el corazón del Imperio.
Era la segunda vez que lo subían a un estrado así. No recordaba nada de la primera porque aquella vez lo drogaron en vez de apalearlo. Drogarlo fue mucho más efectivo. No se enteró de nada hasta que se despertó encadenado y comprendió que él, sir William Bradfer, era un esclavo.
La furia por su destino lo atenazó por dentro. Era un caballero y no debería estar allí. Sin embargo, sofocó esa furia y la dejó para otro momento. En ese, las niñas lo necesitaban.
Las manchas negras, los cuervos, revolotearon hacia un rayo de luz como si fuesen a atacarlo. Confundía lo real con lo imaginario, pero parpadeó y volvió a ver la sala. Columnas, dos niñas pequeñas, desconocidos que los miraban y calculaban su precio… Tenía que mantener la consciencia, tenía que conseguir que no vendieran a las niñas a un desalmado como el anterior, no podía dejarse arrastrar por la oscuridad hasta que supiera que estaban a salvo…
La sala osciló, los cuervos cayeron en picado, la luz le perforó la cuenca de los ojos. Se mordió la lengua hasta hacerse sangre, pero no se desmayó. Un movimiento entre el gentío captó su atención. Dos mujeres jóvenes miraban con atención a las niñas. Volvió a apartarse el pelo de los ojos y sintió esperanza. Rezó para que fuese verdad, pero en los ojos de esas mujeres se reflejaba algo parecido a la compasión y el espanto. Dos sentimientos que no tendría alguien despiadado, dos sentimientos que él no había esperado encontrarse en un mercado de esclavos de Constantinopla.
—¡Tenéis que comprarlas!
La mujer más alta agarró a su acompañante del brazo mientras miraba a las niñas. Tenía unos ojos grises resplandecientes por las lágrimas. Él contuvo el aliento cuando lo miró y una lágrima le cayó por la mejilla mientras todo parecía ralentizarse. A pesar del bullicio de la multitud, a pesar del dolor palpitante que sentía en la cabeza y el hombro, pudo captar el leve siseo cuando ella tomó aliento y pudo ver que los dedos que agarraban el brazo de su amiga estaban blancos.
—¡Compradlo! ¡Tenéis que comprarlo! —exclamó en tono apremiante.
Si hubiese tenido fuerzas, habría fruncido el ceño. ¿Quería comprarlo herido y maltrecho como estaba? Tenía que estar loca. Sin embargo, esos ojos grises eran afables. La sala vibró, era como si la viera a través de una neblina ardiente. Tenía que mantenerse consciente. Si esas mujeres compraban a las niñas, estarían a salvo. Lo sabía, aunque no sabía por qué. Si las compraban, no tendría que preocuparse por ellas. No le importaría quién lo comprara a él. No era un esclavo y no pensaba quedarse en esa ciudad cuando las niñas estuviesen a salvo. Tenía planes y solo los había pospuesto por Paula y Daphne. Clavó la mirada en esos ojos grises y luminosos y todo lo demás se disipó. Oyó vagamente que su amiga ponía reparos.
—Parece insumiso.
Los ojos grises no dejaron de mirarlo y el velo de la joven tembló. El velo, como su vestido, era marrón y anodino.
—Compradlo con las niñas. Por favor, milady. Yo… yo no tengo dinero, pero os pagaré de alguna manera. Podéis quedaros mi brazalete de oro y todas mis joyas. Podéis venderlas y comprar más esclavos.
El zumbido en los oídos fue más fuerte y los cuervos se interpusieron entre él y las jóvenes. El suelo se balanceó.
—Milady, os daré a Zephyr, podéis venderlo también… —insistió la chica vestida de marrón.
William debió de desvanecerse un rato porque cuando volvió en sí, la subasta estaba celebrándose. Se le encogió el estómago. Las jóvenes, evidentemente, no tenían suficiente dinero para comprar esclavos. La que pujaba iba vestida como una doncella y sus pujas las superaba siempre un hombre que parecía un próspero comerciante y una mujer con un vestido de color cereza y la cara tan pintada que parecía esmaltada. William se acordó de las palabras «ramera de Babilonia». Hizo una mueca de disgusto; debía de tener fiebre. El brazo derecho le dolía como un demonio y se echó la cadena sobre el otro brazo mientras sofocaba las náuseas.
Las jóvenes hablaban a los pies de la tarima. A William se le cayó el alma a los pies al compararlas con los demás compradores. Las telas de sus vestidos eran demasiado vulgares, marrones y tejidas toscamente. No tenían comparación posible con el brocado verde del comerciante ni con la seda de color cereza de la mujer pintarrajeada. Tenían que olvidarse de él y comprar a las niñas. La cabeza le daba vueltas mientras intentaba decidir si tenían alguna posibilidad de ganar la subasta cuando se oyó cierto tumulto. Un hombre estaba abriéndose paso hacia la tarima. Tenía el pelo oscuro como la noche y una expresión de enojo. Cuando llegó junto a la joven más baja, la que estaba pujando, fue a agarrarla del brazo. Sin embargo, se contuvo y William pensó que era un soldado.
Pese a los esfuerzos por mantenerse de pie, la neblina gris cubrió primero las columnas de la sala y luego, las jóvenes empezaron a desaparecer.
Lady Anna de Heraclea se clavó las uñas en las palmas de las manos. Tenía el pulso alterado. Era el segundo día que pasaba en la capital después de haber vuelto y lo que menos le apetecía era estar en un mercado de esclavos. ¿Quién iría allí si podía evitarlo? Era un sitio cruel, en el mejor de los casos, donde se comerciaba con carne humana. No le gustaba pensar en eso, sobre todo, cuando debería estar pensando en lo que diría a su padre cuando lo viera al día siguiente.
No había visto a su padre desde hacía dos años, cuando ella se marchó a Rascia. ¿Seguiría empeñándose en que se casara con lord Romanos? La idea le espantaba. Tenía que encontrar la mejor manera de convencer a su padre de que el matrimonio con lord Romanos era imposible, pero, en cambio, estaba en un mercado de esclavos. Katerina había insistido en ir y se había dado cuenta de que si no la acompañaba, habría ido ella sola. Lo cual habría sido una imprudencia. Bastante mal habían hecho al marcharse del palacio con solo un sargento varego y un puñado de guardias fuera de servicio. ¡Era un disparate que Katerina se hubiera planteado siquiera ir allí sola! Katerina debería mantener las apariencias porque tenía que representar el papel de la princesa Teodora, debería estar en los aposentos de la princesa rodeada de su séquito, debería estar convenciendo a todo el mundo en el palacio de que era la princesa. Katerina no debería estar en un mercado de esclavos, no debería estar comprando esclavos. Afortunadamente, el comandante Ashfirth las había encontrado. Él pensaba que era la princesa y era discreto… Escuchó disimuladamente mientras el comandante intentaba disuadir a Katerina de que comprara esclavos.
—Esas niñas son demasiado pequeñas para liberarlas —decía el comandante Ashfirth—. Tendréis que cuidarlas hasta que hayan crecido. Además, si queréis adiestrarlas como sirvientes, tardarán años en seros útiles…
Anna sintió un nudo en la garganta al mirar a las niñas abrazadas en la tarima. Iban vestidas con harapos, tenían las caras muy sucias y parecía como si no hubiesen comido en una semana. Si Katerina las compraba, sería un buen acto. Habría compensado el haber ido a ese sitio espantoso. Además, también estaba él, el joven con pelo de vikingo. En cuanto lo vio, se le ocurrió la idea más absurda, aunque peligrosamente irresistible. Estaba desesperado. Un hombre como ese haría cualquier cosa por recuperar la libertad. Tenía que casarse con él. ¿Casarse con un esclavo? Efectivamente. Si se casaba con un hombre así, desesperado, evitaría casarse con lord Romanos. Luego, podría liberarlo. No volvería a verlo, pero lord Romanos no querría saber nada de ella en cuanto se enterara de que se había casado con un esclavo.
¡No podía casarse con un desconocido! Aun así, era preferible a casarse con lord Romanos… No podía hacerlo, pero…
—En cuanto a ese esclavo —siguió el comandante Ashfirth mirándolo con el ceño fruncido—, parece en muy mal estado y no creo que acepte órdenes.
Anna echó la cabeza hacia atrás con el pulso acelerado y observó detenidamente al joven que, pese a las cadenas, parecía proteger a las niñas. Se parecía increíblemente a Erling. Tenía unos muslos largos y fuertes y unas espaldas muy anchas. Así habría sido Erling si viviera. Los mechones de pelo rubio la caían sobre unos ojos verdes que, por un momento inquietante, le habían llegado al corazón. Esos ojos verdes le habían recordado a Erling, la habían devuelto a otros tiempos y a otro lugar. Era un recuerdo desagradable que relegó a un rincón de la cabeza. Ella no tenía la culpa de lo que le pasó a Erling. Además, ese hombre no era Erling. Erling estaba muerto y ella no podía saber si podría fiarse de ese hombre. El esclavo le obedecería. No parecía tan sumiso como Erling, pero le obedecería. Sus ojos indicaban que anhelaba la libertad más que respirar. Si se la ofrecía, le obedecería.
Pero su padre… ¿Qué haría su padre si retrasaba el encuentro con él hasta que se hubiera casado con el esclavo?
Miró a la tarima y se le revolvieron las entrañas. Lo habían apaleado. Tenía los pómulos amoratados y una mancha rojiza en la túnica. ¿Eran necesarias las cadenas? Parecía semiinconsciente. Sin embargo, ¿tendría razón el comandante Ashfirth? ¿Sería un rebelde? Le daba igual. Parecía perfecto para su propósito. Parecía capaz de disuadir a su padre. Ese hombre conseguiría que se diese cuenta de que era imposible que se casara con lord Romanos.
Anna miró de soslayo al comandante Ashfirth. Tenía el ceño fruncido, pero tuvo la sensación de que estaba cediendo a que Katerina comprara a las niñas. Aun así, tuvo la certeza de que no quería que comprara al esclavo. Sin embargo, ella tenía que comprarlo. Le había fallado a Erling, pero no le fallaría a ese hombre… Siempre que hiciese lo que ella quería, siempre que se casara con ella. Sabía que era un disparate absoluto. Nunca se había planteado casarse con un hombre para no casarse con otro. Sin embargo, en cuanto miró al esclavo rubio y vio su parecido con Erling, la idea cobró cuerpo en su cabeza. Un disparate. ¿Quién estaba más desesperado, el esclavo o ella?
Tenía que pensarlo bien, pero antes tenían que comprarlo. Se dio cuenta de que el vendedor estaba mirando a Katerina y de que se había hecho un silencio expectante.
—¡Pujad otra vez o los perderéis!
El comandante Ashfirth frunció más el ceño, pero como creía que Katerina era la princesa, no se opondría. Cuando Katerina levantó la barbilla, Anna supo que se saldría con la suya.
La subasta se reinició. El comerciante parecía tener una bolsa sin fin. ¿Habrían llevado suficiente dinero? Anna volvió a clavarse las uñas en las palmas de las manos. Después de unas pujas, Katerina levantó una mano y sonó un gong.
—¡Vendidos!
Anna resopló. Lo habían conseguido. Los esclavos eran suyos.
William volvió en sí mientras lo bajaban del estrado y lo llevaban a un recinto. Tenía un dolor de cabeza atroz y como no podía ver, se golpeó con una columna mientras el suelo subía y bajaba. Entonces, apareció ella, la mujer de los ojos grises como el humo. A su lado tenía a un joven corpulento con aspecto de soldado, pero a él no le interesaba el joven corpulento. Esos ojos grises lo miraban y una mano femenina se tendió hacia él. ¡Olió a flores en primavera!
—Déjanos que te ayudemos.
Tenía una voz delicada como el humo, como sus ojos. El joven corpulento y ella lo tumbaron en el suelo.
—¿Las niñas… Paula… Daphne…? —consiguió preguntar William entre dientes.
Tenía el griego un tanto olvidado, aunque, naturalmente, lo entendía mejor que cualquier caballero de Apulia que él conociera. Sin embargo, en ese momento, expresarse con claridad era un esfuerzo titánico.
—Están a salvo. Las cuidarán —contestó la joven con delicadeza—. Como a ti.
—¿Adónde… Adónde…?
Antes de que consiguiera preguntar adónde iban a llevarlos, la neblina lo envolvió, y solo oyó el chirrido de las cadenas.
Una vez en el Palacio Bucoleón, en los aposentos de la princesa, Anna se arrodilló junto al jergón del esclavo inconsciente. Lo miró con detenimiento. El capataz de los esclavos había dicho que era franco, uno de los muchos normandos que habían entrado en el Imperio. No era un vikingo como Erling. Era un franco que habría heredado el color de pelo de algún antepasado vikingo. Sin embargo, si Erling viviera, se parecería a ese hombre. El pelo pajizo y los ojos verdes eran los parecidos más evidentes, pero todo el aspecto general era parecido. Erling también tendría ese tamaño y también habría protegido así a las niñas. A pesar de las cadenas y las heridas, había estado dispuesto a luchar por ellas. Erling también había sido así de protector… de ella. Ella le había fallado y el remordimiento la había perseguido durante años. No le fallaría a ese hombre. No había decidido qué haría con él, pero, pasara lo que pasase, lo liberaría.
El esclavo gruñó y movió la cabeza, pero parpadeó muy levemente. Anna dio unas palmadas para llamar a una sirvienta.
—María, si no te importa, pide más agua y paños limpios. También… —Anna miró la túnica manchada—…consigue unas tijeras. Voy a limpiar a este hombre.
—Sí, milady. El mármol es muy duro. ¿No queréis un almohadón?
—Sí, por favor.
Anna miró a las dos niñas, que estaban en el otro extremo de la habitación. El corazón le dio un vuelco. Un grupo de sirvientas había llevado una palangana de cobre con agua caliente y unas esponjas.
—Creo que lo primero que necesitarán será comida —dijo Anna con amabilidad—. Dudo que hayan comido desde hace unos días. Que la mayor coma pan con leche. ¿Hay alguna nodriza en el palacio?
—Lo preguntaré, milady.
Una sirvienta hizo una reverencia y salió ante el centinela que había en la puerta mientras otra entraba con los brazos llenos de paños limpios. Anna volvió a ocuparse del esclavo. Había que cortarle el pelo, que estaba enmarañado y sucio. Ella se lo apartó de la cara con cuidado para no despertarlo. Su rostro la dejó sin respiración en cuanto lo vio, y no solo por su parecido con Erling. Sus rasgos eran atractivos y tenía una boca muy hermosa. También tenía una mandíbula fuerte y muy viril por la barba de varios días. Sin embargo, las heridas… Anna frunció el ceño. Sus pómulos eran demasiado prominentes, además de estar amoratados y ensangrentados. El franco, en general, estaba delgado a pesar de su corpulencia, medio muerto de hambre.
—Juliana…
—Milady…
—Pide carne y vino en la cocina.
—¿Carne, milady? Todavía es Cuaresma.
—Sí, carne. Ternera a ser posible. Diles que la necesitan en los aposentos de la princesa. Nadie se opondrá.
—Sí, milady.
Anna agarró la túnica del esclavo y empezó a quitársela.
—Tomad, milady.
Le dieron unas tijeras y le pusieron un almohadón al lado.
—Gracias.
Anna cortó la túnica. Tenía el pecho herido, como la cara. Hizo una mueca de disgusto y miró a una de las sirvientes.
—Algunas personas no merecen tener esclavos.
—No, milady.
La puerta doble de los aposentos se abrió de par en par y el comandante Ashfirth entró con una expresión crispada. Llevaba a Katerina agarrada del brazo y la arrastraba detrás de él. Anna contuvo el aliento y se quedó petrificada. Temió que hubiese llegado el momento que tanto las aterraba. ¿Las había descubierto? ¿Había descubierto que la mujer que tomaba por la princesa solo era una sirvienta?
—Princesa Teodor…
—Más tarde —la interrumpió el comandante dirigiéndose hacia el dormitorio de la princesa.
Katerina, pálida, miró a Anna con desesperación, pero el comandante la arrastraba y ella tenía que seguirlo. El comandante Ashfirth sabía que Katerina era una impostora. Si eso se divulgaba, Katerina y ella estarían metidas en un lío muy grande. El comandante asomó la cabeza por la puerta del dormitorio y llamó al guardián.
—Kari.
—Señor…
—La princesa y yo no queremos que nos molesten.
—Entiendo —dijo el centinela con los ojos como platos.
—Eso espero. Nadie —el comandante giró la cabeza hacia Anna—. Que nadie entre en el dormitorio.
—¿Sin excepciones, señor?
—Con la única excepción del capitán Sigurd. ¿Entendido?
—Sí, señor.
La puerta se cerró bruscamente y se oyeron los pestillos.
—Por la santísima Virgen, ¿qué está pasando? —preguntó Juliana—. El comandante no le hará nada a la princesa, ¿verdad?
Anna parpadeó sin dejar de mirar hacia la puerta cerrada, pero supo que tenía que morderse la lengua.
—No lo creo.
Empezó a darle vueltas a la cabeza. Juliana, como todo el mundo en el palacio, con la posible excepción del comandante Ashfirth, creía que Katerina era la princesa Teodora.
—El comandante Ashfirth respeta profundamente a la princesa —siguió con cautela—. Recuerda que el emperador le ha ordenado que la proteja.
—Pero no debería entrar en el dormitorio de la princesa —replicó Juliana con los ojos fuera de las órbitas—. ¿Qué hacen ahí?
—Ven, Juliana, ayúdame a dar la vuelta a este hombre para que podamos lavarlo —le pidió Anna en un tono que quiso parecer despreocupado.
Juliana la miró con una expresión de censura.
—¿Vais a lavarlo, vos, milady? Es un esclavo varón…
—Lo es… —Anna dudó porque no quería desvelar muchas cosas a una mujer que no conocía bien—…es una penitencia que me he impuesto por pecados del pasado.
Por Erling… Juliana arqueó una ceja por lo poco ortodoxa que era la penitencia, pero acabó agachándose a regañadientes para ayudarla. Anna esperó que la impresión de ver a lady Anna de Heraclea lavando a un esclavo franco hiciera que Juliana se olvidara de lo que estaba pasando en el dormitorio de la princesa.
Dos
William se despertó sobresaltado y se llevó la mano a la empuñadura de la espada. Entonces, con la cabeza dolorida, se acordó de que no tenía espada, de que era un esclavo. Se sentó y una pregunta brotó entre el marasmo de la cabeza. ¿Estaban a salvo las niñas?
Él estaba en un jergón limpio y en una habitación amplia y bulliciosa. Se fijó en las losas del suelo, en las ventanas altas con cortinas, en las mujeres que iban y venían arrastrando los vestidos por el mármol pulido… Había tanto mármol, tanta luz y tanto espacio que no podía imaginarse dónde estaba. Tampoco podía ver a las niñas.
Una mano femenina volvió a tumbarlo. Era la mano de la mujer del mercado de esclavos, la que tenía los ojos grises como el humo. Se preguntó quién sería.
El velo y el vestido marrones eran tan anodinos que podía ser una sirvienta. Sin embargo, la vestimenta de su acompañante era igual de vulgar y eso no impidió que pudiera comprar tres esclavos…
—Paula… Daphne…
La mujer se sentó en un almohadón, a su lado, y con una copa en la mano. William se fijó en la copa. Parecía veneciana y tenía que haber costado una fortuna que la mandaran hasta allí. ¿Una copa de cristal veneciano? ¿Dónde estaba?
La mujer sonrió y a William le pareció que llevaba un rato observándolo con detenimiento.
—Entiendo que Paula y Daphne son las niñas de tu… grupo —señaló hacia el extremo opuesto de la habitación—. Están ocupándose muy bien de ellas, ¿lo ves?
Efectivamente, las niñas estaban en el centro de un círculo de mujeres. Paula, con una túnica limpia, estaba agarrando la mano de una de esas mujeres. Sonreía.
William notó un nudo en la garganta. No podía recordar la última vez que la vio sonreír. Una nodriza sentada en un taburete dorado tenía a Daphne en brazos y bien envuelta en lo que parecía seda. ¿Un taburete dorado y seda? ¿Dónde estaba? La nodriza estaba amamantando a Daphne y miró a William sin reparos.
—Como ves, las niñas están a salvo.
William tragó saliva, pero le dolió tanto que se frotó el cuello. La mujer se inclinó hacia él y le ofreció la copa.
—¿Vino?
William agarró la copa con torpeza y dio un sorbo.
—Espero que te guste. Está aguado —ella se inclinó un poco hacia él, que pudo vislumbrar un pelo castaño y ondulado bajo el velo—. Pensé que quizá llevases algún tiempo… sin beber algo.
William asintió bruscamente con la cabeza y bebió. Estaría aguado, pero ese vino tenía un sabor más profundo y delicado que cualquier otro que hubiese probado en toda su vida. Vació la copa y se dejó caer sobre las almohadas mientras observaba las gotas que quedaban. Un vino magnífico servido en una copa de cristal veneciano, unas almohadas más suaves que el plumón de un ganso, una habitación del tamaño de la sala de un castillo, ventanales con cortinas de seda…
—¿Dónde…? —William se aclaró la garganta—. ¿Dónde estoy?
Ella sonrió con cierta inseguridad.
—En los aposentos de la princesa Teodora, en el Palacio Bucoleón.
—El palacio… ¿Es el Gran Palacio?
Le palpitó la cabeza y la copa le tembló en la mano por el arrebato de sensaciones que se adueñó de él. Hacía un cuarto de siglo, más o menos, su solitaria madre conoció allí a su padre. A su irresponsable y desconsiderado padre, al desconocido caballero normando que se negó a casarse con su madre y que nunca reconoció la existencia de su hijo. Él había pasado casi toda su vida alejado del Imperio y nunca se imaginó que fuese a poner un pie en su capital, en Constantinopla, y mucho menos en el Gran Palacio.
—Sí, estás en el Gran Palacio.
William sintió un regusto amargo en la garganta. Por fin había llegado al lugar de nacimiento de su madre… como un esclavo.
—¿La otra mujer que os acompañaba en el mercado es… la princesa Teodora?
La mujer asintió bruscamente con la cabeza y le tomó la copa vacía. Él miró al otro extremo de la habitación y le pareció que nunca había visto tan felices a las niñas. Paula sonreía y Daphne seguía mamando. Cerró los ojos y deseó que dejara de dolerle la cabeza. Tenía que pensar, pero no en su madre… todavía. Antes, tenía que escaparse del palacio.
—¿Tienes hambre?
Él abrió los ojos y el estómago le rugió.
—He pedido que traigan carne. ¿Quieres un poco?
William llegó a pensar por un momento que podía ser un tormento que le había preparado su anterior dueño. Carne… Se le hizo la boca agua. Se sentó y los músculos le dolieron. Le pusieron otra almohada detrás y le entregaron un cuenco que olía a carne y hierbas. Cuando tomó la cuchara, le dio vergüenza ver que la mano le temblaba y que casi estaba babeando. Ella, bendita fuese, fingió no darse cuenta. Carne y pan… Hizo un esfuerzo para comer despacio, pero no paró ni un segundo hasta que vació el cuenco e, incluso, untó un trozo de pan en la salsa. Ella le dio cierta intimidad mientras comía y se dirigió a la otra mujer.
—¿Come bien el bebé, Silvia?
—Muy bien, milady.
Milady… Entonces, si no era una doncella, ¿por qué llevaba esa ropa tan vulgar? La princesa Teodora iba igual de mal vestida en el mercado de esclavos. ¿Habrían intentando disimular su categoría? Sin embargo, ¿por qué iban a querer hacer algo así? ¿Las princesas imperiales tenían prohibido salir del palacio? ¿Estaban oprimidas por las normas? Aunque no habían ido al mercado por su cuenta, podía recordar vagamente a una escolta. Recordaba al joven corpulento y a otro par de hombres con aspecto de militares.
—¿Más carne?
—Sí, por favor.
La carne era muy tierna y se le derretía en la boca. Tuvo que hacer un esfuerzo para no gemir de placer. También podía oír las gaviotas al otro lado del los ventanales y eso le indicó que esa parte del palacio estaba cerca del mar. Se estrujó la cabeza para recordar lo que sabía del palacio imperial, pero no sacó nada en claro. Su madre nunca quiso hablar del tiempo que pasó allí y sospechaba que lo que supo después estaba más cerca de la leyenda que de la realidad.
Los escandinavos llamaban Miklagard a Constantinopla. Era la mayor ciudad de la cristiandad y se decía que sus criptas, ocultas bajo el palacio, rebosaban con los tesoros acumulados durante varios cientos de años de dominio imperial.
La mujer de los ojos grises como el humo estaba observándolo. ¿Por qué lo ayudaba esa mujer… esa dama? No tenía sentido. Quería algo de él.
—Lady Anna…
La nodriza se dirigió a ella desde el otro extremo de la habitación. Había terminado de amamantar a Daphne y estaba dejándola en un canasto.
—Dime, Silvia…
—¿Queréis que me quede en los aposentos, milady, o vuelvo con el servicio?
Lady Anna se levantó y se alejó de William con elegancia. Era alta y el velo le oscilaba con el contoneo de las caderas. Se acercó a la nodriza y sonrió al bebé.
—La princesa querría que te quedaras aquí —contestó ella—. Tu obligación es cuidar a estas niñas.
—¿Aunque sean esclavas? —preguntó Silvia con el ceño fruncido.
—Sí —contestó lady Anna con firmeza—. No creo que vayan a ser esclavas mucho tiempo.
—¿La princesa está pensando en adoptarlas? —preguntó la nodriza con la boca abierta.
Lady Anna miró hacia una puerta cerrada y frunció levemente el ceño. William se preguntó qué habría detrás de esa puerta que parecía alterarla.
—Eso creo —contestó ella—. Cuando vuelva la princesa, nos dirá cuáles son sus deseos.
—Sí, milady.
—Entre tanto, estás a cargo de las niñas, Silvia.
—Sí, milady. Es un honor trabajar para la princesa y no la decepcionaré.
Lady Anna miró a la nodriza con una expresión que William no supo descifrar y luego volvió junto a su jergón. Algo de su conversación con la nodriza le había borrado la sonrisa de la cara. Él no podía imaginarse qué podía alterar a una de las damas de la princesa, pero tampoco iba a darle más vueltas. Lo fundamental era que Paula y Daphne estaban en buenas manos y qué él podía dejarlas, que tenía la libertad al alcance de la mano.
Entonces, recordó vagamente que la princesa le susurró algo al oído cuando estaban en el mercado de esclavos. No sabía si lo había soñado, pero ese eco le retumbaba en la cabeza.
—Te he comprado para lady Anna —le había dicho la princesa—. Le perteneces a ella.
¿Lo había soñado? ¿Su mente febril por el agotamiento y el maltrato había puesto esas palabras en boca de la princesa? ¿Pertenecía a lady Anna? Se frotó las sienes. Era un caballero… no podían esclavizarlo… Si pudiera pensar con claridad….
—Lady Anna…
—Sí…
La brisa que entraba por las ventanas le ciñó el vestido contra el cuerpo y él pudo vislumbrar un cuerpo considerablemente seductor. Él hizo la única pregunta que tenía importancia.
—Milady, ¿soy un hombre libre?
Lady Anna acercó un almohadón y se sentó en él con las manos en el regazo.
—¿Eres un hombre libre…? Es verdad que la princesa te compró porque yo se lo pedí, pero…
—¿Por qué? —preguntó él en un tono tajante fruto de tantos meses conteniendo la furia—. ¿Por qué le pedisteis que me comprara?
Ella contuvo el aliento y lo miró con cautela y cierto asombro.
—Porque… Porque…
—¿Qué queréis de mí?
Esa mujer no tenía la culpa de que lo hubieran esclavizado y no era su enemiga, parecía que estaba ayudándolo. Sin embargo, ¿por qué había insistido en que la princesa lo comprara? Él hizo un gesto para abarcar toda la habitación.
—No os faltan los esclavos. ¿Qué queréis de mí?
—No lo he decidido —contestó un poco a la defensiva.
Ella tenía la espalda recta como un palo y sus ojos habían perdido la calidez. Él no se había dado cuenta de esa calidez antes, pero una vez desaparecida… El contraste entre esa mirada gélida y la confianza con la que se había sentado antes a su lado era muy acusado, pero tenía que saber qué quería de él. ¿Para qué iba a gastarse dinero en un esclavo si solo iba a liberarlo?
—¿Qué queréis que haga?
—¿Hacer? En este momento no tienes que hacer nada… excepto reponerte. No tengo intención de conservarte, si te refieres a eso. Naturalmente, tampoco puedo liberarte oficialmente hasta que la princesa me haya otorgado el documento de propiedad. Tendrás que esperar a que lo haga. Puedo darte alguna tarea sencilla, pero, como ya he dicho, todavía no he decidido si eres… apto. No obstante, te daré el documento de emancipación lo antes que pueda.
—¿Esperáis que me crea que vais a liberarme?
A William le costó disimular el tono de burla. Sabía por experiencia que las personas que ofrecían un favor siempre querían algo costoso a cambio. El precio por un favor tan grande como la libertad tenía que ser elevado. Estaba dispuesto a pagarlo, pero tenía curiosidad por saber qué podía sacar una dama de la corte de un esclavo.
—Como has observado acertadamente, no te necesito a largo plazo —contestó ella encogiéndose de hombros—. Te liberaré en cuanto la princesa me otorgue tu propiedad —ella frunció el ceño y miró hacia la puerta cerrada—. Tienes que tener presente que ella tiene que firmar tus documentos antes de que pueda liberarte.
Lady Anna tenía una expresión seria y parecía convincente. Estuvo tentado de creerla, estuvo tentado de creer que por fin había conocido a alguien que anteponía a los demás a uno mismo. Sacudió la cabeza. Por mucho que quisiera creerlo, la vida le había enseñado que eso solo lo haría un santo.
—Los esclavos suelen comprarse a largo plazo. Esa tarea tan sencilla que tenéis pensada debe de ser importante.
Ella se sonrojó y frunció los labios. Era evidente que no estaba dispuesta a desvelar de qué tarea se trataba. Podía ser peligrosa y si bien lady Anna no le parecía alguien que vulneraba las leyes, quizá fuese ilegal.
Sus ojos grises se clavaron en los de él, alargó una mano y le rozó la frente con unos dedos fríos.
—¿Te sientes más fuerte?
Él asintió con la cabeza sin hacer caso a las palpitaciones en las sienes.
—Antes estabas ardiendo. Afortunadamente, ahora parece que te ha bajado la temperatura. ¿Quieres más vino?
—Sí, por favor.
William comprendió que el cambio de conversación significaba que no iba a sacar más de ella, tomó la copa veneciana, dio un sorbo de vino y sofocó su rabia. Por el momento, se conformaba con mirarla. Su cerebro no daba para mucho más y mirarla era preferible a discutir con ella. No era su enemiga y tenía que concentrar su furia en el enemigo verdadero, quien organizó su captura en Apulia. Lady Anna no tenía nada que ver con eso. Seguramente, querría algo de él, pero iba a llevarse una desilusión porque pensaba volver a su tierra para buscar a su enemigo y vengarse. Mientras tanto… Observar a lady Anna era una forma bastante agradable de pasar el tiempo. No sabía qué tenía, pero le intrigaba. El anodino vestido marrón y su velo indicaban que era alguien de poca categoría, pero, al parecer, era dama de compañía de la princesa Teodora. Además, por lo que recordaba del mercado de esclavos, su señora imperial había llevado una ropa igual de corriente. ¿Por qué? ¿Por qué la princesa había salido del palacio con solo un puñado de hombres? Una princesa imperial debería llevar todo un séquito.
Desconocía las costumbres del Gran Palacio tanto como los entresijos de la vestimenta femenina, pero si hubo algo que aprendió de lo que le pasó a su madre, fue que en el palacio imperial la jerarquía era muy rígida. La categoría era esencial. Allí, como en cualquier palacio, los cortesanos tenían que luchar por su posición. La reputación y el prestigio tenían que defenderse a toda costa. Por eso, la escapada de lady Anna y la princesa al mercado de esclavos era muy poco ortodoxa, como mínimo.
Estuvo a punto de decirle que no era un esclavo, que era un caballero del ducado de Apulia y Calabria, pero su instinto todavía era muy fuerte. Sería cauteloso hasta que supiera algo más del palacio, de esa mujer y de lo que tenía pensado para él. La vida le había enseñado a no confiar en nadie y era una lección que no podía olvidar. Ella miraba hacia abajo y pudo observarla con tranquilidad. Tenía unas pestañas largas y oscuras y se había pintado un contorno muy ligero alrededor de los ojos. Aparte, su cara no tenía más cosméticos. Él esbozó una levísima sonrisa. No tenía nada de «ramera de Babilonia». La nariz era recta y, bajo el velo, el pelo parecía ondulado. Su piel tenía un tono dorado y algo oliváceo.
¿Por qué una dama de compañía cuidaba a un esclavo? La única explicación era que estuviera examinándolo para comprobar si era apto para algún propósito oculto. Volvió a recordar nebulosamente que la princesa le susurró que lo había comprado para lady Anna. ¿Qué podía querer lady Anna de él? Vació la copa y se la devolvió.
—Gracias…
Estaba agotado y le dolía todo el cuerpo, de los pies a la cabeza. Bostezó y cerró los ojos. Las niñas estaban a salvo y ya no había nada que le impidiera descansar. Luego, se escaparía de allí independientemente de que lady Anna lo liberara o no. Tenía que encontrar al hombre que lo traicionó en Apulia y hacer justicia.
William se tapó y se encontró con una sonrisa afable. Sus ojos habían recuperado la calidez, lady Anna le había perdonado su brusquedad. Él sonrió también antes de que pudiera pensarlo. Fuera lo que fuese lo que quería de él, parecía una buena mujer e, indiscutiblemente, era una mujer hermosa. Sin embargo, se necesitaba mucho más que una sonrisa afable para que él confiara en alguien.
—Por favor, antes de que te duermas… ¿cómo te llamas?
—William.
—William… ¿de dónde? Me parece que has nacido fuera del Imperio.
Ella insistía con delicadeza, como si quisiera que bajara la guardia y confiara. No iba a conseguirlo. Aunque se marcharía pronto, no iba a confesarle que era un caballero. Su orgullo le impedía reconocer que sir William Bradfer había sido esclavizado.