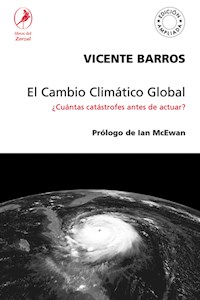
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Libros del Zorzal
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
"Como consecuencia del crecimiento del consumo de combustibles fósiles, las emisiones de dióxido de carbono aumentaron y aumentarán exponencialmente, y al mismo ritmo seguirán sus concentraciones en la atmósfera. El resultado es un calentamiento global que amenaza con la extinción de especies más devastadora de los últimos millones de años y que, de persistir por mucho tiempo, hará de la superficie de la Tierra algo muy distinto de lo que es actualmente. Los cambios vendrán acompañados de catástrofes y conflictos, algunos de los cuales ya se pueden avizorar." Con rigor científico pero en un lenguaje transparente, Vicente Barros explica y analiza las causas y los efectos del Cambio Climático. Adentrándose en el trasfondo de intereses político-económicos que se interponen, manifiesta la necesidad urgente de hacer frente a esta potencial fuente de catástrofes que atañen no sólo al medioambiente como lo conocemos hasta hoy sino a la vida misma del hombre.Vicente Barros es doctor en Ciencias Meteorológicas, Investigador Superior del Conicet y Profesor Titular de Climatología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, donde dirige la Maestría en Ciencias Ambientales. Es autor de más de cien trabajos sobre la problemática del clima, la mitad de ellos en revistas científicas internacionales. Participó en la elaboración de uno de los capítulos del Tercer Informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático en el año 2001.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
VICENTE BARROS
El Cambio Climático Global
Barros, Vicente
Alerta tierra : el cambio climático global . - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Libros del Zorzal, 2014.
E-Book. - (Mirada atenta)
ISBN 978-987-599-363-1
1. Cambio Climático. 2. Ensayo. I. Título
CDD 577.22
Fotografía De Tapa: Pablo Galarza
Edición: Octavio Kulesz
Diseño: Verónica Feinmann
Traducción Del Prólogo: Ixgal
© Libros del Zorzal, 2004, 2006
Buenos Aires, Argentina
Para el prólogo: © Ian McEwan, first published in OpenDemocracy.net as part of its global debate on the politics of climate change.
Libros del Zorzal
Printed in Argentina
Hecho el depósito que previene la ley 11.723
Para sugerencias o comentarios acerca del contenido de El Cambio Climático Global, escríbanos a:
www.delzorzal.com.ar
Índice
Tenemos que hablar del Cambio Climático | 7
1. Introducción al Cambio Climático | 11
2. El sistema climático | 24
3. Causas de la variabilidad climática | 35
4. Gases de efecto invernadero y aerosoles | 43
5. La variabilidad climática en el pasado | 61
6. El Cambio Climático durante el período industrial | 81
7. El Cambio Climático en el siglo XXI | 93
8. Tecnología y Cambio Climático | 113
9. Los intereses sectoriales, ideológicos y nacionales | 130
10. Las respuestas institucionales | 140
11. Conclusiones | 149
Glosario | 156
Bibliografía | 158
A María Mercedes y a nuestros hijos
El autor agradece al Ing. Daniel Perczyklos comentarios y aportes realizados a este libro
Tenemos que hablar del Cambio Climático
Ian McEwan
La visión típica de la Tierra desde un avión que vuela a 10.700 metros de altitud –un panorama que habría asombrado a Dickens o a Darwin– puede ser instructiva cuando contemplamos el destino de nuestro planeta. Vemos débilmente, o podemos imaginar, la curva esférica del horizonte y comprendemos lo lejos que tendríamos que viajar para circunnavegarla, y de lo diminutos que somos en relación con esta casa suspendida en el espacio estéril. Cuando atravesamos los territorios del norte de Canadá en ruta hacia la Costa Oeste estadounidense, o el litoral noruego, o el interior de Brasil, nos alivia ver que todavía existen unos espacios vacíos tan inmensos: pueden pasar dos horas sin que veamos una sola ruta. Pero también es grande, y cada vez más, la columna de mugre –como si se hubiera despegado de una bañadera sucia– que flota en el aire cuando cruzamos los Alpes hacia el norte de Italia, o la cuenca del Támesis, o Ciudad de México, Los Ángeles, Pekín; la lista es larga y aumenta. Esas gigantescas manchas de cemento mezcladas con acero, esos catéteres de tráfico incesante que se pierden en el horizonte... El mundo natural no puede sino encogerse ante ellos.
La enorme presión demográfica, la abundancia de nuestras invenciones, las fuerzas ciegas de nuestros deseos y necesidades, parecen imparables y están generando un calor –el cálido aliento de nuestra civilización– cuyas consecuencias sólo alcanzamos a comprender vagamente. El viajero misántropo, mirando desde su maravillosa y maravillosamente contaminante máquina, estará obligado a preguntarse si la Tierra no se encontraría mejor sin nosotros.
¿Cómo podemos llegar a controlarnos? Parecemos, a esta distancia, líquenes fructíferos, un asolador florecimiento de algas, un moho que envuelve una fruta. ¿Podemos ponernos de acuerdo? Con toda nuestra inteligencia, acabamos de empezar a comprender que la Tierra –considerada como un sistema total de organismos, entornos, climas y radiación solar, todos los cuales llevan cientos de millones de años dándose forma unos a otros– es quizá tan compleja como el cerebro humano; y sin embargo, sólo entendemos una pequeña porción de dicho cerebro, o de la casa en la que ha evolucionado.
A pesar de la ignorancia prácticamente total, o quizá debido a ella, los informes emitidos por diversas disciplinas científicas nos dicen con seguridad que estamos destrozando la Tierra; tenemos que actuar con decisión y en contra de nuestras inclinaciones inmediatas. Porque tendemos a ser supersticiosos, jerárquicos y egoístas, en un momento en que debiéramos ser racionales, ecuánimes y altruistas. Estamos modelados por nuestra historia y nuestra biología para enmarcar nuestros planes en el corto plazo, dentro de la escala de una única vida, y en las democracias, los gobiernos y los electorados coinciden en un ciclo todavía más restringido de promesa y gratificación. Ahora se nos pide que nos preocupemos por el bienestar de individuos que aún no han nacido, a los que nunca conoceremos y que, contrariamente a las condiciones normales de la interacción humana, no nos van a devolver el favor.
Para concentrar nuestra mente, tenemos ejemplos históricos de civilizaciones desaparecidas debido a la degradación medioambiental: la sumeria, la del valle del Indo, la de la isla de Pascua. Derrocharon de manera extravagante los recursos naturales vitales y murieron. Fueron casos de ensayo, localmente limitados; ahora, cada vez más, somos sólo uno, y estamos informados –fiablemente o no– de que es todo el laboratorio, todo el glorioso experimento humano, el que corre peligro. ¿Y qué tenemos a nuestro favor para evitar ese peligro? A pesar de todos nuestros defectos, ciertamente un talento para la cooperación; podemos consolarnos con el recuerdo del Tratado de Prohibición Parcial de las Pruebas Nucleares (1963), firmado en una época de hostilidades y sospecha mutua entre las superpotencias de la guerra fría. Más recientemente, el descubrimiento del agujero de ozono en la atmósfera y un acuerdo mundial para prohibir los clorofluorocarbonados (CFC) también debería darnos esperanza. En segundo lugar, la globalización no sólo ha unificado economías, sino que también ha conseguido que la opinión mundial presione a los gobiernos para que tomen medidas.
Pero sobre todo, tenemos nuestra racionalidad, que encuentra su mayor expresión y formalización en la buena ciencia. El adjetivo es importante. Necesitamos representaciones precisas del estado de la Tierra. No sólo necesitamos que los datos sean fiables, sino también que se expresen en un uso riguroso de la estadística. Movimientos intelectuales bienintencionados, desde el comunismo al postestructuralismo, tienen la mala costumbre de absorber los datos incómodos o los desafíos a los preceptos básicos. Es tentador asumir con entusiasmo el supuesto angustioso más reciente, porque encaja con nuestro estado de ánimo. Pero deberíamos preguntarnos, o esperar que otros lo hagan, acerca de la procedencia de los datos, de los supuestos introducidos en el modelo informático, de la respuesta de los demás miembros de la comunidad científica, etcétera. El pesimismo es intelectualmente delicioso, incluso emocionante, pero el asunto que tenemos delante es demasiado serio para la mera autocomplacencia. Sería contraproducente que el movimiento ecologista degenerara en una religión de fe lúgubre. (La fe, certidumbre infundada, no es una virtud.) Fue la buena ciencia, no las buenas intenciones, la que detectó el problema del ozono y condujo, con bastante rapidez, a una buena política.
La visión general desde el avión insinúa que, sean cuales sean nuestros problemas medioambientales, habrá que abordarlos mediante leyes internacionales. Ningún país va a controlar sus industrias si las de los vecinos no encuentran trabas. También aquí podría resultar útil una globalización ilustrada. Y un buen derecho internacional tal vez no necesite emplear nuestras virtudes, sino nuestros defectos (la codicia y el interés propio) para potenciar un medio ambiente más limpio; a este respecto, el mercado de intercambio del carbono recientemente diseñado ha sido una primera maniobra hábil.
El debate sobre el Cambio Climático está plagado de incertidumbres. ¿Podemos evitar lo que se nos viene encima o es que no se nos viene encima nada? ¿Nos encontramos al comienzo de una era de cooperación internacional sin precedentes, o vivimos en un verano eduardiano de negación temeraria? ¿Es éste el comienzo o el final? Tenemos que hablar del Cambio Climático.
1. Introducción al Cambio Climático
En los últimos dos siglos, el crecimiento exponencial de la población y de los niveles promedio de consumo individual impulsó un vertiginoso incremento de la demanda global de todo tipo de recursos y modificó casi completamente la superficie continental del planeta. La base de la expansión del consumo fue el ritmo explosivo del desarrollo tecnológico, que hizo que por primera vez el género humano produjera impactos globales sobre el planeta, cambiando drásticamente la vida del mismo. Uno de estos impactos son las crecientes emisiones de gases de efecto invernadero que durante los últimos 150 años han contribuido a un calentamiento totalmente inusual. Lo más probable es que este proceso se acelere en las próximas décadas; y si no se produce un cambio en el comportamiento de la humanidad, las consecuencias serán catastróficas durante el siglo XXII. Este proceso, que se conoce como Cambio Climático, es probablemente uno de los desafíos más difíciles para el siglo que se inicia.
¿De qué se trata?
La energía que llega a la Tierra en forma de radiación electromagnética proveniente del Sol es en parte reflejada hacia el espacio exterior y en parte retenida en el planeta. Poca de la radiación solar que ingresa es absorbida por los gases de la atmósfera: la mayor parte la atraviesa, siendo absorbida o reflejada en la superficie de la Tierra y en las nubes. Los cuerpos responden de diferentes maneras a las radiaciones electromagnéticas según la longitud de onda de las mismas. La superficie sólida o líquida, las nubes y la propia atmósfera reemiten energía, también como radiación electromagnética, pero con distinta longitud de onda, debido a que están mucho más frías que el Sol. La atmósfera, que es transparente a la radiación solar, no lo es a la radiación terrestre. Así, la mayor parte de esta última queda atrapada en la atmósfera, excepto la que es emitida en una banda de longitudes de onda conocida como “ventana de radiación” (por ésta se escapa energía de la superficie terrestre al espacio exterior).
Por su casi transparencia a la radiación solar y su casi opacidad a la radiación terrestre, se dice que la atmósfera actúa como un invernadero, pues éstas son precisamente las propiedades del vidrio y de otros materiales que se usan para construir esos sitios. Este efecto hace que la temperatura de la superficie de la Tierra sea mayor que la que sería si careciera de atmósfera.
El agua, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso son componentes naturales de la atmósfera. Estos gases tienen la propiedad de absorber parte de la radiación que sale por la ventana de radiación. De modo que, cuando su concentración aumenta, la radiación saliente al espacio exterior es menor y, por lo tanto, la temperatura que adquiere el planeta aumenta. Por esta razón se los llama “gases de efecto invernadero” (GEI). La humanidad es incapaz de modificar, mediante emisiones directas, el contenido de vapor de agua de la atmósfera, pues éste es regulado por la temperatura que condiciona su remoción a través de los procesos de condensación y congelación. En cambio, hay evidencias incuestionables de que las emisiones de origen antrópico de los otros tres gases de efecto invernadero modificaron sus concentraciones atmosféricas.
Las emisiones de dióxido de carbono, originadas principalmente en la combustión de hidrocarburos fósiles, tuvieron un crecimiento de tipo exponencial desde el comienzo del período industrial, y a las mismas debemos sumarles las causadas por la deforestación. Parte del dióxido de carbono emitido está siendo captado por los océanos, la biosfera y los suelos; pero cerca de la mitad se está acumulando en la atmósfera, habiendo originado un incremento de las concentraciones de alrededor del 30% en los últimos 150 años. En el mismo período, la concentración del metano en la atmósfera aumentó un 150% y la del óxido nitroso un 16%.
Las emisiones de los GEI poseen un tiempo de vida en la atmósfera que se extiende entre los 15 años (en el caso del metano) y los 120 (en el del óxido nitroso). El tiempo de vida del dióxido de carbono se estima entre 100 y 150 años. Hay otros GEI artificiales (esto es, creados por el Hombre), de afortunadamente muy baja emisión, que tienen tiempos de vida estimados entre 40 años y varios milenios según la especie química de que se trate. El hecho de que el tiempo de vida de dos de los más importantes GEI sea superior a los 100 años implica que en el caso hipotético de que las emisiones antrópicas se redujeran a cero, la atmósfera continuaría con concentraciones superiores a las del período preindustrial por largo tiempo, que disminuirían sólo en uno o dos siglos a sus valores iniciales. A ello se debe agregar que la capacidad calorífica del sistema climático es enorme, particularmente en los océanos, por lo que el equilibrio térmico del sistema climático con las nuevas concentraciones de GEI sería alcanzado sólo unos 50 años después de que éstas se estabilicen.
La prolongada permanencia de los GEI en la atmósfera hace que las emisiones tengan un efecto acumulativo. Esto, combinado con el retardo con que las temperaturas del sistema climático se acomodan a las nuevas concentraciones de los GEI, hace que los mayores efectos de las emisiones de GEI se sientan después de varias décadas. En cierta forma, la manifestación de este proceso se parece a la de las enfermedades de desarrollo lento y solapado, que cuando se hacen notorias resultan difíciles de controlar. Esto explica, en parte, por qué no hay consenso para asumir los costos de reducción de las emisiones, en beneficio de las futuras generaciones y de la conservación de las otras especies vivas.
A esta problemática se le ha dado en llamar impropiamente “Cambio Climático”. Cambios climáticos han ocurrido en el pasado y seguramente ocurrirán en el futuro, por diversas causas y no sólo por cambios en la concentración de los GEI. En rigor, se trata de un Calentamiento Global que ciertamente entraña un importante cambio climático, no sólo en la temperatura sino también en otras variables climáticas importantes para la vida y las actividades productivas como la precipitación, los vientos y la humedad. Sin embargo, como es imposible ir contra las tendencias del idioma, que no responden simplemente a precisiones técnicas, en este libro se seguirá la corriente general y se hablará de Cambio Climático, entendiendo por tal el proceso de Calentamiento Global con todas sus causas e implicancias.
¿Qué está sucediendo con el clima?
La temperatura promedio global en la superficie de la Tierra aumentó en 0,6°C en los últimos 150 años. Ambos hemisferios, norte y sur, muestran las mismas tendencias y fluctuaciones. Al mismo tiempo, hay toda una serie de indicadores climáticos consistentes con esta tendencia. Por ejemplo, se observa una retirada general de los glaciares y un aumento en la temperatura de la superficie del mar de al menos en 0,6°C. Desde 1950, la temperatura nocturna aumentó más rápidamente que la diurna, hecho que revela un incremento del efecto invernadero. También hay una aceleración del ciclo hidrológico1, fenómeno consistente con el calentamiento global, como lo es también, aunque parezca paradójico, el enfriamiento de la estratosfera desde 1979 en más de 0,5°C. Todos estos y otros muchos indicios coinciden en que hubo un calentamiento global, sobre todo en los últimos 30 años, que tiene la impronta del aumento de las concentraciones de los GEI.
Tratándose de una tendencia de apenas algo más de un siglo, se deben descartar como posibles causas de este calentamiento los cambios en los parámetros de la órbita terrestre y los procesos geológicos, ya que éstos son muy lentos y sólo influyen en el clima en escalas de tiempo de miles a millones de años. Las otras posibles causas a considerar son:
● La variación de la radiación solar, cuya contribución al calentamiento desde el comienzo del período industrial ha sido seis veces menor que la de los GEI.
● Los cambios en la actividad volcánica, cuya contribución al calentamiento sería similar a la anterior.
● La variabilidad interna. Es decir, los cambios que pueden ocurrir por la dinámica interna del sistema climático sin la influencia de causas externas. Mediante los experimentos hechos con modelos climáticos se puede descartar con gran probabilidad la hipótesis de que la variabilidad interna haya generado la tendencia global observada en estos últimos 150 años.
Sobre la base de estos y otros elementos, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC), en su informe del año 2001, ha concluido que la tendencia al calentamiento observada en el siglo XX tiene un importante componente de origen antrópico.
¿Qué se espera en el futuro?
La evolución de las concentraciones de los GEI en el futuro dependerá de la marcha de las emisiones de los mismos, y éstas, de los cambios en los factores que condicionan sus emisiones. En primer lugar, dependerá del crecimiento económico, pero también del desarrollo hacia una sociedad con mayor o menor equidad, del crecimiento demográfico y de los cambios tecnológicos. Se pueden construir tantos escenarios de emisiones como combinaciones posibles de los factores determinantes de las mismas, sin mayor certeza sobre cuál ha de ser el que realmente ocurra. Un posible escenario es el que supone que se mantendrán aproximadamente las tendencias actuales en los factores determinantes de esas emisiones. En este escenario, en menos de un siglo, las concentraciones de dióxido de carbono llegarían a ser el triple de las del período preindustrial, las del metano serían cinco veces mayores y las del nitroso casi el doble; valores jamás alcanzados en los últimos 50 millones de años.
¿Cuál será el impacto en el clima y cómo estará distribuido geográficamente? Para contestar estas preguntas, la única metodología válida –si bien aún imperfecta– es la de simular el clima con modelos climáticos globales
(MCG) y realizar experimentos con distintos escenarios posibles de concentraciones de GEI. Estos modelos representan matemáticamente los procesos físicos del mar, la atmósfera, el suelo y la criosfera y simulan su evolución temporal mediante el uso de grandes computadoras. Sólo los modelos más elaborados han sido capaces de reproducir, a partir de la evolución de las concentraciones de los GEI, los cambios climáticos de escala global observados durante el siglo pasado. Esto genera cierta confianza en su habilidad para simular el clima y su variabilidad futura. Para el año 2060, cuando se duplicaría la concentración de dióxido de carbono, estos modelos pronostican un aumento de la temperatura global de la superficie de 2 a 3º C. El mayor aumento de temperatura se produciría en las latitudes altas y durante el invierno, especialmente en los continentes del hemisferio norte, donde habría zonas con un calentamiento de más de 8°C. En el siglo XXII, el aumento de las temperaturas puede ser mucho mayor, dependiendo críticamente de la evolución futura de las emisiones.
El calentamiento no será uniforme geográficamente, por lo que se originarán cambios en los actuales gradientes de temperatura y consiguientes alteraciones en la circulación de los vientos, la distribución de las precipitaciones y las corrientes marinas. Ello introducirá cambios climáticos diferentes en las distintas regiones.
Los MCG tienen una capacidad todavía limitada para simular el clima en la escala regional. En efecto, si bien los modelos son consistentes entre sí en sus predicciones para los promedios globales, sus pronósticos tienen grandes diferencias cuando se consideran determinadas regiones. Por ello, no se dispone aún de una herramienta muy confiable para estudiar los impactos regionales del cambio climático. Éste es un importante obstáculo en los estudios de vulnerabilidad al Cambio Climático, ya que la mayor parte de los probables impactos ecológicos, económicos y sociales son propios de esta escala.
Como queda dicho, los MCG son consistentes entre sí en la predicción de algunos aspectos globales. Para el siglo XXI, se espera un aumento de la intensidad del ciclo hidrológico global con mayores precipitaciones, aunque en algunas regiones podrá ocurrir lo contrario. Se espera también una mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos asociados a las precipitaciones intensas, cosa que ya está sucediendo. Se estima con bastante certeza que aumentará el nivel medio del mar, que hacia el año 2100 rondaría los 60 cm por encima de su nivel actual. Esto implica la desaparición de varios países insulares del Caribe y la Polinesia y problemas severos en muchas áreas costeras, en particular en los deltas y costas de estuarios. Las poblaciones de las costas –cuyo número está aumentando rápidamente– se verían obligadas a trasladarse, y las pérdidas en instalaciones serían inmensas.
Otro impacto global seguro es el de la fertilización de gran parte de la biosfera, con el consiguiente cambio ecológico. Ciertos vegetales tienen un tipo de fotosíntesis que aumenta con la concentración del dióxido de carbono; de modo que su aumento favorecerá el desarrollo de esta vegetación. A esto se sumarán los efectos de los cambios climáticos, que pueden resultar muy críticos en sistemas aislados como los de montaña o los humedales, en los que la imposibilidad de migración de ciertas especies podría llevar a su extinción masiva. De hecho, el uso antrópico del espacio ha conducido a la fragmentación y al aislamiento de casi todos los sistemas ecológicos. De no mediar una reducción drástica del empleo de combustibles fósiles y, finalmente, su eliminación antes de los próximos 50 años, la catástrofe ecológica no tendrá precedentes desde la desaparición de los dinosaurios.
En la agricultura, no se esperan grandes problemas a escala global, aunque sí regionales. Las pérdidas de productividad en ciertas áreas serían compensadas por los aumentos en otras. Sin embargo, los avances en la biotecnología hacen esperar una rápida adaptación a las nuevas condiciones del clima.
Finalmente, el impacto será mayor en todo sentido en los países en desarrollo que carecen del conocimiento y de la organización para anticipar y adaptarse a esta nueva situación.
¿Qué se debería hacer?
Cuando consideramos el potencial de calentamiento de las emisiones de GEI de los últimos años, discriminando por actividad antrópica, vemos que el 48% corresponde al sector energético, básicamente por la quema de combustibles fósiles. El 24% corresponde a las emisiones de clorofluorocarbonos. El 13% se atribuye a la deforestación, principalmente en el Amazonas y en Borneo. Un 9% se debe al sector agropecuario, esencialmente a la ganadería bovina y al cultivo del arroz con inundación, principal fuente de alimentación de la mitad de la humanidad. El resto, un 6%, resulta del manejo de los residuos orgánicos y de algunos procesos industriales. Respecto de las emisiones de los clorofluorocarbonos y de otras sustancias que dañan la capa de ozono, están vigentes reducciones acordadas en el Protocolo de Montreal. Por lo tanto, el sector energético contribuye con dos tercios del potencial de calentamiento de las emisiones restantes, aún no controladas.
Cualquier intento de mitigar seriamente el Cambio Climático debe pasar por una reducción drástica (del orden del 50%) de la quema de combustibles fósiles y por su futura eliminación. Como los combustibles fósiles son la principal fuente de energía (más del 80% del total), esto no sería posible en las próximas dos o tres décadas sin causar una catástrofe económica mundial. Además, la sustitución por otras fuentes de energía primaria es un proceso que la experiencia histórica muestra que tomará al menos varias décadas. En efecto, el proceso de incorporación de una nueva tecnología en actividades donde existen importantes inversiones implica un cierto número de etapas, comenzando por la investigación y el desarrollo de prototipos y siguiendo con su desarrollo comercial. Finalmente, en la fase de penetración en el mercado, la nueva tecnología convive con las viejas ya instaladas. Por ejemplo, en el caso de la generación de electricidad, la vida útil de los equipos de generación térmica es de 30 a 40 años, o aun mayor, motivo por el cual las nuevas tecnologías, si aparecieran, convivirían muy probablemente con las actuales por varias décadas. Por eso, la sustitución total de los hidrocarburos no parece muy factible en un horizonte de 10 a 20 años.





























