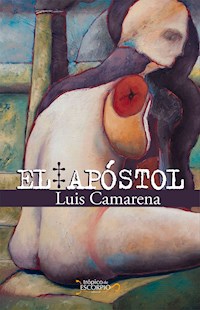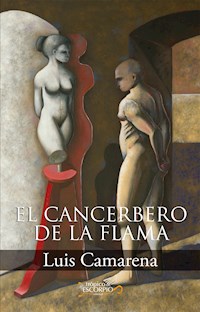
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trópico de Escorpio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Un mexicano joven, recién divorciado, consigue colaborar en una revista en París en donde se instala. La soledad y el no compromiso lo llevan de la mano a aficionarse al jazz y al licor en un bar íntimo donde la dueña brinda sus encantos. Practicante de una especie de vudú, la cantinera tiene poder sobre objetos, voluntades y pensamientos, incluso a la distancia. Un perro mastín cuida las espaldas de la mujer y mantiene a raya a los que intentan rebasar la línea. La debacle del joven es peor cada día, ya no importa su familia, su fracaso, su persona… hasta que surge una luz de esperanza.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 134
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2018, Luis Camarena © Gilda Consuelo Salinas Quiñones, (Trópico de Escorpio) Empresa 34 B-203, Col. San Juan CDMX, 03730
www.tropicodeescorpio.com1a Edición, noviembre 2019 ISBN: 978-607-9281-93-9
Pintura de portada: El Observado., Luis Camarena Diseño de portada y formación: Montserrat Zenteno Cuidado de la edición: Gilda Salinas
Este libro no puede ser reproducido total o parcialmente, por ningún medio impreso, mecánico o electrónico sin el consentimiento de su autor.
HECHO EN MÉXICO
Edición electrónica: Heurística Informática, Procesos y Comunicación Objetiva.
Quiero dedicar este libro a la memoria de mi maestro y amigo Daniel Sada.
Mas he ahí el secreto del Tenebroso que olvidó sonreír.
Vicente Huidobro
Cecilia tenía un mastín negro y un cuerpo de esos que dan miedo. También tenía otras cosas, por ejemplo, era la dueña de La Flamme, un bar austero y discreto… tanto, que fácilmente podías pasar de largo sin notarlo.
El bar de Cecilia tenía, además de la puerta, un ventanal amplio cuyos canceles se abrían a media altura hacia la calle del Pas de la Mule, esa calle que sube desde la Place des Vosges hasta el Boulevard Beaumarchais. En ese tramo las banquetas son tan estrechas que los restaurantes no pueden poner mesas afuera como se acostumbra en París, de manera que todo el bar no era más que un simple salón rectangular de cara al interior.
Cecilia era una de esas mujeres que se sienten tan bien con su cuerpo que te acomplejan nomás de mirarlas, como si fueran perfectas. A simple vista el único defecto que le podías endilgar era la impúdica conciencia con la que mostraba sus encantos, sobre todo cuando la mirabas al lado del perro, al que dejaba echarse detrás de la barra. La Bella y la Bestia, sin más.
El animal parecía más poderoso y aterrador debido a la ominosa oscuridad que reinaba ahí adentro. Aunque aquello no debía importar si a uno le gustaba el jazz. O bien, si se era uno de esos tipos que, como yo, buscaba un sitio a solas para tumbarse a mirar el mundo sin arriesgar nada, simplemente para lamer sus heridas hundido en el anonimato. Ahí estaba: el bar ideal, con su intenso olor a madera; el sitio perfecto para ocultarse en la penumbra mientras la luz titilante de las velas hacía bailar las sombras al ritmo de esa música embriagadora.
Empecé a ir a La Flamme por la música. Nunca fui un gran conocedor del jazz, pero desde mi llegada a París era lo que más oía, sobre todo si tenía la oportunidad de hacerlo en algún sitio cavernoso y atemporal, como era el caso.
La primera vez que entré fue por casualidad, solo para tomarme una cerveza. Era de día. “Qué suerte”, pensé, “hoy me tocó buena música” Luego empecé a tomar esa calle regularmente, pues me quedaba entre la casa y el trabajo. Me extrañó que la música siguiera siendo tan buena. Alguien ahí dominaba lo que hacía; un conocedor que hilaba las secuencias con sensibilidad auditiva, con experticia temática. Eso no lo podía desdeñar. Había invertido mucho tiempo buscando un lugar así.
El resultado de todos aquellos sondeos en vano, hasta esa tarde, había sido desalentador y en nada me ayudaba cuando quería engancharme a cualquier cosa que fuera sobradamente intensa para olvidar mis asuntos. Esos… los que duelen, los que no te dejan vivir. Por eso lo de La Flamme fue tan peculiar… Y no es que pasara y siempre estuviera sonando el mismo disco. Para nada: lo de ahí era selecto, jazz a pasto que daba para mostrar lo memorable o bien, para introducirte en lo oculto; eufonía creadora de atmósferas; música para perderse o ausentarse del mundo: tonos que te inspiraban.
Una noche, agotados los recursos para vencer el hastío que mi inevitable soledad me infligía, jalé para allá dispuesto a tomar unas copas. Como hacía regularmente llevé conmigo un cuaderno. El ambiente era propicio: la penumbra, las copas y la música formaban el empalme, ese estado ideal que uno, que escribe, pinta o dibuja, busca siempre, como si con ello se pudiera evocar a la musa.
Entonces pasó ella. Me deslumbró.
No solo era su figura voluptuosa sino la mordaz soltura con la que se movía. Si te sonreía jurabas que darías la vida por ella. Imposible parar de mirarla. Era un hechizo. De musas, nada, más bien una distracción, un duende corrosivo e intruso que no te permitía siquiera mirar el cuaderno. Desde entonces se metió en mi cabeza como un insectito imperceptible que tras recorrer el laberinto interno de mis cavidades, había depositado ahí los huevecillos de sus larvas.
Durante algún tiempo, mis noches ahí pasaron sin nada que reportar: un par de copas, dos o tres anotaciones para los artículos que escribía, el óptimo jazz, la cuenta y de vuelta a casa; sin embargo, pasado algún lapso descubrí que el sitio ejercía una extraña influencia sobre mí. Influencia que, como se verá, no podría definir como buena, ciertamente.
Una noche, por ejemplo, empecé a sentir decepcionantes los artículos que retocaba mientras la violenta trompeta de Miles Davis me perforaba el vientre con sus esquizofrénicos flagelos atonales. Lo escrito, frente a la fuerza cruda de esa trompeta maquiavélica, me hacía sentir —con demasiada conciencia— la burda timidez de mis intentos literarios. Abominable sensación la de mirar el cuaderno plagado de tachones y frases inútiles que no acertaban a expresar lo que realmente quería decir.
En realidad no sabía siquiera lo que en el fondo quería decir. Entonces me detenía, miraba las páginas frente a mí, con la ansiosa caligrafía estampada sobre la superficie del papel en busca de alguna idea relevante, digna, que validara mi presencia en aquel sitio inspirador.
Naufragio total: el bar marchaba a su ritmo, sus engranajes embonaban, los míos no.
El ambiente me impelía a querer más. Era como si el tejido de los instrumentos formara un patio amurallado del que no podía salir, como si cada vez, sin excepción, descubriera algo nuevo en cada estrofa y estuviera en el estado perfecto para apreciarlo. Lo estaba, de hecho: era ese el magnético atractivo con que La Flamme te recibía: quedabas atado y no te querías mover. ¿Y cómo iba uno a desearlo si además de ello estaba la inquietante belleza de Cecilia?
Es verdad que en un principio todo se trataba de la música, pero a fuerza de volver y volver la mujer se metía en tu cabeza y era casi imposible sacarla de ahí. Había algo misterioso en su forma de estar sin jamás darte indicios de que notaba tu presencia. Algo como para echarse a correr y no regresar, porque el hecho devastaba la autoestima de cualquiera. La música, la bendita música me alcanzaba para vivir aquello con indolente aceptación. Ella estaba ahí, sobre su pedestal, solo para ser admirada. Era cosa de sufrirlo o aceptarlo porque no podías hacer nada más.
De modo que me quedaba la música. Como ya era un cliente al que se podría llamar “asiduo”, ella se dirigía a mí con apática familiaridad, quizás hasta recordara mi nombre —si bien yo desconocía el suyo— pero en lo que a mí concierne, era como si en mi lugar estuviera sentado un muñeco de trapo.
Desde las primeras noches, cuando la veía andar entre las mesas como una yegua juguetona en un establo poblado de garañones, había tenido el atrevimiento de imaginar su cuerpo desnudo bajo el conspicuo esfuerzo de mi virilidad.
Obcecadamente me imaginaba derribando sus barreras hasta el punto culminante, ya saben: ese momento cuando ella cede y te deja hacer. La poseía una y mil veces en mis entelequias. Me tocaba pensando en ella en el secreto rincón de mi intimidad, ansioso y descontrolado, como si el cráter de mis apetitos pugnara por hacer erupción con o sin su beneplácito. Urdía planes que de antemano sabía que jamás iba a cumplir, pero que ayudaban a convencerme de que tal vez ahora sí, de que quizás estaba en los albores de encontrar el camino para convertirme en el hombre que siempre había soñado ser.
Luego llegaba a la taberna abrasado por aquel deseo impertinente, y su indiferencia sofocaba las emanaciones salvajes de mi volcán, convirtiéndolo en una funesta quimera que me postraba en la silla con la inicua convicción de ser un don nadie. ¿Quién, que haya estado enamorado dejaría de entender que mientras más inalcanzable se muestra el objeto del deseo, más cerca se quiere estar de él y más ineludible se vuelve su imagen en los pensamientos? No podía evitarlo: tenía que estar ahí.
Navegar entonces sobre las improvisadas crestas de genialidad de un Coltrain poseído, me daba lo necesario para superar la concupiscencia y resignarme a permanecer, al menos, una noche más como un cautivo en la mesa fría de mármol que, por cierto, siempre y sin excepción, estaba vacía para mí.
Cuando mis visitas se hicieron más frecuentes ya era un incondicional. Prefería estar ahí que en cualquier otro sitio. Era un devoto y necesitaba sentarme ante mi mesa con un buen coñac en las manos, encender un cigarrillo y abandonarme a aquellas melodías acopladas cuyo engranaje funcionaba con un tic-tac preciso y dionisiaco.
Estaba el deseo no consumado, desde luego, pero el ambiente alentaba mis anhelos como los de un alpinista, que sin haber alcanzado la cumbre persistía en volver a la montaña. Yo encontraba placer en ello. Por algún tiempo, el influjo de aquellas noches de avidez había provisto mi soledad de un cierto cariz de alegría. Es aquí donde debo mencionar que esa soledad no era voluntaria, y que tras el reciente y estruendoso derrumbe de mi matrimonio, sumado a la dolorosa separación de mi hija, no le veía buena cara al aislamiento. Ahora, por primera vez desde mi llegada a París, sentía que podía enfrentar el vacío que aquejaba mis largos periodos de ermitaño.
Vivir a solas empezaba a dejar de ser un fastidio para convertirse en una grata costumbre. Mi mesa de mármol, los tragos, mirar a Cecilia detrás de la barra, eran la ola y yo era el surfista. Y ahí iba, montado sobre la cresta de esa marejada, seguro de no querer bajarme de ella. De pronto Cecilia no me parecía tan distante. Me cautivaba con redoblado magnetismo; era solo cuestión de encontrar el valor para abordarla, el momento para decir la palabra indicada, pero ¡rayos!, no tenía más que mirarla a un palmo de distancia para no saber qué decir.
Un día las cosas dieron un giro insospechado. Fue un minúsculo guiño del destino que dejaba entreabierta la puerta de las posibilidades. Apenas me asomé por el umbral noté que Cecilia me había visto llegar. Ni siquiera hizo un gesto de saludo, aunque me di cuenta de que en su indiferencia había algo premeditado. Esta impresión me llevó a ejecutar una pequeña maniobra. En vez de ir directo hasta la mesa que siempre ocupaba al fondo del salón, decidí esconderme detrás de la columna más cercana a la puerta. Segundos después la sorprendí fingiendo que miraba de forma casual hacia mi mesa de mármol, y no me encontró. Fue entonces cuando creí notar que me buscaba entre las otras mesas. Un triunfo ínfimo que para mí significó la gloria del día.
Justo fue en ese instante, lo puedo ver con claridad, cuando en el cálido rincón donde me agazapaba para desearla sin riesgos, empecé a desarrollar una anhelante inconformidad: mi deseo se había vuelto apremio. Aun así, no podía fabricar el instante idóneo para aproximarme a ella, mi timidez se interponía.
Hórridos momentos cuando tus propias carencias suman más que tus arrojos. El tóxico anhelo me llenaba las horas de planeaciones: desde que abría los ojos y miraba las vigas del techo, o bien bajo el chorro de la regadera o al momento de afeitarme frente al espejo o en las largas caminatas desde la casa a la oficina. No cesaba en recrear una y otra escena — todo estrategias— para llegar a ella en calidad de Casanova y arrancarle a fuerza de temple un poco de atención. Ansia pujante que me duraba hasta el revelador segundo en el que volvía a cruzar las puertas de sus dominios… y entonces, como cada vez, me topaba contra el muro de su indiferencia y el tiempo era como ver pasar mil vagones para cruzar al otro lado de la vía. Una espera extenuante.
Lo peor de aquellas noches infructuosas no era tanto el salir de la taberna sin haber hablado siquiera con Cecilia, sino el amargo trayecto de vuelta a mi casa. Aquel camino debía resultarme placentero. Se trataba de andar por las calles prácticamente vacías de París y eso no podía ser menos que un viejo sueño hecho realidad. París era parte de mi vida, desde que la había visitado como un simple turista hasta el periodo de feliz juventud, cuando la vida era todo porvenir y había tenido la fortuna de pasar unos meses ahí para estudiar francés. Meses de descubrimientos, de despertares; felices meses en los que el lozano anhelo de vida se había impregnado con el cauce incesante de las aguas del río, con la augusta quietud de los edificios de piedra caliza.
El cobijo de la ciudad, aun en la noche solitaria, se dejaba sentir en todo momento, pero empezó a brotar en mí cierta tendencia a fijar imágenes en las que me evadía del escenario citadino para ubicarme en un entorno agreste, terregoso y oscuro. Las escenas que mi mente fabricaba con nitidez parecían, además, antiguas, como desprendidas del tiempo conocido. Evocaba visiones de hombres y mujeres semidesnudos que danzaban alrededor de una pira de fuego en un éxtasis orgiástico, éxtasis al cual, desde luego, yo no estaba invitado, pues cada vez que en mi visión intentaba acercarme, la bestia de Cecilia surgía desde las sombras para procurarme un miedo represivo, como indicándome que aquel festín no era ni sería para mí. La misma bestia que Cecilia tenía detrás del mostrador y que gobernaba mis impulsos con la autoridad de sus ojos luminosos; ojos enrojecidos como la piel estimulada de los danzantes, o bien como el fulgor del fuego alrededor del cual bailaban; rojos como las blusas escotadas de Cecilia mientras atendía diligente a la clientela de su taberna. Aquellas visiones me confundían y habitaban en mi mente con persistencia, aun cuando luchaba por alejarlas de mí. Y no eran imágenes venidas de la fantasía —ese estado bendito de la voluntad con el que puedes crear cuanto desees— sino que brotaban por sí mismas, como esas nubes que de pronto aparecen en el cielo como si surgieran de la nada.
Si aquello hubiera sido la alucinación de una sola noche ni siquiera estaría ahora hablando de ello. Lo que contaba era la repetición. A la primera noche siguió un momento de extrañeza. Ante lo inexplicable uno pretende mirar hacia otro lado, pero al repetirse el fenómeno sentí estar perdiendo la cordura. Pese a ello no interrumpí mis visitas a La Flamme, tal vez asumiendo que el problema se debía al agotamiento o a las continuas noches de insomnio en las que el tema dominante, más que mis enamoramientos y mis desvaríos, era la duda sobre la calidad de mis escritos, como si mi punto de vista hubiese cambiado radicalmente y no tuviera la más mínima idea de quién era yo ni por qué me empecinaba tanto en escribir sobre asuntos que a nadie parecían importarle. El sinsentido merma: comencé a mostrarme irritable en el trabajo. El cansancio acumulado y el desvelo empezaron a volverse un impedimento.
Una mañana, como consecuencia de ello, mis visiones nocturnas empezaron a invadirme aun en la oficina. Me descubría mirando la pantalla del monitor, negra como la noche, tras haber estado prácticamente perdido en las mismas escenas que me asaltaban de noche. Miraba perplejo el reloj, preguntándome cómo había podido perder tanto tiempo en aquella actividad ociosa e improductiva. Como no podía concentrarme empecé a descuidar mis artículos. Las ideas que me venían parecían absurdas, insulsas, como si las estuviera escuchando en la penumbra de La Flamme, solo que ahora mis visiones no las había adquirido entre copas y el ruido de un bar, sino gratuitamente, sobre mi propio escritorio de trabajo.
Mi jefe, el buen Oliver, me hizo notar que las cosas que le enviaba últimamente parecían dictadas por un esquizofrénico. Eran inconexas, como si las claves de una disertación nada tuvieran que ver unas con otras. Lo peor no fue la reprimenda, sino carecer de argumentos para refutarla; toda defensa parecía, efectivamente, no guardar relación con lo que Oliver me estaba diciendo, de modo que tuve que tragarme el orgullo y callar… Y eso de andarse tragando el orgullo no es cosa buena.