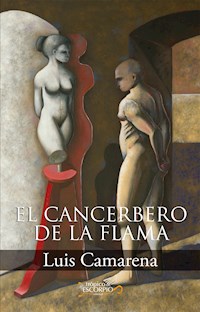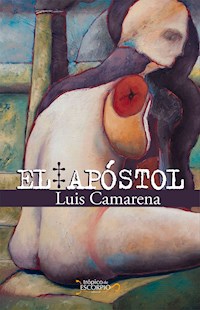
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trópico de Escorpio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Catapultado por una tragedia, Amadeo Merlo despierta de un largo periodo de letargo y mediocridad. Los nuevos acontecimientos lo fuerzan a tomar una decision, misma que lo llevará a tocar el fondo de su lado más oscuro. Las actividades de justiciero comienzan a infundirle sentido a su vida. "El Apóstol" es una novela oscura en un ámbito decadente, donde gobiernan la corrupción y la impunidad, síntomas que convierten a Merlo en el Apóstol de Terra Nostra. "Mediante una serie de sucesos y recuerdos de perdición, propios del antihéroe, Camarena consigue provocarnos la empatía progresiva de la sensibilidad para hacernos testigos del asesinato: pretende exponernos directamente ante la revelación de que el mundo mismo es un flujo continuo y silencioso que siempre esconde la fatalidad". Isaí Moreno
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Primera edición, © 2018, Luis Camarena © 2018, Trópico de Escorpio CDMX
www.tropicodeescorpio.comDistribución: Trópico de Escorpio. Editorial Fb: Trópico de Escorpio
Pintura de portada: El Pensador, Luis Camarena Diseño y formación: Montserrat Zenteno Cuidado de la edición: Gilda Salinas
Este libro no puede ser reproducido total o parcialmente, por ningún medio impreso, mecánico o electrónico sin el consentimiento de su autor.
ISBN: 978-607-9281-90-8 HECHO EN MÉXICO
Edición electrónica: Heurística Informática, Procesos y Comunicación Objetiva
Este libro es para María Sánchez, mi compañera fundamental.
Te conviene emprender distinto viaje —me respondió mirando que lloraba— para dejar este lugar salvaje:
que esta, por la que gritas, bestia brava no cede a nadie el paso por su vía y con la vida del que intenta acaba;
y es su naturaleza tan impía que nunca sacia su codicia odiosa y, tras comer, tiene hambre todavía.
Dante Alighieri. La divina comedia
Nace una estrella
1
Afuera hace frío.
El viento lo empeora.
Lo suficiente como para sentirse desvalido si uno está ahí.
La intensa luminosidad dibuja con exagerado realismo el perfil de los montículos, las avenidas vacías y los descomunales mecanismos de las fábricas vecinas. Todo cuanto se apretuja bajo la luz artificial parece estar contenido dentro de un enorme capelo de cristal, una máquina de grandes dimensiones opera bajo esta media esfera imaginaria, que no es otra cosa sino espesas nubes de vapor iluminadas por intensos reflectores. Hay un movimiento continuo y ruidoso, innumerables cosas pasando, tantas, que, entre fumarolas, tubos, silos y tanques, apenas si se vislumbra a la distancia la pequeña figura negra que en este instante monta sobre la espiral de piedra que serpentea en ascenso por fuera de una chimenea. Esta parece más bien una torre, ahí, sobre la cumbre de un montículo árido y escarpado. Si nos acercamos podremos distinguir que esa mancha negra y movediza, sobre la amplia columna de tabiques aparentes, no es más que la sombra de un manto que, al proyectarse sobre la pared, amplifica el efecto.
Aquel movimiento en combinación —viento, túnica, sombras—, semeja una bestia… extraña: un híbrido: una especie de reptil, pero con piel de molusco; un esperpento capaz de trepar por las paredes con sus adiposas extremidades adheridas a la lisura de las superficies a plomo.
Sube a contraviento. El manto ondea como un estandarte hacia el vacío. El hombre del atuendo va erguido, quizá con un poco de afectación, como la primera bestia en adquirir conciencia de andar sobre los pies y no a cuatro patas; la cabeza alineada con los hombros, salido el pecho; el rostro bigotón da la cara a la ventisca helada; su escrutinio —raro— oculto tras unos anteojos de sol. Una palidez de cadáver se adivina en la piel y sin embargo las facciones no muestran una sola mueca de lamento, como si el frío y la neblina no fuesen sino infortunios que al ser vencidos, demostraran la fortaleza que lo distingue ahora que avanza contra lo adverso. Hay más bien un estoicismo labrado, un orgullo felino: una satisfacción merecida.
La figura al fin llega a la cumbre. Es el punto más alto en kilómetros a la redonda: un parapeto en voladizo que domina sobre la zona industrial circundante.
Un ronroneo de engranajes y bandas caminadoras nos invita a pensar en una actividad constante y turbadora: no importa cuán tarde sea, las máquinas no se detienen, tampoco nuestro hombre, al parecer.
Otras actividades se perciben más allá de las colinas: una sirena distante que bien puede ser una ambulancia o un carro patrulla tras algún malandrín; el motor de un avión que desciende peligrosamente sobre las casas que se apretujan alrededor del aeropuerto, como un regimiento de mendigos harapientos dispuestos a asaltar un poblado.
Las bocanadas de humo que escapan por las chimeneas de ladrillo o de concreto inundan el territorio con un olor peculiar —quizá no tan peculiar— hasta que esta, la que sirve de base al voladizo en donde nuestro personaje se aposta, empieza también a soltar sus emanaciones. Es entonces cuando el olor a quemado le parece un tanto molesto.
Él evita respirar de más ese aire viciado cuyo aroma conoce muy bien: es el humo del pecado que se eleva e incorpora a los vapores de la bóveda imaginada. Sí, escucharon bien: he dicho el humo del pecado: unos cuantos metros abajo, por el ducto y donde nadie lo puede advertir, se carboniza el cuerpo de un policía. Al hacerlo libera su hedor: carne, cabellos, uñas quemadas, y entonces uno se pregunta ¿además de este olor insufrible, que más se desprende de un cuerpo que se calcina? ¿Quién lo podría asegurar?
“Esta noche se ha hecho justicia de nuevo”, piensa la Bestia, nuestro hombre, el vengador: Amadeo Merlo, mientras contempla el rumoroso y decadente paisaje bajo sus pies.
2
Cuando Amadeo lee en el periódico que su escultura ha ganado el concurso una sonrisa macabra se dibuja en su rostro. Es la misma risita malévola que su apariencia ha ido adoptando día tras día. Mientras tanto, acerca el ceniciento papel del diario a la luz de la lámpara que asoma sobre el sillón en donde ahora descansa. Mira con detenimiento la fotografía elegida por el Museo de Arte Moderno de Terra Nostra. Es la misma obra que envió al certamen unos meses atrás. Lo esperaba, el dictamen es solo una confirmación: la rueda se echó a andar y las cosas han ido cayendo por su propio peso, consecuencia de un trabajo arduo e ininterrumpido. La relevancia del evento es ínfima si se compara con la cruenta fama que ya ha alcanzado en los confines de Terra Nostra. Su nombre de guerra es todo un emblema. Adalid cuestionable, sin duda, pero las cifras no mienten y a medida que el tiempo avanza y el precio puesto sobre su cabeza aumenta, los adeptos a su causa se suman y forman una trama que difícilmente se puede desenmarañar.
Son tantas las pistas falsas que cubren su rastro y tantas las precauciones que se toma antes de dar cada paso, que nadie sabe si existe de verdad o es una invención del populacho. Aunque él mismo debería de aceptar que a últimas fechas ha actuado con cierta desfachatez, que en su tiempo de justiciero el aura de sus “triunfos” ha mermado las precauciones. De cualquier manera, nada como el reconocimiento institucional para dar pleno testimonio de su existencia.
Sabe que no quiere perderse la ceremonia, aunque teme también entrar en ese ciclo de errores ya conocidos y que podrían resultarle fatales. Conoce de buena fuente, porque Arcelia se lo ha dicho hace poco, que Leonardo Brioi también participó en el concurso y aprovecha de paso la ocasión para informarle que ahora es él, Leonardo, el dueño sus afectos.
—¡¿Qué?! —involuntaria expresión que brota con reveladora espontaneidad, y ahora debe asumir que la Bella ha escapado de las garras de la Bestia.
—Me hace reír —explica Arcelia sin culpas, y la Bestia refunfuña hacia adentro mientras se entera de cómo Leonardo la ha ido conquistando. Esa misma tarde, sin ir más lejos, el artista la ha tenido horas enteras en una misma posición y sin nada encima —más retorcimientos interiores—. Luego, orgulloso, se ha acercado a la Bella para mostrarle una cosa informe y abstracta, fea en realidad según su juicio, a la que Leonardo llama con desvergüenza Mujer desnuda sobre sillón. No es una gran escultura, dice Arcelia, pero cómo se ha reído, aun cuando no entiende de qué demonios sirvió tanto estoicismo de musa inspiradora, tanto músculo acalambrado. Carcajada de Arcelia. Luego va y lo tira del brazo para presentarlo. Aunque el asunto le cala, las cosas no pueden ser de otra manera. Leonardo le ha llevado flores, la ha cortejado como se debe, ¿por qué habría de preferirlo a él, que jamás le ha obsequiado ni una mísera caja de chocolates? Amadeo quiso odiarlo, pero no pudo. Además, el tipo es simpático; atormentadón, sí, histriónico de más, pero buen tipo, y no utiliza a la Bella para colgarse su hermosura de medallita. Valor por tomarse en cuenta.
Aceptación. No hay más remedio que la aceptación. Hasta un vengador debe saber cuando ha perdido una presa. Lo de Leonardo ha sido un allanamiento, aunque visto del lado práctico, un allanamiento nada desfavorable si se toman en cuenta el sinnúmero de dificultades de las que ahora y de un solo plumazo se libera. Si no puede ver más a Arcelia en la intimidad, tanto mejor. Regla de vengador: no involucrarse. ¿Cuándo lo olvidó? Frecuentar a Bella ponía su clandestinidad en peligro inminente. A su lado se había vuelto poco cuidadoso, incluso pudo haber sido descubierto… peor aun: atrapado.
El día de la ceremonia, Amadeo Merlo marca el teléfono. Les propone pegárseles para asistir a la premiación, como si no tuviera otra cosa que hacer. Arcelia y su amigo lo aceptan como acompañante. Desde el momento en que Amadeo pasa a recogerlos nota que Leonardo viene de escéptico. Arcelia parece divertirse con los graciosos tormentos que el artista se impone. Después de algunos minutos de recorrido, el carro deportivo de Amadeo cruza bajo la arcada de herrería que sirve de acceso a la explanada del estacionamiento. Está abarrotado. Desde ahí observan al nutrido grupo de personas elegantes que dialogan a la entrada del museo. Leonardo lanza un bufido mientras baja del coche. Arcelia lo abraza y entonces le susurra:
—Tranquilo, Aquilino, que no te van a comer.
—¡Mmmmf! —brama mientras libera sus greñas del cuello de la chamarra.
El pitido de activación de la alarma del coche suena a sus espaldas cuando los tres se dirigen ya hacia la multitud.
Una vez adentro del auditorio logran colarse casi hasta el frente gracias a los favores de una amiga de Arcelia que trabaja en el museo y los ha dejado entrar antes que a todo el gentío. Amadeo y Leonardo se cuadran ante la amiga, que los mira de regreso como si acabara de sacar un as bajo de la manga.
En ausencia de la pieza, como ya se había mencionado en los diarios, lo que los tres amigos observan es una serie de diapositivas con las que el jurado dicta su ponencia. Amadeo reconoce de inmediato la cédula que él mismo puso en la base de su escultura:
Título: Policía desaparecido el 7 de julioTécnica: miembros del susodicho sobre un ready-madeDimensiones: 1.10 X 0.50 X 0.50 M. Autor: el Apóstol
La obra había sido seleccionada por su limpia crudeza y por la forma como el artista había logrado integrar en ella miembros indiscutiblemente humanos.
Leonardo Brioi había estado despotricando amargamente antes de la ceremonia, arremetiendo sin mesura contra los sistemas de escogimiento. Sentía que su trayectoria merecía al menos una mención, misma que hasta la fecha no ha recibido. Sin embargo, cuando ve las fotografías de la escultura se muestra más moderado en sus ataques, y si bien se empeña en mostrar un desacuerdo excesivo no puede ahora dejar de contemplar con admiración las formas adosadas, los alambres retorcidos, el balance de las partes, la manera como la pieza parece emerger del suelo y elevarse en un movimiento inquietante y tortuoso hasta que se detiene como solidificada por alguna suerte de instantánea prestidigitación.
En la convocatoria se había estipulado claramente que las obras se presentarían firmadas con un seudónimo. Las plicas serían abiertas cuando hubiera una obra ganadora. Al hacerlo descubrieron con sorpresa que el Apóstol aludido en el seudónimo era, en verdad, nada más y nada menos que ¡el Apóstol! Los dictaminadores se encontraron de pronto escudriñando la plica en un intento de dar con la clave que resolviera el enigma de tamaña broma y la hiciera, al menos de algún modo, graciosa, pero en lugar de eso lo que había era un recorte de periódico y una nota adicional escrita en la jerga solemne y acartonada con la que los vengadores suelen firmar sus comunicados:
Estimados caballeros:
Habiendo llegado a este punto —que como ustedes han dicho con claridad, es ya inapelable— les informo que el monto en efectivo del premio no me brinda ninguna utilidad. Agradezco, eso sí, el reconocimiento y es para mí un honor formar parte de la colección del museo.
Respecto al dinero, puesto que ahora me pertenece, es mi voluntad donarlo a la familia Vera Cruz (datos al reverso de esta misiva), cuyo trágico caso tal vez ignoren, pero que pueden conocer al leer el recorte del periódico adjunto. Las partes humanas y la placa del agente que forman parte de mi escultura pertenecieron a uno de esos malandros a los que llaman policías, y que segó la vida de un jefe de familia como la de los Vera Cruz. El monto del premio no compensará su pérdida, como bien pueden imaginarlo, pero al menos les aliviará saber que el Apóstol ha castigado otras injusticias similares, y lo seguirá haciendo mientras reine en esta ciudad la corrupción y la impunidad.
Espero que sus criterios morales en cuanto a la naturaleza de mis actividades no ensombrezcan su juicio respecto a esta obra.
Atentamente,
El Apóstol
Hubo un escandaloso debate donde los jueces tuvieron que dejar de lado sus convicciones para anteponer el profundo sentido de la estética que los había conducido hasta el resultado final. Debieron respetar el postulado que ellos mismos habían establecido en la convocatoria y que no escapó a la aguda vigilancia del vengador: el resultado sería inapelable. Pero una vez llegados a este punto fue inevitable tener que informar a las autoridades que contaban con una escultura en la que un artista había integrado a sus formas la placa del agente MA-C-TON-34, así como una mano disecada, trozos de músculo torácico seco y adherido con pegamentos, alambre y conservadores, y cuatro molares con los que finalmente se certificó que los miembros pertenecían, en efecto, al oficial desaparecido.
Los policías, indignados, trataron de llevarse la escultura de inmediato, pero se toparon contra el invencible muro de la institucionalidad: la pieza era, de momento, propiedad del Estado, de manera que fue menester echar a andar la maquinaria burocrática de los papeleos y las negociaciones. Una de las salidas propuestas entonces fue que la corporación de seguridad pública comprara la obra premiada, pero la iniciativa provocó tal indignación de los policías que amenazaron con asaltar el edificio y recuperar el cuerpo por la fuerza. Autoridades de mayor rango debieron entonces mediar y algunos rumores alcanzaron a filtrarse a la prensa, hecho que vino a enfurecer al comandante Lucas, encargado de la negociación, quien en un arranque de locura llegó incluso a tomar por las solapas a un reportero con pinta de detective —que en aquel momento le extendía un micrófono para entrevistarlo— y estuvo a punto de estrangularlo, de no ser por la gente a su alrededor, que en una grotesca maniobra de forcejeos y manotazos se lo impidió.
Era evidente que las cosas se estaban saliendo de control y se volvía imprescindible dar con una solución que dejara satisfechas a ambas partes del conflicto. La salida fue la siguiente: la pieza sería donada al cuerpo de seguridad pública de inmediato, iniciativa tras la cual se procedió a llenar la documentación pertinente para formalizar la cesión.
Se llevó a cabo una pequeña ceremonia privada en la que el director del museo hizo entrega de la obra. Cuatro agentes vestidos de gala cargaron la escultura para depositarla en un féretro abierto y custodiado por dos filas de uniformados, que saludaron disparando salvas con sus implacables fusiles que parecían haber sobrevivido a la Revolución. No se permitió el acceso a la prensa y al final del evento los agentes se llevaron el cuerpo por la salida de servicio, de manera que nadie pudo dar fe de cuanto pasó en los patios interiores del museo, salvo las partes interesadas. El comandante Lucas se vio obligado a dar las gracias en un parco discurso y se despidió malhumorado, no sin antes dejar claro que en aquella pieza encontraría al menos una pista clara que los haría llegar al perpetrador de semejante monstruosidad. Las partes del cuerpo correspondientes al policía fueron finalmente envueltas y recolocadas en el féretro para ser entregadas a la familia.
Estos, a pesar del dolor que supone su tragedia, tuvieron que asistir a la infausta ceremonia de gala y soportar los debidos honores que la corporación ofrece cuando pierde a uno de sus distinguidos elementos caídos en pleno cumplimiento del deber. Lograr todo esto se dice fácil, pero por poco y supera la competencia de tan eminentes dictaminadores.
“La ceremonia de premiación brilló por la ausencia de la obra premiada, así como del artista galardonado”, se mencionaría provocativamente a la mañana siguiente, en la reseña periodística de El Día.
“Los miembros del museo se han visto en la necesidad de ofrecer al público una conferencia en la que se presentan transparencias de la escultura y se hace entrega del cheque a una tal señora Alicia Vera Cruz, ama de casa, a la que no le permiten hablar para evitar más problemas con las autoridades de seguridad pública”.
La señora Vera Cruz no entiende ni jota de la conferencia que los críticos ofrecen sobre la obra del vengador, pero se le ve muy emocionada. Para explicar su ponencia con claridad, el doctor Adalberto Echenique se levanta y se dirige hacia un extremo del podio, donde lo espera un micrófono colocado sobre un atril. Ha dejado atrás, sobre la mesa cubierta con un paño verde, el vaso de agua que estaba bebiendo. Amadeo, no sabe por qué, se imagina de pronto que en el vaso hay una dentadura postiza. No es más que una ocurrencia, desde luego, pero el poder de sus ocurrencias a veces llega al grado de las alucinaciones. Por ejemplo, las orejas del doctor, enormes en relación con su cabeza que se le antoja más bien diminuta, sobresalen de manera que le parece un gnomo. No es que busque un parecido con algo, sino que a sus ojos quien habla no es otro que un gnomo. El efecto se acusa cuando el doctor mira de frente hacia la audiencia, detrás de sus anteojos de aumento. Entonces ojos y orejas crecen bajo la melena parcial de cabello blanco que le cubre media cabeza. La otra media refleja las luces que le caen desde el falso techo y entonces Amadeo quiere ver los dedos alargados y cubiertos de pelos o las uñas crecidas a manera de garras, pero no, las manos del doctor se ven más bien normales y aquello lo decepciona devolviéndolo a la realidad. Con una lamparita de rayos láser el doctor Echenique hace indicaciones aquí y allá sobre las transparencias proyectadas contra la pantalla. Nadie duda de sus elocuentes argumentos —tal vez solo Leonardo Brioi— cuando se desgrana explicando conceptos que ayuden a comprender la importancia de la pieza seleccionada.
—El artista ha integrado miembros humanos disecados expresamente para formar parte de la escultura —explica Echenique—. Cabe destacar que no se trata de miembros arrancados a un cuerpo desconocido, adquiridos en una escuela de medicina o en alguna morgue de mala muerte. En este caso el autor ha ejecutado una cadena de actos extremos para la realización de su obra. El primero en sí es hacerse con el cuerpo, llamémosle de trabajo, el cual se ha conseguido en vida —en este punto Echenique titubea un poco, luego carraspea para continuar— después, por procedimientos desconocidos, y si se quiere, crueles, el sujeto cambia su condición de ente vivo a inerte. Es necesario destacar que la selección de estos cuerpos no es arbitraria en absoluto y que responde a una empresa moral, muy discutible, incluso reprochable —señala ahora, intentando ser muy claro en este aspecto que bien podría meterlo en problemas—, pero que da sentido y verosimilitud a la propuesta. Este criterio de aproximación al objeto en el campo de las artes abre toda una veta, pues se haya sometido a una serie de actos previos que no se leen de inmediato en la obra, pero que determinan su existencia. En ese sentido, el apego del artista a todo un proceso de ejecución se resume en un acto totalizador cuya unidad se refleja en el último tratamiento de la escultura. La obra bien podría considerarse como el eslabón perdido después de que Duchamp concibiese su célebre La novia desnudada por sus solteros, aun.
Aplausos. Escuetos. Leonardo Brioi se mueve en el asiento como si la butaca le quedase pequeña. Algunos fotógrafos han estado disparando sus cámaras y arrojando sobre el conferencista los luminosos destellos de sus flashes. Amadeo Merlo advierte la presencia del reportero con pinta de detective. Hacerse notar es lo suyo: gabardina y sombrero tipo fedora de fieltro, como un personaje salido de los años cuarenta, y además actúa distinto a sus colegas, como si buscara respuestas en las palabras de los ponentes. De pronto, una fuerte punzada en el hombro sorprende a Amadeo justo cuando advierte que el reportero casi tira su cámara. Merlo se lleva la mano al hombro, distraído por el ramalazo, pero no deja de advertir que el reportero se talla la mano en un aspaviento similar de dolor.
Paty del Duque, subdirectora del museo y destacada crítica de arte, subraya también algunos aspectos importantes de la obra. En su aspecto luce, a ojos de Amadeo Merlo, mucho más natural que su homólogo, por lo que en su caso no surgen alucinaciones que lo distraigan. La subdirectora, pelo corto y perfectamente bien peinado, se alisa los pliegues de la falda mientras se para al lado del atril. Ajusta el nivel del micrófono, el discreto tacón de los zapatos no es suficiente para alcanzar la altura de Echenique. Se toma su tiempo, sin precipitarse, con absoluto control de la situación que muestra la costumbre de dictar conferencias. Hasta que el ajuste del micrófono ha quedado a su entera satisfacción empieza. Habla ahora de la integración de elementos de diverso origen en la obra seleccionada.
—En primer lugar, l’objet trouvé: el ready-made que sirve de base para la escultura, se trata de un componente de madera y metal oxidado cuyo uso es ya imposible determinar, pero cuya forma y proporción lo distinguen de cualquier otro objeto común, de lo cual se desprende que el artista no ha seleccionado cualquier elemento al azar para formar la base de su escultura, sino que en ese primer paso existe ya una intención formal. Enseguida hay que ver cómo la forma de incluir elementos orgánicos como inorgánicos: balas, alambres, fierros, placa metálica con insignias —subraya un poco sorprendida por la nueva vertiente que acaba de encontrar y que ha estado a punto de dejar de lado—, nos remite a un pasaje íntimamente ligado a los posibles procedimientos de sanción que usa el artista. De tal manera que el lenguaje expresado en la obra nos conduce hacia la idea de la tortura, del bajo mundo y este viaje casi involuntario hacia imágenes tan repulsivas se incrementa con el conocimiento del origen y los motivos que el artista ha antepuesto a su obra. La escultura es, en plenitud, la punta de lanza de una serie de actos cuya finalidad en sí no es la obra. Este es otro aspecto que la hace singular y consistente con la idea de lo que hoy concebimos como arte: el artista se ciñe a una serie de procedimientos que anteceden a su obra y que, aunque no se interrumpen en ella, no es el producto la finalidad, sino el castigo, la imposición de la visión personal de una moral, de una búsqueda de justicia. Es decir, ¡que el valor intrínseco de la misma se haya fuera de ella! Gracias.
Esta vez los aplausos son más nutridos. No se sabe bien si es porque Paty del Duque ha mostrado encender más el interés de los concurrentes o si estos odian a los gnomos o sencillamente no hacen sino conceder un aplauso al evento en su totalidad. La gente sale con lo que oyó, pero no se muestra muy interesada en ir más allá, en poner en duda las ideas de quienes dictan el saber. Leonardo Brioi lo haría, pero la verdad es que el prestigio de los presentadores le imponen. Calla, aunque no de muy buena gana.
En otra área del museo y a pesar de la persuasiva conferencia con que los doctores Echenique y Del Duque han dejado satisfecha a su audiencia, Arcelia y Amadeo Merlo tienen que lidiar un rato con el mal humor que las confrontaciones internas de Leonardo le infligen a su ego torturado.
Cuando salen de ahí la noche ya se filtró sobre la ciudad, ocultando sus descoloridos defectos urbanos y haciendo brillar sus partes más atractivas. Los edificios que sobresalen por encima de las copas de los árboles, con luz intensa y elegante, inundan la mancha urbana con un destello de espectros mientras que el movimiento de millones de habitantes camino a sus casas los hace sentir el latido estimulante que producen las grandes ciudades: la sensación de que algo vivo sucede ahí afuera. El ronroneo de los coches que atestan las avenidas hace vibrar perceptiblemente el suelo de Terra Nostra y los urge a salir a la calle ya, a llenarse de ese no-sé-qué extremo, perverso, amenazante, que los estará esperando a donde quiera que vayan.
Los amigos se pierden entonces en el océano nocturno de la metrópoli, donde toda suerte de noctívagos deambula ya por bares y cantinas con la algarabía de un carnaval. Instalados en una taberna Leonardo les narra, con forzado entusiasmo, las aventuras por las que en su oficio de escultor ha tenido que pasar. No permite que sus amigos le cambien de tema como si con ello tratara de compensar, a fuerza de anécdotas, el punzante hecho de ser un artista sin reconocimiento. Habla de los torcidos ambientes en los que se ha tenido que desenvolver; cuenta historias inverosímiles, pero divertidas. Todo un despliegue de recursos narrativos, aunque en el fondo su histriónica actitud deja escapar un halo de patética amargura.
—…Mi trabajo —culmina apoteósico— es el de cualquiera que se precie de ser un creador: un trabajo de veinticuatro horas al día que siempre, óiganlo bien, siempre, he cumplido con creces.
Esta última frase lo hace reír un poco. “Con creces” por Dios, se imagina a sí mismo con un traje de caballero andante, de esos de los tiempos de Cervantes. Arcelia y Amadeo se ríen como queriendo evitarlo, pero la risa les gana. Leonardo, aunque aparenta resistirse, ríe también. Por fin se calman los tres. Leonardo da fondo al trago que lleva en las manos y luego se queda mirando el vaso vacío. Juguetea un momento con los hielos en un gesto de consternación. Merlo imagina que el ruido dentro del vaso lo provoca de nuevo una dentadura postiza.
—¡Y ahora aparece este, este vengador oportunista hijo de puta! ¡Y resulta que todo lo que he hecho no son más que… piquetes de hormiga al lado de ese maldito… alacrán!
Arcelia y Amadeo, apenas repuestos del ataque anterior, vuelven a caer en un patatús de risa incontenible. Se ríen tanto que acaban escurriéndose por las bancas a fuerza de carcajadas y de pronto parecen dos enanos llorando y tratando de incorporarse ridículamente sobre la superficie de un bote que se estremece ante el embate de las olas. El asunto podría parecer trágico en el alma torturada de Leonardo, pero cuando lo expone resulta tan cómico que no hay otra forma de reaccionar.
El bar está repleto y hay mucha luz en el salón, pero no es molesta porque les permite ver hasta la última persona que hay ahí adentro y eso le va al lugar. Amadeo mira los ombligos que las muchachas muestran impúdicamente mientras se llenan el buche de alcohol. Aquello le gusta, quizás no tanto el alcohol, pero los ombligos…
Leonardo se levanta con brusquedad de la mesa para saludar a un conocido apostado en la barra y por poco y tira los vasos medio llenos que descansan sobre la superficie fría de mármol, donde sus amigos se quedan ya más tranquilos. Arcelia se acerca al oído de Amadeo.
—Parece que este pinche Apóstol como que nos une, ¿no crees? —no hay demasiada convicción en lo que dice, pero alude a la noche en que habían discutido con otros amigos sobre el “supuesto vengador”, sin saber que en realidad hablaban de Amadeo Merlo. Aquella noche, para su fortuna, Arcelia se había ido a la cama con él tras muchos años de llevar a cuestas el desliz de su adolescencia, cuando ella lo había desairado.
—No sabes cómo he pensado en eso —él adopta su mejor aire de complicidad, aunque sin notarlo siquiera la risita macabra aparece de nuevo en su rostro.
El humor de Leonardo ha ido mejorando durante la noche. Las copas ayudan. No tiene mal vino ni mucho menos, y aunque a veces sus arengas rozan el límite de lo intragable, algo vuelve a su sitio de inmediato y así puede seguir por horas, sin llegar nunca a colmar la paciencia. La noche marcha como es propio. Todo va bien para Amadeo. El premio le causa una impúdica suficiencia que apenas si se preocupa por ocultar. Ya no es solo la aceptación que sus actos justicieros le han ido ganando entre la gente. Convertido ya en un héroe incuestionable, siente que pisa el mundo con firmeza, pero el premio le da un poco de condimento a las cosas: su obra, que ya forma un buen cuerpo de trabajo, jamás había sido vista. Ha trabajado durante meses, exhaustivamente, aunque siempre a puerta cerrada, en el más brutal de los aislamientos. Tal es la condición de quienes se empeñan en llevar así una doble vida.
Pero ¿qué es esto? ¿Alguna mala broma del Altísimo? De pronto, como una máquina que suspende su marcha abruptamente y sin saber lo que falla en su intrincada mecánica, Merlo se abisma: una sombra se apodera de su ánimo, mancha de sangre que se extiende sobre una tela absorbente. Algo lo toma por asalto: es el recuerdo de su esposa Miranda, muerta hace poco. Las imágenes lo invaden justo cuando está a punto de ceder al impulso de jugar a la clandestinidad por debajo de la mesa, tal y como hiciera con su suegra Sandra Lasarini la misma noche en que Miranda los presentó. “Lugar común”, se reprocha a sí mismo con un cinismo irresponsable, siempre ha temido convertirse en uno de esos sujetos que aplican la misma fórmula para conseguir lo que quieren sin pasar por el trámite del riesgo. En automático recuerda cuando conoció a su suegra. Da un trago para quitarse la náusea que le carcome el estómago, pero en vez de refrescarse siente ganas de vomitar. Mira a Arcelia y a Leonardo acariciándose las manos sobre la mesa y siente asco de sí mismo. La culpa lo invade y comienzan a desfilar por su memoria las caricias a escondidas con Sandra Lasarini, sus elocuentes interpretaciones sobre la inferioridad de su hija, su patética libidinosidad, sus pretensiones de convertir en trofeo lo que a leguas olía a muerto. El aire empieza a parecerle asfixiante y siente como si se le impregnara en las narices el nauseabundo hedor de un agua putrefacta.
—¿Qué te pasa muchacho? —Leonardo ha interrumpido sus escarceos con Arcelia al ver la cara descompuesta de Amadeo. Ella también lo mira preocupada.
—Nada, compañero, ahorita se me pasa —intento vano de sobreponerse.
Leonardo se pone de pie para ayudarlo, pero él lo rechaza. Quiere superar el malestar recordando los aspectos de la conferencia, aunque los celos lo dominan cuando ve los cabellos negros y largos de Arcelia y sus manos, equivocadamente entrelazadas con las de Leonardo. Entonces nada más quiere poseerla. Necesita poseerlo todo, abarcarlo todo. Salvo que el recuerdo de Sandra Lasarini lo ataca de nuevo como un animal carroñero mordisqueando las entrañas de un cadáver; vuelve la inocente ceguera de Miranda. Su muerte. La culpa se instala con fuerza redoblada, las náuseas aumentan. Los gestos de cada rostro que lo rodea parecen ahora martillarle las sienes con sus alocados monólogos. Empieza a sudar. Mira los ojos, las manos, copas llenas de licores embriagantes, los ombligos que ahora parecen moverse amenazantes, bocas de piraña. Tiene que hacer algo. Se disculpa abruptamente y sale huyendo de allí.
Un incontenible impulso de cobrar una víctima lo domina.
3
Aunque para entender mejor quizá deberíamos ir unos meses atrás. Veamos: Pablo Ruiz Picacho, reportero de profesión y fotógrafo aficionado, ha estado siguiendo los pasos del vengador desde que supo que un segundo agente había desaparecido. Hechos desconcertantes que no tienen ni pies ni cabeza, pero que de algún modo han capturado su interés.
El caso parece embonar al dedillo con la extravagante naturaleza de reportero de Ruiz Picacho, que para cubrir una noticia la hace hasta de detective. Tiene la curiosa costumbre de usar sombrero y gabardina, lo cual le gana ciertas burlas entre sus compañeros que en el fondo le tienen envidia. Su infatigable pasión de investigador lo impele a indagar horas extras y a escribir textos en donde se deja las entrañas y cuyos efectos literarios superan con creces los escuetos reportajes meramente informativos de sus colegas.
Su atuendo muy a la Dick Tracy lo provee de un aura detectivesca que a veces le abre las puertas de la información y otras más lo meten en serios aprietos. Las desapariciones le han dado a Ruiz Picacho la esperanza de cubrir una noticia que podría salvarle el pellejo en el periódico. Su situación en la oficina se ha visto amenazada por los incontables episodios en los que a veces ha tenido que desmentirse, ya sea por no contar con las pruebas contundentes para sostener sus estrafalarias teorías, ya por las advertencias que recibe desde arriba el Pelón Ferrer, su jefe inmediato. Con todo lo despreocupado que el reportero pueda parecer, la situación ha dejado de ser sencilla. Ya no es un capullo, y de algún modo debe pagarse los vicios que lo siguen manteniendo con vida. Sabe perfectamente que de perder el empleo deberá mudarse de nuevo y será como empezar de cero otra vez. No lo desea. El cansancio ha empezado a mermar un cuerpo que antes podía soportarlo todo, desde las desenfrenadas fiestas que adora, hasta los largos periodos de hambre y de carencias.
—No la riegues esta vez, Pablito —amenaza el Pelón desde el fondo de su ratonera. Expele un humo pestilente y se acaricia la calva como si se empeñara en sacarle brillo cada vez que gira instrucciones detrás de su escritorio. Ruiz Picacho se asoma desde el corredor y ve la montaña de papeles desordenados que se interponen entre él y su jefe, y la silueta de los rascacielos que se elevan por detrás de la ventana. Se acomoda el sombrero de fieltro con el índice y el pulgar, a manera de despedida, y se dirige hacia los elevadores con su vieja gabardina sobre el brazo. Tuvo ocasión de reseñar dos desapariciones más antes de que se presentara la oportunidad de retratar la quinta motocicleta abandonada.
Cuando los primeros agentes desaparecieron apenas si se publicaron un par de notas en un periódico amarillista, de esos que se dedican a cubrir con lujo de morbo todo tipo de crímenes domésticos. La noticia se había cubierto como un evento aislado que a nadie interesaba más allá de la curiosidad, pero Ruiz Picacho detectó que, en todos los casos, cuando un policía había desaparecido, lo único que quedaba como rastro de él era su motocicleta, como las otras, abandonada al borde de la acera en alguna avenida. Ruiz Picacho tenía olfato de sabueso para pillar este tipo de notas y el talento suficiente para colarlas a un periódico como El Día. Al hacerlas suyas las había salvado de quedarse entre las reseñas de crímenes escandalosos publicados en los diarios amarillistas. Luego pudo corroborar que tenía razón: las misteriosas desapariciones continuaron sucediendo. Para entonces ya había logrado enganchar a los lectores, aunque como siempre, no había manera de quedar bien con todos. A medida que avanzaba en sus pesquisas llegaron las voces que le sugerían prudencia, aunque esta no era precisamente la marca que lo distinguía.
Ruiz Picacho siempre se ha empeñado en su trabajo y nunca se detiene si su labor ofende, lastima o importuna a alguno que otro bicho urbano. De hecho, mientras más reacción, más estimulado se siente para continuar, aunque ello suponga sus riesgos, pero ¿acaso no es el riesgo el mejor aliciente del buen periodista? Quién sabe, al menos él así lo supone. Sí, el riesgo, el deleitante riesgo. El periodista se soba la panza satisfecho. Recuerda sus mocedades, cuando se inició como novillero, y es volver a sentir el olor de la arena humedecida del ruedo, el estimulante murmullo de la afición que espera a que aparezca la magna bestia enardecida por el puyazo. Sí, también el cosquilleo del miedo, ingrediente imprescindible.
Para cuando consigue que la noticia alcance la primera plana del diario los lectores ya tienen muy claras algunas constantes en el misterioso caso de los policías desaparecidos: que las cinco motocicletas abandonadas se encontraron en perfecto estado y sin que les faltara siquiera un tornillo; que no hay rastros de lucha ni huellas de sangre; y la más notable de todas: que en cada una de ellas, sobre el asiento, se ha encontrado un distintivo de autor: una tarjeta sin más pistas que una simple y desconcertante mancha negra circular al centro de un cuadro plastificado; testimonio palpable convertido en emblema, pues es esta la única imagen concreta que el público podrá observar por algún tiempo, al menos hasta que los actos del vengador inunden paulatinamente los rincones de la ciudad.
La fotografía que Ruiz Picacho ha logrado publicar en la primera plana de El Día no muestra mucho en realidad: un asiento de motocicleta en primer plano con un fondo un tanto borroso, pero en el que es posible distinguir los sofisticados retorcimientos del metal, los cables, los bujes y toda suerte de partes innombrables que claramente, vistos en concreto, nos remiten a la imagen de un motor al descubierto. El distintivo clavado como un estoque. Una imagen que aislada en sí no posee ningún valor, pero que incorporada al contenido de la historia que la acompaña adquiere matices más relevantes. Es la única fotografía que ilustra el insospechado artículo en el que Ruiz Picacho se ha dado a la tarea de sugerir por primera vez la teoría de la existencia de un vigilante.
4
Tal vez sería mejor empezar por el principio: El día que el destino le arrancó a Miranda de su lado, Amadeo Merlo no pudo sospechar que su vida iba a dar un vuelco tan tremendo, y junto con ella la de muchos otros que desde entonces se han beneficiado con su fanático heroísmo. Pero, para que Amadeo Merlo llegara a ser el héroe aclamado de nuestros días el destino tuvo que darle un empujoncito.
Veamos: aquella mañana gris de diciembre, como tantas otras, Amadeo no pone mucha atención a los símbolos que desfilan de manera estrepitosa frente a sus ojos. La costumbre ha modelado su personalidad: es uno de esos tipos dispersos, aletargados, cuya existencia es apenas más perceptible que la de una lechuga. Pero ese viernes —es viernes, de eso está seguro, siempre lo va a estar, recordará cada uno de sus movimientos, cada uno de sus tropiezos—, este viernes, decía, Amadeo Merlo responde anodinamente al augurio que supone el reguero de pájaros muertos en la banqueta por un revuelo de humos enrarecidos; si acaso echa un vistazo con la impresión de saber que la escena se repite de nuevo, como cada invierno. Luego eleva los hombros.
El gesto denota una precaria indiferencia, a la que una parte de sí se resiste y lo lleva a chasquear la lengua como preocupado por un suceso que, desde luego, amerita más atención. No pasará de esto, piensa: acaso un comentario en el noticiero de la noche, esperar a que la temperatura suba de nuevo y que la espesa nube de smog se disipe, como siempre. Ni siquiera le da por conectar el suceso con las noticias de alerta que vio la noche anterior, cuando dijeron que el volcán de Terra Nostra había estado soltando de nuevo sus emanaciones sulfurosas.
Pero él no piensa en eso, no: a él le preocupan las cosas que tienen que ver con él, con lo que él puede o debe hacer. Así que nada de perder el tiempo en pensar en los pájaros muertos sino en la monserga de moverlos para que no queden despanzurrados sobre la banqueta como una macabra alfombra de plumas y vísceras sanguinolentas; se queja, como si los hechos estuvieran diseñados para molestarlo.
El mal humor, la sensación de que todos juegan en su contra es el estado natural de sus percepciones y se resigna apartando los pájaros del camino, en un intento por cambiar de actitud. Se da a la ceremoniosa tarea de levantarlos del suelo. A pesar del frío, siente sus cuerpos todavía calientes. Recuerda las incontables veces en que tuvo a alguno de ellos muerto entre las manos, listo para practicarle una disección. Ese recuerdo involuntario le produce un ligero desasosiego del que intenta desembarazarse. Como si no quisiera lastimarlos, retira los pequeños cadáveres emplumados y los acomoda con cuidado sobre el pasto de la banqueta.
En este momento se desliza por el filo que separa dos estados de ánimo distintos: por un lado, la melancolía lo tironea hacia el abismo de la tristeza, aunque de eso hablaremos más adelante; por el otro los aspectos de la realidad cotidiana, que no pueden sino hundirlo en el pantano de sus malestares, como el que sabe que se le viene encima en las horas que dejará de ser él y que suele ser la tortura habitual de los desdichados.
Pronto un aerodinámico artefacto más se incorpora a las avenidas de Terra Nostra, ese cuerpo disoluto por cuyas arterias enfermas no puede circular ya la sangre. El cuadro clínico se repite cada mañana: gente que parece salir hasta de las alcantarillas; un hervidero; autos en fila formando la desmedida y reluciente serpiente de láminas, de cuyas escamas parece brotar la misma apetencia: las podridas ganas de no ir a trabajar. “Un día más”, piensa, pero se sabe sin voluntad para dejar de lado esta vida que odia. Porque de que la odia, sin duda, la odia, vive demasiado empecinado en valorar los argumentos de su infelicidad. Tanto, que no ve.
Poco le parece, por ejemplo, el silencio inusual que envuelve ahora la oficina, justo cuando recorre la interminable sucesión de cubículos y escritorios elegantes que por lo general no cesan en su rumor de teclas, voces y llamadas telefónicas. “Extraño”, piensa distraído: “un silencio sumamente peculiar” Nadie tiene qué hacer. Los jefes han abandonado el edificio por razones de trabajo que de momento no importan para lo que nos ocupa, por lo tanto, en las tareas asignadas se ha formado un hueco que no se llena ni con el parloteo de las secretarias.
Poco, realmente poco, le parece que al entrar a su privado pise involuntariamente la placa que lleva su nombre y que se encuentra en el piso sin una razón aparente: “Amadeo Merlo / Sub-director de Planeación” arruinado con todas sus letras, fragmentado e inservible, sobre la alfombra, como una advertencia de lo que está a punto de ocurrirle. Y ni qué decir del eterno deslizarse de los minutos que parecen alargarse con una lentitud indecible, como si en cada lapso se pudieran acomodar mil cosas más que de costumbre; y él, cerrado a los augurios, se empecina en mirar por la ventana mientras se talla las manos con la ansiedad del reo que se agazapa en el rincón de su celda en espera de un futuro que no llegará.
Inenarrable el tedio, la cantidad de pensamientos recursivos que forman el infinito devaneo de sesos de la jornada, eterna, hasta que milagrosamente llega a su fin. Lo que viene por delante lo impele a moverse, aunque no encuentra una razón para sentir que eso implica una mejoría.
Ciego a las lecturas más evidentes de todo cuanto lo rodea, Merlo se lanza a las calles al final de la jornada para volver a casa sin alegría. “¿Para qué?” Se pregunta casi evaluando si no sería mejor seguir aburriéndose en su despacho. Antes de cruzar la avenida un agente de tránsito le marca el alto. Amadeo no logra convencerlo para colarse por el retén y atravesar la gran calzada que extrañamente parece desierta. Es entonces cuando ve la turba que empieza a extenderse por las calles como un charco de agua derramado sobre una superficie lisa y brillante. Escucha el rumor creciente de la horda que se enfila hacia los pies del Ángel de la Independencia, el tumulto arremolinado en torno a la gran columna que va creciendo rápidamente y toma por asalto la Avenida Reforma. Vienen de todos lados. Es como si lo hubieran cambiado de mundo. Una realidad distante y colorida lo rodea ahora; los manifestantes elevan sus pancartas: hombres, mujeres… niños también. Gritan y bailan con los puños en alto, dando muestras de un amenazante poderío. Se disparan entre sí y se tiran al piso como muertos una y otra vez, para luego incorporarse y seguir con la parodia. Rostros ocultos detrás de las máscaras. Esto, más que una manifestación, parece un carnaval de disfraces: trajes blancos cruzados por enormes cartucheras, demonios estrafalarios y soldados con las espadas desenvainadas; trajes marciales azules y rojos, y botas y rostros de políticos famosos en los más variados colores y tamaños, perdidos entre la multitud y profiriendo sus reclamos.
Un golpe repentino le provoca un gran susto: sobre el cofre del coche ve la enorme cabeza color pollo del presidente de los Estados Unidos. La inequívoca mirada diabólica que debiera proyectar aquel rostro anaranjado y fofo tan odiado y célebre como el de Hitler no emerge de aquellos ojos sin fondo. Detrás del rostro se contrae la llorosa e inocente mirada de un niño harapiento que ha caído sobre el cofre cuando trataba de subir hasta lo alto de una pirámide humana. En vez de ayudar al niño, el agente de tránsito ordena a Amadeo que se mueva sin bajarse del coche. La pirámide de acróbatas queda ahora dispersa alrededor del motociclista. Mientras levantan al infante del cofre, los manifestantes le recriminan al policía porque el conductor se está colando por el retén. Enseguida empiezan a patear el flamante coche deportivo en el que Amadeo ha invertido una fortuna. Este apenas si tiene espacio para maniobrar peligrosamente y tomar una calle por donde dejará atrás a la turba. Ni tiempo le da de saber lo que ha pasado con el niño. Se pregunta inútilmente, como hace con frecuencia: ¿por qué no prohíben las manifestaciones? Si así hubiera sido habría llegado a casa sin contrariedades y se habría salvado de quedarse tan solo como se había quedado el Ángel de la Independencia después del disturbio. Pero ni ángeles ni arcángeles están de humor hoy como para mimar las necesidades de un pobre diablo enfrascado en sí mismo. En verdad, alrededor de estos días, a Amadeo lo tienen sin cuidado los manifestantes y las insólitas demandas que tienen por costumbre proclamar a los pies de un ángel desmesurado, radiante y, a decir verdad, bastante afeminado. Además, dice, no acaba de entender esa fastidiosa necedad de la gente de andar tomando las calles para llegar al corazón de la metrópoli, a los oídos de la República con la esperanza de el-no-quiere-saber-qué.
Por tratar de avanzar se va metiendo por calles y callejones para inventarse un atajo, pero el atajo improvisado lo va alejando cada vez más de su camino. Un exótico trayecto lleno de claxonazos e insultos, de violentos conductores que a capa y espada defienden empecinadamente el espacio que ocupan sus modernas carrozas; es obvia la desesperación de algunos pobres diablos que, como él, en su afán por llegar antes, entorpecen aún más el tránsito de coches.