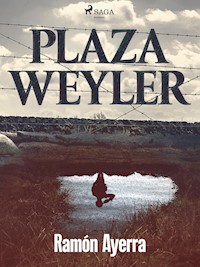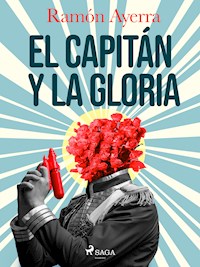
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Con prosa exquisita y un sentido del humor tan fino como afilado, Ramón Ayerra nos lleva en esta novela a una vorágine costumbrista de enredos rurales cada vez más enmarañados hasta su apoteósico final. En un pueblito del sur de España, la irrupción de unos desalmados del norte empieza a fraguar lo que podría ser una nueva guerra carlista, más de cien años después de la última. A raíz de la alarma entre las fuerzas del orden, la situación se va complicando y enredando más, entre supuestos, malentendidos y absurdas cadenas de mando, en una serie de escenas a cual más desternillantes que nada tienen que enviar al mejor Amanece que no es poco.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ramón Ayerra
El capitán y la gloria
NOVELA
Saga
El capitán y la gloria
Copyright © 2004, 2022 Ramón Ayerra and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374023
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
A Jimena, y a la memoria del heroico truhán Giovanni Bertone
1
La Coronela Juez del Juzgado XXIII de la Guardia Civil, correspondiente a la Demarcación de Andalucía Costa Oriental, con sede en Fuengirola, cabecera de la 723 Comandancia del Instituto, y con facultades de múltiples registros, como la de presidir los Consejos de Guerra, y aun los Comités, desencadenados en territorio de su jurisdicción, María de la O y Avendaño de Zamurrio, escuchó los alegatos, a su juicio estúpidos, de la Defensa, en la causa abierta, en Consejo de Guerra sumario y secreto, contra los guardias del Cuerpo Luciano Ron Rivera y Hermenegildo Zamora Viudes, hizo algún apuntajo en sus papeles, hasta pergeñó un dibujín y bostezó con escaso disimulo.
Es dama corpulenta, de carnes abundantes, de mirada fría, cabello ceniciento tirando a cano, recogido en la nuca en colita breve y con gesto de oficiar en un negocio que apesta. Un rostro aniñado no encaja en esta amazacotada encarnadura, con lo que un apunte de monstruosidad se hace patente. Una celeste colegiala metida en horma de camionero y ejecutando tareas de claro signo siniestro.
Y no, no disimula su mala leche. Cuando deja los papeles y busca un sitio para su mirada perdida, ésta cae sobre el charolado tricornio, en descanso ante ella, más allá de los documentos, como un dios que presidiese la ceremonia, los sentimientos de la Coronela Juez, un recordatorio implacable de sus deberes y obligaciones y al mismo tiempo un fulgor que brotaba de la negrura igual que una luz satánica dispuesta a iluminar y resolver sobre los dislates que pudieran acosar a los miembros del Benemérito Instituto.
–¿No le basta ya al señor Letrado –cortó la Coronela Juez sin distraer la vista del tricornio– para zanjar su defensa...? Con lo que lleva dicho habría para ilustrar, y con abundancia, numerosos Consejos de Guerra.
–Mi deber, señora Coronela Juez –responde con recato el Letrado Inocencio Pecharromán Cabezuela, un paisano menudo, feúcho y calvo, a pesar de su juventud. Hubiera hecho un papel divino como sacristán en templo de escaso culto y exiguo limosnero–, es agotar las posibilidades de demostrar la inocencia de estos dos hombres, expuestos a...
–¡Pero resulta que lo que está usted agotando es otra cosa, señor mío... no sé si me explico, con los civiles todo se vuelve latoso... la deposición del Comandante Fiscal –y miró a su derecha, a Belisario Pi Galeote, palmesano él, un uniformado de bigote pelopincho, tieso como un huso y con aspecto de largar tralla, mecánicamente, sin alterarse, contra cinco o contra cinco mil reos, y en sucesivos sumarios. El Código Penal Militar, a su vera, podría amparar hasta la ejecución fulminante de un Cuerpo de Ejército, mascotas incluidas –ha sido contundente y las pruebas que ha esgrimido no las mueve ni... – miró hacia el techo–, vamos, que no las mueve nadie.
–Con el mayor respeto, señora Coronela Juez, insisto, el derecho de mis defendidos...
–¡Y dale! –rugió la Coronela Juez avinagrando su rostro infantil. Y añadió ladinamente, con una sonrisa de muy mal agüero– ¿O es que acaso sus honorarios se avían en función del tiempo invertido en la defensa?
Enrojece el Letrado y hasta las orejas blanquecinas se le tornan escarlata. Y se pone en pie, airado y con temblequeo de manos.
–¡No permito...!
–¡Se acabó lo que se daba –ladró la Coronela Juez–, conforme al artículo 459, punto 7, del Código Penal Militar, decido que el Consejo queda visto para sentencia, que será pronunciada en esta Sala, mañana, a las 11 horas! Abandonen el recinto y los acusados al trullo, que es su patria natural.
2
A las nueve horas de la mañana siguiente ya aguardan en un cuarto cutre de la Comandancia de Fuengirola los guardias Luciano Ron Rovira y Hermenegildo Zamora Viudes la –suponen– finalización del Consejo de Guerra que se les sigue.
Han sido trasladados, muy temprano, desde el Cuartel de Alhaurín el Grande, y el viajecillo tenía un aire triste, con aguachirle por medio, cuando el verano ha huído y el tiempo se cuela de forma implacable en el callejón de las horas heridas. Esa comezón que anuncia el otoño, con las yerbas de las orillas del camino alicaídas, los verdes de las praderas aplacados, los ocres de las tierras muy severos, los árboles sin festival en los ramajes.
Un campo a juego con el estado de ánimo de los enjuiciados.
–Para mí –dice Hermenegildo tras un rato de silencio–, que ésta virago nos jode.
–No me seas gafe –le regaña Luciano–, en cuanto te viene el ciezo, es que la cagas.
–Si es que la veo venir, ¿no te has fijado en la jeta que tiene?, ah, y en la mala hostia que gasta la muy zorra...
–Bueno, cada cosa a su tiempo.
–Ya, y los nabos por adviento.
–Pues eso.
Se callan otro rato y el tiempo muerto se les va en pitillines, que dejan a medio fumar, en mirar al reloj y en estirar las piernas por el cuartucho, mas bien chiscón de poco respeto.
Con un detalle ornamental sí cuenta el recinto, aunque ladeado, roído por los años y pasado de rosca. Un retrato del Rey de cuando era jovencito y hasta lucía bucles sobre la frente, y la piel del rostro era tersa, frutal, sin una arruga. Está enmarcado en un bastidor amarillo mortecino, y suciedades y humedades se han colado bajo el cristal deteriorando el retrato. Y además, ya se dice, ladeado en la pared. Para terminar de joderla, que de un cuadro ladeado no hay dios que se fíe. El enderece, puede amparar hasta una descarga de metralla, conforme a la disciplina que impera en los territorios del Terror.
Es de esos retratos que las damas añejas y ajadas contemplan con embeleso y se hacen de cruces exclamando, “¡Jesús, y con esos ricitos, de niño tuvo que ser un capricho, como para comérselo una!” Mas en la mirada, entre infantil y profunda, hay un poso de amargura vieja, un rescoldo de sinsabores heredados que le vienen cabalgando por la sangre con los abatimientos y pesares acumulados de las generaciones que le precedieron. El Borbón.
–Anda, que esta foto del jefe debe ser de cuando hizo la primera comunión –Hermenegildo contempla el retrato y se le viene un arranque crítico–, y hasta quizá me quedo corto.
Gasta el Borbón severo terno azul ultramar, corbata de lo mismo cerrando un cuello de camisa de un levísimo tono azulina, y parece listo para entrar, llegado su turno, a una sala donde ha de recitar unos temas para el ingreso en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad. Y la buena presencia del opositor, ya se sabe, es virtud muy reputada por cualquier tribunal de oposiciones, y aunque las tales sean a sepulturero municipal de un Ayuntamiento perdido entre montañas y neblinas.
–Para Borbones estoy yo.
Comenta, agrio, Luciano, con la mirada vagando por la pared contraria.
–Y cómo tendrán esta antigualla ahí colgada – Hermenegildo sigue a lo suyo dale que te pego. Le ha comido el coco el retratillo–, si el chorvo tiene ya la tira de nietos... y en este chabisqui de mierda –mira alrededor–, si es lo más parecido a un calabozo... –y concluye su juicio sobre la dichosa estampa de forma contundente, y muy en la línea de los rigores jerárquicos y burocráticos del Instituto Armado–, para mí, que el cuadro éste no es reglamentario.
–¡Atiza –estalla Luciano, atónito y alborotado–, y sacando la cara por el tipo, el que heredó el huerto del Franco aquel...!
–¡Alto la jaca –Hermenegildo se estira y saca pecho–, que aún somos guardias y el honor del Cuerpo...!
–¡Jiiiiijiji –le corta Luciano descojonándose–, el muy panoli... “aún somos”, exacto... verás dentro de un rato! – luego se aquieta, tuerce el morro y mira el reloj–, hay que joderse, que despacio van las putas manecillas.
Y vuelven ambos a caer en el silencio torpe, grisáceo, conventual, que adorna las estancias en habitáculos muy cerrados, mal ventilados.
Luciano Ron Rovira es un tipo alto, de modales desenvueltos y elegancia natural. Un hombre con “manera”, que diría el moro. Todos sus movimientos tienen una cadencia, un suave sentido, tal que si se hallase permanentemente predispuesto a una cortesía, a una zalema fina con alguna dama de inminente aparición. Es de cabello rubio, pero de un rubio muy atenuado, tez livianamente rosada, ojos azul celeste, labio fino y acarminado, manos bellas que con frecuencia ejecutan dibujetas al aire del entorno. Un hombre casi lírico, y que lo sabe, y que lo exhibe, y que lo aprovecha.
No obstante, a veces, al hablar, al comportarse, toma una senda canalla que deteriora el encanto. Mas, en general, suele caer a las damas como un bizcocho de lo más apetecible. Lo que se dice, que es una exageración de hombre. Pero no conocen su lado cruel, su jugueteo con los sentimientos, la otra cara de la moneda, la otra fachada del edificio.
El patrón golferas de un garito lujoso, y con la especialidad de atender las tristezas y exigencias de damas de postín y adineradas, sin edad ya las pobres de conseguirse una expansión por sus propios medios, le dijo un día, “si tú quisieras, te llevabas de calle a una gurriata de tronío y con pasta de aquí a Lima, y a vivir a lo grande, que son dos días, Ron, dos, ni uno más ni uno menos”. Luciano se le reía a la cara, “mira por donde, majo, hoy por hoy, no me da por ahí, quizá con el tiempo...”, “ya, si no sabré yo, tú, con el tiempo, querido, no te comerás una rosca de balde... ya verás con la edad como se te queda el pajarito... y las tías que yo te digo, por ahí no pasan”.
En el otro lado del espejo, está el colega de Cuerpo, de cuarto con retrato pocho y de Consejo a punto de caramelo, el guardia Hermenegildo Zamora Viudes. Es hombre chaparrito, algo zambo, la color retinta y con un algo verdoso, como si padeciese del hígado. Gasta bigotito negro pegado al labio, cabello a lo mismo y ralo, mirada fija, como si le costase mucho el cambiarla de sitio, y un aire algo ido, hasta diríase que tontorrón. Pero es listo como un ratón colorado, las ve venir, y es agudo y prevenido. Y si el caso llega, más acerado que una cebolla cimarrona a la que aún no le han quitado la soberbia. Hombre menudo, sí, pero bien trabado. Aunque algo torpe le ronde, toda una ardilla a la hora del trajín.
3
La Sala cuenta con todos sus miembros y la hora de la lectura ha llegado. El Capitán Secretario del Consejo, Feliciano Cifuentes Orejudo, se ajusta las gafitas de aro metálico, fino y redondo, recoloca un voluminoso tocho de papelorios, larga unas tosecitas, acopla la voz al solemne trance y se dispone a dar cuenta de la Sentencia. A pesar del uniforme, que le cuelga con tristeza, es un hombrecillo al que, verdaderamente, no le pegan estas lides. Mas parece un oficial del Catastro hurgando en un legajo tras las lindes del Cerquillo de La Violada.
Y lee que te lee, con vocecita afinada, retahílas de prolegómenos que pueden hacer dormir a un rebaño de ovejas.
“... y en lo que concierne a los antecedentes de los acusados en su tiempo de servicio en el País Vasco, en los cuarteles de Oñate y de Hernani, no obran en los autos sino documentos que ponderan su gran profesionalidad, disciplina y sentido del deber, llevando a cabo misiones de elevado riesgo personal que fueron despachadas con sistemático desprecio de sus vidas y siempre al servicio de los intereses de la democracia y, en suma, de la Nación, y a mayor honor de este Instituto Armado, constando, por ejemplo, su acción en el término municipal de Andoain, caserío de Arrazola, el día tal de tal, donde ejecutaron una meritoria operación, dando al traste con los crímenes y desmanes del Comando Arriaga, con la muerte, inevitable por la resistencia ofrecida, de los tres miembros del mismo, todos ellos con innumerables antecedentes delictivos, acción por la que fueron premiados los susodichos agentes con la Cruz Distinguida al Valor, y...”
4
Caserío de Arrazola. Una vasta construcción achaparrada, de dos plantas y pocos huecos, con la enorme boina de una buhardilla capaz de albergar cosechas completas, objetos y enseres desechados por varias generaciones y memoria de pasiones escondidas y centenarias. En los accesos a la edificación se arraciman barracones y cuarteles para animales y aperos, y luego sientan plaza huertecillos protegidos por empalizadas o tan solo varetas conforme al cuido que precisen los cultivos, y luego vienen los prados, salpicados de arbustos y arboleda, y que se funden en la distancia con la neblina.
Amanece, pega de firme el frío y las plantas presumen con sus perlitas de rocío, y algunas hasta con una finísima plaqueta de hielo.
Al frente de la acción –lo ha solicitado del Mando– va el guardia Ron Rovira, acompañado de su amigo Zamora Viudes y de otros siete guardias que él mismo ha escogido. Llegan al lugar con las luces de los vehículos apagadas y despacito, despacito, sin el menor ruido.
Y todo a costa de un chivatazo que presume feliz. Un confidente con el mono le fue a Ron con un cuento gordo. El guardia le agarró la pechera con un puño y le mostró una papelina, “toma –le dijo–, quítate el baile de sanvito y vuelves, me lo repites sereno y, si me gusta, te aguardan otras cuarenta raciones, y si es canela fina, pero si te quedas conmigo y es un chisme de mierda –y se le encendieron los ojirris–, te juro por mis muertos que te acuerdas de mí para los restos”.
Los hombres se arrastran sobre el terreno y se mimetizan con él. Son como culebras, encantadas de retozar con el barro, el aguachirle y los guijarros. Se sitúan en torno a la casona, siguiendo los gestos suaves, pero imperativos del agente Luciano Ron, aguarda luego éste un rato –aún la pajarería no ha comenzado su festival–, mira el reloj y hace una señal, que los guardias se transmiten. Es la hora perfecta, según se le ha indicado. Se aproxima al portón, coloca un artefacto en la cerradura, se ladea contra el muro y aquello revienta con un soberbio estampido.
Entran los guardias a la carrera –se les explicó al detalle la estructura del recinto– y pillan en la cama a cinco hombres con los ojos aún cegatos por el sueño, la violenta despertada y el pavor a lo que se les viene encima.
La acción ha sido culminada con fortuna. Y sin un tiro.
5
– Vosotros –discursea Luciano Ron– sois dos pajaritos de mucho relieve y sería una verdadera lástima que cometieseis un error de bulto... el de callar...
Gorka y “Tripas” se hallan esposados de pies y manos y sujetos a un banco corrido pegado a la pared. Es un sotanillo sin ventanas y con una sola mesa, y paticoja, enmedio. Sobre ella, tabaco, una botella y un par de vasos. Y prosigue Ron su calmo discurso.
–Los otros tres colegas vuestros, ya veis, han tenido otro destino, mejor o peor, quien sabe, pero van a la Comandancia y allí son demasiado reglamentarios, mucha burocracia, papeleo, ya sabéis... aquí todo es más sencillo... estamos lo que se dice solitos –mira a su alrededor–, ni una máquina de escribir siquiera, je, je... pero todo es así más, como diría yo, más familiar –le pega un tiento a la botella y se agría–, pero, mirad por donde, se me están hinchando las pelotas de tanto aguardar, y yo, por las buenas, soy más bueno que el pan, pero a malas, soy más malo que la hostia.
Gorka y “Tripas” andan por los treinta. Gorka es delgado y tiene un rostro de rasgos finos. Mira al suelo y apenas se mueve. “Tripas” es corpulento, sanguíneo y mantiene un discreto remeneo. Él sí mira a Ron, al que hace frente con virulencia.
–¡Haz pronto lo que quieras con nosotros y vete al carajo! –y remata la andanada con un palabra que ya se ha consagrado– ¡Chacurra!
–Con que además de pistolero, faltón... me parece que tú las vas a pasar de a kilo en esta vida, querido.... en lo que te queda de ella, vamos.
Unos golpecitos en la puerta y entra Hermenegildo Zamora. Y dice.
–Hola, ¿hay algo nuevo?
–Nada.
–Pues en la Comandancia aprietan, dicen que no podemos estar así mucho tiempo, que las horas corren... todo éso.
–Serán mamones –se desahoga Luciano Ron con desprecio–... claro, como ellos no se mojan...
6
Luciano Ron y Hermenegildo Zamora, en camiseta, sudorosos y con manchurrones acarminados. La porfía por los silencios empecinados y por la parleta dicharachera, pasó a mayores. Hay también bastones y finas varillas de fresno con hilillos sanguinolentos, y pringue de lo mismo en el piso y paredes. La estampa de Gorka y de “Tripas”, arrumbados contra la banqueta de obra, medio desnudos, es penosa. Con desgarros y con las caras convertidas en pulpa viscosa, rezumante y rojiza. La fiesta ha sido clamorosa, por todo lo alto. Lo cantan los restos.
Zamora, furibundo, fuera de madre, busca un desahogo midiendo el cuartucho a grandes pasos, mientras que Ron, apabullado, con el cansancio a flor de piel, se deja caer en una silla, junto a la mesa, bosteza y se restriega los ojos.
–¡La puta que os ha parido! –vocea Zamora. Luego se detiene, mira a los del banco y les apunta con un dedo‒ ¡Os vais a dejar el pellejo!
–¡Ca... brones...! –Suelta “Tripas” haciendo un esfuerzo.
–Mira, Hermenegildo –adoctrina Ron aparentando tranquilidad–, no te quemes la sangre... si no fueran así de burros, no harían lo que hacen cuando andan sueltos.
–¡Pues a mi no me chulea este par de marrajos! – inopinadamente, Zamora agarra con ira una gruesa estaca– ¡A ver como suena su cráneo a sandia cachada!
Y Ron se abalanza sobre él para impedir que cruja definitivamente a los detenidos. Forcejean y le grita.
–¡Quieto, aquí mando yo! –y luego admite– Si es el caso, tiempo habrá para darles jarabe del fino.
Se escuchan unos golpes en el piso superior, la planta de la pequeña y solitaria casa en el campo, medio escondida por ramaje en una barranquera y de complicado acceso. Son golpes a la puerta, y con el inconfundible soniquete a llamada convenida. Ron clava con los ojos a Zamora y advierte.
–Pórtate o te la buscas... subo a ver qué coño quieren ahora.
Y sube a la planta, igual de desolada que el sotanillo. Una muy modesta vivienda rural, y abandonada. Va a la puerta y pregunta.
–¡Quien va!
–Teniente Zorrilla.
Abre Ron la puerta y aparece un Teniente mayor, de sienes blanquecinas. Un oficial procedente de tropa. Entra en la pieza única de la planta, mira alrededor y comenta.
–Todo un palacio, sí señor –y luego va al grano‒ ¿Algo nuevo?
–Nada, mi Teniente, y lo estamos... intentando todo, ¿comprende?
El Teniente contempla su facha, bien adornada de escaramuzas encarnadas, como mínimos estallidos de granadas, y dice mansamente.
–Claro que comprendo, hijo, claro.
–¿Quiere verlos?
–¡En absoluto! –y alza con horror las manos, poniendo al tiempo un gestecillo como de ver al mismísimo demonio– Ese lindo negocio es cosa vuestra, y en exclusiva –medita un momento y puntualiza–. Tenéis de tiempo hasta mañana al amanecer, la hora judicial se acerca y hay que apañar una explicación convincente a este engorroso asunto –y va hacia la puerta–, bien, creo que todo queda claro, con lo que podáis sacar hasta el amanecer, buscáis una solución práctica para ese par de... angelitos, y os presentáis requetelimpios en la Comandancia. Se tratará sólo de una cuestión acerca de los tres que tenemos allí... ah, y con un error del tipo que sea, os jugáis el pescuezo... esto huele ya a chamusquina y hay mucho cuervo alrededor, y hasta del propio Cuerpo.
7
– Se trata, caballeros, de una cosa tan baladí, tan sobada, como de una guerra carlista, una más, la cuarta, sólo eso. –El General Superintendente de la Guardia Civil, Francisco Benita, se movía por la saleta adjunta al despacho del Coronel Jefe de la 227 Comandancia del Instituto Armado en Euskadi con maneras de propietario. Era tipo de discreta talla, bigotón austrohúngaro, poco pelo y mucha decisión en el movimiento del cuerpo, al que hacía oscilar y removerse entre muebles y personas sin detrimento de ellos y en busca de espacios abiertos. Y se azacaneaba mucho y con éxito para ello. O sea, el hábito que confiere la costumbre de frecuentar complejos entresijos, pasillos con cien recodos–, y dicho asunto, entre militares de profesión, como los que estamos aquí, no debe... descolocarnos, sacarnos de quicio. Hay un enemigo y hay que encontrar los medios de inutilizarle. Así de sencillo. Y que no cunda la meditación sombría. La Nación, y sobre todo el Cuerpo, está por encima de esas... naderías.
Las Autoridades de la Comandancia oían al General Superintendente como el que oye a un orate, o a un charlatán de feria, o a un tipo distraído, o más que pirado, de los que hablan solos por las aceras. Y continuó la Superioridad soltando lastre.
–En consecuencia, no hay razones objetivas para una alarma especial con respecto a lo que está sucediendo. Nada nuevo bajo el cielo, aunque, eso sí, con distinto atavío. Por cierto, ¿han leído ustedes la obra de Pirala, el gran historiador de las guerras carlistas en el siglo XIX?
Era un cañonazo en lo más bajo de la línea de flotación. A gente del día a día, escurriéndose de las bombas como conejos, el ir a preguntarle por un historiador.
–Mi General –el Coronel Jefe de la Comandancia, Emiliano Casesnoves Fortuna, sobrino, para más inri, de un Académico de la Historia, se vio en el deber de entrar al quite–, aun lamentándolo mucho, aquí no tenemos tiempo para lecturas, ni incluso para las más edificantes.
–Es que si no entienden a Pirala –insistió el General Subinspector encogiéndose de hombros–, jamás entenderán esta guerra.
–¡Pero como se atreve ni a mentar esos jodidos libros, mi General. –Al Comandante Benedicto Salvatierra Uría, cuando se le desmandaban los nervios, se ponía como un tornado. Y eso que, por las buenas, era un bendito– cuando son los hombres los que están cayendo, y a racimos!
El Teniente Coronel Julio Peralta Blanes, de envergadura escasa pero de nervio fuerte, se vio en la obligación de poner algo de orden en aquella opereta bufa.
–¡Comandante Salvatierra, o se atiene a las formas o saco a relucir yo también cierto expediente suyo, archivado de prisa y corriendo, sobre un tal Chapela III y su misterioso final!
Ante amenaza tan atroz –en las manos de cualquier Autoridad en guerra, se puede hallar un rastro de sangre– se hizo un gélido silencio, que rompe el Coronel Jefe decidido a coger el toro por los cuernos.
–Bien, señores, bien... atengámonos a las circunstancias que expone el General Superintendente y respondamos a las cuestiones que suscita –y se le iban avinagrando jeta y palabra–, del Pirala ése, ni puta idea, no somos gente de despacho y cafetín, y de lo que estamos tratando es de otra cosa, de carne, sangre, bazofia, muerte... no sé si me explico.
–Oh –sonrió el General Superintendente, ahito de lidiar morlacos con el careto más jodido–, se explica como los propios ángeles, pero dejemos las especulaciones a un lado, ya veo que no son del general agrado, y ciñámonos a los hechos concretos que nos han reunido aquí – hizo un silencio y se llevó las manos, unidas como en oración, a los labios. Reflexiona y dice. –Vista objetivamente, la acción comandada por el guardia Ron Rovira ha de calificarse de meritísima, de heroica diría yo.
–La acción en sí, evidentemente –asiente el Coronel Jefe de la Comandancia Emiliano Casesnoves Fortuna–... lo complicado viene luego.
–Comprendo –asiente igualmente el General Superintendente–, el paso de los detenidos de cinco a tres, y la disolución en el aire de... esos que faltan en la cuenta... tal que un milagro a la viceversa, la reducción del pan y los peces... jejeje –y se ríe de su propio y gracioso hallazgo.
–Miren, si tocamos los asuntos por separado –el Teniente Coronel Julio Peralta Blanes intenta sistematizar la cuestión– ahora buscaríamos la forma de asentar la primera parte del cantable, con la segunda ya veríamos luego.
–Interesante –apunta el General Superintendente–, siga con su tesis, por favor.
–Entonces –continua el Teniente Coronel– estaría claro el camino a seguir para esa primera parte, a saber, distribución de notas a los medios, recompensas a los agentes actuantes, etc.
–Desde ese punto de vista –interviene el fácilmente colérico Comandante Benedicto Salvatierra Uría– estos dos agentes se hacen acreedores a la Cruz Distinguida al Valor, no hay más que leerse el Reglamento... y respecto al resto de los agentes, se bajaría un poco el baremo.
–¿Y en cuanto a esa segunda parte –interesa curiosón el General Superintendente, haciendo oídos sordos a las reivindicaciones del Comandante Salvatierrra– a que usted aludió?
–Constaría de varios componentes –el Teniente Coronel Julio Peralta Blanes parece recitar una lección bien construida y mejor aprendida–, en primer término, y como complemento a los honores anteriores, cruces, etc., y en evitación asimismo del síndrome del Norte, se destina a su tierra a los citados agentes – y se dirige al Capitán Amador Calzada de Blas, que junto con el Teniente Cirilo Zorrilla Levante, permanece en un discreto segundo plano, como invitados a una fiesta a cuya asistencia no cuentan con méritos–, son los dos de Málaga, ¿no, Capitán?
–Sí, mi Teniente Coronel, el uno de La Línea y el otro de Ronda.
–Pues ahí le duele –se regodea el Teniente Coronel de su propio descubrimiento–, qué mejor acuartelamiento que el de Marbella... la playa, la alegría de vivir, y equidistantes los dos de sus lugares de origen.
–¿Marbella? –ironiza el Comandante Salvatierra–, un pozo de abyección, si se me permite.
–Bah, bah, bah, –el Coronel Casesnoves, de palabra escasa, sale al paso, pragmático–, sí, Comandante, pero esa es una abyección que no nos concierne directamente... corrupción de autoridades públicas, droga y extranjería golfa y de fuste. Nosotros sólo somos unos mandados. Se actúa en esos terrenos pantanosos únicamente cuando lo ordenan desde arriba.
–Una definición muy interesante –sonríe el General Superintendente– la que adjudica usted al Cuerpo, Coronel... eso de “mandados”, me ha gustado –y echa la visual hacia el Teniente Coronel Peralta– ¿Y el resto de los complementos a los que usted aludió?
–Muy sencillo –el Teniente Coronel es rotundo y se expresa briosamente y sin paliativos, con la sólida convicción de quienes se hallan en posesión de la verdad–, nos quitamos de encima a dos agentes de extrema peligrosidad –y adorna su argumento con un símil la mar de siniestro–. ¿Han oído algo sobre esas fieras, en principio de natural manso, pero que cuando huelen a sangre fresca pierden el compás y no hay dios que las meta en vereda? Pues bien, excusen la exageración pero los tiros van por ahí. Esos hombres se crecen y se crecen y van a más, con lo que nos puede estallar en las manos un gran escándalo. ¿Me explico?
–Por lo que a mi concierne –reflexiona en voz alta al comedido Coronel Casesnoves–, como un libro abierto.
–En líneas generales, soy de la misma opinión –abunda el General Superintendente e introduce un margen de preocupación–, pero, caballeros, esa rebaja de cinco a tres me suena a un revólver sin seguro y empuñado por una mano nerviosa, ¿cómo lo ven?, ¿dónde están los dos que faltan en la cuenta?
El Comandante Salvatierra no se anda por las ramas y ajusta el problema con contundencia.
–¿Dónde, mi General? ¡Dónde deben de estar!
–No disparate Comandante –el Coronel echa un capote a tanta visceralidad, a tanto descarnado planteamiento–. Hay que distinguir entre acción militar, de un lado, y tortura y asesinato, de otro. Conceptos de obvia y distinta evaluación moral.
–Con permiso –se permite apuntar el hasta ahora silencioso Teniente Cirilo Zorrilla Levante, uno de esos hombres de sentencia fácil y ocurrencia discreta, de los que ya han visto un poco de todo en esta vida– ¿Y no quedaría mejor si se hablase de ejecuciones no regladas?
–¡Hostias –vocea enardecido el Comandante Salvatierra–, no nos venga usted ahora con pamplinas semánticas!
Y se produce una relajada placidez en el grupo ante la chocante salida del Teniente. El General Superintendente Francisco Benita se atusa el bigote y entra al trapo. Le ha hecho verdadera gracia la denominación usada por el Teniente y busca para ella una apoyatura histórica que la conecte con la realidad.
–Muy original, sí, eso de las ejecuciones no regladas – da un paseín por la sala, cunde la expectación y luego larga doctrina–. Si me excusan ustedes el rodeo, y conste que se trata de un razonamiento, o discurso, que encuadra más en el ámbito de lo jesuítico, acuérdense de otros comportamientos anteriores, en las guerras carlistas del diecinueve, por ejemplo, sin ir más lejos, y sin entrar en arreglillos rabiosamente cruentos, acuérdense, digo, de la ejecución de rehenes, esos viejos grabados de colorines, como el de la anciana madre de Cabrera, con manteos enlutados, el cabello cano, de rodillas ante un pelotón de ejecución, o bien el fusilamiento normalizado y sistemático de prisioneros por ambos bandos, mientras la oficialidad se embriaga y brinda tras cada descarga, ante los manteles y en plena campa... a lo que voy, que lo de ese par de fiambres se me antoja una fruslería, pecata minuta, vamos, pura niñería.
Se produce un respetuoso silencio ante las reflexiones del General Superintendente y a más de uno le viene una rilera a los musculines de las piernas. Asombra escuchar a un General que se desplaza desde la capital a capear el temporal y despachándose tan tranquilo con tan grueso parlamento, y aunque esté apoyado, como el insiste, en la Historia.
El Coronel Peralta hace un discreto aparte con el General Benita. Pausado como es, toca un punto el codo del General y le lleva a un extremo del salón. Tras un gran ventanal, allá, en la calzada, los automóviles cruzan raudos a lo suyo, a su batalla diaria, ajenos a lo que se teje y desteje en aquel caserón rancio y sin gracia y vestido de ladrillo ocre rojizo. Y dice el Coronel, en aquel escondite de la sala, casi ocultos por un enorme jarrón de dudoso gusto.
–¿Sabe como se le conoce en el acuartelamiento al Teniente Zorrilla, el de las ejecuciones no regladas que tanta gracia le ha hecho?
–¿Cómo?
–Teniente Manos Limpias.
–¿Y éso? Suena a chiste.
–Verá, mi General, ese hombre llegó aquí de guardia raso, es vivo como un conejo y ha visto de todo, pero siempre logró zafarse a la hora de los... resbalones, y aviándoselas para hallarse en todo momento dentro de los Reglamentos, sin una pizca de mierda, con perdón, encima. Pues bien, en una ocasión le cita un juez a declarar, bordea el papelón como Dios le da a entender, sale bien librado, aunque por los pelos, y finaliza la faena diciéndole al juez, “yo, Señoría –y puso las palmas de las manos en dirección al estrado–, como podrá observar, tengo las manos limpias”, y se quedó con el nombre.
–¡Jeeeeejeje! –rió el General dando unos brinquitos‒ Está bien traído... Teniente Manos Limpias.
–Lo malo –remata el informante– es que sólo se puede decir a sus espaldas, se enfurece si lo oye.
–Vaya, salió sin sentido del humor nuestro Teniente. De otro lado, cosa bastante normal en el Cuerpo.
Vuelven al grupo, el General retoma la cuestión y dice.
–Prosiga con su plan, Teniente Coronel.
–Prácticamente, está concluido. Alejando de aquí a esos dos agentes, el asunto se disuelve en sí mismo, como un azucarillo en un vaso de agua. Resumiendo, es una historia que atañe a cuatro. Dos, ya no las pueden piar, y los otros dos, andan con que si el sol, las guiris, el pescaíto frito...
–Excuse, mi Teniente Coronel –interviene cuitadín el Capitán Amador Calzada de Blas– ¿Y qué ocurre con el resto de los agentes que intervinieron en la operación?
–Serán mudos. Nada les incumbe, y lo saben.
–¿Y... –remacha el Capitán venciendo su ostensible timidez. No le cuadra tanta facilidad. Oh, la santa prudencia que confieren la falta de Autoridad y las elevadas miras– los tres detenidos? Ellos saben que eran cinco en la casa...
–Su testimonio es, por naturaleza, falaz. Un bandido carece de...
–Un bandido o un combatiente –matiza con una leve sonrisa el General–, depende del lado del espejo en el que se esté.
Aquel General desconcierta al Capitán. Sus palos pueden ir en cualquier dirección. ¿De qué lado está? ¿Cual demonios es su papel? Cuanto más se sube en el rango, más raros se vuelven los superiores. Se tornan ininteligibles, marcianos, de otro planeta.
Y prosigue el General.
–Un tipo de esos carece de credibilidad, nadie le tendría en cuenta, ni el juez más borrico, o más acojonado.
El General Superintendente se yergue, remenea un poquitín el esqueleto, conforme a su estilo, y se dispone a dar el toque final a la velada. Carraspea y dice.
–Bien, señores, la cuestión no da para más. Actúen en consecuencia, con la discreción y disciplina de costumbre. En Madrid se dispondrá lo oportuno respecto a esos destinos, digamos, de gracia. Pero unos detalles finales que aluden muy directamente a ustedes, que están en el frente de combate, aunque bien mirado, hoy todo el país está en el frente, una bomba puede aguardar en una papelera de... Zamora. Decía que estábamos en una guerra, la cuarta carlista, si bien con otros símbolos, signos, ideologías. Las formas cambian, sí, menos en un aspecto, observen, esos... señores jamás le han tocado un pelo de la ropa a un clérigo, como en el siglo XIX, y en ello conectan con los regímenes mafiosos del Sur de Italia, y en particular Cosa Nostra, que hasta en el Vaticano pisa fuerte –da unos pasos y se concentra–, y ello revela su inmenso poder. Así que no, esta guerra no acabará ni mañana ni pasado, digan lo que digan los políticos, estas son guerras que pueden enterrarnos, pero no de un tiro, sino de viejos. Sólo hay un arma útil, convivir con la guerra en su nueva forma, el terror, e incorporar éste a uno como un objeto cotidiano más, el café de la mañana, la copita al mediodía –y finaliza clavando la mirada a los presentes–... el que no lo acepte así, está perdido.
8
El despacho del Coronel Casesnoves, vecino a la sala donde ha tenido lugar la reunión, es austero y proporcionado de tamaño. Sólo algo destaca. Un gran lienzo presidiendo el recinto, imponiendo, por su volumen y carácter, autoridad a cuantos objetos y personas alientan en el cuarto.
El retrato es del Mariscal de Campo Francisco Javier Girón y Ezpeleta Las Casa y Enrile, Marqués de las Amarillas y II Duque de Ahumada, a quien, bajo el reinado de Isabel II, patrocinado por el General Narvaez, se encomienda en 1844 la organización de la Guardia Civil, pasando luego a ser primer Inspector General de dicho Cuerpo.