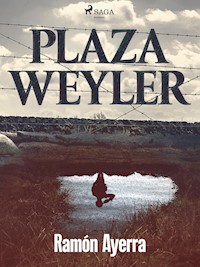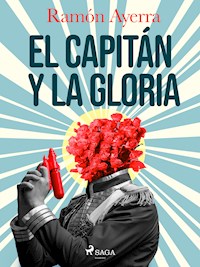Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una delicia costumbrista con aires de Amanece que no es poco y del mejor Miguel Mihura que nos lleva a conocer a una disparata familia de terratenientes venidos a menos. Un patriarca en perpetua siesta, unos adolescentes poseídos por las hormonas y unos parientes que de tan mezquinos resultan entrañables. Una historia irrepetible que bien podría haber llevado al cine Luis García Berlanga.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 103
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ramón Ayerra
Un caballero ilustrado
Relato
Saga
Un caballero ilustrado
Copyright © 1998, 2022 Ramón Ayerra and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374719
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
A la Casa Palacio de Hoyuelos, cabeza de la Baronía de El Hermoro, en cuyos salones he desgranado horas mágicas, sesteantes, felices.
UN CABALLERO ILUSTRADO
WENCESLAO se ha quedado frito en su butaca y ronca con ferocidad. Haciendo juego con la situación, Isabelino, su ayudante y mandadero, también duerme como un bendito. El sol entra a saco en el cuarto y les pega hermosos lametones en la cara. A mediodía, un hombre de bien y con la conciencia tranquila, no puede invertir su tiempo de forma más saludable.
Se oyen unos pasos y asoma la gaita Lázaro, con su cigarrín pegado al labio. Contempla el cuadro, se alza de hombros y baja a su vivienda, en el patio, a la vera de la Casa Palacio.
Entra en la cocina y comenta a Irene, la mujer.
—No corras con la comida, se han quedado roque.
—¡Jesús con éste amo nuestro!, si es que no lo deja.
Lázaro es comprensivo. La vida se ajusta a rigurosos, implacables ciclos.
—Mujer, es la siesta del carnero.
—Pero si va para una hora que ya se le patinaba el libro por la barriga.
—Para lo que tiene que hacer...
Sale y da una vuelta por el patio, se acerca a los corrales y pega un repaso a la pequeña granja. Se asoma a la huerta, echa un ojo a los álamos y llega a la conclusión de que todo está en orden, como es debido.
Lázaro, por los cincuenta, es largo y reseco y va en chaleco. Es el hombre fiel de Wenceslao, Señor de Río Moros. Se crió con él y ahora tiene a su cargo la capitanía e intendencia de la Casa Palacio.
Irene cubre las tareas domésticas, y particularmente la cocina, de la que apenas sale, tal es el gasto de boca que se hace en el lugar. Es agarduñada y altiricona, con un aire a las cigüeñas. Parece siempre a punto de echarse a volar.
El papel de Isabelino, el otro bello durmiente, tiene matices más complejos, más diluídos. Es un a modo de caballero de compañía del Señor. Oficia de ayudante, recadero, adjunto, pinche, asistente y cuantos empleos hay por el estilo.
Hijo de rústicos, como de chico prometía, la Casa le dio algunos estudios, pero pronto se supo que aquel cabezón no rulaba de forma conveniente y fue devuelto a su sitio de origen, como el género picado. A ratos lúcido, y hasta brillante, pasaba con facilidad a rotundos estados de tontuna.
Es Isabelino grandón, de carnes más que sobrantes, el pelo al rape y la chola, de enorme mamola, mejillamen y papada, basculante. Como para encontrársele al revolvér una esquina y en un pasillo oscuro.
—Un cerebro privilegiado –aseguraba Wenceslao en un susurro y con el índice en alto–, pero se le ha ido la mano a la naturaleza.
Y el Señor decidió en tiempos que le podía ser útil como colaborador en sus empresas y proyectos, y como persona de conversación y trato. También asumiría aquellos cometidos que escapasen a las aldeanas entendederas de Lázaro. Hombre leal y de absoluta confianza el buen Lázaro, pero poco dotado para las sutilezas y finuras que entraña el desenvolvimiento de las personas con instrucción.
Wenceslao se escora peligrosamente en su butaca y, con ocasión de un ronquido más aparatoso, hace un raro y se estampa contra el suelo. Con butaca y toda la pesca.
—¡Pero qué es esto!
La escandalera espabila a Isabelino y, sin mediar intervención de ningún agente externo, en la sala se sucede un estrépito de ruidos y de voces. Tal que si en ella maniobrase un cuerpo de ejército.
Isabelino se levanta con precipitación y derriba su butaca. Con la mente en una situación crepuscular, trata de hacerse cargo de la situación y de ayudar a Wenceslao, que se debate en el suelo sin acabar de comprender la razón de tanto descalabro.
Al guirigay, Irene se asoma al patio y alerta a Lázaro, que anda en la huerta.
—Sube, mira a ver qué les ocurre ahora.
—Se habrán caído al suelo, les pasa a veces.
Arrea una chupada al cigarrín y se dirige a las escaleras. Su experiencia le dicta una hipótesis bien verosímil, la de la caída, acerca de aquel inusitado fragor.
Los gorriones más rezagados abandonan a toda prisa la enredadera que cubre las paredes del patio. Cuando Lázaro entra en el salón ya andan los dos, el Señor y el ayudante, por el santo suelo, y con mucho derroche de energía por parte de los miembros. Pero el aturulle les puede.
Lázaro se hace cargo de la operación y, con algún esfuerzo, logra restablecer el equilibrio de objetos y personas. Wenceslao aventura consecuencias funestas.
—Juraría que me he roto una pierna.
—Entonces no podrías ni moverte, camina un poco y verás como se te pasa.
Da unos pasos y comprueba que la cosa no ha pasado a mayores. Mira el reloj y se espanta.
—¡Pero si es la hora de comer, vamos, mete prisa a Irene, que nos juntamos con la hora de la siesta y luego ya no hay manera de enderezar la tarde! Oh, Dios, tengo que estar en todo, y con el trabajo que me aguarda, hay que seguir con la acuarela cuando el sol esté encima de los ciruelos, y luego empezar un capitulo del libro y...
Lázaro sale tan tranquilo a poner la mesa en el comedor.
—Que me claven en la frente tus trabajeras –dice para sí con voz monótona–, y las del otro también.
Terminados los preparativos, avisa a Irene. Enseguida, el Señor de Río Moros y su compañía le dan al plato con entusiasmo.
Wenceslao, colofón de una estirpe, punto final de una historieta genética y social, está condenadamente gordo, como un trullo. Calvorota perdido, anda por el medio siglo, tiene la tez sonrosada de un infante y se mueve con torpeza.
La pareja se aplica con fervor a meter cuchillo y diente a las riadas de viandas que Lázaro deposita en la mesa. No hay tregua.
Con la prisa por aliviar la hambruna, se ponen perdidos. Wenceslao trata de paliar el desmadre de las grasazas patinando por la cara mediante severas friegas de servilleta, pero Isabelino no parece dispuesto a distraerse con tareas subalternas y pronto está hecho un cromo. Gotea por la mamola.
—¡Eres un rematado cochino, no aprendes maneras!
Pero no hay pasión en las recriminaciones de Wenceslao. Además, Isabelino no reacciona al oirlas, si es que las oye.
Cuando dan de mano y las fuentes quedan devastadas, vuelven al cuarto de las butacas para atacar la siesta oficial, la de después de comer.
—Vamos pero que muy retrasados, Lázaro, echa las cortinas, deja esto en penumbra, a ver si es posible descansar un rato, avisa a las seis en punto.
Y buscan como zoquetes la postura idónea para una siesta reglamentaria.
Lázaro da el parte a Irene, que se afana en el fregoteo. Cada comida del amo mueve mucha vajilla.
—Ya están otra vez.
—Se les secará el cerebro de tanto dormir.
—No lo creas –Lázaro es realista–, son muchos años de práctica.
A las seis, como le ha sido ordenado, Lázaro descorre las cortinas y mueve el corpachón de los durmientes.
—Es la hora, vamos, arriba.
Se desperezan con el torpor de las máquinas mal engrasadas y la incorporación al siglo resulta laboriosa.
—Isabelino, corre, prepárame las pinturas junto al balcón.
Abre de par en par y observa cómo el sol está a punto de rebasar la vertical de los ciruelos, allá abajo, en la huerta.
—Deprisa, que si cambía la luz ya no sirve.
Isabelino, bufando, consigue montar el estaribel, pero el rostro del artista es la más viva representación del desencanto.
—Es inútil, he vuelto a llegar tarde.
—Inténtalo.
—No, cada impresión requiere una luz especifica –y arremete contra el ayuda–, deberías poner más cuidado en mis obligaciones, pero te come la pereza, en fin, mañana será otro día, anda, toma el libro y empiézame el capítulo segundo.
—¿Te leo deprisa o despacio?
—Según de lo que trate.
—Ahora le toca al protagonista subir a un barco y navegar.
—Entonces, despacio..., mi madre contó que fue a un país lejano –entorna los ojos y recuerda, habla despacito y con los ojos entornados– y que el buque se deslizaba por las aguas con la familiaridad de un viejo conocido, que todo era hermoso y sosegado, que disfrutaban de la brisa sobre la cubierta, tumbados en hamacas..., pero también dijo la madre que hubo temporal y que casi se van a pique, que las lámparas bailoteaban y que los muebles se deslizaban por el suelo...
Isabelino es que lo vive y no puede por menos de interrumpir para interesarse por aspectos sustanciales.
—¿Y llevaban chalecos salvavidas?
—¡Y yo qué demonios sé!– el sueño se ha roto–, venga, manos a la obra, y vigila la puntuación, si lo embarullas todo,no me entero y perdemos el tiempo.
—«Nuestro héroe subió al vapor, que estaba a punto de zarpar, y se encaminó a su camarote...»
Un moscón, lustroso y gordo como la yema de un dedo, se cuela por el balcón con mucho alarde, sobrevuela a Wenceslao y da peligrosas pasadas sobre su calva.
—¡Alto, deja el libro, mira!– el Señor pone en pie de guerra a su lector–, tráete el matamoscas y soluciona esto, me da dentera.
Isabelino se hace con una badililla rematada por rejilla de alambre y emprende la persecución del impertinente bicho, lo que resulta tormentoso. Derriba una mesita en el empeño y un cacharro de loza se hace añicos.
En un intento supremo por dar fin a la borrascosa porfía, mide mal el envite y estampana la cabeza contra la pared. Se queda inmóvil y con los ojos en blanco.
Wenceslao sale como un tiro a la galería abierta sobre el patio.
—¡Lázaro, ven a todo meter, que Isabelino se ha privado!
Lázaro acude al quite, observa a Isabelino, tieso como una estaca, y le aplica medicina idónea. Un par de soberbios cachetes que tienen la virtud de arreglar la situación.
En vista de los numerosos fracasos que se precipitan sobre la jornada, Wenceslao decide un tiempo de ocio higiénico.
Caminan hacia el riachuelo que bordea la huerta, estiran las piernas y hacen provisión de aire puro.
A medida que avanzan junto al agua, las ranas saltan de entre los juncos y se zambullen ordenadamente. Luego, amo y ayudante mandadero se lían a tirar guijarros sobre el agua midiendo la habilidad para que reboten en la superficie.
Por un ventanuco, Irene contempla el trajín y menea la cabeza.
—Y ahora, tirando chinas, te digo que...
—Mientras se entretienen con algo, no dan guerra.
Cuando el amo sale de la Casa, Lázaro se queda más desahogado que un jeque moro. Desaparece la posibilidad de que se requieran sus servicios para clavar un clavo, llevar un vaso de agua, sacar la mano a ver si llueve, acercar un lapicero, poner derecho un cuadro o cambiar de sitio un mueble.
—Si los señores levantaran la cabeza.
—Mejor que no.
—Con lo diligentes que ellos eran, la vida que llevaban, casi siempre en la ciudad, alternando con los de su clase... y nuestro amo el pobre, ahí le tienes, jugando como una criatura con esa chota, tirando piedras con un bobo a sus cincuenta años cumplidos.
—Mira, mujer, no te metas en veredas, lo nuestro es el servir.
—Pero es que para servir con tino hay que tener amos con juicio.
La tristeza pega un barrido al cuarto donde despachan Irene y Lázaro, y se escucha a lo lejos el animado griterío de amo y ayudante compitiendo en el antiguo arte de arrojar cantos al agua para que planeen.