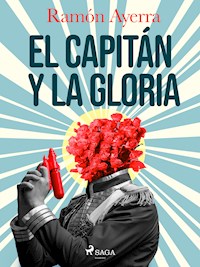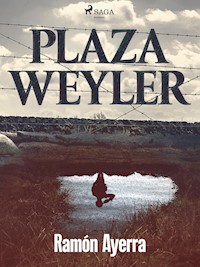
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un grupo de militares se afaba por demostrar su patriotismo en medio de una ceremonia tan vacía de sentido como sus propias vidas, un destacamento perdido de la mano de Dios se enfrenta a una rutina cada vez más absurda en la que nadie tiene ya el control de la situación, la llegada de un coronel de alto rango pone patas arriba la aparente paz de un fortín... cuentos que oscilan entre la comedia y el drama y que caen de lleno en el absurdo de las prácticas militares. Un alegato justo no exento de pluma afilada y un puntito de crueldad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ramón Ayerra
Plaza Weyler
Cuentos
Saga
Plaza Weyler
Copyright © 1996, 2023 Ramón Ayerra and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374597
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Al Coronel Vázquez, que mandó el Regimiento de Santa
Cruz, de guarnición en la plaza.
y al Coronel Benita, del Servicio de Información de la
Guardia Civil, de misión en la isla.
PLAZA WEYLER
Las seis en punto de la tarde. El día va de capa caída y el sol está a punto de hincarla.
En el armonioso edificio de la Comandancia General, presidiendo la plaza Weyler, se destapa la caja del patriotismo y hasta los héroes muertos en combate abandonan el casinillo de los difuntos y atiesan los huesecillos en sus respectivas tumbas.
Dos suboficiales junto al mástil con la bandera revoloteando, y acodados en la baranda, aguardan en el balcón principal a que algo suceda.
La policía militar, con su gozoso casco blanco y el excelente razonamiento de las metralletas, corta el tráfico entre el edificio y los jardines de la plaza. Se está mascando la jugada.
De una puerta accesoria salen en formación ocho soldaditos y un corneta bajo el mando de un sargento. Una tropilla sucinta, pero curiosa. Avanzan en desfile, y de a uno, hasta situarse bajo el balcón de la bandera. Posición de firmes.
El corneta ataca el instrumento y unos sones la mar de tristes apenan el ambiente festivo de la plaza, con sus barrocos jardincillos de colorines, y ordenan parar el jugueteo perpétuo que en la fuente de Canessa se traen los gordezuelos angelotes despertados, los dragoncillos con pinta de besugo, revueltos entre agua y guirnaldas.
Conforme va llorando la corneta, los del balcón, con mimosa lentitud, arrían la bandera y la doblan bien doblada. Concluida la emocionada copla, los del balcón se meten con la patria plegada y la tropilla da la vuelta, contornea una farola, tira por donde ha venido y se cuela en los cuartos de guardia.
A seguir velando por la paz y el orden. En las islas. En la nación.
Es el momento cumbre en las desgalichadas horas de Alejandro Calduch, porque no se lo pierde ni a tiros. Deja el día transcurrir entre bares, escaparates y paseínes, y las seis de la tarde, como un clavo, ya le cogen instalado en el kiosko Weyler dispuesto a gozar con el pequeño acto.
Y no consta que Alejandro Calduch padezca un patriotismo exacerbado, esa furibundez de los tipos que embisten enardecidos con cuanto concierne a los sagrados símbolos. No.
Es más bien cosa del trago. El andar todo el puto día con el danos y danos, y venga de doradas y de whisky y de ponerse como un fudre, es lo que trae. Que a las seis anda modorro. Dispuesto a lagrimear con un perrillo cojo, con un mendigo de los de pata tumefacta, con una niñita bizca y fea a rabiar, con un cortejo fúnebre o, como es el caso, con un arríe de bandera.
O sea que, sereno, la cosa de la patria le trae más bien al pairo. Pero cocido, y si le acompañáse un tambor para marcar bien el paso y dar al asunto el adecuado tono marcial, es capaz de bajar desfilando por la calle Castillo hasta la Candelaria, y de seguir hasta el mismo mar, o de subir —que es más penoso, por eso de la cuesta— por la Rambla de Pulido, e incluso internarse por General Mola, seguir por Obispo Pérez Cáceres, y hasta retrepar la montaña.
Y en la línea de aquellos combatientes que se apuraban por tener que tomar un cerro al día siguiente, y el mando les repartía coñac. Y con un heroísmo sin límites, a pecho descubierto, muriendo como chinches al calorcillo del petroleo ardiendo, el cerro quedaba conquistado al amanecer.
Argüía un luchador timorato, cuando le iban a condecorar.
—No me premie, señor general. El cerro no lo tomé yo, lo tomó el coñac.
De Alejandro Calduch podía pensarse casi todo. Menos que fuese socio y propietario a medias de una industria pirotécnica en Valencia.
No le iba a su aspecto el andar en consejos, oficinas, trasiegos contables, trafullerías con Hacienda y todos esos manejos grises y empapelados que comporta la propiedad, aún compartida, de un negocio.
Lo que le iba era esto. Lucir su pinta de caballero del sur por todas las barras y putiferios de una ciudad con sol. El vagueo a lo grande y dando algún bandazo que otro. Sobre todo al atardecer.
—Mire —le había dicho a Onofre Medina, el arrendatario del kiosko Weyler—, les he mandado a paseo, que se vayan metiendo todos los cohetes por el culo, incluida mi señora. Volveré cuando me salga de cierta parte. Y yo soy el que manda ¿no?
—Pues claro, señor.
—Que vine por seis días y que llevo tres meses, vale. Así me vengo de todos ellos. Ya, hasta rompo los telegramas sin leerlos.
—Muy dueño, señor.
—Tengo que descansar... ah, y olvidarme de Lilí. A quien se le diga. Que me hago una escapada aquí con ella y que se me lía casi nada más llegar con un guaperas, que me lo haga a mí, que la tenía como a una reina...
—Las mujeres, con perdón y sin señalar, son unas zorras, señor.
Con la memoria de su fracaso, a Calduch se le animó el ojo y empezó a lagrimear.
—Ande, póngame otro whisky, a ver si se me pasa el mal rato.
De traje claro y caro, con corbata y toda la pesca, un caballero de gran vitola éste Alejandro Calduch. Cerca de los cincuenta, corpulento pero bien formado, cabello pajizo con su mechoncito blanco en el centro. Cabello que le da elegantes racheos ladeados sobre la frente, con la brisa o con la copa.
Color sonrosado y la mirada clara y glauca de los grandes bebedores o de las almas destinadas sólo a disfrutar de cosas bellas y sutiles. Todo un caballero. Sí señor.
Pero como el esquinazo de las damas no incumbe sólo a los gibosos o mancos o tuertos o granujientos de cutis, sino que es vergajo que puede alcanzar las costillas de los más empingorotados patricios, a Calduch se la jugó Lilí.
La sacó del alterne, la puso piso en Valencia, se la trae unos días de descanso y francachela a la isla, y a las 37 horas justas de aterrizar en el Reina Sofía, zaca, la Lilí que le tira una cerveza a la cara y que coge la puerta con un chorvo.
—Ahí te pudras, mamarracho.
Así de sencillo. Una despedida más bien somera.
Hombre, a él, el clima de la isla, el cambio, le incitó a beber más de lo usual, que ya es decir, hizo el ridi en abundancia y montó numeritos de lo más apañado. A todo esto, el bonito aquel, como una sombra, timándose con la Lilí. Y para colmo, va Calduch, se saca la pieza y orina contra la barra de un club. Un espectáculo.
Pero de todas formas, no parece de recibo el poco aguante de Lilí, y a solo 37 horas de haber desembarcado.
Una vez cogido el tranquillo a la isla, con el cuerpo organizado, huido el primer ventarrón, lo mismo se había portado con ella como un verdadero duque.
Y en esas andaba. Reponiéndose de tanta desdicha y mandando al carajo a la familia y a los socios. Hasta Leonor, su señora, reconoció que sabía lo de Lilí desde el primer día, pero que se lo perdonaba de corazón porque la familia y los hijos, etc...
Esas cosas que dicen las lagartas cuando ven que el tipo puede mandarlas a la mierda si se ponen pelmas.
Y así, tres meses. Como un cubano de los de antaño. Cuando volvía a las raíces. Pero mayormente a la molicie y al frasco.
Lo que son las cosas. La naturaleza no para de obrar desajustes, descoloques y de forzar los contrastes. Como en un campeonato de dislates.
Que una plaza tan coquetona, tan linda, frutal como el palmito de una jovencita tinerfeña, lleve el nombre del general Valeriano Weyler, es un choque de cojones. Algo que no casa, que no pega ni con cola. Pero ya se dice, así es la industria humana. En el fondo, quizá el permanente equilibrio conduzca a la locura, o al vacío.
El Weyler éste fue tipo cruel, desabrido, y poquita cosa en volumen y carnes. Y para colmo, vivió la tira. Unos 92 años. Por lo que dio mucho juego.
Era isleño, pero no canario sino balear, y mandó, e hizo la muerte y la guerra, en Cuba, Filipinas y Cataluña. Su pasada por Canarias fue más bien mansa, y hasta constructiva, ya que levanta la hermosa Comandancia General.
En la guerra de Cuba se labró un fino prestigio, así como el apodo de “Carnicero”, lo que grita sus facultades para la suerte de descangallar al personal. Cuando el terrorismo se desmandaba en Cataluña, allí que mandaban a Weyler con el as de bastos para imponer cordura.
Viejos militares contaban que era sujeto brusco, intemperante y con el cabreo puesto todo el santo día. Con lo que servir a sus ordenes era una prueba más de las que envía el Señor con prodigalidad.
Y con un raro vicio en un militar de rompe y rasga. Era un roña. Miraba la peseta más que el brillo de sus galas. Parece que un hijo le escribió a colonias pidiendo perras para, entre otras necesidades perentorias, adquirir un pijama, y contestó el padre diciendo que la dormida sana y leal no exige pijamas ni leches, sino sueño.
Su filosofía sobre el orden público era sencilla, frugal, tajante. Decía a sus colaboradores.
—La palabra tranquilidad, caballeros, procede de tranca. Acudamos, pues, a las raíces. Que la lengua materna nunca engaña.
Con lo que las gentes libertarias que se aplicaban a la dinamita y al tiro en el pestorejo por eso de los ideales, la anarquía feliz y demás, se enteraron de lo que vale un peine.
Con el mentón salido, los ojillos vigorosos y la nariz de pajarón carroñero, la sola facha del mozo era un preludio lúgubre de sus inmensas capacidades letales.
—Mire, Salomón, lo malo de Santa Cruz es que es una ciudad sin mar.
Y Salomón, gran corpachón y chaquetilla blanca, camarero del bar “Atlántico”, se escandaliza por todo lo alto. Y le señala hacia allá. Tras la avenida y el trajín de los autos, pasados los árboles, el enrejado, el bulto aborricado de los container, el pajaril cuello de las grúas. Y apartando la maraña, se distinguen los palos de los buques y alguna chimenea en descanso.
Grandes explanadas para el furor portuario separan a la ciudad del mar. Calduch está en lo cierto.
Salomón lo sabe pero se niega a admitir tanta crueldad.
—Allá mismito, don Alejandro, allá —y sigue extendiendo la mano, y la echa a sobrevolar tanto obstáculo—, allá hay todo el mar que usted quiera. Si tira de frente se planta en Cádiz, y si gira un poco, en Venezuela.
—Sí pero no, y yo me entiendo. Esta es una ciudad en la que se presiente el mar, sólo eso.
—¿Y aquellos palos, y las cubiertas del ferry, y las chimeneas de colorines, y aquel velero gigante, el buque escuela soviético?
—Bah, todo cae muy lejos, y hasta con una verja por medio. A qué empeñarse, Salomón, hay que llevarlo con resignación y en paz —y se mira el reloj—, anda, dame la última, que ya me queda poco.
(En la terraza del “Atlántico”, junto a la plaza de España, en el trocito llamado de Cuba, en el arranque de La Marina, con las mesitas de colorines y un bosquecillo de toldos a rayas naranja y blancas, la burguesía de la ciudad sestea y hace tiempo para algo. O para nada.
Luego vinieron los extranjeros, forasteros cimarrones y perros de otras raleas, y hasta tripulaciones descocadas, y se instaló el barullo, la confusión de pelajes, la igualdad.
Don Wenceslao, uno de los señores más que maduros que hacen tertulia al fondo, a la izquierda según se entra, bajo el cacho cuadro del Teide, definió la doctrina del “Atlántico” en términos bastante precisos.
—Hasta que llegó el desmadre, en este local sólo entró gente de orden. A lo sumo, algún liberal. Las islas, ya se sabe, abundan en esa historia de protección y hospitalidad con cuanto atufa a liberalismo.)
Alejandro Calduch apura la copa y paga. Mira de nuevo el reloj y se pone en marcha.
—Voy justo. Hasta otra, Salomón.
—Vaya con Dios, don Alejandro.
Y luego Salomón da el parte a un colega.
—Yo no sé si éste hombre está chaveta, nos toma el pelo o qué.
—Y donde dice que va.
—¿Dónde? A ver como arrían bandera en Weyler. Y todas las tardes. Sin perderse una.
El colega es del género práctico.
—Y a ti que más te da. Deja tela, no arma pata y en paz.
—También es verdad.
Alejandro Calduch deja a sus espaldas la tremebunda cruz de la plaza de España, muy blanquita y con los bajos oscuros. Una gran planta circular con dos tipos en cueros meditando a fondo sobre algo.
Y arrea Candelaria arriba pegando algún discreto bandazo.
Hace un leve saludo de sombrero a la Virgen de la Candelaria, encaramada a su monolito, y observa a una chica raquítica de blusa roja, agarrándose el vientre y dando respingos. La chica se abraza a un arbolillo, se comba con modales experimentados, mete varios dedos en la boca, como hasta la campanilla o así, y suelta la mascada.
Alejandro se apresura a prestar ayuda y trata de atender gentilmente a la dama.
—¿Se encuentra usted mal?
—Tú que crees, gilipollas —la chuchurría de colorado le mira al bies, remata el vomite y vuelve a la normalidad—, que Santa Lucía te conserve la vista.
Le ha mirado con odio. Luego echa un gargajo de lado con la habilidad de un minero silicótico. Y se aleja.
—Qué carácter.
Calduch tiene en el área a dos pobres predilectos. Con uno se trata y con el otro no.
El primero no es pobre, es pobra. En el escalón del bazar Chanrai, la vieja hunde la cara en los trebejos que la cubren el pecho y extiende una mano en forma de cuenco. No aguarda ni limosna ni leches. Ese estirar el remo ya se ha convertido en un tic. Como los tullidos en tierra de moros.
Calduch pone una moneda en el cuenco de la mano y la tipa ni saluda. Pero él ya sabe que es inútil confiar en un gesto de agradecimiento. Aún somero.
En el corazón bancario, con los indios rebullendo en sus negocios, con el trasiego de compradores enloquecidos, con los escaparates reventando de máquinas de retratar, relojes, kimonos, estatuillas, horrores de toda procedencia, la pobre ausente, con su mano agarduñada en forma de cazo, es el antídoto contra el festival financiero y mercantil.
Sube por la calle Castillo, zurrada a más no poder por el fragor de la compraventa en los bazares y en la esquina con Teobaldo Power, sentadito contra unos cierres, topa a Manuelito, que éste ya sí es pobre parlero, aunque de poca variedad en el habla.
El hombre no ceja anunciando su producto.
—Santa Rita, Santa Rita, Santa Rita...
Y soba el nombre de la santa hasta la desesperación. Andará la dama, la Santa Rita ésta, en su nube, pavoneándose entre las demás colegas de la corte celestial.
El pobre de Castillo esquina Teobaldo Power exhibe un cromo de la santa de su predilección, y es tripudo, gordón, un cachalote de tío. De esos que se arrumban contra un quicio, no por molicie, sino por necesidad. No les saca del muermo ni el aviso de un león suelto.
Pero a pesar del abandono y de la pinta, gasta camisilla azul celeste, más chulo que un ocho, y se cubre la chola —de tamaño a juego con el barrigón— con una gorrilla de visera, como las que portan los jugadores americanos de beisbol.
—Toma, Manuelito —Alejandro Calduch le alarga unas monedas—, para un refresco.
—Santa Rita se lo tendrá en cuenta —y echa una visual distraida al monedamen. Y añade sin pasión—, pero si me lo completa con un poquito más de caridad, tengo para un trago largo, y también Santa Rita tomará buena nota.