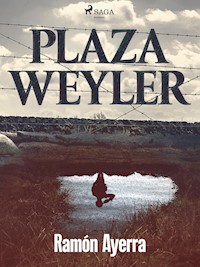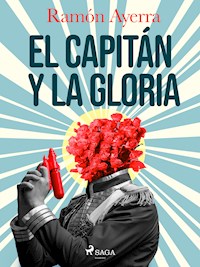Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
¿Se puede conocer a una sociedad a partir de una familia? En esta novela, Ramón Ayerra se adentra en la vida cotidiana alemana, a partir de la historia de los Nielsen, una familia de Westfalia. Con un estilo dado a las digresiones y punteado por la ironía, Ayerra escribe sin sacar la vista de la geografía humana y más que humana. Y así pasa de Sauerland, la localidad de bosques frondosos en la Cuenca del Ruhr, a la evocación de otros países europeos que lo marcaron.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ramón Ayerra
En el jardín de los Nielsen
Narrativa
Saga
En el jardín de los Nielsen
Copyright © 2004, 2022 Ramón Ayerra and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374146
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
A los Nielsen
Sesteando en el jardín
Cuando el sol está marchoso y trepida, se aprieta un botón y viene el runruneo del toldo desplegándose hacia el jardín, cubriendo la larga mesa salteada de juguetes, botellas de cerveza, libros, cigarrillos. Un toldo a listones amarillos y malva que pulía la justicia estival del caprichoso señor de más arriba.
Sentado contra la pared, ante la gran mesa, se disfruta de la placidez del jardín en silencio, con la explanada de losetas claras, y luego la pradera, y tras ella, en repecho hacia una cortina de arboleda, los macizos de flores, verdes matorrales con cien matices, desde el verde lacio que recuerda insomnios, histeria, levedad, quebrantos, hasta el rugido de unas hojas que pregonan la condición de combatientes fervorosos en la gran lucha por el poder y la vida.
Y entre tanto estallido de frescura y vigor, descansan sobre el terreno enanitos que portan focos de luz, un columpio, la casita de cuento para el fingimiento de los niños, una carretilla roja, objetos de distinta laya y juguetes aparcados temporalmente, dada la fluida mutación de los peques en sus entretenimientos, que abandonan pronto y periodicamente retoman, uno tras otro, en el cumplimiento de inexorables ciclos.
En el jardín. En el sosiego del jardín, sin voces ni chicharras. Sólo estáis tú y la cordura, y allá arriba, algún piloto tiñéndose de azul. Sales un poco del sesteo, entornas un ojirri y contemplas el paisaje en las alturas, el piloto en su avioncito jugando entre las nubes, quizá buscándose a sí mismo.
Hay un punto en el tiempo en el que toda mesura se derrumba con estrépito. Es la irrupción de los niños, su entrada en el jardín para celebrar la fiesta del agua, el chapoteo y la risa.
En la danza del agua, Mozart observa con envidia el trajín de los pequeños. Es una doble llamada, la del divertimento y la genética, ya que a él le gusta el juego a rabiar, a pesar de la edad, tan viejo como es, pues aún así acudiría a cualquier playa del mundo con el cubo y la pala dispuesto a faenar. Oh, los años no cuentan cuando se trata de jugar.
¿Y la genética, cuál es su importancia en Mozart? Muy sencillo, su raza le impulsa al agua, a zambullirse y nadar. Y cuanto mayor sea el frío, mejor, y así la goza en la casa del lago de sus amos, los Nielsen abuelos, entrando y saliendo de las aguas, sin trabas ni tabúes, y aun en pleno invierno.
Y por ello, va y viene ahora en el jardín con la pena de no poder participar en el húmedo jolgorio, y con la certeza de que se le está yendo de las manos un gran componente del placer. Mas no es posible y lo asume con gallardía y fatalismo. Ya se le indicó en su día de forma muy explícita y no cabe hacerse el loco –oh, yo no sabía, no recordaba, esta mala memoria mía...–. Como perro cabal, no como un caniche chisgarabís y transgresor, distingue y encaja la frontera de sus movimientos, el límite de sus posibilidades, y cuando se halla bajo el peso de una ley que no le gusta, aguanta marea y apura su copa de cicuta como todo un caballero del sur, mostrando, a lo sumo, el punto de desasosiego que perrunamente conlleva su carencia, ahora en el jardín, la de remojarse en compañía de los niños y gozar con la variedad de opciones lúdicas que el agua ofrece.
Como el estar de brazos cruzados, comiéndose en silencio la amargura, a nada bueno conduce, sino a criar mala sangre, cuando no a pergeñar diabluras, Mozart ha diseñado una estrategia paralela al disfrute prohibido, la de rastrear el jardín y echar a la piscina todo lo que pilla y que con la boca engancha, toallas, sandalias y juguetes. Una forma de celebrar la privación con los elementos a su alcance. Una salida al agobio.
Oh, Mozart, a ratos amarillento, a ratos canela, a ratos blanquecino, según la luz le pegue, con sus ganas de diversión y su andar claudicante, con el lago allá, aguardando, y con un veterinario que ya le espera, en un cuarto blanco, con una jeringa en la mano, oh, Mozart.
La casa de los Nielsen linda a un lado con el chalet donde vive Michel, que es compañero de colegio, y hasta de mesa, de Cristina, y en razón a ello, y a su soledad en el territorio propio, en su hogar, es Michel personaje asiduo en el trasiego de los niños, dentro de la casa o fuera de ella, en el jardín o en las excursiones, con bañadores y agua o con botas y chubasquero.
Michel se ha convertido por mérito propio en un “asociado permanente” de los Nielsen, que incluso detrae unos instantes al juego, va a la cocina –ha oído ruido de platos y de grifos en acción– y pregunta a Paloma con mucha flema, “¿qué hay de cena?” No es concebible ver a Estevanov y a Cristina enfrascados en una tarea sin que Michel, del género rubiales espingarda, complete el paisaje y lo adorne con el escándalo de su risa y de su gesteo histriónico.
¿Y a santo de qué su soledad, si Michel no es viuda de guerra, ni un eremita ni un insufrible niño raro atiborrado de silencios y abominaciones? A santo de que su señora madre es divorciada y pasa el día fuera, a caballo entre sus labores de fisioterapeuta, con sus masajes y su dar sentido a un músculo rebelde, a un hueso terco, empeñados ambos, músculo y hueso, en hacer la vida menos llevadera a este o aquel ciudadano de Altena.
A caballo entre tan benemérita función y el cultivo de amoríos varios, normalmente sucesivos en el tiempo, y cuya cuenta y cuadro de situación son llevados con exquisito rigor en las peluquerías de caballeros de la localidad, cuya es la competencia de control y libro mayor acerca de las idas y venidas de las damas, de sus acostadas, levantadas, desayunos a pie de obra y oreos varios en albergues de montaña, chiringuitos marineros, casas rosadas, establecimientos balnearios de aguas no excesivamente acreditadas y hostales de estaciones ferroviarias en general.
Y si la mentada soledad de Michel se atribuye a las explicitadas actividades de la madre, laborales y de las otras, las lúdicas o de recreo, no hay que dejar fuera del cajón de las causas a la actitud de los hermanos, los de Michel se entiende, que no paran en el hogar, ya que, mayores ellos, en edad penal, no pueden dilapidar el tesoro de su tiempo con un hermano a todas luces venido a destiempo, un error de la naturaleza, que suele planificar las generaciones como las tandas de olas que la playa recibe, sincopadas, rítmicas, sin un largo frenazo que finalice luego, cuando ya nadie se ocupa del mar en marcha, en franco movimiento, con otra ola más, inexplicable, ilógica, fuera de contexto.
Con lo que los hermanos de Michel no pueden ocuparse de un “fastidioso engorro” que sólo ha venido a enturbiar sus recién estrenadas libertades, cuando al caletre sólo le ocupan ya inminentes estadías militares, preocupaciones de alcoba, eso de, mierda fusilera, donde puse yo los condones, desastre de cabeza, cortada debería estar, o llevaré flores a Lidia, y de qué color, el amarillo le va al cutis, o esta charranada, ESTA INMENSA PUTADA, ha de ser culpa de la dinamo, el mecánico me va a oír, por chapucero y chupasangres.
Con unos hermanos en estos lances, es de toda evidencia que Michel no puede esperar nada de ellos en materia de compañía, aunque sí en el lado de la protección, en algún porte o recogida, en tareas puntuales, vamos, mas no en el día a día, en el entretenimiento cotidiano, que es lo que un niño busca. No. Por ese lado va pero que bien servido Michel. No hay tela que cortar.
Al no contar, pues, con columnas que aguanten el templo propio, ha de buscar apoyo en lo que brinde la vecindad, y desde este punto de vista el bueno de Michel es afortunado, la vida le ha sonreído, y es en el chalet de al lado –cuatro pasos, un salto de valla– donde ha encontrado espacio para un venturoso solaz y ya madre y hermanos importan, como dicen los adultos, y más si son del bronce, un carajo, o en el decir igualmente acre de otros, un huevo.
Por lo que en ese costado de la casa Nielsen, a nadie puede importunar el griterío de los niños en la cúspide de sus juegos, ya que, o no hay gente en dicho territorio vecino, en cuyo caso huelgan las explicaciones, o sí la hay, ocurriendo en este caso que el vocerío no es molestia, sino al contrario, es elemento pacificador de conciencias, las de la madre y hermanos, que se congratulan de que el joven Michel disfrute de la vida y les deje a ellos hacer lo mismo con la propia, y sin arrostrar sentimientos de culpa, que su desvío se ve compensado con creces, que así lo cantan aquellos gritos jubilosos, en el jardín de al lado, con solo saltar la valla, oh, y sin riesgos ni peligros, que en el vecino territorio hay adultos que se ocupan del orden, disciplina e intendencia, oh, el buen Dios, que a veces aprieta, pero no ahoga, no.
Por el lado contrario al de Michel y familia, los Nielsen lindan con una pareja de ancianos de esos que aguardan impertérritos la muerte, de los que a pie firme, en tumbona mejor, y hasta encamados, abren bien los ojos para verla venir.
(Como los niños en la noche de los Reyes Magos, aguantando el sueño por ver entrar a los Magos de Oriente, con el poder de su magia, de la que son reyes, por el balcón, con cortejo y camellos, y contemplar a éstos haciéndose con el tentempié de paja que se les ha puesto en un plato, y a los Magos paladear el anisete de sus copetines, con tanto mimo servido. Pero el sueño es implacable y se apodera al fin de ellos, el esfuerzo ha sido inútil. Quedarán, sí, los regalos, mas no la estampa de ellos, los Reyes, ni su perfil siquiera.)
Los vecinos ancianos jamás son vistos, ni oídos, pero se les intuye, se les presiente. Están próximos, atentos, preparados, dispuestos, mas parecen ajenos al entorno, a la vida, habituándose a la nueva condición que les espera, estudiando el papel de difuntos, como requiere su fama de gente prevenida, avisada, correcta, de la que no deja nada al azar. Gente que siempre huyó de la improvisación como de la peste, y sólo una cosa se les escapa, qué lástima, nada hay perfecto, la fecha, el día y la hora en que la última visita se haga anunciar mediante un breve toque de timbre en el número diez de la Graf Adolf strasse.
Sabido es que toda ausencia, toda privación, aumenta la gana, así que salgo al jardín y busco un pretexto para echar la vista al chalet vecino tras el rastro de los viejos, y la mirada va a las ventanas, a la terracita entoldada, a los recovecos del jardín, pero el fracaso es rotundo. Ni una figura que escapa a esconderse en el interior, ni un escorzo, nada. Cómo se las arreglarán para urdir una ausencia tan lograda, un ocultamiento que en nada envidiará al que se produzca luego, y como consecuencia del fallecimiento.
Pensar aquí en una conversación trivial de vecinos, con la empalizada por medio, una disgresión a dos sobre el tiempo, la inminencia de la lluvia, la legendaria pereza del sol, el apresurado correr de las nubes, pensar en estos parlamentos baladíes, pero que humanizan el transcurso de las horas, obviando silencios y quietudes sospechosas y excesivas, pensar en esto aquí, en el jardín de los Nielsen, junto al reducto de los viejos vecinos, es de una inocencia pasmosa, de un candor clamoroso, rayano en la estulticia.
(Nada más lejos que el patio de vecindad al que acuden las vecinas a tender la ropa en las cuerdas comunales, y de paso a cortar un traje que otro y a enterarse de lo que en la calle y en el mundo ocurre, y a que si la niña Manuela está en estado interesante, y que quien será el padre, y que si el rey tiene querida nueva y que si la reina lleva la cuerna con la elegancia a que la obliga el rango.)
Mas un día el destino quiso premiar tanto celo, ignoro las razones de una consideración tan especial, y me regaló con un somero apunte, con un atisbo, un fleco, del viejo varón. ¿Que cómo ocurrió y en qué consistía? Verán.
Resulta que salgo al jardín, temprano, tras la primera sesión de lectura en la cocina, ya Frank ha marchado a su factoría, la casa aún descansa, salgo al jardín y respiro hondo varias veces, o sea, la gimnasia del vago, un montañismo inmóvil, un atletismo de pandereta, y cuando entiendo que el cuerpo se ha inundado de salud, que ha iniciado su regular parloteo con la naturaleza, echo la vista donde los vecinos.
Echo el anzuelo, sí, y repaso el territorio por si pillo carnaza, una ilusión por parte mía, claro, una fantasía castigada siempre con el mazazo del fracaso, pero así somos, contumaces, repetidores, tropezadores impenitentes en la misma piedra, y resulta que el día al que me refiero, hubo premio.
Sí, en el porche que mira al jardín en rampa trasero, el viejo varón, al parecer sentado, asoma los pies y un tramo de las canillas. Calza sandalias de cuero y lleva calcetines blancos, lo que se dice unos pies con revestimiento muy deportivo, preparados para una alegre marcha, por caminos cuidados, eso sí, que las sandalias confeccionadas con tiras de cuero, no admiten el deambule por trochas irregulares, malignas, prolijas en guijarros, ramaje vario y desniveles de todo orden y tamaño. Un itinerario así, pide un calzado que acorace bien el pie, como las botas.
Y con una dotación tan liviana como la ya descrita, sólo cabe, o que el viejo señor haya previsto, para luego del desayuno y consiguiente reposo, un paseo por camino firme, asfaltado o no, y en las proximidades, sólo la calle, la Graf Adolf strasse, cuenta con un piso de las características precisas para una marcha en sandalias.
Pero tanto los acusados repechos de bajada como los de subida, de bajada al fondo del valle, al pueblo, y de subida, hasta topar con la espesura del bosque, alejan la idea de que el viejo señor se disponga a una expedición tan bravía, ya que, oh, los años no pasan en balde, y tras toda bajada hay luego una subida, y ésta, a palo seco o consecuencia de una bajada, entraña siempre cruel caminata para pies, piernas, pulmones, para todo el sistema corporal en general.
Y ya no es el caso de andar bregando en tales batallas, desaconsejadas no sólo por el propio organismo, sino también por el cuerpo médico y consejería varia, incluida la doméstica, “ay, mi amo, ni se le ocurra, por favor, tal y como están hoy esos caminos del Señor... y con la de coches que... y los conductores luego, tan alocados unos, tan bebidos otros que...”
O cabe también, y es la segunda variante a la elección de esta dotación para los pies –calcetines y sandalias– que el anciano señor haya madrugado con una idea juguetona en la cabeza, la de engañar al cuerpo y perpetrar una diminuta granujería, la de disfrazar al cuerpo y travestirle, llevándole a los tiempos mozos, y aun a los de la edad adulta, pero sin propósito ulterior parejo con la indumentaria de paseo, e instalarse luego en el porche y acaso hojear el diario en un butacón de jardín, frente a la muralla vegetal en rampa.
Un frontón asilvestrado que con la lluvia tan reciente, la de la noche –como es su obligación, la noche es para que, entre otras cosas, caiga algo de agua–, es posible contemplar, en directo y en vivo, el crecimiento de un tallo, la apertura de una flor, el desperezar de un arbusto que se hallaba demasiado encerrado en sí mismo.
Esto es, una incursión del viejo caballero a un tiempo antiguo, más muerto que carracuca, “de cuando él fue aún capaz y vigoroso”, en un a modo de revival que sólo funestas secuelas habrá de dejar, que nadie se retrotrae en vano al pasado, y la amarga comparación entre “lo que ha sido” y “lo que ahora es”, no arrojará sino hiel sobre las agostadas sensaciones del hoy viejo vecino, que ha recurrido al disfraz creyendo –erroneamente– que así se hurtaba un poquitín, durante un breve rato, al aplastante rigor de la realidad.
Se ha producido un cambio de postura en los pies, a ritmo lento, el que estaba adelantado retrocede, y viceversa, y ello enriquece la visión con un dato, el de que los pies verdaderamente existen y no son el fruto de una alucinación mía, y debo dejar sentado que el madrugar “ese” día, justo ese día, ha resultado gratificante.
Y no se van los minutos de vacío, no, porque ya me dejaron a mí, en el jardín, con la frescura de una lluvia reciente, que ha traído el júbilo a la verdura, me dejaron, digo, la constatación de que el viejo vecino existe y alienta, está dotado de un cuerpo y tiene sus hábitos, y sus caprichos de atuendo.
Y todo lo que es real, cierto, no sólo suposición o comentario de salón, me concierne y me concilia con la vida. Quizá algún día, ¿este mismo verano?, sea obsequiado con un bien superior. Un pedazo de torso, un cacho de rostro, quizá un poco de hombro. El azar no siempre es rácano. A veces es generoso. Y hasta en algún caso –dicen– tira la casa por la ventana.
El entorno humano de la anciana pareja, aunque visible, poco pero sí, son entes de carne y hueso, con el cuerpo completo, sí, cuentan con existencia carnal y real, sí, pero son jascos como ellos solos. Sus actitudes deben responder a rajatabla a la consigna de los viejos, “para aquí servir, tener un trabajo y un sueldo, es preciso que deje usted en la puerta la lengua y toda tendencia a la comunicación, se espera de usted que sea una sombra, algo casi incorpóreo, invisible. De lo contrario, su presencia es un estorbo.”
Atendiendo a las instrucciones de la convocatoria, la mujer de la limpieza y el jardinero son entes huidizos, esquivos, sumidos en unos silencios a prueba de bala. ¿Dirían algo con un revólver aplicado a la sien? ¿Comentarían algún lance doméstico observado durante su servicio en la casa? Presumiblemente no, si acaso un destello en los ojos, un garabato en la mirada podrían ser susceptibles de sugerir...
La mujer de la limpieza, huesuda, sargentuda, de gesto enérgico, preciso, urgente, parece siempre estar en trance –cuando se la ve atareada fuera de los muros de la casa, en el porche o en el jardín, o en las ventanas– de disponerlo todo de cara a un inminente bombardeo, a la irrupción en la comarca de una horda mancilladora, voraz, violadora y botinera, o a partida de los amos hacia el Lago Victoria o hacia Terranova con una precipitación loca porque faltan escasos minutos para que el tren arranque, y por ello hay que darse una prisa de horror en aviar el cierre de la casa para su inspección final por los viejos señores que, rebasado en el tiempo este episodio, partirán como un rayo en el automóvil –ya el mecánico colocó el abultado equipaje y aguarda, erguida la espalda, al volante– con destino a la estación, y luego vendrán la bronca instalación marítima y el buque, etc.
Y si la mujer de la limpieza despacha así su tarea, el hombre del jardín –un día a la semana, calculo que es el tiempo que abarca su contrato con los viejos señores–, sigue el mismo derrotero, se halla inmerso en el marchamo de la casa, es fiel a la reglamentación dictada por la autoridad competente.
Herramienta en mano, poda y repasa los setos, mueve tierras, aligera macizos, cambia de sitio un matorral, y todo ello sin una pizca de humanidad, como si estuviera cavando una zanja, o mejor, una fosa con fines funerarios derivados de ejecuciones intempestivas y sumarias, en las que prima la velocidad en atender las secuelas de las decisiones adoptadas.
No levanta la vista del tajo y puede afirmarse sin temor a errar que las plantas le detestan, no aprecian sus arreglos estéticos, sus labores de peluquería y cosmética en general, es para ellas un mero lacayo, un mandado de baja estofa, un esbirro de los ancianos señores que lleva a término sus ordenes a ultranza, aunque sean disparatadas, bárbaras, y cuya razón está en una purulencia genética que corona muchas actitudes degeneradas de los patrones –ya se sabe, lacras heredadas, enfermedades muy secretas, matrimonios indebidos, sangres enfangadas...–, ordenes en cualquier caso ajenas al honor de un jardinero.
Ajenas, sí, como aquella que reza, “coja la azada y desmoche usted el jardín, sin contemplaciones, arranque las plantas que sobrevivan y luego, sobre la tierra resultante, esparza 3,5 arrobas de sal.”
Una devastación de este porte sería asumida por el hombre sin pestañear, y las plantas, en particular las flores –las más sabias, se nota por el colorín– lo saben, por lo que no pueden disimular su repugnancia hacia un tipo así, ag, tiene un gran bigote, pelo al rape, piel oscura, ceja tupida, mentón prominente, ojo turbio, orejita breve, corte de matarife, y viste una camisa a cuadros rojos y azules y un pantalón con peto grisáceo y amplio. Vamos, un cuadro que predispone a la huída, a despejar el campo, y si está uno en condiciones de hacerlo.
Un día le vi empuñar decididamente un hacha –un talante con el que partían los cruzados hacia Jerusalén, ah del sarraceno que a tiro se pusiese, ah– y colarse en lo más enmarañado del jardín en rampa, hasta desaparecer. “No quisiera, bien lo sabe Dios, ser árbol ahora en el jardín en rampa de los viejos –me dije–, a saber qué destino cruel me aguardaría.”
Se escucharon golpes sordos, secos, un ajuste de cuentas debía estarse perpetrando, pero ningún árbol se movía de su sitio, ninguna copa abandonaba la vertical, claudicaba de su vocación celeste, nada se abatía sobre nada y me abrí a la casa Nielsen, hacia la cocina, porque no tenían buenas vibraciones los golpes aquellos, hachazos de un hombre que cultiva un estilo, que se adiestra, que se prepara concienzudo para un gran apiole.
La única familia con que cuentan los viejos vecinos se resume en un sobrino, el heredero, alguien de quien sólo existe en los círculos ilustrados de Altena, como en los Nielsen, una vaga referencia, una alusión distante, ningún rasgo concreto, ninguna presencia, tan solo humo, atmósfera, veladuras sin textura, una brizna de palabra acaso encerrada en un parlamento inconcluso, un aroma a persona o cosa, un cofre sin abrir aún, “quizá, cuando nuestro sobrino venga un día...”,
o una invocación al futuro que, inexorable, se tornará presente cuando le venga en gana al director que manda en esta orquesta de la vida, “será entonces quien decida sobre la poda del castaño, o hasta sobre su tala, nuestro sobrino, cuando él venga a hacerse cargo, y dirimiendo así acerca de la fortuna y porvenir del abeto blanco, para que de este modo, se supone, crezca con gana y se haga con el honor de presidir el jardín y mirar, su copa, desde lo alto, a la casa, con superioridad y orgullo, sí, cuando él se haga presente y se persone, un día...”.
Referencias vagas todas, no sabemos nada fijo de él, ni de su aspecto exterior ni de su forma de pensar, y en las peluquerías de caballero más solventes de Altena se hallan con el granero vacío de noticia que pudiera aportar un simple atisbo, por lo que alguien atinadamente formuló un día que “la ciudad entera se encuentra ante un gran enigma”, y éste sólo quedará resuelto cuando un doble hecho luctuoso se produzca “y desempolvemos el frac”, lo que concernía a todas luces a ceremonias y protocolos funerarios, condenando al ostracismo temporal a las odiosas –por todos los clavos de Cristo, qué pestazo, qué inicuo y amenazador pestazo– bolsitas de naftalina, ya que, más de uno advirtió, ya que sólo con la muerte de la vieja pareja ocupante del diez de la Graf Adolf strasse se saldría de dudas al observar a placer, durante las exequias, y tras ellas –el notario, el juez, el forense, el regente del registro civil, el encargado del cementerio, al menos, luego ellos ya contarían, ya– al sobrino y heredero, ambas condiciones fundidas ya en una sola.
Y ahí acabaría uno de los misterios mejor guardados de la localidad, poniéndose punto a la humana curiosidad de los ciudadanos, atentos siempre a soslayar el tedio colocando al personal en el espacio adecuado de su tablero de ajedrez, y aventando enigmas que sólo traen a la comunidad engorros y disquisiciones inútiles,
si bien mirado, ésta es la flor y la nata de los mentideros, el andar a vueltas sobre vaporosas conformaciones, ráfagas de brisa –¿o acaso pasó un fantasma y lo descolocó todo con el vuelo racheado de sus blancos manteos?– y otras variantes de los entes sólo sospechados, sólo presumidos.
Mas, ¿será real esta figura del sobrino, adelantada a veces por los viejos como el que echa carnada a los peces, y prepara así la mar, con objeto de que sea propicia, o pura invención suya, elaborada con finalidades prácticas, como la de ahuyentar a clérigos ansiosos, ávidos siempre y tenaces en cuanto toca al patrimonio de las gentes solas y caducas y presuntamente adineradas, o la de desbaratar bastardos propósitos municipales –oh, qué encanto de lugar, ni pintado, para un centro primario de prevención de las drogodependencias–, o torticeras reflexiones fiscales –oh, cuan rica pastizara, cuan bizcochable pastiflora con que regalar a papá Estado, oh, y bien que se lo tiene ganado Él, siempre atento al bien común–, o una finalidad más cercana, la de edificar un tronco familiar por el que resbale la savia de la estirpe y sentirse así perpetuados en otro, con lo que la muerte nunca será definitiva?
Casi todo el mundo se las ingenia para pervivir en otra encuadernación, salvo los que mucho detestan a la vida y todo lo que a ella se refiere, seres atigrados contra su propia condición, pero son los menos, y si ello es así, ¿por qué no asumir el que los viejos vecinos se hayan construido una parentela postiza en sus interminables veladas de invierno y entretiempo, cuando está vedada toda alegría verbenera bajo el porche, no digamos en la calle?
Ahora bien, la existencia del sobrino en carne mortal nunca debe ponerse en entredicho por la circunstancia de que nadie, como aquí ocurre, le haya visto, o saludado, o mantenido con él una charleta, aun ocasional y liviana –cuestión de perspectivas climatológicas y poco más–, ya que los jóvenes profesionales, o negociantes, o deportistas, o lúdicos gozadores de la vida –de copa en copa, de lecho en lecho, etc.– suelen permanecer alejados, absorbidos por sus tareas o negocios o pruebas atléticas o competiciones o proezas licenciosas, en las que por lo general prima la lujuria más desatentada, y sin tiempo libre por ello para visitar a viejos familiares,
y ello aun cuando les conste que su nombre figura en documentos que, en su día, obrarán de modo tal que un patrimonio con el que no se contaba –¿o sí?– pasará a formar parte de su activo propiciando frentes más amplios para el despliegue de su actividad, y el presunto desvío suyo no debe interpretarse como desafección a la sangre, que hasta quizá adoren a los viejos tíos distantes, sino como secuela de la ajetreada vida a la que se hallan volcados, y que les impide detraer unas jornadas al año para visitar a los parientes,
y cuyas visitas habrían sido rigurosamente contabilizadas por los círculos de Altena que contarían entonces con un dosier magnífico sobre el sobrino-heredero, pudiendo surtir de noticia fresca y rozagante a las siempre solicitantes peluquerías de caballero de Altena.
Durante las sesiones de sesteo en el jardín, no todo se reduce a dormilera, atontamiento, un hundirse en el algodonoso tobogán de los sueños, de una cabezada estival que conduce a otros sopores, los de la infancia, no todo comporta un adiós al siglo para caminar con torpeza por el nuevo –ya digo, algodonoso– territorio, sino que se producen interrupciones,
cortacircuitos que disponen el regreso momentáneo a la vigilia por escaso tiempo, el preciso para abrir un ojo y hacer acopio de situación, resultando que todo permanece en orden, que el enemigo no ha hecho acto de presencia, que ningún batallón uniformado y feroche –y, evidentemente, armado– ha tomado posiciones en el jardín, que los objetos permanecen en los mismos lugares, esa pelota quieta, aquella bicicleta inmóvil, las toallas fallecidas sobre el césped –oh, cadáveres de trapo, ¿quién cometió el crimen?–, etc.
y tras la somera inspección, provocada ella, como la vuelta al jardín desde la caliente soñarrera, provocada ella por una paseata de insecto sobre la piel, un eco ampliado y ferroviario, que viene galopando de allá abajo, en el lecho del valle, junto al curso del Lenne, el zumbido de una avioneta que juega –siempre juegan. O juegan, o trasladan o esparcen la muerte –al escondite con las nubes, tras esta supervisión de urgencia se torna al redil de la modorra hasta que otro levísimo fenómeno externo obligue a repetir el ciclo,
y en esos instantes de regreso a la realidad del jardín puede suceder que se capte, como en una secuencia cinematográfica, algún apéndice novedoso de la realidad global, y si bien nada importante ha variado, el paisaje es sustancialmente el mismo, sí, se ha podido apreciar un detalle mínimo que antes no existía, o la ausencia de uno igualmente mínimo que sí era presente, como el que el ojo perciba que ya no hay tres botellas sobre la mesa, sino dos, esto es, una menos, o cuatro, esto es, una más, o que alguien ha distraído un cenicero vecino apesadumbrado por el festival de colillas que alberga su bodega,
y tal minucia, irrelevante de suyo en el discurso del sesteo y en el espacio en el que el mismo transcurre, es asumida por el bello –es un decir– durmiente, generando un cuadro de situación que actualiza el existente hasta ese momento,
con lo que algo es bien patente, el de que todo se reduce a una permanente puesta al día de la realidad en que nos hallamos inmersos porque siempre habrá, tras un abrir y cerrar de ojos, un cambio, un añadido o una carencia, como es el caso de una simple mota fabricada por el propio jardín y que yace sobre el dorso de una mano, no digamos la irrupción de alguien en el jardín, y detenido en el césped, contemplando al que sestea, o a las flores de este o de aquel macizo, o un motor que trepida con agobio en algún jardín del entorno,
éstas sí que son ya palabras mayores que entrañan una modificación de peso en el paisaje y que se había obtenido en el anterior regreso a la consciencia.
Pues bien, en sucesivas y brevísimas incursiones a la realidad, procedente uno del sesteo, y con los ojos apuntando más bien al techo del jardín, a su aire, y, en consecuencia, al cielo entre los árboles, una carencia es percibida con mucha nitidez, y el cerebro registra un dato, por comparación a otros instantes de sesteo, en otro tiempo, en otro clima, en un país distinto,
y la tal carencia se circunscribe a un hecho, el de no haberse registrado el vuelo de pajaritos alrededor de uno, o en lo alto, sí, esas chiquitinas avecillas, pajaritos menudos que distraen los ambientes comúnmente rurales con su correteo, con desplazamientos aparentemente inmotivados pero que a buen seguro responden a un porte de alimento o residuo –oh, la confección de los nidos–, o a una búsqueda,
que el animal no suele moverse sin causa, a diferencia del hombre, a vueltas éste con sus oreos higiénicos o de puro divertimento,
pero no, los pajaritos, si los había, se mantenían a resguardo, ya que el ojo listo, pese a estar recién salido del sopor, no detectaba ninguna de las dos clases de vuelo a las que recurre el pajarito ordinario para sus tejemanejes –todos los que alentamos sobre la Tierra, ay, de la mosca al elefante, pasando por el hombre, tenemos llena la cartilla, y la carretilla, de deberes que no pueden aguardar, posponerse, obviar– corrientes, como son, a saber,
el vuelo en línea o recta o curva, de uno a otro lado por lo más corto o casi, ahorrando camino, movimiento éste en el que rige la economía de esfuerzos, o el extraño vuelo en línea quebrada, una suma de trazos con distinto norte –su configuración numérica simplificada es clara, el cuatro– cuyo usuario rey, o reina, es la tórtola,
la tórtola, arquetipo de avecilla cucamona que se pirra por esta variante de vuelo tan caprichosa, como voceadora de la inseguridad de quien la utiliza en sus desplazamientos, el talante casquivano o la querencia veleta, pajaritos de escaso fundamento, tal que “damiselas del pan pringao,” “chisgarabís que no saben lo que quieren”, o que practican la funesta dicotomía enunciada por el lema, “no sé si coger criada o ponerme a servir,”
ra y ramaje, todo ello de buen y agradecido arder, que huye de los fuegos fatuos como de la peste misma, el borrachuzo que, ante el estupor de su barman predilecto, sin resaca y con gracejo, comanda una zarzaparrilla,
el capitán de navío, harto de océano, que se ahoga en un vaso de agua, el eremita añoso, todo el puto día arreándose los lomos con un vergajo y que va y se pirra por una corista pelirroja más zorra que las gallinas–ella paseaba con otras golfas, su día de asueto en el cabaret, por los caminillos del monte santo, mordisqueando un camel, y se mofaba de tanto jayán barbudo y envuelto en saco. “Salidos como monos (reía la muy tunanta), si lo sabré yo.” –Y pierde el virgo– “¿el virgo?”, “sí, claro, no sólo hay virgo en una vulva femínea” –y los papeles,
el patriota que gusta de limpiarse el ano, tras la cotidiana deposición, con una bandera nacional, que ha presidido, victoriosa y venerada, cien batallas furibundas contra enemigos de toda laya, el honorable capellán que no cree en los divinos, la monjita de clausura ninfómana, el monarca que sale republicano, aquel de Calanda que abomina del melocotón y del tambor.
Así ocurre al pensar –difícilmente ver-en este francotirador anciano que, rifle en mano, la emprende a tiros, y con más moral que el Alcoyano, con los pajarracos ocre sucio y oscuro que han osado penetrar en su jardín, en estadía esporádica o de larga duración, ya se dijo, y con el propósito franco de dar mulé a estos bichos luciferinos, y cuantos más caigan en la talega, mejor que mejor.
Y la distorsión viene de que en modo alguno cuadra esta disposición fusilera y cruenta –a qué engañarse, un arma comporta sangre y desolación en otro ámbito distinto al de quien dispara– con las galas ordinarias que visten al viejo, como son el silencio, la quietud, el recato, la ausencia de ruidos en su deslizamiento por la vida, pretende solventar el manido contencioso entre él y los pajarracos ocre sucio y oscuro que hacen acto de presencia en su jardín, o de forma coyuntural, apenas una visita de merodeo, una visual de avanzadilla, una cata, o con el propósito de instalarse en el jardín, construyendo su nido en algún árbol, con preferencia en el gran pino que ejerce como monarca absoluto en la parcela de los viejos vecinos, y aun recibe pleitesía de los jardines limítrofes, tales son su porte y su prestancia.
Y es notorio que al viejo le sacan de quicio estos avechuchos de aire torvo, le ponen en trance de hasta perder las formas, la flema, los silencios y el sosiego, de un lado, y por otra parte de maldecir como un estibador portuario, y antes como un carretero, que son de mucha enjundia los juramentos y dicharachos de tales agranujados gremios contra Dios y contra toda su Corte Celestial,
y perdiendo –o ganando– todos los papeles, caminar bufando al mueble armero, sacar de la formación un rifle engrasado y a punto, establecer el centro de operaciones en el porche, echarse el arma al hombro, afinar la puntería y abrir fuego contra la bestia voladora, o contra su nido, en vías de remate o ya concluido,
porque una mera pasada del pajarraco, si bien es demoledora, puede digerirse, aunque malamente, pero no así un asentamiento permanente, y con morada, claro, y con pareja luego, y con polluelos que vienen de los huevos que la cópula trajo, etc.
Nidos a destruir, así de sencillo, como el Señor pintó a Perico.
Casi todo en la vida encierra contradicción. Cada acción, cada postura, guardan un punto de colisión con el patrón de partida. El incendiario de bosques y aldeas de leñadores y carboneros que habitan chozos de madetras desdichadas vidas, agostadas ya y sin futuro con solo la contemplación de tan funestos escuadrones.
O aquellas otras gaviotas en abierta rebeldía contra el hombre que bostezan entre los cañaverales de las arenas en las Ostfriesische Inseln, frente a las costas de la Baja Sajonia, esperando que un ser humano, relajado, distraído, enarbole en la playa un alimento, tal que un estandarte, para emprender el vuelo, ascender y luego caer como kamikaces sobre el portador de la golosina, para arrancársela de cuajo, incluso con jirones de mano si es preciso.