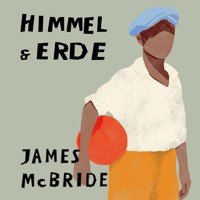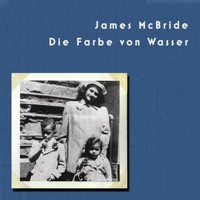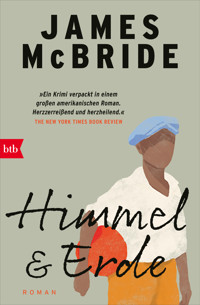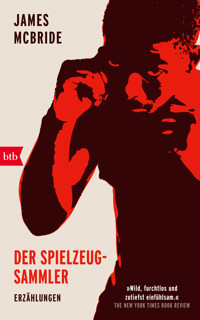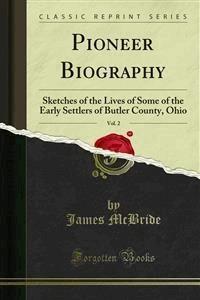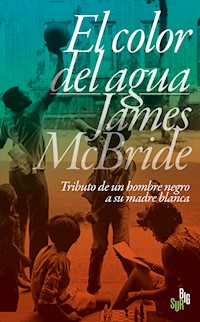
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Big Sur
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Hijo de un hombre negro y una mujer blanca, James McBride creció con sus once hermanos en un barrio pobre de Brooklyn. Su madre, una mujer ferozmente protectora, con «ojos oscuros llenos de energía y fuego», siempre se preocupó por la educación de su prole. Les exigió buenas calificaciones en la escuela mientras ella debía trabajar largas jornadas para llevar un poco de pan y leche a casa. Por el color de su piel y cierto aire extravagante, desde niño McBride vio a su madre como una fuente de vergüenza, preocupación y confusión. Llegados los treinta, decide explorar su pasado y vuelve sobre sus pasos para descubrir la verdadera historia de Rachel Shilsky, una mujer judía que a los diecisiete años huyó de una vida familiar opresiva para casarse con un pastor bautista. Con un estilo franco y preciso, el autor recrea la conmovedora historia de su madre mientras evoca sus propias experiencias como niño mulato y pobre, sus coqueteos con las drogas y la violencia, hasta alcanzar finalmente la autorrealización y el éxito profesional.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Índice
1. Muerta
2. La bicicleta
3. «Kosher»
4 . Poder negro
5. El Antiguo Testamento
6. El Nuevo Testamento
7. Sam
8. Hermanos
9. «Shul»
10. Escuela
11. Chicos
12. Papá
13. Nueva York
14. Gallina
15. Graduación
16. Conducir
17. Perdida en Harlem
18. Perdidos en Delaware
19. La promesa
20. El viejo Shilsky
21. Un pájaro que levanta el vuelo
22. Un judío descubierto
23. Dennis
24. New Brown
25. Encontrar a Ruthie
Epílogo
James McBride (Estados Unidos, 1957)
Galardonado escritor, músico y guionista. Su primera novela, Miracle at St. Anna, fue llevada al cine en 2008 por Spike Lee. Su novela El pájaro carpintero ganó el National Book Award en 2013. McBride ha sido redactor de The Boston Globe, People Magazine y The Washington Post, y su trabajo ha aparecido en Essence, Rolling Stone y The New York Times. Su reportaje de 2007 para National Geographic «Hip Hop Planet» se considera un importante examen de la música y la cultura afroamericanas. Destacado músico y compositor, McBride ha realizado giras como saxofonista acompañante de la leyenda del jazz Jimmy Scott, entre otros músicos. Ha escrito canciones para Anita Baker, Grover Washington Jr., Pura Fé y Gary Burton. Recibió el Premio Stephen Sondheim y el Premio Horizon por su musical Bobos, coescrito con el dramaturgo Ed Shockley.
Foto: Chia Messina
El color del agua
James McBride
Traducción de Josefina Guerrero
fanta
Escribí este libro para mi madre,
para su madre y para todas las madres.
En memoria de Hudis Shilsky,
el reverendo Andrew D. McBride
y Hunter L. Jordan, padre.
fanta
Cuando era niño ignoraba la procedencia de mi madre, dónde había nacido y quiénes eran sus padres. Al preguntarle, me respondía:
—Me hizo Dios.
Si me sorprendía de que fuese blanca, decía:
—Tengo el cutis claro.
Y cambiaba de tema.
Crio a doce niños negros que cursaron estudios universitarios y en su mayoría se doctoraron. Sus hijos fueron médicos, profesores, químicos, maestros… Sin embargo, no conocimos su apellido de soltera hasta que fuimos mayores. Tardé catorce años en desenterrar su excepcional historia —hija de un rabino ortodoxo, se casó con un negro en 1942— y me la reveló más por hacerme un favor que por deseos de revivir su pasado.
Aquí aparece su historia tal como ella me la contó, y entre unas cosas y otras y las páginas de su vida, descubrirán también la mía.
1. Muerta
Estoy muerta.
Quieres que te hable de mi familia y para ellos estoy muerta desde hace cincuenta años. ¡Déjame! ¡No me fastidies! Ellos no quieren saber nada de mí ni yo de ellos. Apresúrate a dar fin a esta charla porque quiero ver Dallas. Verás, con mi familia, si hubieras formado parte de ella, no habrías tenido tiempo para estas tonterías, para buscar tus raíces, por así decirlo. Sería mejor que vieras a Los Tres Chiflados a que entrevistaras a mi familia. Como ir a hablar con mi padre, ¡olvídalo! Si te viera sufriría un infarto. Aunque, de todos modos, ya estará muerto, porque ahora tendría ciento cincuenta años.
Nací en Polonia, en el seno de una familia judía ortodoxa, el 1.º de abril de 1921, día americano de los Santos Inocentes. No recuerdo en qué ciudad vi la luz, pero sí mi nombre judío: Ruchel Dwajra Zylska, que mis padres transformaron en Rachel Deborah Shilsky cuando vinieron a América y del que yo me liberé al cumplir los diecinueve años, y no volví a utilizarlo desde 1941, cuando dejé Virginia para siempre. Rachel Shilsky está muerta por lo que a mí se refiere. Tuvo que morir para que yo, el resto de mi persona, viviera. Cuando me casé con tu padre dejé de existir para ellos y celebraron kaddish1 y shiva2 por mí. Así lloran los judíos a sus muertos. Oraron, pusieron los espejos boca abajo, se sentaron en arcenes durante siete días y se cubrieron las cabezas. Es un auténtico ejercicio: quizá por ello ya no soy judía. Las normas a seguir eran excesivas y había demasiadas prohibiciones y «no puedes» y «no debes». ¿Y acaso alguien dice que te quiere? En mi familia no, no se decían tales cosas. Se oían frases como: «Allí está la caja de los clavos», o mi padre ordenaba: «¡Callaos mientras duermo!».
Mi padre se llamaba Fishel Shilsky y era un rabino ortodoxo. Desertó del ejército ruso, se infiltró por la frontera polaca y se unió a mi madre en un matrimonio concertado. Solía decirnos que huyó del ejército cuando se hallaba bajo el fuego enemigo y, mientras lo conocí, conservó idéntica habilidad para escabullirse de cuanto no le convenía. Lo llamábamos Tateh, que en yidis significa «padre». Era astuto como un zorro —en especial cuando se trataba de dinero—, bajito, moreno, hirsuto y hosco. Vestía camisa blanca, pantalones negros y se cubría la camisa con un taled, como si fuera un uniforme. Llevaba los pantalones hasta que brillaban y se acartonaban de tal modo que se sostenían en pie por sí solos, pero que Dios te ayudase si aquellas piernas se interponían de repente en tu camino, porque mi padre no era proclive a las bromas, sino más duro que una piedra.
Mi madre se llamaba Hudis y era el polo opuesto a él, sumisa y dulce. Nació en 1896 en la ciudad de Dobryzn, Polonia, aunque si ahora tratara de verificarlo nadie recordaría a su familia, porque todos los judíos que no escaparon antes de que Hitler acabase con Polonia fueron aniquilados en el Holocausto. Era bonita, con cabellos negros y pómulos pronunciados, pero había padecido polio, que le paralizó medio lado, y su salud se había resentido mucho. Su mano izquierda era inútil, la tenía doblada hacia la muñeca y la apretaba contra el pecho; estaba casi ciega del ojo izquierdo y andaba con pronunciada cojera, arrastrando un pie.
Era una mujer tranquila, mi dulce Mameh. Así la llamábamos, Mameh. Es la única persona del mundo con la que no me porté bien…
2. La bicicleta
Cuando tuve catorce años mi madre se aficionó a dos nuevas cosas: ir en bicicleta y tocar el piano. El piano no me importaba, pero la bicicleta me ponía frenético. Era un inmenso y viejo trasto azul, con adornos blancos, ruedas gruesas, guardabarros y una bocina alimentada con una batería instalada en el centro del cuadro que sonaba al pulsar un botón. Aquel aparato sería ahora digno de un coleccionista, tal vez valdría unos cinco mil dólares, pero fue algo que encontró mi padrastro por las calles de Brooklyn y que trajo a casa pocos meses antes de morir.
Ignoro si dejarnos fue una decisión suya, aunque creo que no. Cuando murió tenía setenta y dos años, era pulcro, fuerte, de trato amable, infalible al parecer, y en todo momento lo consideré como si fuera mi padre. Era tranquilo, de voz suave, vestía trajes anticuados, gorra de fieltro, chaquetas de punto abrochadas de arriba abajo y tirantes, e iba en todo momento muy aseado, por sucio que fuese su trabajo. Lo hacía todo con lentitud y cuidado, pero bajo su aparente parsimonia y su amabilidad, mi padrastro era una mezcla de indio tranquilo y campesino negro. Pisaba firme, era duro, vigoroso, resuelto y activo. No se andaba con historias ni las permitía.
Se casó con mi madre, una judía blanca, cuando ella ya tenía ocho hijos mestizos —yo era el más joven, con menos de un año de edad—, y añadió otros cuatro para alcanzar la docena, cuidando de todos nosotros como si fuésemos suyos.
—Tengo suficientes para formar un equipo de béisbol —bromeaba.
Vivía feliz entre nosotros y, de pronto, sufrió una embolia y desapareció.
A su muerte yo abandoné prácticamente el instituto. Dejé de asistir a las clases y perdía el tiempo en los cines de la calle 42 y Times Square con mis amigos.
—James atraviesa su revolución —se burlaba mi familia.
Pero mis hermanas estaban preocupadas y mis hermanos mayores irritados. Yo hacía caso omiso de ellos. Iba al cine con mis amigotes, fumábamos Superfly, Shaft y porros en abundancia, robaba bolsos y tiendas e incluso, en una ocasión, a un mísero traficante de drogas. Y luego, por las tardes, cuando regresaba a casa tras faltar a clase, fumar porros, blandir navajas y recorrer el metro, veía pedalear a mi madre en su bicicleta azul.
Ella cruzaba a cámara lenta nuestra calle, Murdock Avenue, en el sector de St. Albans del barrio de Queens. Era la única persona blanca que se veía: los coches viraban bruscamente para esquivarla y los motoristas negros se quedaban boquiabiertos ante aquella extraña dama de mediana edad que pedaleaba en su anticuada bicicleta.
De aquel modo expresaba su aflicción, aunque entonces yo lo ignoraba. Hunter Jordan, mi padrastro, estaba muerto. Andrew McBride, mi padre biológico, había fallecido catorce años atrás, cuando ella estaba embarazada de mí. Era evidente que a mamá no le interesaba volver a casarse, pese a los esfuerzos de algunos pastores locales, que eran todo sonrisas y Cadillac y que sabían que ella, y por consiguiente nosotros, estábamos en la miseria.
A los cincuenta y un años aún era linda y esbelta, con rizados y negros cabellos, ojos también negros, nariz grande, sonrisa radiante y un andar patizambo que se distinguía desde un kilómetro. Solíamos llamarlo «los andares locos» de mamá y si se dirigía hacia nosotros de aquel modo se armaba una buena. Así la vi enfrentarse a rufianes y amenazarlos con el puño cuando estaba enfadada. Pero eso fue antes de la pérdida de papá. Luego pareció concentrarse en tocar el piano, esquivar a los acreedores, obligarnos a ir al instituto con enorme fuerza de voluntad y pedalear por todo Queens.
Se negaba a aprender a conducir. El viejo coche de papá permaneció inmóvil ante nuestra casa durante semanas, aparcado en la curva, silencioso, limpio y pulido. Y cada día ella pasaba por su lado en bicicleta sin prestarle la más mínima atención.
Su imagen en aquel vehículo simbolizaba toda su existencia para mí. Su singularidad y su absoluta indiferencia hacia lo que pudieran pensar de ella, la despreocupación ante el peligro inmediato que yo percibía por parte de las gentes de ambas razas, a quienes desagradaba la presencia de una blanca en un mundo de negros. Pero mi madre no lo advertía. Pedaleaba con tanta lentitud que desde cierta distancia parecía no avanzar, como una imagen estática que se recortara contra el cielo primaveral, una blanca de mediana edad montada en su anticuada bicicleta mientras los niños negros pasaban zumbando por su lado en sus bicis Sting-Ray y sus monopatines, se levantaban sobre las ruedas traseras y lanzaban pelotas que silbaban al pasar junto a su cabeza y petardos que estallaban alrededor de ella. Mi madre no hacía caso de todo eso. Llevaba un vestido floreado y mocasines negros y giraba la cabeza a uno y otro lado antes de cruzar insegura la curva en cuyo recodo yo jugaba béisbol callejero con mis amigos. Subía por Lewiston Avenue, descendía cuesta abajo por Mayville Street —donde un coche había atropellado mortalmente a un muchacho encantador llamado Roger— y remontaba la subida de Murdock y la curva del acceso a nuestra casa, hasta la puerta. Allí se detenía, tambaleante y temblorosa, y se recobraba a tiempo antes de que la bicicleta se desplomase en la acera. Entonces lanzaba una exclamación mientras mis hermanos, instalados en el pórtico de la casa para vigilarla, movían las cabezas con aire reprobatorio.
—Preferiría que no montases esa bici, mamá —decía Dotti.
Y yo asentía en silencio porque no me gustaba que mis amigos viesen pasear a mi madre blanca conduciendo una bicicleta. Bastante malo era su color, solo faltaba que se dejara ver en un trasto tan viejo y anticuado. ¡Y nada menos que una persona adulta! ¡Yo no podía entenderlo!
De niño mi madre siempre me pareció rara. No le gustaba alternar con nuestros vecinos; su pasado era un misterio que se negaba a comentar; bebía té en vaso; sabía yidis; sentía una absoluta desconfianza por la autoridad e insistía en mantener una total intimidad que parecía hacernos, a ella y a todos nosotros, aún más extraños. A diferencia de cualquier otra familia conocida, la nuestra era inmensa: doce niños, tantos que a veces mamá, para llamarnos, decía:
—¡Eh, James, Judy-Henry-Hunter-Kath, quienquiera que seas, ven enseguida!
No se trataba de que olvidase quiénes éramos, pero, al ser tantos, no tenía tiempo para detalles superfluos como los nombres. Era la comandante en jefe de la casa porque mi padrastro no vivía con nosotros. El hombre residió en Brooklyn hasta casi el final de sus días para mantenerse alejado de aquella abrumadora masa humana y se presentaba en el hogar los fines de semana cargado de alimentos y triciclos y con los útiles necesarios para recomponer cualquier objeto físico que hubiésemos destrozado durante la semana.
Lo básico de nuestra crianza quedaba, pues, reservado a mamá, que se comportaba como un cirujano jefe cuando de golpes se trataba («Ponte yodo»); ministra de guerra («Si alguien os pega, aplastadlo»); consejera religiosa («¡Dios ante todo!»); sicóloga («No penséis en ello»), y asesora financiera («¿Qué importa el dinero si vuestro espíritu está vacío?»). Las cuestiones raciales y de identidad las ignoraba.
En mi niñez recuerdo haber deseado formar parte del hogar que aparecía en una serie de televisión, Papá lo sabe todo, en que el padre regresa cada día del trabajo con traje y corbata y todos sus hijos le caben en el regazo, en lugar de estar en mi casa, donde íbamos por el mundo con grandes agujeros en los pantalones, calzábamos zapatillas de lona baratísimas (costaban un dólar noventa y nueve en los almacenes John’s Bargains) y nuestros padres estaban demasiado ocupados o distraídos. Mi padrastro aparecía solo los fines de semana, con camiseta y armado de herramientas, y mamá andaba siempre con las manos ocupadas con pañales, imperdibles y toallas, y con un niño en cada brazo mientras que otro le tiraba de las faldas. Apenas había acabado de limpiar el trasero de una criatura y ya otra comenzaba a gritar con todas sus fuerzas.
Cuando residíamos en las viviendas sociales Red Hook, en Brooklyn, antes de trasladarnos a la relativa felicidad de St. Albans en Queens, mamá nos acostaba cada noche como pedazos de carne, nos metía a tres o cuatro en una cama, uno con la cabeza hacia arriba y el siguiente hacia abajo, y así sucesivamente.
—¡Cabeza arriba, pies abajo! —decía.
Nos besaba y nos daba las buenas noches tras dejarnos en la posición adecuada. Pero en cuanto salía de la habitación, nos peleábamos por dormir junto a la pared.
—¡Yo adentro! —gritaba yo.
Y Richard, el hermano que me precedía en edad y por ello era mi superior, negaba con la cabeza y decía:
—¡No, no! ¡David duerme adentro y yo en el medio! ¡A ti, cabeza de chorlito, te toca afuera!
De modo que me pasaba la noche respirando el aliento de David y con los pies de Richie en la boca, y cuando no podía resistir la combinación de pies y aliento por más tiempo, me volvía y aterrizaba en el frío suelo de cemento con un porrazo.
En casa imperaba la ley de la supervivencia y mamá así lo comprendía: en realidad, era ella quien creaba el sistema. Uno debía arreglárselas por sí solo, y eso lo mantenía hasta que uno se encontraba sin saber qué hacer, momento en que intervenía ella para rescatarlo.
Cuando me llegó la hora de asistir al colegio, estaba aterrado. Aunque la Escuela Pública 118 solo estaba a ocho manzanas de distancia, no se me permitía ir con mis hermanos porque a los párvulos los recogía un autobús. Aquella fatal mañana mamá me persiguió por la cocina para vestirme mientras mis hermanos se reían de mis terrores.
—El autobús no es malo —se burló uno de ellos—, salvo por las serpientes.
—Y, a veces, no te devuelve a casa —añadió otro.
Risas generalizadas.
—Tranquilo —dijo mamá.
Y examinó el atuendo de mi primer día escolar. Mis ropas estaban limpias, pero no eran nuevas. Los pantalones habían sido de Billy, la camisa de David, el abrigo había pasado de Dennis a Billy, luego a Richie y, por último, a mí. Era una prenda gris con cuello de piel, literalmente destrozada por alguien. Mamá lo había cepillado, había preparado ocho o nueve tazones con copos de avena, había dejado instrucciones a los mayores para que alimentaran al resto y me había pasado un peine por el pelo; era como si un tractor me arrancase los rizos.
—Vamos —dijo—. Te acompañaré a la parada del autobús.
Enorme sorpresa: mamá y yo solos. Era la primera vez que recuerdo hallarme a solas con ella.
Se convirtió en el momento culminante de mis jornadas, un recuerdo tan dulce que se grabó en mi mente como un tatuaje. Mamá me acompañaba a la parada del autobús y cada tarde me esperaba en la esquina de New Mexico y la calle 114 para recogerme. Vestida con un abrigo marrón y los negros cabellos recogidos con un pañuelo estampado, vigilaba junto a los otros padres cómo giraba por la esquina el autobús escolar amarillo y se detenía con un chirrido de frenos.
Gradualmente, a medida que pasaban las semanas y remitía mi terror a la escuela, comencé a advertir que mi madre no se parecía en nada a las demás. En realidad, se asemejaba más a mi profesora, la señora Alexander, que era blanca. Al mirar por la ventanilla, cuando el autobús tomaba la última curva y se abrían las puertas delanteras, reparé en que se mantenía apartada de las otras madres, sin apenas hablar con ellas. Permanecía detrás, aguardaba tranquila con las manos en los bolsillos y observaba con fijeza las ventanillas del autobús hasta localizarme. Entonces sonreía y me saludaba con la mano mientras yo la llamaba a gritos tras el cristal. Cuando me apeaba, ella me cogía rápidamente de la mano, hacía caso omiso de las fulminantes miradas de las negras y se me llevaba a toda velocidad.
Una tarde en que regresábamos de la parada le pregunté por qué no era como las demás.
—Porque no soy ellas —dijo.
—¿Quién eres entonces? —pregunté.
—Tu madre.
—¿Y por qué no te pareces a la madre de Rodney o de Pete? ¿Cómo es que no te pareces a mí?
Suspiró y se encogió de hombros: evidentemente no era la primera vez que le planteaban la cuestión.
—Me parezco a ti: soy tu madre. Haces demasiadas preguntas. Educa tu mente: la escuela es importante. Olvídate de Rodney, Pete y de sus madres y piensa en la escuela. Relega todo lo demás. ¿A quién le importan Rodney y Pete? Cuando ellos vayan por un lado, tú sigues otro, ¿comprendes? Cuando ellos tomen un camino, tú ve por el contrario, ¿me has entendido?
—Sí.
—Sé lo que te digo. No vayas detrás de ninguno de ellos: quédate con tus hermanos. Eso es lo que debes hacer. Y no le cuentes a nadie tus cosas.
Final de la discusión.
Quince días después el autobús me dejó y mamá no estaba allí.
Fui presa del pánico. En algún rincón de mi mente recordé que ella me había advertido:
—Tendrás que aprender a volver solo a casa.
Pero aquel recuerdo parpadeaba como una luz opaca y distante en un mar tormentoso y yo me hundí en el pánico. Estaba perdido. Mi casa se encontraba a dos manzanas, pero lo mismo hubiera dado que estuviera a quince kilómetros porque no tenía idea de dónde estaba. Permanecí en la esquina y me tragué las lágrimas. Los otros padres me miraron con simpatía y me preguntaron la dirección de mi casa, pero no me atreví a decírsela. Tenía muy presente la advertencia que mamá nos había inculcado a los doce hermanos desde que comenzamos a andar:
—¡Nunca, jamás, contéis vuestras cosas a nadie!
Y yo negaba con la cabeza, como si no supiera mi dirección.
Los padres se marcharon uno tras otro hasta que quedó una sola persona, un negro que se detuvo ante mí con su hijo y me dijo:
—No te preocupes, tu madre llegará pronto.
No le hice caso. Al igual que mis lágrimas, me tapaba la visión mientras yo escudriñaba tras él, calle abajo, para ver aparecer en la distancia el familiar abrigo marrón y el rostro blanco de mi madre.
Pero no fue así. En realidad, solo distinguí a un grupo de muchachos que, desde luego, no se parecían a mamá. Era una pandilla variopinta de niños y niñas desaliñados, con los cabellos alborotados y chaquetas harapientas que se carcajeaban con gran estrépito, y hasta que no los tuve casi encima no reconocí los rostros de mis hermanos mayores y de mi hermanita Kathy, a quien llevaban consigo. Corrí a sus brazos y me deshice en llanto mientras se reunían en torno a mí entre risas.
3. «Kosher»
El matrimonio de mis padres fue organizado por un rov, un rabino de jerarquía superior, que visitó a los padres de ambos, se encargó de fijar la dote y estableció el contrato matrimonial según la ley judía, lo que significaba que el amor nada tenía que ver con ello. Veamos, la familia de mi madre tenía distinción y dinero; en cuanto a Tateh, ignoro de dónde procedía. Mameh era su único recurso para entrar en América y, en cuanto lo consiguió, consideró que había acabado con ella.
Llegó respaldado por Laurie, hermana mayor de mi madre, y su marido Paul Schiffman: no se entraba así como así en América. Había que contar con un avalador, alguien que respondiera por uno. Él llegó primero y al cabo de unos meses llamó a su familia: Mameh, mi hermano mayor Sam y yo. Sam tenía cuatro años y yo dos cuando vinimos, de modo que no recuerdo nada sobre nuestro largo y peligroso viaje a América, aparte de lo que he visto en el cine.
Conservo un documento legal en una caja de zapatos que está bajo la cama donde consta que entré en el país el 23 de agosto de 1923, en un vapor llamado Austergeist. Llevé aquel documento encima durante más de veinte años porque me consideraba protegida. No quería que me expulsaran. ¿Quiénes? Cualquiera: el Gobierno, mi padre, cualquiera. Pensaba que podían echarme de América igual que a un jugador que expulsan de un partido de béisbol. Mi padre decía:
—Yo soy ciudadano americano y tú no. Pueden devolverte a Europa en cualquier momento.
Solía amenazarnos con eso, con devolvernos a Europa, en especial a mi madre porque había sido el último miembro de su familia que llegó tras huir gran parte de su vida de los soldados rusos en Polonia. Mi madre hablaba del zar, del káiser y explicaba cómo los soldados rusos entraron en el pueblo, alinearon a los judíos y los mataron a sangre fría.
—Tuve que huir para salvar la vida —nos decía—. Cuando corría os llevaba a ti y a tu hermano en brazos.
Hablaba aterrada de Europa y se sentía dichosa de encontrarse en América.
Cuando desembarcamos, vivimos con mis abuelos Zaydeh y Bubeh en la calle 115 con St. Nicholas, en Manhattan. Aunque yo era pequeña, recuerdo muy bien a Zaydeh. Llevaba una larga barba, era alegre y en todo momento bebía té caliente en vaso. Todos los hombres de mi familia lucían barbas imponentes. Mi abuelo tenía una foto en su despacho en la que aparecía acompañado de Bubeh. La habían tomado en Europa y estaban de pie, él con traje negro y sombrero, y ella con peluca o shaytl, según la costumbre religiosa. Creo que la peluca le cubría la calva. Por eso se suponía que las mujeres se cubrían la cabeza: porque eran calvas.
Yo disfrutaba con mis abuelos. Eran cariñosos y los quería como cualquier nieta. Tenían un apartamento limpio y cómodo, decorado con un mobiliario sólido de caoba oscura. La mesa del comedor estaba cubierta en todo momento con un espléndido mantel de encaje blanco. Eran ortodoxos estrictos y comían kosher3 cada día.
Tú no sabes nada de kosher, crees que se trata de caramelos hojaldrados. Tendrás que documentarte sobre ello porque no soy una experta. Hay gente que escribe obras enteras sobre el tema: ¡búscalos y pregúntales! ¡O lee la Biblia! ¡Vamos! ¿Quién soy yo? ¡Nadie! ¡Me consta que no soy capaz de explicarlo!
Tenían diferentes servicios de mesa para cada comida: manteles, platos, tenedores, cucharas y cuchillos. De todo. Y no podían mezclarse los alimentos como hacemos ahora; por ejemplo, los productos lácteos y los cárnicos. Ellos comían los lácteos en una ocasión y los cárnicos en otra, no al mismo tiempo. Y tampoco probaban el cerdo. ¡Ni pensar en chuletas con ensalada de patatas y tocino con huevos! ¡Había que olvidarse de todo eso! Uno se sentaba, comía lo que se suponía que era correcto y se comportaba como era de esperar.
Utilizábamos un mantel especial para los lácteos porque podía limpiarse con un simple trapo, sin tener que lavarlo. Luego, cada viernes, al anochecer, encendíamos las velas, rezábamos y comenzaba el sabbat4. Eso duraba hasta la noche del sábado. No podíamos encender ni apagar las luces, romper papeles, salir en coche ni ir al cine; ni siquiera hacer algo tan sencillo como encender una estufa. Había que permanecer sentado, muy erguido y leer a la luz de la vela. O simplemente estar sentado, que para mí era lo más difícil. En mi niñez ya me gustaba correr, salir de casa e ir por ahí, y lo único que se me permitía hacer en sabbat era leer revistas románticas. Durante años así lo hice.
Recuerdo cuando falleció Zaydeh. Ignoro cómo murió, simplemente murió. En aquellos tiempos la gente no remoloneaba como hace ahora, con tubos conectados a la boca, ni enriquecía a los doctores. Morían y basta. ¡Adiós! Pues bien, murió. Lo tendieron en su lecho y nos llevaron a los niños a su habitación para verlo. A mi hermano Sam y a mí tuvieron que levantarnos del suelo. La barba le caía blandamente en el pecho, tenía las manos cruzadas, llevaba corbata negra y parecía dormido. Recuerdo que me pareció imposible que estuviera muerto porque hacía muy poco que vivía y bromeaba y ahora estaba tieso como un palo.
Lo enterraron aquel día antes de que anocheciera y nosotros hicimos shiva por él. Taparon todos los espejos de la casa, los adultos se cubrieron las cabezas y nos sentamos todos en arcones. Mi abuela llevó luto mucho tiempo después. Pero ¿sabes?, yo pensaba que lo enterrábamos demasiado pronto. Hubiera querido preguntarle a alguien:
—¿Y si no estuviera muerto? Supongamos que se trata de una broma, que despierta y descubre que ha sido enterrado.
Pero en mi familia los niños no formulábamos preguntas. Hacíamos lo que nos mandaban: obedecíamos. Punto.
Siempre lo recordaré y creo que por ello aún soy claustrofóbica, porque no sabía qué era la muerte. En mi familia no se hablaba de ello: se nos prohibía articular esa palabra. Los judíos antiguos escupían al suelo al pronunciarla en yidis. No sé si se debería a superstición, pero si mi padre decía «muerte», podías apostar que al cabo de unos instantes lanzaría un escupitajo. ¿Por qué? ¡Por qué no! Podría haber vomitado en el suelo de su casa sin que nadie se permitiera decirle palabra. Por qué escupía, no lo sé. Pero cuando mi abuelo falleció, me dije: «Supongamos que Zaydeh no está muerto. ¿Y si se encuentra rodeado de tantos difuntos estando con vida?
¡Señor! Si estoy en un lugar cerrado siento que no puedo respirar y que voy a morir. Por eso insisto en que os aseguréis de que estoy muerta cuando me llegue la hora. Dadme patadas, pellizcadme y comprobad que ya no estoy, ¡porque me asusta mortalmente pensar que puedan enterrarme viva! ¡Yacer a oscuras, amortajada y rodeada de difuntos y estar aún viva, qué horror!
4 . Poder negro
En mi niñez solía preguntarme de dónde procedería mi madre y cómo habría aparecido en este mundo. Al interrogarla acerca de su origen, me respondía:
—Me hizo Dios.
Y cambiaba de tema.
Cuando le preguntaba si era blanca, decía:
—No: tengo el cutis claro.
Y de nuevo daba un giro a la conversación.
Responder a preguntas sobre sus circunstancias personales no concordaba con su visión de criar a doce hijos curiosos, salvajes y de cutis moreno. Dictaba órdenes y su palabra era ley. Puesto que se negaba a divulgar detalles sobre sí misma o su pasado, y como mi padrastro nunca estaba disponible para enfrentarse a interrogatorios sobre ambos, tuve que enterarme por mis hermanos de los antecedentes de mi madre. Cambiábamos información sobre ella al igual que la gente intercambia cromos de jugadores de béisbol y forjábamos chismes, disparates, sabiduría y, a veces, simples necedades.
—¿Qué te importa si tuvimos abuelos? —se mofaba Richie, mi hermano mayor, cuando yo le preguntaba—. De todos modos, eres adoptado.
Mis hermanos y yo pasábamos horas urdiendo tretas y engaños. Era nuestro modo de enfrentarnos a la realidad que no podíamos controlar. Le dije a Richie que no le creía.
—No importa que me creas o no —repuso desdeñoso—. Mamá no es tu auténtica madre: la tuya está en la cárcel.
—¡Mientes!
—Lo verás la semana próxima, cuando ella te devuelva adonde perteneces. ¿Por qué crees que ha sido tan amable contigo toda la semana?
De pronto se me ocurrió que era cierto, que mamá había sido muy amable conmigo. ¿Pero acaso no era así en todo momento? No podía recordarlo, en parte porque entre el confuso razonamiento de mis ocho años surgía el creciente temor de que tal vez mi hermano estuviera en lo cierto. Al fin y al cabo, mamá no se parecía en nada a mí. En realidad, no se parecía a Richie, a David ni a ninguno de sus hijos. Todos éramos rotundamente negros, de diversas tonalidades de moreno. Unos, más claros; otros, a medias, y algunos, clarísimos. Y todos teníamos los cabellos rizados.
Mamá, según su propia definición, era «de cutis claro», declaración que yo había aceptado en principio como un hecho, pero que posteriormente decidí que no era cierta. La madre de Billy Smith, mi mejor amigo, era tan clara como mamá y pelirroja por añadidura, pero a mí no me cabía duda alguna de que ella era negra y mi madre no. Sentía una especie de premonición, una desazón constante que se acrecentó a medida que crecía, que me lo decía así. Podría pensarse que la llevaba en la sangre, el caso era que la idea seguía allí y me angustiaba enormemente. Sin embargo, mamá se negaba a reconocer que era blanca. No estaba claro por qué lo hacía, pues incluso mis profesores parecían saber que ella lo era y yo no. En las escuelas nocturnas mis maestros solían preguntarle si yo era adoptado, lo que provocaba una indignada respuesta por parte de ella.
—Si soy adoptado, también tú lo eres —le dije a Richie.
—Ni hablar —respondió mi hermano—. Solo tú. Y volverás con tu verdadera madre que está en la cárcel.
—¡Antes me escaparé!
—No puedes. Mamá tendría problemas si lo hicieras y no querrás darle preocupaciones, ¿verdad? No es culpa suya haberte recogido.
Me tenía acorralado. Fui presa del pánico.
—¡Pero yo no quiero ir con mi verdadera madre! ¡Deseo quedarme aquí, con mamá!
—Tendrás que ir. Lo siento, muchacho.
Y proseguía así hasta hacerme llorar. Recuerdo que paseaba arriba y abajo, nervioso todo el día, mientras que Richie, a quien le constaba haber destrozado mi vida, se dormía entre risas. Aquella noche permanecí despierto en la cama a la espera de que mamá volviese del trabajo a las dos de la mañana y desmintiese el engaño mientras yo me sentaba ante la mesa de la cocina con mi gastada ropa interior.
—No eres adoptado —rio.
—¿Eres mi madre de verdad?
—¡Desde luego que sí!
Gran beso.
—¿Quiénes son, entonces, mis abuelos?
—Tu abuelo Nash falleció y también tu abuela Etta.
—¿Quiénes eran?
—Los padres de tu padre.
—¿De dónde procedían?
—Del Sur. ¿Los recuerdas?
Tenía un débil recuerdo de mi abuela Etta, una anciana negra de hermoso rostro que andaba muy confusa por doquier vestida de azul, con una caña de pescar, arrastrando entre los pies el anzuelo, los aparejos y el sedal. Pero no me parecía real.
—¿Los conociste, mamá?
—Los conocí muy bien.
—¿Te querían?
—¿A qué vienen tantas preguntas?
—Porque quiero saber. ¿Te querían? Porque tus padres no te querían, ¿verdad?
—Mis padres me querían.
—¿Dónde están entonces?
Breve silencio.
—Mi madre se murió hace muchos años —dijo—. Mi padre era un zorro. Y basta de preguntas por hoy. ¿Quieres un pedazo de pastel?
Fin de la conversación. Si atraer toda la atención de mamá durante más de cinco minutos era una hazaña en una familia de doce niños, obtener un pedazo de pastel a media noche resultaba aún más emocionante. Interrumpí mi interrogatorio y me lo comí, pero no dejé de sentirme intrigado; por un lado, por mi creciente sensación de individualidad, y, por el otro, porque temía por su seguridad. Aunque fuera un niño comprendía claramente que blancos y negros no se llevaban bien, lo que nos ponía a ella y a nosotros en un espacio muy restringido.
En 1966, cuando yo tenía nueve años, el poder negro se había infiltrado en todos los elementos del vecindario de St. Albans, en Queens. Hacía un año que Malcolm X había sido asesinado y, al morir, su figura se había agigantado. El afro era un estilo imperante; los Panteras Negras, una fuerza. Edificios públicos, estatuas, monumentos e incluso árboles que al acostarnos tenían sus colores auténticos, cuando nos levantábamos estaban pintados con los rutilantes «colores liberadores» rojo, negro y verde. Se tocaban congas de noche por las calles mientras adolescentes que imitaban a los hippies se reunían para hablar de revolución.
En casa mis hermanos recitaban poesías de The Last Poets, una especie de grupo de rap que improvisaba trovas a ritmo de conga y fascinantes estrofas que servían como fondo musical, con canciones tituladas «Los negros le tienen miedo a la revolución»y«En el metro».
Los sábados por la mañana mis amigos y yo salíamos a pedalear con nuestras bicicletas hasta el cruce de la calle Dunkirk y la avenida Ilion para ver las carreras de automóviles que se disputaban cerca de la fábrica de gaseosas Sun Dew, donde se trataba de ver quién era el más rápido en una pendiente que enviaba por los aires incluso al coche más lento. Mi padrastro había pasado por aquel desnivel en su Pontiac del 64 a veinticinco kilómetros por hora y yo había saltado en mi asiento.
Aquellos tipos superaban los ciento cuarenta y sus coches volaban como pájaros, se disparaban por los aires, aterrizaban a dos metros de distancia y, a veces, perdían el control y se estrellaban contra la pared de la fábrica Sun Dew para reducirse después a un amasijo de metales, rejillas y guardabarros retorcidos. Sus coches tenían nombres como «Smokin’Joe», «Miko»y«Dream Machine» pintados en las capotas, pero nuestro preferido era un GTO negro resplandeciente, trucado, con las palabras «Poder Negro» escritas en caracteres blancos en la capota y el techo.
Era el más rápido de todos y su conductor, sin duda, el más imperturbable. Conducía como un poseso y después de dejar a algún pobre Corvette en el polvo, impulsaba en círculo su poderoso vehículo y, tras girar en redondo y realizar una vuelta victoriosa en nuestro honor a menor velocidad, asomaba el brazo musculoso por la ventanilla y el coche retumbaba con estrépito mientras nosotros silbábamos, lo vitoreábamos y con los puños levantados gritábamos:
—¡Poder negro!
El tipo reía, sacaba humo de los neumáticos para nosotros y se largaba de manera espectacular entre el clamor del brillante metal, los humos ardientes del tubo de escape y el destello de sus luces traseras; desaparecía por las calles posteriores sin que los policías tuvieran ocasión de darle alcance. Pensábamos que era un dios.
Pero yo, en cierto modo, temía muchísimo a aquel poder negro por razones muy evidentes, pues pensaba que sería el fin de mi madre. Había digerido por completo el temor que el blanco sentía hacia los negros. Comenzó con la aparición en la pantalla de nuestro antiguo televisor de un grave reportero blanco que presentaba un breve informativo sobre un mitin de los Panteras Negras dirigido por Bobby Seale, Huey Newton o alguno de aquellos jóvenes militantes negros, que vociferaban ante cientos y cientos de airados estudiantes afroamericanos: «¡Poder negro! ¡Poder negro! ¡Poder negro!» entre los rugidos de la multitud. Yo estaba asustadísimo. Me decía: «Esta gente matará a mamá». Pero a mamá, por su parte, no parecía preocuparle. Su lema era: «Si no afecta tu asistencia a clase o a la iglesia, me trae sin cuidado, y la respuesta es no, sea lo que sea».
Insistía en que mantuviéramos un absoluto aislamiento, consiguiésemos excelentes resultados escolares y no confiásemos en desconocidos de la raza que fuesen. Nos había aleccionado para no revelar detalles de nuestra vida familiar a ningún personaje ni autoridad: maestros, asistentes sociales, policías, tenderos, ni siquiera amigos. Si alguien se interesaba por nuestra vida hogareña, debíamos responder:
—No lo sé.
Y durante años así lo hice.
El hogar materno era un mundo aparte que ella regía. Designaba «rey» o «reina» al hijo mayor para que gobernase la casa en su ausencia y, a partir de ahí, nosotros creábamos bufones, esclavos, músicos, poetas, mascotas y payasos. No le agradaba que jugásemos en la calle —nos lo prohibía— y, si alguno lograba escabullirse, ella le advertía: «Te quiero en casa antes de que oscurezca», norma que imponía a rajatabla.
Yo solía apurar aquella ocasión hasta el último momento. Me deslizaba en casa al anochecer, cuando el último destello de sol se ocultaba por occidente, cerraba la puerta con suavidad confiando en que mamá se hubiese marchado a trabajar y, al volverme, la encontraba ante mí con las manos en las caderas, el cinturón en la mano, pasando con irritación sus ojos de la ventana a mí, con los labios apretados y tratando de decidir si ya había oscurecido o no.
—Aún es de día —sugería yo con voz temblorosa y mis hermanos se reunían tras ella para no perderse el inminente castigo.
—¿Te parece que eso es luz? —replicaba ella al tiempo que señalaba hacia la ventana.
—Está bastante oscuro —murmuraban mis hermanos tras ella.
—¡Está completamente oscuro! —gritaban y trataban de sofocar sus risas.
Por fortuna siempre llegaba a tiempo el llanto de algún bebé desde otra habitación y ella corría y, al salir, dejaba el cinturón en el pomo de la puerta.
—¡No vuelvas a hacerlo! —me advertía al marcharse y yo me sentía libre.
Pero, aunque el poder negro le inspiraba cierto interés, no tenía tiempo de comentarlo. Trabajaba como mecanógrafa en el segundo turno del Chase Manhattan Bank, por lo que salía de casa a las tres de la tarde y regresaba sobre las dos de la mañana, con lo que le quedaba poco tiempo para juegos y, menos aún, para crisis de identidad.
Mi padre y ella componían una singular mezcla de desconfianza y paranoia judeoeuropea y afroamericana en nuestra casa. Al final de su existencia, Andrew McBride, mi padre, pastor bautista, abrigaba dudas acerca de que el mundo aceptara a su familia mestiza. Siempre se aseguraba de que sus hijos no se metieran en problemas, le preocupaba el dinero y confiaba en que la providencia del Santo Padre hiciera el resto.
A su muerte, y cuando mamá volvió a casarse, Hunter Jordan, mi padrastro, pareció seguir donde mi padre se había interrumpido e insistió en los aspectos instructivos y religiosos de nuestra educación. En cuanto a mi madre, su único modelo para educarnos consistía en la experiencia de su propia familia judía ortodoxa, que pese a los evidentes fallos —carácter inflexible, una obsesiva fijación por el dinero y profunda desconfianza hacia los desconocidos, amén de la tiranía paterna— representaba lo mejor y lo peor en la mentalidad de los inmigrantes: trabajo duro, dejarse de tonterías, búsqueda de superación, desconfianza de las figuras de la autoridad y una profunda fe en Dios y en la educación.
Mis padres no eran materialistas. Creían que el dinero sin conocimientos era inútil y que la educación moderada por la religión era el medio de salir de la pobreza en América. Y en el transcurso de los años demostraron que no se equivocaban.
Sin embargo, el conflicto formaba parte de nuestras vidas: estaba escrito en nuestro rostro, nuestras manos y brazos, y para comprobar cómo vivía y sobrevivía en su esencia la contradicción nos bastaba, sin ir más lejos, con fijarnos en nuestra propia madre. Las paradojas de mamá se estrellaban entre sí como los autos de choque en Coney Island.
Aunque consideraba a los blancos implícitamente malos hacia los negros, nos obligaba a asistir a sus escuelas para conseguir la mejor educación. Podía confiarse más en los negros, pero todo cuanto los implicara a buen seguro que presentaba deficiencias. Le desagradaba la gente adinerada y, sin embargo, necesitaba dinero en todo momento. No soportaba a los racistas de ningún color y le disgustaban enormemente los negros burgueses que trataban de emular a los blancos ricos dándose aires y «haciendo tonterías como cubrir sus sofás con plásticos y sostener las tazas de té con los meñiques levantados».
—¡Son unos necios! —siseaba.
No hacía caso de los padres que alardeaban de los logros de sus hijos, pero insistía en que nos esforzásemos por conseguir los más altos objetivos profesionales. Se mostraba contraria al bienestar y, pese a nuestras necesidades, nunca trató de conseguirlo, pero defendía a quienes lo disfrutaban. Odiaba los restaurantes y no habría entrado en ellos aunque sirvieran las comidas gratis. Prefería estar entre los pobres, la pobre clase obrera de las viviendas sociales Red Hook en Brooklyn, los albañiles, panaderos, pasteleros, abuelas y partidarios eclesiásticos del alimento de las almas que eran sus amigos de toda la vida.
Con ellos iniciaron mi padre y ella la Iglesia Bautista New Brown Memorial, un pequeño templo instalado en unos almacenes, que todavía sigue allí. Mamá adora esa iglesia y aún sigue apegada a Red Hook, uno de los barrios más peligrosos y degradados de la ciudad de Nueva York. En el momento más inesperado se levanta por la mañana, coge el tren desde su casa de Ewing, en Nueva Jersey, hasta Manhattan, luego se desplaza en metro hasta Brooklyn y pasea entre los edificios como el papa, la única persona blanca a la vista. Saluda a los amigos, pasa ante los drogadictos, sonríe a las madres jóvenes que empujan a los bebés en sus cochecitos y se mete en el vestíbulo del número 80 de la calle Dwight, escasamente iluminado.
Y los jóvenes que visten sudaderas con capuchas lanzan miradas asesinas a aquella extraña anciana blanca y patizamba, que con zapatillas Nike y chándal rojo sube cojeando lentamente con sus rodillas artríticas los tres peldaños de la oscura escalera que huele a orines para visitar a la señora Ingram, su mejor amiga, en el apartamento 3G.
Cuando yo era niño, solía sorprenderme de lo cómoda que se sentía mi madre entre los negros. La mayoría de blancos que conocía parecían sentir gran temor hacia ellos; aunque fuese pequeño, era consciente de tal hecho. Lo leía en el periódico, entre las líneas de mis columnistas deportivos preferidos del New York Post y el viejo Long Island Press, en su negativa a llamar Muhammad Ali a Cassius Clay, en su descripción de Floyd Patterson como un «buen negro católico» y en su ardiente crítica de los atletas negros como Bob Gibson, de los Cardenales de San Luis, que era un ídolo para mí. En realidad, ni siquiera tenía que abrir el periódico para verlo. Podía advertirlo en los rostros de los blancos que nos miraban a mamá, a mis hermanos y a mí cuando íbamos en el metro, que a veces se reían de nosotros, nos señalaban y murmuraban cosas como:
—¡Mira a esa mujer con tantos negritos!
Recuerdo una ocasión en que un blanco la empujó irritado cuando conducía a nuestro grupo por una escalera mecánica y que mamá se limitó a ignorarlo. También recuerdo una vez que dos negras nos señalaron y dijeron:
—¡Fíjate en esa puta blanca!
Y en algún lugar de Manhattan un blanco le gritó a mi madre que era una «amante de negros».
A menos que los insultos amenazaran a sus hijos, en cuyo caso se volvía y se enfrentaba a quienquiera que fuese como una gata salvaje, siseando, enfurecida y sin ningún temor, mamá los ignoraba a todos: adoptaba un aire muy despreocupado y hacía oídos sordos a los insultos y afrentas dirigidos a su calidad de mujer blanca, como un boxeador veterano que esquiva los puñetazos.
Cuando Malcolm X, el supuesto demonio del hombre blanco, fue asesinado, le pregunté quién era y me respondió:
—Un hombre adelantado a su tiempo.
Simpatizaba realmente con Malcolm X. Lo situaba en la misma categoría que a sus otros héroes de los derechos civiles como Paul Robeson, Jackie Robinson, Eleanor Roosevelt, A. Philip Randolph, Martin Luther King hijo y los Kennedy, cualquiera de ellos. Cuando Malcolm X hablaba del «diablo blanco», mamá sentía simplemente que tales referencias no la aludían. Consideraba los logros de derechos civiles de los negros americanos con orgullo, como si fueran propios. Y de vez en cuando solía mencionar al «