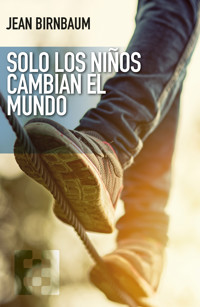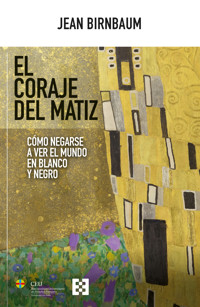
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Nuevo Ensayo
- Sprache: Spanisch
Albert Camus dijo: «Nos asfixiamos entre gente que cree tener toda la razón», y muchos de nosotros sentimos lo mismo hoy, cuando el aire se está volviendo verdaderamente irrespirable. Las redes sociales son un teatro de sombras donde el debate se sustituye a menudo por el insulto: todo el mundo, temeroso de encontrar alguien que le contradiga, prefiere cazar a cien enemigos. Incluso más allá de X y Facebook, la arena intelectual y política se está convirtiendo en un campo de batalla donde todo vale. En todas partes, los predicadores feroces prefieren atizar el odio antes que iluminar las mentes. Jean Birnbaum pretende reconfortar a todos los hombres y mujeres que se niegan a aceptar el «embrutecimiento» de nuestro debate público y que quieren preservar el espacio para una discusión tan franca como argumentada. Para ello, relee los escritos de una serie de intelectuales y escritores que nunca se contentaron con oponer ideología a ideología, eslogan a eslogan. Reconectar con Albert Camus, George Orwell, Hannah Arendt, Raymond Aron, Georges Bernanos, Germaine Tillion y Roland Barthes no es sólo cuestión de refugiarse en figuras queridas que nos ayuden a mantenernos firmes. Significa, sobre todo, redescubrir la esperanza y la capacidad de proclamar esto: en el barullo de lo obvio, no hay nada más radical que el matiz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jean Birnbaum
El coraje del matiz
Cómo negarse a ver el mundo en blanco y negro
Traducción de Fernando Montesinos Pons
Título en idioma original: Le courage de la nuance
© Éditions du Seuil, 2021
© Ediciones Encuentro S.A., Madrid 2024
Traducción de Fernando Montesinos Pons
Este es el segundo título de la colección «Pensar Europa» en colaboración con el IDEE-CEU
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Colección Nuevo Ensayo, nº 145
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN: 978-84-1339-187-8
ISBN EPUB: 978-84-1339-520-3
Depósito Legal: M-8329-2024
Printed in Spain
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa
y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Conde de Aranda 20, bajo B - 28001 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com
Índice
Introducción
I. Albert Camus, todo en equilibrio
La posibilidad del diálogo
Preocupación por el límite
Un lenguaje estereotipado y un corazón falso
INTERLUDIO. «Palabras libres, para hombres libres»
II. Georges Bernanos, una fulminante lucidez
«Un espectáculo repugnante»
El honor no puede estar exento de tormento
El fanatismo, esa impotencia
INTERLUDIO. «Hay que hablar con franqueza»
III. Hannah Arendt, el genio de la amistad
Tocar la idiotez con las propias manos
El pensamiento, un heroísmo ordinario
Una prudencia todo menos teórica
Interludio. «El chiste es algo esencial»
IV. Raymond Aron, moderado hasta el exceso
Captar la realidad en sus contradicciones
Ética intratable de la duda
Pruebas por las que pasó
Interludio. ¿Ha dicho usted «hacerle el juego a»?
V. George Orwell, la revolución del fair-play (juego limpio)
Libertad crítica
Hacer coincidir la confianza y la exigencia
Lengua libre, memoria larga
Cultura del servilismo
Interludio. «Lo desconocido sigue siendo aún y siempre nuestra alma»
VI. Germaine Tillion, la verdad en el corazón
El rigor y la emoción
Asumir nuestras propias fragilidades
¿El enfrentamiento? Una facilidad horrible
Interludio. La literatura, «maestra de los matices»
VII. Roland Barthes rompe los clichés
Un viaje bajo una alta vigilancia
«Quiero vivir según el matiz»
Acabar con la arrogancia
Lo neutro no es una evasión
Conclusión. Solidaridad de los solitarios
A Émilie, angelus novus
Que cada uno diga con franqueza lo que tenga que decir; la verdad surgirá de estas sinceridades convergentes.
Marc Bloch, La extraña derrota. Testimonio escrito en 1940
Introducción
Todo comienza por un sentimiento de opresión. Si he escrito este libro no es para satisfacer un interés teórico, sino porque he sentido la necesidad íntima de hacerlo. Era necesario poner nombre a esta evidencia: tanto en las controversias públicas como en las discusiones entre amigos, ahora todo el mundo está llamado a asociarse a un campo u otro, los argumentos son cada vez más maniqueos, la polarización ideológica anula, ya de entrada, la posibilidad misma de una posición matizada. Albert Camus dijo una vez: «Nos asfixiamos entre gente que cree tener absolutamente razón», y muchos de nosotros sentimos lo mismo hoy, dado lo irrespirable que se ha vuelto el aire.
Así las cosas, las redes sociales se han convertido en una arena donde el debate ha sido reemplazado por el combate: cada uno, temiendo encontrarse con un contradictor, prefiere acosar a cien enemigos. Incluso más allá de Twitter o de Facebook, el campo intelectual y mediático se confunde con un campo de batalla donde se permiten todos los golpes. En todas partes, los predicadores feroces prefieren atizar los odios a iluminar las mentes.
Yo mismo he experimentado este endurecimiento. Desde hace algunos años, prácticamente he dejado de tener presencia en Twitter, una red cuya preocupante alteración he podido observar, como otra mucha gente. Cuando creé mi primera cuenta, todavía era posible establecer un diálogo e incluso debatir honestamente. Por supuesto, desde el principio ya reinaba una cierta virulencia, y mucha gente tenía en mente otras cosas muy distintas a un debate fecundo, y venía más bien a satisfacer sus pulsiones partidistas y sus deseos de pelea. Pero en aquel tiempo no eran raras las sorpresas buenas: lanzabas un mensaje, una botella al mar, y de repente, por encima de cualquier desacuerdo, podías establecer un vínculo sincero con alguien cuyas posiciones seguían estando abiertas, móviles, y que también era capaz de hacer que se movieran las tuyas.
Pero llegó un momento en que estas sorpresas buenas se convirtieron en verdaderos milagros. La propaganda tomaba la delantera, el insulto se la disputaba a la calumnia, se rogó a cada uno que se mantuviera en el lado del debate que se le había asignado: tras un rápido vistazo a tu perfil, a tu cara, a tu nombre... los que respondían a tus mensajes sabían, de fuente segura, quién eras y a favor de quién estabas. A fuerza de frecuentar este espacio donde triunfaban jaurías vindicativas, soldadas por prejuicios comunes, odios disciplinados, yo también empezaba a desarrollar reflejos detestables. Así que me retiré, o al menos dejé de participar en los «debates» de Twitter, para contentarme con recomendar algún artículo de periódico o algún libro de lectura obligada.
En ese mismo momento, sin embargo, tuve que rendirme a la evidencia: lo que yo había vivido en Twitter, esa crispación generalizada, ese ascenso a los extremos, no se circunscribía al espacio de las redes sociales o a los territorios de la polémica mediática. Era algo con lo que uno podía confrontarse en carne y hueso, a diario, como había tenido la ocasión de comprobar empíricamente, entre 2016 y 2018, cuando efectué dos series de intervenciones y de conferencias vinculadas a la aparición de dos libros que forman un díptico.
Con el primero, Un silence religieux. La gauche face au djihadisme1, quise mostrar cómo la fe de los yihadistas nos revela, a los europeos secularizados, nuestra certeza de que la creencia religiosa no es nada. O en todo caso nada que fuera muy real, a lo sumo, un adorno que oculta las cosas serias (políticas, económicas, sociales, etc.), un folclore arcaico abocado a ser disipado por el progreso. Lo esencial, en aquel momento, era escuchar lo que decían los yihadistas, dejar de verlos solo como locos, casos sociales o bárbaros; en pocas palabras, tomar, por fin, en serio su impulso. Más tarde, con La Religion des faibles. Ce que le djihadisme dit de nous2, tenía yo el objetivo de dar la vuelta al espejo y plantear la pregunta: ¿qué dice de «nosotros», de nuestras propias creencias universalistas, progresistas y feministas... y de su fragilidad, esta esperanza tan poderosa y tan sangrienta que es la de los yihadistas?
En estos dos ensayos, yo ponía las cartas sobre la mesa y no pretendía en modo alguno juzgar desde fuera: la cultura política en cuyos puntos ciegos quería profundizar era la mía, la que yo había heredado. En cada uno de estos dos ensayos había intentado, sobre todo, mantenerme en la cuerda floja, sin asociarme nunca a un campo: era preciso romper algunos presupuestos tácitos, y a veces cortar por lo sano para suscitar el debate, pero sin ocultar tal aspecto de la realidad, tal contradicción. Se trataba, pues, bien que mal, de hacer justicia al matiz. Dispuesto a indisponerme con los espíritus dogmáticos de todas las tendencias.
Así, con un intervalo de dos años, sobre un tema semejante y utilizando un método similar, participé en numerosas reuniones públicas en Francia, Bélgica o Suiza, reuniones organizadas por asociaciones muy diversas: estudiantiles, católicas, anarquistas... Ahora bien, entre 2016 y 2018, el clima había cambiado. En la misma ciudad, a veces con las mismas personas, la atmósfera se mostraba mucho menos abierta. Sin ninguna violencia, ni tampoco verdaderamente agresividad, sino más bien una desconfianza hacia las argumentaciones complejas y los matices «inútiles», y también una especie de impaciencia, la necesidad de saber muy pronto a qué «orilla» pertenece el que habla. Con esa molesta sensación de que lo que uno dice corre constantemente el riesgo de ser utilizado con mala intención, de hacerle cosquillas agradablemente a personas malintencionadas. Sobre todo, con esta acusación que actualmente está volviendo con gran revuelo, y que puede resumirse en cuatro palabras: «hacerle el juego a». Escribir un libro sobre el poder de seducción propio del yihadismo, ¿no es «hacerle el juego a» la extrema derecha? Mostrar que el islamismo no tiene «nada que ver» con el Islam, ¿no es allanar el camino a los predicadores del odio? Se trata de una vieja antífona a la que volveremos en estas páginas: también en tiempos del estalinismo, los escritores que denunciaban el gulag eran acusados de «hacerle el juego» al fascismo.
Ahora bien, el presente ensayo, un breve manual de supervivencia para un tiempo de vitrificación ideológica, pretendería hacer frente a esta sospecha. No solo porque celebra el matiz como libertad crítica, como audacia ordinaria, sino también porque se nutre de la convicción de que el libro, la antigua y frágil tradición del libro, constituye el refugio más seguro para el matiz. Mientras escribo estas palabras, me viene a la mente una escena que viví, un momento aparentemente anecdótico, pero que significó mucho para mí. Fue en 2001, poco después de los atentados del 11 de septiembre. El filósofo Jacques Derrida (1930-2004) y la historiadora del psicoanálisis Élisabeth Roudinesco acababan de publicar un buen libro de diálogo titulado De quoi demain... Tenía yo 27 años, me iniciaba en el periodismo, y tuve la suerte de viajar con ellos para presentar este texto en los cuatro puntos cardinales de Francia. En Montpellier, la conferencia se celebró ante un público numeroso, culto e intimidatorio. Al final de la velada, cuando se dio la palabra al público, una joven tomó el micrófono. Con voz suave y determinada, declaró algo así: «Señor Derrida, le he escuchado con atención. Está muy bien todo lo que ha dicho, pero en lugar de disertar sobre el pasado de la metafísica o sobre el futuro del psicoanálisis, ¿no cree que sería mejor ocuparse del presente, librar batallas políticas, combates concretos? Eso es lo que debería movilizar a la juventud. Su libro, por su parte, acabará como todos los otros: ¡en una vieja estantería polvorienta!».
Entonces Derrida dejó que se hiciera el silencio. Este momento duró unos diez segundos, tanto como decir una eternidad. Después se dirigió a la estudiante con ternura y firmeza. Primero le dijo que tenía razón, que la batalla política era fundamental. A continuación, recordó sus propios compromisos, al lado de Nelson Mandela contra el apartheid, por la abolición de la pena de muerte y en solidaridad con los escritores amenazados. Pero no retrocedió en lo esencial, y terminó por lanzar esta llamada (cito de memoria): por supuesto, hay que luchar al lado de los oprimidos; sí, es necesario trazar un horizonte de justicia. ¡Y sin embargo, señorita, quiero convencerla de que no hay combate más urgente que el que consiste en salvar las estanterías! ¡Vivan las viejas estanterías, señorita! ¡Únase a la lucha por la defensa de las viejas estanterías!
Si esta escena me marcó tanto, fue porque reforzaba la esperanza que me animaba, y que permanece y sostiene aún el presente libro: no está por un lado la vida, sus indignaciones, sus combates, y por otro, los libros, el pensamiento y la transmisión. Son todos una misma cosa. Si se acepta que el matiz no es en absoluto una debilidad, y que por el contrario es una cuestión de valentía, se comprenderá también que el libro le dé cobijo. Ciertamente hay muchos libros perentorios, y bibliotecas enteras de obras fanáticas. Pero el poder del matiz se desarrolla al máximo en ese tipo inclasificable de libro, en la encrucijada de la literatura y el pensamiento, al que llamamos ensayo. Dicho de otro modo, un texto que, en sentido propio, ensaya, tantea, intenta algo, y cuya fuerza no reside en zanjar, sino en recorrer esos territorios contrastados donde el reconocimiento de nuestras incertidumbres alimenta la búsqueda de la verdad.
Esa es la razón por la que este libro cita muchos otros, reclamando la ayuda de intelectuales y escritores que ilustran este heroísmo de la mesura, que nunca se contentaron con oponer una ideología a otra ideología, unos eslóganes a otros: Albert Camus, George Orwell, Hannah Arendt, Raymond Aron, Georges Bernanos, Germaine Tillion y Roland Barthes. Esta lista no tiene en absoluto ninguna pretensión de exhaustividad: les corresponde a ustedes, queridas lectoras y queridos lectores, completarla según los dictados de su corazón. Son simplemente figuras queridas, a las que vuelvo a menudo, y que estoy convencido de que en estos tiempos peligrosos pueden ayudarnos a mantenernos firmes, a mantenernos bien. La audacia que les caracterizó, como veremos, se manifestó tanto en sus vidas como en sus libros. Al citarlos, espero inspirarles el deseo de leerlos o releerlos. A lo largo de estas páginas, intentaré también crear ecos y resonancias entre ellos, una especie de fraternidad subterránea, alimentada por algunos rasgos comunes: una libertad intratable, una ética de la verdad, la conciencia de nuestros límites, el sentido del humor, una relación con el inconsciente, una moral del lenguaje, el gusto por la franqueza, un arte de la amistad... Rendirles homenaje no es solo nombrar a unas mujeres y unos hombres que fueron capaces de resistir en el pasado. Supone también recobrar fuerzas, redescubrir la esperanza y la capacidad de proclamar, en el presente: en el guirigay de las evidencias, no hay nada más radical que el matiz.
I. Albert Camus, todo en equilibrio
El 26 de abril de 1955, Albert Camus llegó a Atenas. Dos días después, tras un paseo por la Acrópolis, participó en una gran «conferencia controversia» organizada por la Unión cultural greco-francesa y consagrada al futuro de la civilización europea. Ante un numeroso público que le apremiaba a que definiera esta civilización, el escritor, que entonces tenía 42 años, empezó por afirmar que era incapaz de hacerlo. «En primer lugar, quisiera hablar de lo que me impide decir algo definitivo sobre este tema»3, previno al auditorio.
¡Habría tanto de qué hablar, aspectos tan diferentes y a veces contradictorios! Si Camus aceptó a continuación dar una respuesta a sus anfitriones, fue para situar este escrúpulo en el corazón de la dinámica europea: «La civilización europea», observaba, «es ante todo una civilización pluralista», donde la multiplicidad viva de opiniones debe hacer imposible la dominación de una verdad única. «La dialéctica viva en Europa es la que no conduce a un tipo de ideología a la vez totalitaria y ortodoxa. Este pluralismo, que siempre ha sido el fundamento de la noción de libertad europea, me parece la aportación más importante de nuestra civilización. Es justamente este pluralismo el que hoy está en peligro, y es este pluralismo el que debemos intentar preservar»4, lanzaba el escritor.
Cuando se le preguntaba por Europa, Albert Camus no dudaba en decir «nosotros». No es cosa baladí, porque eso significa que a sus ojos Europa es algo sólido, una herencia que ahora está amenazada y que hay que proteger. Pero, precisamente, para él, Europa no es ni una realidad territorial ni un hecho tribal, es una decisión moral. Lo que mantiene a Europa en pie, lo que le confiere su frágil fuerza, sería una cierta opción, un arte del equilibrio. «Hoy se dice de un hombre: ‘Es un hombre equilibrado’, con un matiz de desdén, constata Camus. De hecho, el equilibrio consiste en un esfuerzo y en una audacia en cada instante. La sociedad que tenga esta audacia será la verdadera sociedad del futuro»5.
La posibilidad del diálogo
Releer hoy esta conferencia nos procura una curiosa sensación. La prosa de Camus suena a veces una pizca obsoleta, pero su palabra se impone como salvadora. En sus conferencias, aunque también en sus novelas, ensayos y artículos periodísticos, el autor de LosJustos busca permanentemente la manera de preservar el espacio de una discusión leal en medio de la violencia. Desde muy pronto, esta actitud implicó una reflexión sobre los cuerpos, sobre su presencia, su vulnerabilidad, y una descripción de lo que sucede cuando nos encontramos cara a cara con el otro. Mucho antes que Emmanuel Levinas, Camus elaboró así una filosofía del encuentro que es una ética del rostro. También en él, la acogida del rostro es la condición de todo vínculo, de toda responsabilidad y de toda justicia. Es esta ética la que le permite pensar la posibilidad del diálogo, y también enfrentarse a quienes lo rechazan: «¿En qué consiste el mecanismo de la polémica? Consiste en considerar al adversario como un enemigo, en simplificarlo, por consiguiente, y en negarse a verlo. Cuando insulto a alguien, ya no conozco el color de su mirada, ni si sonríe ni cómo lo hace. Tres cuartas partes de nosotros nos hemos vuelto ciegos por la gracia de la polémica, y ya no vivimos entre hombres, sino en un mundo de siluetas»6, alertaba Camus ya en 1948, y nos hace pensar en el teatro de sombras de las redes sociales actuales, donde la jauría anónima de los «troles» difunde calumnias masivas, sin ninguna consideración para con los nombres que mancilla ni las personas a las que hiere. Dos años antes, cuando Francia acababa de salir de la Ocupación, el escritor publicaba un resonante artículo en el periódico de la Resistencia Combat. En él describía un clima político deletéreo. Denunciaba una sociedad carente de futuro, donde la crisis de las conciencias se confundía con una crisis de confianza, el triunfo de los eslóganes ideológicos impregnaba de inanidad a la más mínima convicción sincera. He citado las palabras de Camus de aquellos tiempos al principio de este libro. Resumían un estado de ánimo que nunca dejaría de ser el suyo: «Vivimos en el mundo de la abstracción, el mundo de los despachos y de las máquinas, de las ideas absolutas y de los mesianismos sin matices. Nos asfixiamos entre gente que cree tener absolutamente razón»7.