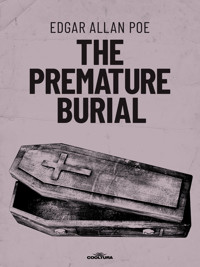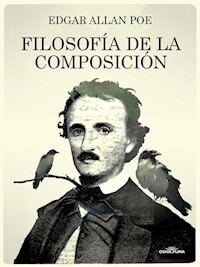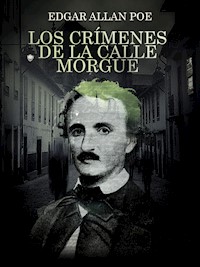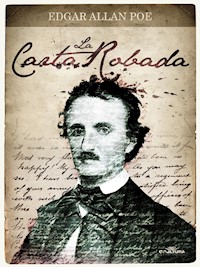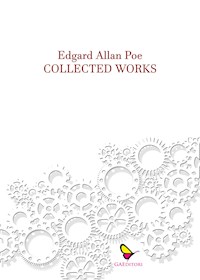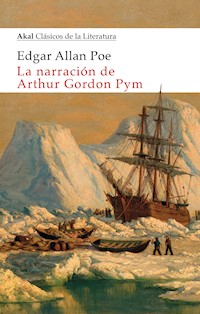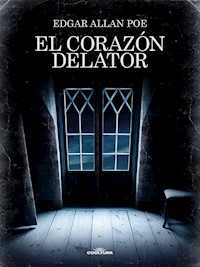
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BookThug
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El corazón delator" y "El gato negro" son dos de esas historias que te mantienen inevitablemente pegado al asiento; o al piso si estás de pie. No te dan un segundo de respiro, te atrapan palabra por palabra hasta el inesperado final. Ambos relatos presentan un rasgo común, la locura y tienen una misma característica; la genialidad, el talento perfecto de su autor: Edgard Allan Poe. Muerte, sorpresa y hasta cierta dosis de humor en el elixir exacto y fatal que contiene este libro.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 45
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
El corazón delator
El gato negro
•
El corazón delator
¡Es verdad! He sido y soy terriblemente nervioso; pero ¿por qué afirman que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, no los había destrozado ni entorpecido. Se destacaba sobre todos mi penetrante sentido del oído. Yo escuchaba todas las cosas del cielo y de la tierra. Oí muchas cosas del infierno. ¿Cómo podría estar loco, entonces? Escuchen con atención, y observen con qué tranquilidad puedo contarles la historia completa.
Es imposible decir cómo se instaló la idea en mi cerebro al principio; pero una vez concebida, me perseguía día y noche. Yo no tenía motivos. No estaba enojado. Amaba al anciano. Nunca me había hecho nada malo. Nunca me había insultado. Yo no deseaba su dinero. ¡Creo que fue su ojo! ¡Sí, eso fue! Tenía el ojo de un buitre, un ojo celeste con una membrana sobre él. Cada vez que ese ojo me caía encima se me helaba la sangre; y así, gradualmente, muy de a poco, resolví quitarle la vida al anciano, y, de ese modo, librarme para siempre de aquel ojo.
Pues bien, éste es el punto. Me toman por loco. Los locos no saben nada. Pero deberían haberme visto. ¡Deberían haber visto lo bien que procedí, con qué precaución, con qué cuidado, con qué disimulo me dispuse a trabajar! Nunca fui más amable con el anciano que durante la semana previa a matarlo. Todas las noches, cerca de la medianoche, hacía girar el cerrojo de su puerta y la abría ¡oh, tan suave! Y entonces, cuando la apertura era suficiente, colocaba una linterna oscura, cerrada, bien cerrada, para que la luz fuera imperceptible, y luego introducía mi cabeza. ¡Oh, se reirían si vieran cuán astutamente lo hacía! La movía lenta, muy, muy lentamente, de tal modo que no molestara el sueño del anciano. Me llevaba una hora colocar la cabeza completa dentro de la apertura para verlo tendido en su cama. ¿Un loco sería tan sabio como para lograr esto? Y luego, cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación, abría la linterna cuidadosamente –¡oh, tan cuidadosamente!–, cuidadosamente porque los bisagras rechinaban. La iba abriendo lo suficiente como para que un único haz de luz cayera sobre su ojo de buitre. Y esto lo hice durante siete largas noches, cada noche justo a la medianoche, pero encontré el ojo siempre cerrado; y así era imposible realizar el trabajo, porque no era el anciano que me irritaba, sino su ojo perverso. Y cada mañana, cuando amanecía, entraba despreocupado en su habitación, hablaba animadamente con él, lo llamaba por su nombre en un tono cordial, y le preguntaba cómo había pasado la noche. Se darán cuenta de que debería haber sido un anciano demasiado astuto, realmente, para sospechar que cada noche, justo a la medianoche, yo lo observaba mientras él dormía.
La octava noche fui más cuidadoso que lo habitual al abrir la puerta. El minutero del reloj se movía más rápido que yo. Hasta esa noche nunca sentí por completo el alcance de mis habilidades, de mi sagacidad. Apenas podía contener mi sensación de triunfo. Pensar que allí estaba, abriendo la puerta, poco a poco, y él ni siquiera soñaba con mis actos o intenciones secretas. Me reía entre dientes por la idea; y quizás me escuchó, porque súbitamente se movió en la cama como si se asustara. Pensarán que me eché atrás, pero no fue así. Su habitación era negra como el alquitrán porque las persianas estaban firmemente cerradas por miedo a los ladrones, yo sabía que el viejo no podía ver la apertura de la puerta, y seguí empujándola constantemente, constantemente.
Tenía mi cabeza adentro, y estaba por abrir la linterna, cuando mi pulgar se resbaló sobre la traba y el anciano se sentó de un salto en la cama gritando: “¿Quién está ahí?”. Permanecí quieto y no emití sonido. Durante una hora completa no moví un músculo, y mientras tanto no lo escuché acostarse. Estaba sentado en la cama escuchando, tal como yo había hecho noche tras noche, prestando atención a los guardianes de la muerte en la pared. Después, oí un leve gemido, y supe que era el gemido de un terror mortal. No era un gemido de dolor o de angustia, ¡oh, no! Era el sonido ahogado que sube desde el fondo del alma cuando está sobrecargada de pánico. Yo conocía de sobra ese sonido. Muchas noches, justo a la medianoche, cuando todo el mundo dormía, brotaba de mi propio pecho profundizando con su horrible eco los terrores que me trastornaban. Dije que lo conocía bien. Conocía lo que el anciano sentía, y me dio pena, aunque me reía en lo profundo del corazón. Sabía que él estaba despierto desde el primer leve sonido cuando había girado en la cama. Sus miedos habían aumentado desde entonces. Trató de imaginarlos injustificados, pero no pudo. Pensó: “Es el viento en la chimenea, no es nada”, “un ratón en la madera” o “un grillo que ha hecho un chirrido único”.
Sí, trató de convencerse con estas suposiciones pero todo fue en vano. Todo en vano; porque la Muerte acercándose había caminado majestuosamente con su sombra negra frente a él y había envuelto a la víctima. Y era la influencia funesta de su sombra imperceptible lo que hizo que él sintiera –aunque no viera ni oyera–, sintiera la presencia de mi cabeza dentro de la habitación.