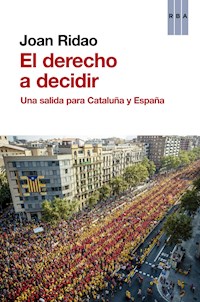
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Hasta ahora, el pueblo de Cataluña ha recorrido con firmeza un largo camino que le lleva hacia su emancipación, superando durante el trayecto no pocas dificultades. Pero aún queda por cubrir una serie de etapas de importancia capital, la más inmediata de las cuales es la consulta popular convocada para el día 9 de noviembre, que ha de ser la demostración más palpable del buen funcionamiento democrático del país. ¿Por qué hay que hablar de secesión en vez de independencia? ¿Qué diferencias y semejanzas existen entre Cataluña y otros casos análogos? ¿Qué dictaminará la Unión Europea y el derecho internacional ante los nuevos pasos que se den en Cataluña?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Joan Ridao, 2014.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2015. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
CÓDIGO SAP: OEBO816
ISBN: 9788490565841
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
PRESENTACIÓN. A LAS PUERTAS DEL 9N: LA DEMOCRACIA COMO FUNDAMENTO DEL DERECHO
1. EL PORQUÉ DE CATALUÑA (I). DEL «ENCAJE» A LA POSTRACIÓN DEL SISTEMA AUTONÓMICO
2. EL PORQUÉ DE CATALUÑA (II). DEL AUTONOMISMO AL SOBERANISMO
3. EL REFERÉNDUM COMO EXPRESIÓN DE DEMOCRACIA DIRECTA
4. LAS LIMITACIONES DE LOS REFERÉNDUMS EN ESPAÑA
5. ¿QUÉ DIFERENCIAS HAY ENTRE UN REFERÉNDUM Y UNA CONSULTA? LA DOCTRINA OSCILANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AL RESPECTO
6. LAS CONSULTAS POPULARES NO REFERENDARIAS COMO ALTERNATIVA
7. EL PAPEL DE LA UNIÓN EUROPEA: EL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO Y LA CIUDADANÍA EUROPEA
8. LA UNIÓN EUROPEA Y EL DERECHO DE SECESIÓN
9. EL DERECHO A LA SECESIÓN EN EL DERECHO INTERNACIONAL
10. LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN AL DERECHO DE SECESIÓN
11. LA DECLARACIÓN UNILATERAL DE INDEPENDENCIA (DUI) EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL
12. LAS REGLAS PARA UNA SECESIÓN LEGITIMADA INTERNACIONALMENTE EN BASE AL DERECHO A DECIDIR
EPÍLOGO. UN FUTURO CON INCERTIDUMBRES, PERO TAMBIÉN CON CERTEZAS
SIGLAS
BIBLIOGRAFÍA
DOCUMENTOS
PRESENTACIÓN
A LAS PUERTAS DEL 9N: LA DEMOCRACIA COMO
FUNDAMENTO DEL DERECHO
Desde hace poco más de cuatro años, y especialmente durante los dos últimos, la ciudadanía de Cataluña vive, y en buena parte protagoniza, un proceso político de gran alcance sobre su futuro. Es un proceso en el que la democracia adquiere especial relevancia; hasta tal punto que se ha ido popularizando una expresión como el «derecho a decidir». Esta expresión, aunque pueda parecer equívoca e incompleta, se basa en el principio democrático, ha sido tomada sobre todo a partir de la experiencia política quebequesa y ha relevado a otra, muy común en los discursos del soberanismo clásico: el «derecho a la autodeterminación». Pese a que ambos términos tienen elementos en común y muchas veces se utilizan como sinónimos, en realidad no lo son. El derecho a decidir —se entiende que el futuro político colectivo de un país— no es ningún eufemismo, ni tampoco se trata de una frase de contenido incierto para evitar hablar del derecho a la autodeterminación.
En los capítulos que siguen examinaremos la consideración jurídica de la secesión en los Estados democráticos para analizar su viabilidad en el caso de Cataluña. Observaremos, de forma ágil, y a caballo entre lo científico y lo divulgativo, el universo de normas que rigen estas situaciones y, a partir de ahí, apuntaremos en qué medida el derecho interno español, pero también el derecho internacional y el comunitario, son suficientes para obtener respuestas y soluciones al problema planteado en Cataluña con la propuesta mayoritaria de la sociedad de decidir colectivamente su estatus político futuro. O bien si son necesarias medidas políticas adicionales para resolver este tipo de conflictos derivados de la expresión de la voluntad colectiva, y en particular la aspiración de las instituciones catalanas de celebrar una consulta popular sobre el futuro político de Cataluña.
Esta exploración sobre las reglas jurídicas y los antecedentes que permiten dar cobertura a un eventual proceso de secesión dentro de un Estado liberal-democrático como el español, no puede ser lineal en ningún caso. Está claro que aquí no hay atajos ni recorridos simples. Por ello, en esta breve presentación me gustaría hacer hincapié en dos cuestiones muy importantes, que a pesar de que puedan parecer contradictorias, nos permitirán entender el alcance y protagonismo que ha ido adquiriendo el derecho a decidir.
La primera es que, ciertamente, el derecho internacional no contempla la secesión como un derecho, y que el derecho a la autodeterminación, presente en los textos básicos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no es aplicable en casos como el de Cataluña. Más bien, este derecho ha quedado circunscrito a fenómenos de descolonización que se dan por finalizados y, por tanto, su aplicación ha quedado excluida en casos de secesión de territorios que se encuentren dentro de Estados ya constituidos, especialmente si disponen de un funcionamiento democrático y respetan los derechos individuales, y cuentan con algún tipo de reconocimiento de las distintas realidades culturales o lingüísticas que conviven en su seno.
Bien al contrario, el derecho internacional consagra con carácter general el principio de la integridad territorial de los Estados, a partir de un hecho que no por ser obvio es menos importante: la comunidad internacional está integrada por los Estados y, siendo estos los elementos que la configuran, son precisamente los destinatarios de las normas jurídicas que les afectan. Por ello, no debería extrañar a nadie que el derecho internacional tenga, en muchos casos, una efectividad limitada. Sin embargo, como se verá, y por distintos motivos, la historia más reciente nos demuestra que la propia comunidad internacional se ha mostrado favorable al reconocimiento de nuevos Estados en el caso de las repúblicas bálticas (después de la descomposición de la antigua Unión Soviética), y asimismo tras la fragmentación de la federación yugoslava o como fruto del pacto interno de la extinta Checoslovaquia.
La segunda consideración va en otra dirección: algunos pronunciamientos provenientes de organismos internacionales, y también por parte de instancias políticas y jurisdiccionales globales, regionales o internas han considerado que la secesión en el interior de un Estado no está reconocida ni amparada por el derecho internacional o por el orden constitucional interno de la gran mayoría de Estados; pero que tampoco es contrario y que, en todo caso, tiene unos efectos jurídico-políticos que no pueden dejar de ser atendidos. Así, la Opinión Consultiva de la Corte Suprema de Canadá de 1998, y la posterior Ley de la claridad, han dado origen a lo que muy bien podría llamarse un proceso de «juridificación» del derecho a la secesión en todo el mundo. Este paradigma canadiense inspiró, sin duda, el acuerdo entre el Gobierno escocés y el británico para la celebración del reciente referéndum de Escocia del 18 de septiembre de 2014.
Estamos hablando de la posibilidad de que los miembros de una comunidad política puedan definir su propio marco jurídico y político futuro a partir de decisiones fundamentadas en claras mayorías libremente expresadas. Por ello, salvando las distancias, también hay que sacar a colación el precedente de Kosovo, en los Balcanes. En efecto, el Tribunal Internacional de Justicia, pese a no pronunciarse sobre el derecho a la autodeterminación ni sobre un derecho general a la secesión, afirmó en su Opinión Consultiva de julio de 2010, que la declaración de independencia de la Asamblea de aquel territorio exserbio no había vulnerado ninguna norma aplicable del derecho internacional, en el contexto particular de la administración provisional de Kosovo.
Sea como fuere, en un entorno como el nuestro, liberaldemocrático, la doctrina quebequesa adquiere una especial relevancia. Además ha sido acogida por el Tribunal Constitucional (TC) español en su reciente Sentencia 42/2014, de 25 de marzo. Para la alta Corte canadiense, la fuente de la secesión no es exclusivamente jurídica («la Constitución no es solo lo que está escrito»), sino que también hay que tener en cuenta el contexto sociopolítico existente para arbitrar un procedimiento no solo constitucional sino también viable políticamente. La Corte afirmó que Quebec no tenía derecho a separarse unilateralmente, y que el derecho internacional no lo amparaba. Pero, al mismo tiempo, declaró que este hecho no impedía, a su juicio, la secesión de este territorio si era producto de una voluntad clara y manifiesta, a través de una negociación que podría culminar, en su caso, con una eventual reforma constitucional.
Precisamente, en este contexto, la propuesta del Gobierno de la Generalitat y de la mayoría de los partidos catalanes de celebrar una consulta sobre el futuro político de Cataluña ha recibido un sonoro y abrupto portazo por parte del Gobierno español, aduciendo que la Constitución consagra el carácter unitario de la Nación española y que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español en base a un proceso constituyente basado igualmente en la voluntad popular. Así pues, podría decirse que aquello que los gobiernos canadiense o británico han asumido, ni que sea instrumentalmente, para conocer la voluntad real y fundada del pueblo quebequés o escocés, y para dar salida a una aspiración mayoritaria de quebequeses y escoceses, no sirve para los catalanes. Dicho de otra forma, la celebración de una consulta, en el caso español, se ha convertido desventuradamente en un objetivo en sí mismo. Y este es precisamente el punto de arranque de las páginas que siguen.
Barcelona, septiembre de 2014
1
EL PORQUÉ DE CATALUÑA (I). DEL «ENCAJE»
A LA POSTRACIÓN DEL SISTEMA AUTONÓMICO
¿POR QUÉ SE HA LLEGADO HASTA AQUÍ?
Se equivoca quien piense que el proceso soberanista iniciado hace pocos años en Cataluña constituye una nueva muestra del llamado históricamente «problema catalán». Algo para España tan molesto como pertinaz, y que, a decir de José Ortega y Gasset, había que conllevar resignadamente. Por el contrario, no se trata de una muestra más de ese atávico desencuentro, sino más bien de un auténtico tsunami fruto de la constatación de un monumental fracaso: el de una mayoría social que en Cataluña, y desde hace al menos una década, aspiraba a un mayor autogobierno, mediante el reconocimiento como nación, la obtención de un mejor trato fiscal y financiero, y el blindaje y la comprensión hacia el ejercicio de determinadas competencias sensibles, como la lengua, la educación o la cultura.
No en vano, a lo largo de 2014, las encuestas han reflejado con claridad que, por un lado, los partidarios de realizar la consulta sobre el futuro político de Cataluña han alcanzado la nada despreciable cifra del 80%, y que los favorables a la independencia rondan el 50%. En este último caso, el salto ha sido mayúsculo, especialmente si se tiene en cuenta que en febrero de 2009 los partidarios de la secesión estaban justo por encima del 16%. Por su parte, los defensores de un Estado federal o de la denominada «tercera vía» (reformista) y de la continuidad del actual Estado autonómico se mueven invariablemente en torno al 20%.
Por otro lado, si analizamos una serie estadística histórica de encuestas sobre el modelo de organización territorial en toda España, la primera constatación es que los partidarios de un Estado sin Comunidades Autónomas (CC. AA.) son en estos momentos mayoría, y muy señaladamente en territorios como las dos Castillas, Madrid y Murcia. Por el contrario, este fenómeno es correlativamente inverso en comunidades como Cataluña o el País Vasco, donde precisamente no hay un sentimiento de recentralización sino, según los datos, todo lo contrario: existe una determinación muy clara de reivindicar la consecución de un Estado propio.
Ante todo hay que señalar que la magnitud de estas cifras evidencia que en Cataluña no existe ninguna fractura social interna, ni puede hablarse de una polarización política extrema a raíz del proceso soberanista. El caso catalán no tiene parangón alguno, y todavía menos con las circunstancias políticas y sociales que acompañaron al fenecido Plan Ibarretxe en Euskadi. Bien al contrario, en Cataluña los datos muestran que este proceso es netamente transversal, interclasista e intergeneracional. Las preferencias de los partidarios de la consulta y de la independencia se reproducen, con pequeñas variaciones, en todos los segmentos de edad y población. Y no solo incorpora a catalanes de origen, sino también otros procedentes de la vieja y la nueva inmigración, que no solo se han adherido con orgullo a la catalanidad sino que desean ver independiente al país que los ha acogido. Prueba de ello es que en el llamado «cinturón rojo de Barcelona», con una alta concentración de viejos inmigrantes y castellanohablantes, el número de independentistas no es nada desdeñable: uno de cada tres. Además, la proporción de los partidarios de la opción independentista aumenta cuanto más avanzada es la edad, especialmente en la franja de mayores de cuarenta años, lo cual desmiente el tópico malicioso e infundado de que el independentismo anida entre los más jóvenes debido al «adoctrinamiento nacionalista» del modelo escolar catalán.
¿Qué ha sucedido pues? Ante todo un insólito desplazamiento del centro de gravedad del catalanismo político mayoritario hacia posiciones abiertamente soberanistas, especialmente después del reposicionamiento de una fuerza política central como Convergència i Unió (CiU). De este modo se puede constatar cómo hoy en día convergen en su aspiración soberanista las dos grandes tradiciones del catalanismo político: la federalista, republicana, obrerista, procedente del laicismo pedagógico y del cooperativismo agrario, de signo progresista, de los Almirall, Layret, Companys, Maragall o la Esquerra Republicana. Y la tradición conservadora, cristiana, de Torras i Bages a Pujol, pasando por Cambó, Prat de la Riba y la Lliga Regionalista. Y ello es relevante puesto que, en efecto, cuando el catalanismo político hizo su primera aparición, hace aproximadamente siglo y medio, tenía objetivos bien distintos: la autonomía y el liderazgo hispánico. Desde esa perspectiva, y durante la edad europea del nacionalismo, y en pleno aislacionismo y atraso económico español, el catalanismo adquirió un gran auge y tuvo, sobre todo, un proyecto cultural y político consistente no tanto en la recuperación de sus viejas glorias medievales como la construcción de una España moderna, a través de una intervención vigorosa en la política y en la economía: lo que se vino a denominar el «encaje».
Así, después de un notable renacimiento cultural y lingüístico en el primer tercio de siglo XIX (la Renaixença), a finales de la misma centuria se produjo la aparición y consolidación del proyecto catalanista político. La rápida industrialización de Cataluña en el contexto de un Estado arcaico, deprimido por la pérdida de sus últimas colonias, pasto de la corrupción y del caciquismo de los partidos dinásticos durante el período de la Restauración, llevó al crecimiento del movimiento regionalista, luego abiertamente nacionalista, y a la irrupción, en paralelo, de uno de los movimientos obreros más fuertes del planeta. En este contexto, la sociedad catalana experimentó un grado excepcional de agitación que, en ocasiones, como en la Semana Trágica (1909), tuvo como resultado la represión ejercida por la policía y el ejército españoles.
En este contexto, el catalanismo representado por Francesc Cambó y la Lliga se implicó decididamente en el gobierno de España. No obstante, el carácter efímero de la Mancomunidad, de la que ahora se conmemora su centenario, y el proyecto nonato de Estatuto de 1918 constató el fracaso de Francesc Cambó y de la apuesta del regionalismo catalán. Más tarde, el catalanismo republicano y federal de Francesc Macià contribuyó decisivamente al advenimiento de la República y a la modernización de España con los Pactos de San Sebastián de 1930 y la proclamación de la Segunda República en 1931. Pero España no dejó nunca de sentirse amenazada por la emergencia del catalanismo y, posteriormente, del nacionalismo catalán, percibido como un desafío a la esencia de la patria española según Ortega y Gasset o Unamuno.
Más tarde, ese conflicto en torno a las distintas concepciones de España y la cuestión de la plurinacionalidad se resolvió tristemente con la Guerra Civil. La victoria de Franco en 1939 supuso un intento, pese a todo fracasado, de acabar, durante casi cuarenta años de dictadura y represión, con la diversidad y con las naciones minoritarias del Estado, además de interrumpir el lógico y normal desarrollo de una cultura política democrática que, con sus más y sus menos, había contribuido enormemente a la vitalidad de España desde mediados del siglo XIX.
Sin duda, el desenlace de la Guerra Civil tuvo para Cataluña un impacto enorme sobre la sociedad, tanto o más que el de la Guerra dels Segadors (1640-1659), o incluso la pérdida de sus instituciones a manos de Felipe V después de la Guerra de Sucesión (1714), debido al intento de aniquilación de todo vestigio de identidad cultural o lingüística. No obstante, durante el tardofranquismo, el catalanismo resurgió con notable intensidad, reviviendo la efervescencia del período de preguerra, gracias sobre todo al reposicionamiento de la Iglesia catalana y al debilitamiento, debido al franquismo, de una parte del movimiento obrero que se había mostrado históricamente refractario a cualquier manifestación del catalanismo o que incluso había expresado abiertamente su aversión, caso del otrora vigoroso anarcosindicalismo. Aunque también es justo señalar la contribución de la izquierda catalana opositora al Régimen —encarnada sobre todo por el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), ejemplificado con su lema «Un sol poble» (Un único pueblo), y más tarde la mayoritaria socialdemocracia— a la recatalanización política y cultural y a obstaculizar el paso a cualquier posible deriva lerrouxista, como las de las décadas de 1920 y 1930.
Después de la Transición, y ya en la etapa de la autonomía política consagrada por la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía de 1979, a diferencia del convulso período republicano, de clara hegemonía izquierdista, el nacionalismo conservador representado por Jordi Pujol y CiU se convirtió en el dominador del escenario político (1980-2003). Esta etapa, de construcción de la autonomía política y de normalización cultural y lingüística, se dilató hasta el momento de la victoria de las izquierdas y el ascenso al poder del tripartito (PSC-ERC-ICV-EUiA). Durante un cuarto de siglo, el catalanismo de orientación centroderechista y con clara vocación de centralidad política (CiU) colaboró intensamente con todos los gobiernos minoritarios en España, de cualquier signo o color político: desde la UCD de Adolfo Suárez hasta el PP de José María Aznar, pasando por el PSOE de Felipe González. El catalanismo autonomista recuperó la vieja vocación pactista y modernizadora de la política española de la Lliga de Cambó y de la Esquerra de Macià y de Companys. Pero también lo hizo la izquierda, a partir de 2003, a cambio, entre otras cosas, de la reforma del Estatuto de 1979 y de un nuevo modelo de financiación autonómica comprometido por el líder del PSOE y presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Así pues, volviendo sobre sus pasos, el catalanismo de amplio espectro pretendió conseguir mayores cotas de autonomía haciendo valer su peso en la aritmética política española, al mismo tiempo que intentaba influir en la reforma de una España que avanzaba en su modernización a pasos agigantados, especialmente después de su ingreso en la Comunidad Económica Europea en 1986, y que ya no era la «piel de toro» depauperada del franquismo.
EL CAMBIO DE SIGNO DEL CATALANISMO
Después del fracaso evidenciado durante el lustro que duró el proceso de reforma estatutaria (2005-2010), el catalanismo llegó a la conclusión de que había cometido un grave error durante la Transición, mezclando en un mismo cesto el «problema catalán» con el vasco. Prueba de ello es que con el proceso de descentralización, y especialmente con la generalización del modelo autonómico (el llamado «café para todos»), Cataluña salió malparada. Es obvio que la singularidad nacional catalana no quedó suficientemente reconocida en la Constitución, a diferencia de la realidad vasco-navarra que sí lo fue a través del reconocimiento de sus derechos históricos y del sistema de financiación de Cupo o Concierto Económico (disposición adicional primera de la Constitución). Mientras que el País Vasco jugó hábilmente sus cartas, especialmente en el terreno fiscal y financiero, Cataluña acabó encabezando el pelotón de la generalización, pese a que no puede obviarse el papel que la amenaza de la violencia de ETA tuvo en el caso vasco.
Actualmente, incluso los partidarios en su momento del café para todos, concebido para diluir la especificidad catalana por la vía de crear hasta diecisiete CC. AA. y dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla), están persuadidos de que aquello fue un error. No en vano, el diseño del modelo de organización territorial del Estado, abierto y dinámico por definición, capaz de acomodar distintas realidades políticas, en virtud del llamado «principio dispositivo», se trocó en diferentes intentos de cerrar herméticamente el modelo y de armonizar e igualar el poder político y el universo simbólico de todas las CC. AA. Prueba de ello fueron la LOAPA y los sucesivos Pactos Autonómicos entre UCD-PSOE (1981) y PSOE-AP (1992). La progresiva igualación de territorios sin antecedentes de autogobierno, y lo que es peor, sin aspiración alguna de ello, lejos de resolver definitivamente la cuestión territorial y de neutralizar el afán de catalanes y vascos, malvivió hasta la laminación del Estatuto catalán de 2006, primero a su paso por las Cortes Generales y luego a consecuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional.
Pero también la sobrecogedora crisis económica padecida a partir de ese mismo año ha actuado como un gran catalizador del descontento social en Cataluña. No solo por sus efectos devastadores, en términos de destrucción de empleo o de falta de crédito. La crisis ha amplificado las debilidades de la autonomía política y sobre todo financiera. Y ello porque Cataluña ha dejado de ser la locomotora hispánica; algo que, según el historiador Jaume Vicens Vives, en ausencia del poder de un Estado, había sido la base de la autoestima de ese territorio durante más de tres siglos. La percepción generalizada es que a esa locomotora le sustraen buena parte del carbón, en forma de déficit fiscal, y que, a consecuencia de la crisis económica, le exigen, además, que llegue puntual a la estación: que no genere déficit y no se endeude.
Precisamente, la publicación de las balanzas fiscales y el amplio acuerdo sobre la necesidad de un Pacto Fiscal en Cataluña puso de manifiesto que el modelo de financiación autonómico no proporciona a este territorio los ingresos correspondientes a su nivel de renta ni a su riqueza, y además, genera un déficit fiscal en torno a los 8.500 millones, según calcula el Gobierno central, o de 16.000 millones de euros, el 8,5% de su PIB, según sugiere el Ejecutivo catalán. En todo caso, unos y otros datos demuestran que los mecanismos de nivelación y solidaridad conducen a un reparto de recursos que penaliza a aquellas comunidades que como Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana o Islas Baleares realizan una mayor contribución fiscal, hasta el punto de invertir sus posiciones en términos de recursos disponibles por habitante. Y la preocupación por este fenómeno no es nada insólita. En Quebec, ya en los años sesenta, el bloque quebequés situó en torno al debate soberanista una cuestión sencilla, muy racional, de cálculo coste-beneficio: hoy por hoy, lo que cohesiona los Estados no son los sacrificios sino los beneficios.
Pero, sin duda, la estocada final fue la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña de 28 de junio de 2010. Esa resolución del alto Tribunal español supuso un correctivo sin paliativos que acabó con los argumentos de quienes todavía creían en la posibilidad de un ensamblaje federal en el marco de la ambigüedad heredada de la Transición. La respuesta política y cívica ante la sentencia fue contundente. Más de un millón de personas salieron a las calles de Barcelona el 10 de julio de 2010 para expresar su rechazo ante una sentencia dictada cuatro años después de la ratificación en referéndum del proyecto, con el apoyo del 73,2% de los catalanes (sobre el 48,9% del censo).
2
EL PORQUÉ DE CATALUÑA (II). DEL
AUTONOMISMO AL SOBERANISMO
EL FRACASO ESTATUTARIO: PUNTO FINAL
Ha llovido mucho desde que en 1978 los partidos catalanes mayoritarios dieron su apoyo, como se ha dicho, a una Constitución aparentemente abierta, hábil para encajar sus aspiraciones de autogobierno. El tortuoso desarrollo del Estatuto de 1979 supuso ya una primera demostración de la rigidez de las costuras del Estado autonómico, especialmente los sucesivos pactos autonómicos armonizadores y las persistentes dificultades para encontrar un mejor acomodo financiero. El postrer fracaso estatutario (2006-2010) acabó provocando una gran fatiga, un empate infinito de impotencias como definió quien fuera director de La Vanguardia, Agustí Calvet «Gaziel»: la de la España de matriz castellana de asimilar Cataluña, y la de Cataluña a la hora de catalanizar España.
La reforma del Estatuto constituyó para muchos el último intento de lograr el reconocimiento de la personalidad nacional de Cataluña, de blindar las competencias de la Generalitat y de obtener un sistema de financiación equitativo. Pero, paradójicamente, aunque el texto fue acordado e incluso laminado por las Cortes Generales a través de un proceso de «castración química» o de «cepillado», lo relevante es que una vez refrendado en las urnas fue desactivado por un Tribunal Constitucional groseramente politizado y con evidentes vicios de legitimidad. El TC, actuando displicentemente y con total falta de deferencia hacia el legislador estatutario, se erigió en un nuevo poder constituyente, sustituyendo la voluntad popular y la de sus representantes, generando un sentimiento colectivo a caballo entre la frustración y la rabia contenida.
En efecto, la Sentencia 31/2010 fue la respuesta al primer recurso en toda la historia del período democrático que impugnaba in extenso (136 artículos y disposiciones) la reforma de un Estatuto de Autonomía, interpuesto por más de cien diputados y diputadas del grupo parlamentario popular en el Congreso, que antes había reunido cuatro millones de firmas en contra en miles de mesas petitorias repartidas por toda España. El recurso partía de la concepción del Estatuto como una mera Ley, con la entrada vedada, pese a ser la norma institucional básica de la comunidad y completar la Constitución, en la esfera de otras leyes orgánicas y ordinarias, además de tener prohibida la incorporación de cualquier mandato al legislador estatal, introducir normas interpretativas de la Constitución o modificar criterios provenientes de la propia jurisprudencia constitucional. Lo destacable es que la mayoría de estos argumentos fueron acogidos por el alto Tribunal, de forma que el texto estatutario quedó no solo seriamente disminuido sino también desapoderado en buena parte de su valor normativo.
Retrospectivamente, no está de más recordar que el propósito de la reforma estatutaria era el de buscar una identificación comunitaria (la nación) y del régimen lingüístico más precisa; la incorporación ex novo de derechos, deberes y principios rectores de tercera generación (sobre todo de carácter social y económico); la regulación del Poder Judicial en Cataluña; del Régimen Local; la acción exterior y las relaciones institucionales de la Generalitat con el Estado y la Unión Europea (UE); la definición de la tipología competencial, completando el sistema constitucional de distribución constitucional, además de incorporar y asegurar un prolijo catálogo de materias y submaterias; y finalmente, el establecimiento de las bases de un nuevo modelo de financiación más justo y equitativo que garantizara la suficiencia financiera de la Generalitat.
Se podría decir que todos estos objetivos se resumían en dos: el refuerzo de la singularidad de Cataluña y el aumento y garantía de los poderes de la Generalitat. Además, el aparato dispositivo del Estatuto partía de la base de considerar este tipo de norma como un instrumento específico y diferenciado dentro del ordenamiento jurídico, en tanto que complemento indispensable de la Constitución para la determinación de la distribución territorial del poder y como parte integrante del llamado «bloque de la constitucionalidad», además de tratarse de una norma de carácter pactado, en la que concurren la voluntad estatal y autonómica, de manera que, una vez aprobada, debería ser inmune a cualquier modificación realizada por una ulterior Ley Orgánica u Ordinaria.
No obstante, como ya se ha dicho, la mayoría de estos objetivos no se vieron cumplidos, ya fuera por la declaración de inconstitucionalidad y anulación de algunos preceptos, ya fuera mediante la utilización de la técnica de la «interpretación conforme», lo cual alteró el sentido originario de los preceptos estatutarios. Es en este sentido que decíamos que el Tribunal Constitucional no ejerció propiamente de intérprete de la Carta Magna, sino que actuó como un poder constituyente directo, una especie de segunda cámara legislativa que dejó de lado su papel como un poder constituido más, no facultado para dar contenido a la Constitución, un texto que, por definición, es lo suficientemente abierto y flexible como para ser interpretado en cada momento por el legislador estatal y el autonómico.
Así pues, con la sentencia del Estatuto catalán, el máximo intérprete de la Carta Magna procedió a fijar de manera impropia los límites y las metas del conjunto del Estado autonómico, ignorando que este debía ser el resultado de una acción política conducida en exclusiva por el legislador, aunque sea a través de distintas reglas constitucionales. Y todo ello en un particular momento histórico, en el que el proceso de desarrollo constitucional presentaba signos evidentes de agotamiento e involución. Por una parte, porque el propio TC había consumido en gran parte el periplo interpretativo de la Constitución territorial y, por otro, porque ya hacía algún tiempo que se observaba en el terreno político el hecho de que, más de tres décadas después del inicio del proceso autonómico, el modelo de organización territorial del Estado se encaminaba inexorablemente hacia una recentralización política y administrativa que no solo estigmatizaba el Estado autonómico sino que buscaba adelgazar sus estructuras y devolver buena parte de sus competencias a favor del Estado central.





























