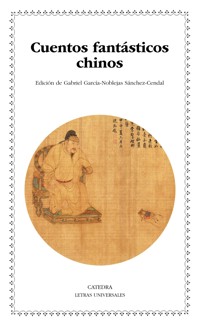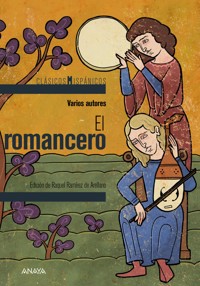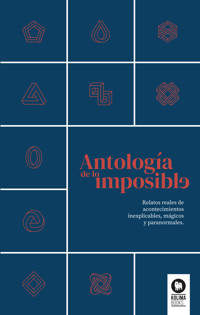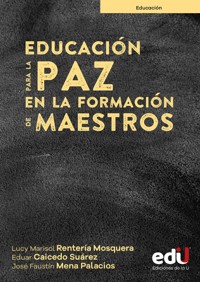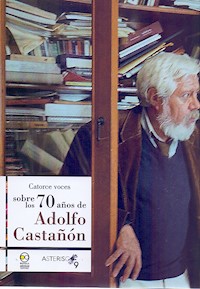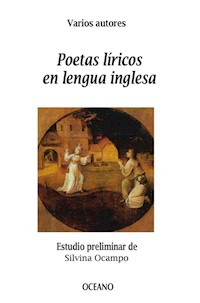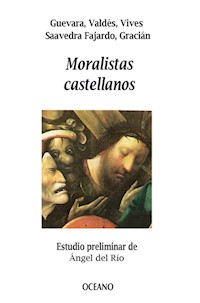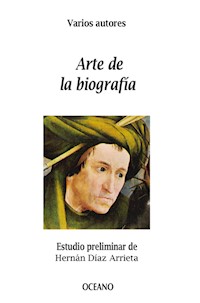Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Panenka
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El descuento es una compilación de 100 relatos breves que tienen en el fútbol su punto de partida, para a través de él narrar y reflexionar acerca de cuestiones vitales que trascienden el deporte. Una amplia y variada selección de historias contadas por 100 escritoras y escritores entre los que destacan Enrique Vila-Matas, Juan Villoro, Sergi Pàmies, Belén Gopegui, Martín Caparrós, Eduardo Sacheri, Carlos Zanón, Pepe Colubi, Miqui Otero, Santiago Roncagliolo, Marta San Miguel, Miguel Pardeza, Jordi Puntí, Lucía Taboada y Enrique Ballester.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Primera edición: marzo de 2024
© El descuento, 2024
© Ilustración de portada: Xavier Mula studio
Diseño y maquetación: Anna Blanco Cusó
© Grupo Editorial Belgrado 76, S.L.
C/Grassot 89, bajos
08025 Barcelona
www.panenka.org
ISBN: 978-84-127411-4-8
Producción del ePub: booqlab
Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento sin el permiso expreso de los titulares del copyright.
INTRODUCCIÓN
Peluca - Martín Caparrós
El fútbol que me parió - Jesús Nieto Jurado
Breve historia de una pelota - Judith Marrasé
Remate - Pepe Colubi
Un regate de Iniesta en Japón - David García Cames
Octubre - Carlos Martín Rio
Responsable de mi veneno - Rafa Lahuerta
Una soledad acompañada - Belén Gopegui
La resistencia del portero - Pippo Russo
Te juro que no estoy feliz - Miqui Otero
Aquellos niños en el albero - Fran Toro
El pasillo de las chapas - Francisco Ávila
Mi abuelo - Júlia Bacardit
El punto fatídico - Ramon Pardina
Fokker - Santiago Roncagliolo
Se acaba - Pol Ballús
El ojeador - Juan Checa
El último encuentro - Aroa Moreno Durán
Au revoir - Manel Vidal Boix
La noche de Claudio - Sergi Escudero
Tienes que arreglarlo, Ringão - Jose Sanchis
En este mismo sofá - Martí Renau
Cinco minutos - Marta San Miguel
Yo inventé el fútbol - Felipe de Luis Manero
Bucarest - Sergi Pàmies
El astro - Javier López Menacho
Penalti en Montilivi - Pablo Pérez “Blon”
El mechón de oro - Esther Valero Álvarez
Apunte, Copete - Aitor Lagunas
El demonio - Juan Bonilla
Faltan palabras - Javi Muñoz Ais
Ultras de tiza - Alberto Ojeda
Sueño de campeonas - Aintzane Encinas
Tres días para once minutos - Xacobe Pato
El ‘bienpeinado’ - Pau Cusí
El observador - Guille Ortiz
Un gol soñado - Ignacio Martínez de Pisón
La parada de Márton Fülöp - Sara Giménez
Adiós - Xavi Puig
Extrarradio - Francisco Cabezas
Pesadilla antes de madrugar - David Acosta
La mano sucia de Dios - Carlos Quílez
Aquel joven al fondo del bar - Elisenda Roca
Corazón tan tricolor - Enrique Vila-Matas
El último día del futuro - Miguel Pardeza
La Pulpín - Pablo Nacach
Tan cerca, tan lejos - Albert Llimós
El mejor partido del mundo - Patricia Cazón
Rosales - Ramiro Martín
El míster apesta - Carlos Zanón
El maldito Wee Finn - Toni Padilla
Y ganar y ganar y ganar y volver a ganar… - Miguel Ángel González
El niño que quería ser árbitro - Mariona Isern
El duelo del miedo - Alberto Martínez
Juego de piernas - David Broc
Pacas de billetes - Ilie Oleart
Vermú casero y tapa de tortilla - Jorge Decarlini
Un grito ensordecedor - Laia Bonals
El beso más amargo - Andrés Corpas
Isaac - Marcel Beltran
El referí blanco - Monchi Álvarez
El Cuchara FC - Adrià Salas
Jiménez - Natalia Arriaga
Salmones en el ombligo - José Luis Melgosa Andrés
El mal de los poetas y Kubala - Pep Antoni Roig
Señor Pastoriza - Eduardo Sacheri
Me sirve, me basta - Víctor Cervantes
Como cualquier primera vez - Rocío G. Rubio
La pasión se fue al carajo - Marcello Dinali
Plantas de interior - Jordi Puntí
El bicho - Rafa Jiménez
Un pedrolo para Loli - Antonio Agredano
La profesión por dentro - Mónica Crespo
Mentiras piadosas - Santiago Dacal
Como ahora - Julián M. Moreno Retamino
Goodluck - Galder Reguera
Los muertos del fútbol - Albert Martín
El rocoso Mundial del 90 - Anna Ballbona
Quién sabe - Javier Giraldo
He visto al ‘Tiro’ Flores - Nacho Artacho
Un funeral sin fútbol - Xavi Hernández
Regreso - Víctor Sancho
El bar Gravina - Lucía Taboada
Mi madre ve el futuro - Carlos Baraibar
Atadas a los tobillos - Ramón González
Un Perú en sintonía - Sergio Galarza
El hombre que besó a Zamora - Cristóbal Villalobos
De regalo, un balón - Mayca Jiménez
Mestalla, gure etxea - Vicent Chilet
Pelusa - David Vidal
Escritor de fútbol - Ricardo López Si
La cicatriz - Roger Xuriach
A portagayola - Miguel Ángel Ortiz
La estrategia secreta - Antón Castro
Gol olímpico - Carlos Marañón
Don Joaquín - Eduardo Álvarez
El atropello - Ana Pardo de Vera
133 días, 12 horas y 16 minutos - Enrique Ballester
La apuesta - Francisco Pérez Cabrera
“Yo soy Fontanarrosa” - Juan Villoro
INTRODUCCIÓN
El fútbol se juega, se vive, se sufre. Pero el fútbol también se cuenta. O al menos eso es lo que hemos intentado hacer en Panenka desde el día que nacimos. Estábamos convencidos, y lo seguimos estando, de que si este deporte ha aguantado impasible las embestidas del tiempo y las modas es porque lo que ocurre entre las dos porterías de un campo tiene una narrativa propia e irreproducible. Ahí, ya sea un estadio con 90.000 personas en las gradas o un descampado en las afueras de un pueblo cualquiera, suceden cosas y se desatan emociones que merecen ser explicadas. El juego como un surtidor inagotable de historias, más felices o más tristes, más reales o más soñadas, que nos contamos unos a otras y que permiten al balón atravesar épocas y generaciones.
Con esa certeza en la cabeza, primero como revista y ahora también como editorial de libros, llevamos muchos años publicando textos que giran alrededor del fútbol. En su mayoría periodísticos, es cierto. Pero nunca nos importó menos el cómo que el qué, la forma que el fondo. La palabra siempre fue nuestra aliada. La primera piedra. Y, como tal, había que cuidarla.
Quizás por eso, ya en nuestro primer número, allá por 2011, decidimos incluir un relato entre el resto de crónicas, reportajes y entrevistas del lanzado. Si había que dar un pase a la ficción, qué mejor que hacerlo continuando con la tradición de un género que ha sido capital en la historia de la literatura y que no pocas veces ha utilizado el deporte como detonante argumental: el cuento.
Después de ese primer escrito vino otro, y luego otro, y otro. Durante más de una década, cada mes, Panenka llegaba al kiosco con un nuevo relato entre sus páginas. Lo único que cambiaba era su autoría. Circularon firmas como las de Sergi Pàmies, Lucía Taboada, Galder Reguera, Rafa Lahuerta, Mayca Jiménez. Autoras y autores de nacionalidades, edades, estilos y recorridos profesionales diferentes, a los que se les hacía un único requerimiento: que la pelota fuera el punto de partida de su historia. A partir de ahí, su talento e imaginación harían el resto.
La sección se llamaba El descuento. El mismo título que el volumen que tienes en las manos. No es casualidad. Por supuesto que no. Este libro nace con la intención de homenajear ese modo de narrar un juego que es también la pasión de nuestras vidas. Para ello, teniendo en cuenta contextos, temas y tramas, hemos hecho una selección de aquellos textos con la intención de que el resultado fuera el más variado y coral posible.
Pero hay más. Este proyecto editorial era también una oportunidad para unir nuestro camino al de novelistas, cuentistas, poetas, columnistas, humoristas o reporteros con los que todavía no habíamos colaborado. A este equipo se suman desde ya autoras y autores como Enrique Vila-Matas, Martín Caparrós, Belén Gopegui, Eduardo Sacheri, Carlos Zanón, Jordi Puntí, Marta San Miguel, Miqui Otero, Enrique Ballester, Ignacio Martínez de Pisón, Pepe Colubi, Mónica Crespo, Miguel Pardeza, Santiago Roncagliolo o Juan Villoro, entre otros, que con sus relatos aportan sus miradas y sus voces inconfundibles para completar esta antología.
Aquí tienes 100 cuentos breves de fútbol que hablan de la infancia, la memoria, la enfermedad, el amor, la familia, la muerte, la guerra, el futuro o la propia literatura. De lo que fuimos y lo que seremos. Porque nosotros somos eso que empieza justo cuando acaba el partido.
Peluca
(Atención, es peluca y no pelusa)
Martín Caparrós
Yo tenía un sueño, sabe, tenía un sueño. ¿Sabe qué era lo que más quería, yo, cuando era pibe? Yo quería jugar en la primera de Boca, pero sobre todo quería jugar un Mundial, ese era mi sueño, y después quería ganarlo. Sí, ganarlo, quería ser campeón del mundo, imagínese, campeón del mundo... Y venía bien. Yo no sé si era porque los chicos no se dan cuenta, pero cuando tenía 12 años yo estaba seguro de que lo iba a conseguir, mi sueño.
¿Usté sabe cómo le pegaba a la pelota, cuando tenía 12 años, yo? Él iba más por el medio; yo me mandaba por las puntas y el Turquito organizaba desde atrás. Por las dos puntas, la izquierda, la derecha; yo en esa época le pegaba casi igual con las dos, ¿sabe? La verdad que le pegaba con cualquier cosa: había veces que me parecía que ni tenía que pegarle. Era joda; yo quería que la pelota se fuera para allá y me hacía caso: me hacía caso, la pelota, era de no creer. No sabe cómo me obedecía, la muy puta: era un espectáculo. Desde lejos se venían a vernos jugar: era un espectáculo. Nosotros a veces no teníamos ni para la Coca-Cola, y cuando a uno se le rompía una zapatilla era un desastre: la de golpes que te va a dar tu viejo, boludo, cómo le vas a decir que otra vez las rompiste. Era difícil: allá en Fiorito todo era una lucha, pero por suerte estaba la pelota. Y le dábamos, le dábamos hasta que nos dolían los pies y se hacía de noche y ya no la veíamos y le seguíamos dando igual, hasta que nos caíamos redondos. Y los sábados, los domingos, cuando teníamos partido, se notaba: no nos paraba nadie. Sí, ya se lo dije: desde lejos se venían para vernos.
Ahora me parece que no nos dábamos cuenta. Nosotros creíamos que era así porque era así, que tenía que ser así, vio, que la vida era así. Ganábamos, ganábamos siempre: ya ni festejábamos, nos parecía que ganar era lo nuestro. Y yo tenía ese sueño: siempre hablábamos, con él, de eso. Él me decía no, loco, estás en pedo, qué campeón del mundo ni campeón del mundo, nosotros si salimos de acá ya es bastante, hermano, si somos unos negritos de la villa, nosotros...
Negrito sería él. Yo, así como me ve, mi viejo es un laburante que la peleó toda la vida pero se la bancó derecho, nos dio una educación. Siempre venía a vernos jugar, el pobre viejo, y no sabe cómo nos gritaba. Nos puteaba, el viejo, pero al final se quedaba contento; no me decía nada, pero yo sé que se quedaba contento. Es que era un espectáculo, le digo. Y después, cuando se acababa el partido, era mejor todavía. Todos los pibes venían a buscarnos, nos abrazaban, a mí, al Turquito, a él también: éramos el orgullo, sabe, la pasión de la villa. Hasta minas, venían. Y ahí, para qué le voy a contar. ¿Sabe quién se llevaba todas las minas? Bueno, minas; pendejitas, le digo, éramos muy chiquitos, no era de coger, pero bien que me apretaba alguna, después de los partidos. Yo me las llevaba, todas las minitas: yo era el que se quedaba con todas las minitas y los demás me la envidiaban, esa también me la envidiaban. No sabe la gloria que es, jefe, la gloria de saber que te están envidiando, que vos estás haciendo lo que quieren hacer todos los demás, tus amigos: que te están envidiando. A Silvita se la querían voltear todos, imagínese, con el culito que tenía; bueno, voltear es una forma de decir, ya le dije que éramos muy pendejos, pero nos hacíamos cada bocho con ella que para qué le cuento.
Yo se la cagué. ¿Sabe que se la cagué? Y ni se imagina cómo fue, la milonga aquella. Porque él se hacía mucho el vivo, era un piola bárbaro, en la canchita de pronto lo elegían primero, a veces, otras veces a mí, pero con las pendejas la verdá se iba al mazo, y aquella vuelta no me dijo nada pero yo sé que se quedó caliente. ¿Caliente? ¿Qué le digo, caliente? Recaliente se quedó, aquella vuelta, con lo de la Silvita.
¿Y después sabe qué pasó? No me lo va a creer, parece joda: el día que avisaron que se hacía la prueba yo justo no estaba. No fue nada especial: una de esas boludeces. La verdad, ni siquiera me acuerdo bien qué fue. Y no es que no trate de acordarme: no sabe las horas que me pasé pensando qué carajo habrá sido ese día, si estaba con angina, si fue la vieja que no me dejó salir porque había hecho alguna cagada, si me había rajado para Ramos a buscar a unos ñatos. No me acuerdo, la verdad no me acuerdo: tengo un agujero en la cabeza. La cosa es que ese día no fui y la prueba era al día siguiente y ninguno de esos hijos de mil puta fue capaz de venir a avisarme, sabe, ni uno solo: ¿se acuerda lo que le decía de la envidia? Bueno, ni uno solo. Fueron, al otro día. El Turquito y él quedaron: imaginese, él y el Turquito; si habría ido yo quedaba sin problema, fija que quedaba. Pero nadie fue capaz de venir a avisarme.
Y después, a la semana siguiente, cuando me dijo que él y el Turquito no podían jugar el domingo con nosotros porque habían quedado en Argentinos, yo le pregunté si no podía ir yo también a probarme y él me dijo que sí, Peluca, claro, en cuanto hagan otra prueba te digo y te venís, todos juntos de nuevo. Todos juntos de nuevo, me dijo, y todavía ni siquiera se había ido, el muy turrito. Pero se ve que ya se sentía en otro mundo.
Yo esperé: dos semanas, esperé, tres, no me acuerdo. Ni siquiera me los crucé por el barrio, en esos días. A la canchita no iban: se debían creer que les quedaba chica. Yo pensé en ir a buscarlos a la casa pero me rompió las pelotas: yo no los iba a ir a buscar, no los necesitaba. Y además esos guachos seguro no me avisaban porque sabían que si yo iba a la prueba capaz que les cagaba el puesto, imagínese; o en una de esas fue porque yo era de Boca, mire, ahora que lo pienso. No se me había ocurrido, pero aquellos eran los dos de Independiente y con eso siempre hubo pica, vio, cuando jugábamos juntos eran jodas, no más, pero la pica estaba.
Así que me mandé solo hasta el club, me tomé el bondi, viajé como un hijo de puta, solo, colgado, hasta el club y les pregunté si me podían tomar la prueba. Sí, pibe, me dijo uno que estaba ahí, cómo no; vos anotate en ese papel y ya te vamos a llamar, quedate tranquilo. Hijo de mil putas: ya te vamos a llamar, me dijo: podía esperar sentado.
Los mandé a todos a la concha de la lora. El fútbol, a la final, ¿qué carajo es, el fútbol? ¿Para qué mierda sirve, el fútbol? Veinte boludos grandes corriendo detrás de una pelota, mire qué huevada. Ya teníamos pelos en las bolas y lo único que queríamos hacer era correr detrás de la pelota: mire si seríamos huevones, ya era hora de empezar a pensar en cosas serias. Yo estaba enculado, sabe: veía una pelota y escupía. Yo, jefe, peleado con la bocha, qué me dice: de no creer, ¿no le parece?
Silvita en cambio estaba hecha una fiesta. Claro, yo tenía mucho más tiempo para ella, le daba mucha bola. Ahora te vas a ocupar un poco de mí, Peluca, me decía: vas a ver que no te vas a arrepentir, vida, me decía, y en esos días, al final, después de tanta lucha, me dejó desvirgarla. ¡Qué fiesta, jefe, no se imagina cómo me sentía! Ahí sí que era el más grande de la tierra, jefe, otra que el fútbol.
Al Pelusa no lo vi más por el barrio. No sé cuándo fue que se mudó pero debe haber sido en esa época. O capaz que un poco después, no sé, pero la verdad que yo ya estaba en otra. La Silvia me tenía agarrado de las bolas y había empezado a laburar en el taller con mi viejo y el fútbol me chupaba un huevo. A veces me venían a buscar para un picado, los muchachos me venían a buscar y yo les decía que no me rompieran las pelotas, que eran cosas de pendejos huevones. Y al Pelusa no lo volví a ver. Me enteraba, sí, de vez en cuando escuchaba algo: que el Pelusa la está rompiendo en la tercera de Argentinos, que le hicieron una nota en no me acuerdo qué revista, que el Pelusa va a jugar en primera. Mi vieja era la que me decía: mi vieja, imagínese, como si a ella le importaran esas cosas. A mí, jefe, la verdad, me chupaban un huevo. Mi vida era otra cosa, y fueron años buenos.
A la cancha volví por mi viejo. Me rompía las bolas, en el taller siempre me hablaba de Boquita, que Brindisi esto, que Perotti lo otro, y al final un día lo acompañé a La Bombonera. Me agarró la fiebre, sabe: ese día, cuando entré ahí, toda esa luz, esas banderas, los gritos de la doce, me agarró la fiebre. Estaba como loco. No podía entender cómo me había pasado todo ese tiempo sin darle bola, estaba como loco. El lunes me fui a la canchita, sí, a la misma donde jugábamos de pendejos y me entreveré en un picado: ¿sabe qué, jefe?, no había perdido nada: la seguía moviendo como antes, los dejaba parados a todos, me cagaban a patadas y no me podían parar, ni a cañonazos; los llenamos de pepas, yo metí como seis. Esa semana enganché a un amigo del barrio que tenía un conocido en Chicago y le pedí que me arreglara para ir a probarme: ahora sí que no la iba a dejar pasar, ahora iban a ver. Pero el quía me averiguó y me dijo que no, que ya estaba grande, que no agarraban veteranos. Imagínese, jefe, veterano: si no había cumplido 20 años, todavía. No sabe el embole que me agarré: los quería matar a todos, la verdad.
Pero bueno, me la banqué: me la tuve que bancar. Anduve buscando si conocía a alguno en otros clubes, no encontré, a la final me fui olvidando y que se fueran todos a la concha de sus madres. Me la tomé con soda, sabe, porque yo tengo una filosofía de la vida: no te calentés, Peluca, que los que se calientan son los perdedores. Y yo no era un perdedor, yo la tenía a Silvita, el laburo, andaba con algún mango en el bolsillo, todo bien. Al fin y al cabo el sueño ese del fútbol y el Mundial y toda esa pavada era una cosa de pendejos.
Todo bien. La verdad que estaba todo bien. ¿Sabe qué es lo que no pude soportar, jefe, la que no me banqué? Cuando se fue a jugar a Boca. Esa se la armó toda él. Boca no tenía un mango, estaba quebrado, no tenía ni para comprar las medialunas, pero dicen que él se inventó todo el paquete, que los apretó, salió a hablar en los diarios y terminó jugando en Boca. ¡En Boca, el Pelusita, jefe, imaginese! Ese sueño era mío. Si él nunca había sido de Boca. De Boca era yo, jefe, de Boca era yo.
Yo seguía yendo a la cancha. Bueno, la verdad, la verdad, cada vez iba más a la cancha: no me perdía un partido de Boca. Lo seguía por todas partes, a Boquita, adonde fuera lo seguía, y nos hicimos amigos con los muchachos de la doce. Silvia estaba cada vez más embolada y yo le decía que no me rompiera las pelotas: la verdad, ya me empezaba a hartar, Silvita. Y encima cada vez que el Pelusa salía por la tele Silvia se lo comía con los ojos, tendría que haberla visto: se le caía la concha a las rodillas. Y mire que es feo el muy hijo de puta. Pero claro, la guita, la fama, todo eso a las minas les gusta más que el chupetín pelado. Se hacía la boluda, Silvita, pero se le notaba que estaba pensando carajo, si le habría dado bola a él en vez de a vos. Y sí, un par de veces la surtí, jefe, la tuve que surtir, no tuve más remedio. Pero ella se la bancó, porque de últimas es una mina gamba. Lo que yo nunca pude entender es lo de la doce: mire que me he puteado con los muchachos y no hay caso. Yo les digo pelotudos, el pibe nunca fue de Boca, les está vendiendo un buzón en colores pero ellos nada, maradó maradó, se los metió a todos en el bolsillo, el muy hijo de puta, si serán pelotudos. Yo no me lo bancaba.
Sí, es cierto: no me mire así como si se estuviera por ganar la grande. Ya se lo dije, para qué lo voy a negar: no me lo bancaba. Pero le juro que el fierro no estaba cargado. No por mí, sabe; la verdad que los muchachos dijeron que era mejor llevarlos descargados. Total, no íbamos a tirarles a los pibes de la primera y si se llegaba a armar kilombo y caía la cana, digo, perdón, si se presentaba la autoridad el fierro descargado es más barato, ¿vio, oficial? Total nosotros lo único que queríamos era apretarlos un poco, a los pibes, para que se dejaran las bolas en la cancha, como si fueran de Boca, me capta, oficial, como si fueran de Boca de corazón. No mercenarios, no como el turrito ese, no: bosteros de alma y vida, de ganar el campeonato a mordiscones. ¿Y no va ahí el Pelusa a meterse en el medio y les dice a los muchachos que se queden piolas, que a él no lo apreta nadie y ellos van y se la comen doblada? Carajo, oficial, usté los conoce a esos muchachos. No son de andar charlando, pero esa tarde lo escucharon y se fueron al mazo, se los compró con moño. Yo ahí sí le juro, no me escuche, oficial, no me dé bola pero le juro que si el fierro estaba cargado se lo vaciaba en la cabeza. Y él no sé si en el kilombo no me vio, o será que más bien se hizo el boludo: ni bola me dio, ni un saludo, ni hola qué tal Peluca tanto tiempo. Ahí sí, jefe, la verdad que lo habría reventado.
¿Y sabe qué? No me animé. Esa vez no me animé. Yo no soy un cagón, oficial, usté ya lo debe ir sabiendo, pero esa vez no me animé, vaya a saber qué fue que me paró. Por suerte: habría hecho una cagada. Justo después Boquita se fue de gira, usté se acuerda. Ahí los vi en la tele, el otro día. No, el partido no, qué van a pasar ese partido. No, los vi en el noticiero, cuando llegaban a ese aeropuerto de Gabón, de Senegal, de ese país de negros. ¿No lo vio, jefe? Era increíble. Ahí estaba el Pelusa y una parva de negritos se le tiraba encima, le gritaban maradó maradó, se lo llevaron por delante. ¿Sabe lo que debe ser, oficial, vivir así toda la vida? Pobre, Pelusa, ese sí que no puede ir ni al baño, ni en el África va a poder ir a cagar tranquilo. Está jodido, oficial, está jodido. Así que no se preocupe, jefe, yo no lo voy a matar; ni se me ocurriría matarlo, la verdad. Si lo mato le hago un bruto favor: va a ser como Gardel, se muere en su mejor momento y al carajo, queda como el héroe de la patria. Ni en pedo lo voy a matar, jefe, para qué. ¿Para salvarlo de que se pase la vida rajándose de los negritos que lo corren? ¿Usté se imagina vivir así toda la vida? Eso sí que es castigo. Por eso, oficial, se lo prometo. ¿Yo, matarlo? No, yo ni en pedo le haría ese favor.
(Pese a las evidencias flagrantes en su contra, el declarante, Alberto Vuozzi (a) Peluca, argentino, 22 años de edad, niega su relación con la agresión sufrida el 22 de julio pasado por Diego Armando Maradona, argentino, 21 años, en la entrada del estadio del Club Atlético Boca Juniors sito en la calle del Valle Iberlucea. Por otra parte, nótese que el declarante en su deposición afirma ser vecino de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, desde su nacimiento. Las averiguaciones pertinentes nos permiten asegurar que el declarante nació y ha vivido siempre en San Antonio de Padua, partido de Merlo).
El fútbol que me parió
Jesús Nieto Jurado
Mi fútbol son recuerdos de un balón Mikasa duro que me dejó en el rostro su quemazón, que diría Neruda. El fútbol a mí me enseñó poco; quizás que las vocaciones fuertes no pasan de los 14 años. El fútbol me enseñó que el fracaso como futbolista te abre otras facetas de la vida que son más ridículas y menos rentables. En mi caso, el fracaso del fútbol fue un fracaso anunciado.
Suspendido en inteligencia espacial y negado para la psicomotricidad, fui un ‘cono’ con alma y con pulmones que corría la banda sin sentido. Entonces yo probaba con otros deportes, me colgaban el sambenito de frustrado para el fútbol; y eso me hizo ser autodidacta en otras disciplinas que iban del hockey hielo al balonmano, pasando por el teatro aficionado y por la media maratón cuando el fondo atlético no era, como ahora, una romería dominguera de ejecutivos agresivos. Por eso no puedo emular a Camus y contar que lo que sé de los hombres lo aprendí del fútbol. En el fútbol no aprendí nada o lo aprendí todo: amplitud, profundidad, falta estratégica y vender calzoncillos a la madurez.
Evidentemente proseguí como futbolista hasta los 18 en categorías inferiores, haciendo como tegumento del equipo entre las novias serias y los primeros alcoholes. En aquella época me fogueaba como cronista deportivo, subía a los palcos y pisaba los banquillos como un Tenorio incapaz de dar un pase en largo con una mínima precisión. Mis entrenadores fueron conmigo un cúmulo de virtudes; a mi alma un tanto sensible no quisieron matarla civilmente en su condición de pelotero. Yo era una negación de manual para el fútbol pero seguía pertinaz en mi afición.
Me toleraban, me daban la ficha federativa y me llevaban de pueblo en pueblo como mascota consentida; comía banquillo y algunos días hasta ni me colocaba el chándal y me dedicaba a provocar al rival y a sus madres en aquellos estadios en pueblos palurdos y con nombres de alcaldes palurdos. Conocí el salvajismo del balompié patrio regional y pude entender ya por qué Puerto Hurraco, las Hurdes, por qué el “Sabino que los arrollo”. Y vi navajas reluciendo en no pocos graderíos. Aquella época coincidió con la democratización de la Play, para la que los volubles dioses tampoco me dieron aptitudes. Cuando los primeros porros y el FIFA 98 de Lama, yo ojeaba los manuales de la RFEF para el titulito de entrenador. Me sorprendió la psicología de baratillo que metían en el manual encuadernado con gusanillo: psicología al fin y al cabo en aquellos libritos a doble espacio. Entendí que el fútbol me iba a premiar con una cuota de inclusión social.
El expediente federativo que me abrió como jugador un campo terrizo se promovió por una sentada del equipo. O yo jugaba, o se disolvía el equipo. Todos, del rocker al crack, del portero disoluto al central con pundonor, sacaron la democracia interna. Borja, ahora entrenador por el Este de Europa, consultó con la directiva y La Mosca CF me dio de alta en la Federación y cumplió su compromiso del deporte como elemento integrador y difusor de valores. Fue así como llevé el sindicalismo al fútbol modesto.
No había perspectiva de Mundial. Iniesta perdía masa capilar en La Masia con disciplina espartana. Ramos y yo mismo escuchábamos flamenquito en un walkman y nos escapábamos los domingos que no había partido a pegarle cuatro capotazos a una becerra. Recuerdo aquellos tiempos, las canchas de tierra y las suicidas carreras de moto a las que me llevaba de paquete un delantero inglés que vino de Londres en una caravana y que antes vivió la utopía de la Alpujarra.
Aquella época coincidió con mis lecturas más serias; doblemente diletante, traducía La Ilíada para jóvenes y me iba al ajado césped artificial a dar balonazos. Manolo Campano, entrenador en juveniles, me mandaba a por sus Ducados y me ‘regalaba’ la vuelta: siempre le tenía que poner unos céntimos o dejar fiado a la estanquera.
El fútbol, entonces, iba mejorando. Cada día veía menos entrecejos en la cancha y la cosa tiraba más a Beckenbauer. Influyó aquel gol de Zidane en Glasgow y que mi equipo y yo mismo viéramos que se podía ser elegante en el juego. Mi relato vital siempre tiene el fútbol. Delante y detrás. Muchos años después volví a tocar balón, cada mañana, en un deporte que he llamado soccer-running y no es más que un correcalle solitario.
Otro día me iba a entrevistar a Paco Jémez a Vallecas, al siguiente Pardeza me invitaba a café en el Bernabéu horas antes de ir a Ginebra. Como bien he dicho, el fracaso del fútbol en mi caso es un íntimo secreto a voces. En los márgenes del fútbol, este país se lame sus heridas. La madurez nos aleja de cualquier barra brava. Y quizás esa sea la peor tragedia.
Breve historia de una pelota
Judith Marrasé
Esta es la historia cualquiera de una pelota cualquiera. De las quizás millones o trillones o cuatrillones de pelotas que deben de haber en el mundo. Pelotas de tenis, de waterpolo, de ping pong, de bádminton, de golf. Pelotas hechas con papel de plata, de plastilina o de las que dan vueltas y más vueltas peinando los desiertos mexicanos de las películas americanas. Pelotas de baloncesto, pelotas vascas, incluso pelotas de goma.
Pero la historia que hoy quiero contar es la de una pelota de fútbol. La de una pelota cualquiera pero única al mismo tiempo, sin copias ni hermanas mellizas. La historia de esta pelota. De mi pelota.
Mis amigos me llaman Kone y vengo de una de estas regiones remotas que los europeos llaman el África subsahariana. Da igual de dónde, tampoco es que importe mucho. Pero como no estoy contando mi historia, sino la de mi pelota, voy a intentar ceñirme a ella.
A mi abuelo le llevó unos días fabricarla. Lo hizo en la aldea en la que vivíamos y usando materiales estrictamente naturales, nada de fibra sintética ni todas estas cosas que se usan hoy en día. Era del color de la tierra y tenía las costuras de un rojo granate, como se tiñe la sangre cuando se coagula. También recuerdo el tacto perfectamente. Rasposo y suave al mismo tiempo, no puedo describirlo del todo.
No me separaba de ella. Mi abuelo me decía que no tuviera tanto miedo de perderla, que las cosas que tememos acaban sucediendo más fácilmente. Pero yo no podía soltarla, y cuando la cedía para jugar algún partido con mis amigos, sentía siempre una tensión espantosa que no podía controlar y me bloqueaba, y no podía jugar porque todos los músculos de mi cuerpo se paralizaban e impedían que me moviera con naturalidad. Y entonces mi padre se ponía muy nervioso. Y me chillaba que tenía que jugar, y jugar muy bien. Y volvía a repetirme que no se sabía cuándo iba a pasearse por la aldea uno de esos europeos ricos que trabajan para grandes clubes de fútbol buscando nuevos talentos. Y yo volvía a rechistar diciéndole que todo eso no eran más que chismes alimentados por la imaginación de la gente que se aburría en la aldea, y él volvía a abofetearme, preso de la rabia y de una frustración vital que nunca iba a abandonarle.
Pero un día cualquiera el destino de mi pelota cambió y de golpe se vio envuelta en un fajo de tela blanca que le privaba de la cálida luz del sol africano. Y empezó el peregrinaje. Cruzamos medio continente, ahora a pie, después subidos en un viejo autocar mal pintado, finalmente entre ganado montados en un camión.
Cuando destapé por fin mi pelota era de noche y una superficie infinitamente negra nos desafiaba, quieta y callada. Y entonces recordé las veces que mi amigo Abdou me había descrito el mar como algo hermoso, brillante y conmovedor. Y pensé que por qué me había mentido de aquella manera. O quizás aquel no era el mismo mar del que todos hablaban. De repente, una luz cegadora, los susurros nerviosos, movimientos y empujones. Había que subir rápidamente a la barcaza. Al rato de zarpar, la superficie aterradora nos rodeaba por todas partes, como una mano negra amenazante. El silencio era sepulcral. Y al cabo de unas horas, mientras todos dormían, el viento empezó a soplar con más fuerza y la barcaza a zozobrar como un títere a punto de romperse. Y la lluvia, y las olas. En nada, habíamos volcado. Nadie sabía nadar, y en unos minutos dejaron de oírse los gritos frenéticos, poco a poco, y las voces solitarias en medio de la nada se deshincharon como se deshincha un globo cuando pierde todo su aire, su razón de ser. Yo cerré los ojos y empecé a rezar, como me había enseñado mi abuelo que debía hacer una vez llegara el momento. Pero no había llegado. El estruendo de un trueno hizo que los abriera de nuevo instintivamente y el rayo cegador que cruzó el cielo a continuación me dejó ver un objeto redondo a un par de metros de donde me encontraba. Mi pelota. Desconozco todavía cómo, pero el hecho es que llegué hasta ella, la abracé y permanecí en esa posición durante un tiempo indeterminado. Cuando oí la sirena del barco ya había amanecido.
No volví a ver mi pelota nunca más. Cuando desperté en aquel yate de salvamento nadie sabía nada de mi balón. Intenté preguntarlo haciendo señas, expresándome de la mejor manera posible, pero todos pensaban que deliraba por el frío y el cansancio y no hacían más que recomendarme que volviera a dormirme. El hecho era que mi pelota se había ido.
Era posible que se hubiera lanzado al mar —quizás le había gustado el suave balanceo de las olas y el tacto de la sal— o que incluso se hubiera ido con cualquier otro chico subsahariano o europeo que la necesitara más que yo. Incluso era una posibilidad que hubiera encontrado un rincón confortable en aquel barco de salvamento en el que se sintiera como en casa, o que prefiriera quedarse en cubierta observando sin más el terrible drama que azotaba continuamente las aguas malditas sobre las que se mecía.
Yo, sin embargo, seguí con mi propia historia.
Remate
Pepe Colubi
El delantero recibió el balón con el pecho, lo bajó al suelo e inició una carrera suicida hacia la portería contraria. Tenía la velocidad de su parte y el temor que inspiraba su habilidad convertía a los defensas en frágiles marionetas. Al primer contrario que le salió al paso lo desequilibró con un leve amago de cadera, al segundo lo superó con un inesperado cambio de ritmo y, cuando ya se escoraba demasiado, recortó bruscamente hacia el centro dejando sentado a un tercer rival. Al borde del área retomó la zancada diáfana que le iba acercando a la portería mientras la silueta del guardameta se agrandaba ante él. Pero aún faltaba el capitán. Ni siquiera lo vio acercarse, desbocado como un tren descarrilado, fuego en los ojos y rabia en el gesto, decidido a parar de cualquier manera al malabarista que había dejado atrás a sus compañeros. Resbalando por el suelo como un toro furioso, estiró su pie como un ariete hacia las piernas del regateador cuando el portero ya se les echaba encima y los tres colisionaron con violencia. Justo antes, el delantero tocó el balón como envolviéndolo en un suspiro para que se elevara sobre el arquero y entrara botando mansamente en la portería. Pero al mismo tiempo los tacos de la bota del defensa impactaban contra su tobillo. El crujido seco interrumpió el gesto técnico y el goleador observó horrorizado cómo su propia pierna se le desprendía del cuerpo, volaba unos metros y acababa aterrizando sobre el césped mullido. La extremidad, sola en mitad del área, aún se agitó durante unos segundos como un salmón dando sus últimos coletazos en la orilla. No fue el único damnificado; debido al fuerte impacto contra ambos jugadores, el portero recibió un tremendo golpe en el pecho y, por efecto del retroceso, su cabeza salió disparada botando por la hierba como si fuera otro balón reglamentario. Todo sucedió muy rápido y a la vez. El público, que unos segundos antes rugía de emoción y entrega, expresó su decepción en un sonoro lamento sincronizado. Dos jugadores rotos.
Era el turno de las asistencias. Por las rampas de entrada al campo se deslizaron una carretilla elevadora para recoger los cuerpos, un pequeño vehículo eléctrico con carga delantera para acumular las piezas desprendidas, varios operarios y un forense mecánico para evaluar los daños ocasionados. El delantero observaba cómo se le acercaba la comitiva temiéndose lo peor, mientras con las manos intentaba detener la sangría de cables, fusibles, chips y tejido protorgánico que se desparramaban por el boquete que había dejado su pierna ausente. Unos metros más allá, la cabeza del portero, ladeada sobre el terreno de juego, también miraba con gesto de aprensión.
—Daños mayores. Procedo a la suspensión —dijo el forense inclinándose sobre el muñón del lesionado.
—¡No, por favor, no! —protestó en vano el jugador.
Ajeno a la queja del muñeco, el mecánico le alzó la camiseta y accionó un compartimento a la altura del esternón que levantó una pequeña tapa. Pulsó una secuencia en las teclas descubiertas. Todos los músculos del goleador se relajaron a la vez como si se aplastara contra el césped. Los párpados se le quedaron a media asta. Con una leve señal de asentimiento, el perito indicó a los braceros que ya podían cargar el cuerpo en la carretilla. La cabeza del portero sonreía intentando mostrar serenidad:
—Buenas tardes, doctor.
El forense hizo caso omiso al saludo. Agarró la testa con ambas manos y se fijó en las ranuras de inserción. Parecían limpias.
—No hay daños relevantes —musitó como si hablara solo. La cabeza expresó alivio y añadió:
—Ya se me ha salido otras veces.
Con la ayuda de dos obreros restituyó la testuz en su lugar de origen. El portero torció el cuello y movió la cabeza de lado a lado. Satisfecho con la fiabilidad del arreglo, hizo el gesto de pulgares hacia arriba y se colocó bajo los palos. Volvieron los murmullos a las gradas, subió el gol al marcador y se reanudó el juego mientras la comitiva asistencial se retiraba al taller subterráneo del estadio.
Una vez acomodado en su espacio, el forense observó el cuerpo amputado en la mesa de operaciones. Se trataba de un Narhxus 520 de última generación. Era robótica de alta gama, no era habitual que un ejemplar tan avanzado sufriera un desgarro de ese tipo. En el historial comprobó que ya se le había cambiado una rodilla en la temporada anterior, pero no cabía duda: en el estado actual su precio de mercado bajaría varios millones, quizá se podría reutilizar en una de las ligas inferiores. Pensó en los trámites que conllevaría una reparación tan compleja; el reajuste de presupuesto, las piezas renovadas, las pruebas de optimización, la puesta a punto, y le invadió una insondable pereza vital. Levantó la tapa del secuenciador y se inclinó sobre el pecho del androide, pero dudó por unos instantes; si pulsaba la combinación adecuada, el jugador se apagaría para siempre y flotaría eternamente en el no ser virtual de un chip nacido para marcar. Le pareció un injusto final para una máquina tan perfecta. De repente, sintió una presión terrible en su garganta; el goleador le había agarrado por el cuello y lo estrangulaba con su último hálito de batería. Había un brillo especial tras sus párpados a media asta.
Un regate de Iniesta en Japón
David García Cames
El niño mira la televisión ahora como cada tarde. Está sentado en la alfombra, a lo indio, aunque al poco tiempo habrá de cansarse. Permanece con la mirada fija en la pantalla mientras empieza a comer un bocadillo de mortadela con aceitunas. Nunca le ha terminado de gustar pero encuentra algo vagamente adictivo en ese sabor. Es difícil apartar la mirada, el partido está llegando a un momento decisivo, el comentarista, en su mesurada elocuencia, da fe de ello. Su madre sabe que es complicado hablar con él en estos momentos, tocará esperar un poco para preguntarle por las clases. Huraño, callado y medio adolescente desde que pasó de quinto. Está creciendo, igual de flaco, poquilla cosa, le dice su abuela, aunque cada vez más grande sobre la alfombra. Un partido más en la televisión, piensa tal vez que es igual a otros, pero no puede apartar la mirada. Un defensa saca a duras penas la pelota del ángulo en un córner. Moreno, pelado, chaparro, todo voluntad. Vuelve el balón a la frontal del área. Con el sol de frente, el portero se ajusta la gorra para recibir un nuevo disparo.
A estas horas, ningún amigo llama al timbre para que baje un rato a jugar. Todos al tanto del encuentro, saliendo escopeteados del entreno para llegar con tiempo a casa. El partido lo merece, se dice el niño cuando echa la espalda hacia atrás para apoyarse en las palmas de las manos. La alfombra raspa, siente también alguna pelusa, la esconde bajo la pata de la mesa para que su madre no se dé cuenta. Ella, faltaría más, se ha dado cuenta. Se mantiene en silencio. Le aburre este juego eterno. Él sigue concentrado. Ese portero no se cansa de parar, los delanteros del rival se desesperan, lo intentan todo, obstinados, les vencerá la soberbia. El niño quiere gritarle al defensa que arme el contragolpe, que los interiores están ahora libres de marca. Se contiene, sería patético gritar como ve hacerlo a una niña de pelo corto entre el público. Él no es así.
Está empezando a anochecer, apenas le queda el cuscurro al bocadillo. Se lo come a la carrera. El contragolpe de su equipo se ha puesto en marcha. Es un partido parejo, lo decidirán los detalles, se refugia el narrador en el tópico. Abren primero a la banda para volver acto seguido al carril del medio. Avanzan y avanzan por el campo. Nunca se cansan. El equipo parece estar coordinado a la perfección. Una geometría que tensa las líneas hasta el horizonte. Abusan, todo hay que decirlo, de la conducción de la pelota. Rodean ahora al mediapunta cinco rivales en una calculada coreografía. La tiene pegada al pie, el tiempo se detiene, lo ha visto decenas de veces, lo volverá a ver, pero siempre termina por causarle una extraña fascinación. Maneja con soltura ambas piernas, los contrarios no se la consiguen quitar, de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha, una croqueta más o menos ortodoxa, pero vía libre, camino despejado, allí al fondo se divisa la portería.
El público permanece en vilo, algunos se levantan de sus asientos, la niña se desgañita en la banda con un megáfono en la mano. Los centrales están vendidos. La voz del comentarista toma impulso. La jugada definitiva. No tienen velocidad, son lentos, fáciles de superar. Nada que ver con el portero. Ágil, felino, imponente, creído y chuleta con esa melena que le tapa medio ojo. Una picadita para sortear al más corpulento cuando busca la segada, el otro defensa pierde la marca. Está solo. El estadio resuena en su pecho. Su madre lo anima, le vuelve a decir que está solo.
No quiere mirar atrás. El portero se le viene encima. Sabe que tendría que pasarla, un toque fácil para que el otro la empuje a puerta vacía. No soporta la idea. Él es la estrella, él tiene que marcar ese gol. El guion ya está escrito. Remata. Así como siempre ha sido. La pone en la escuadra. La figura, el ídolo, el protagonista. Le molesta su compañero, qué sabrán ellos, un pringado, un don nadie. Se lo recrimina apenas con un gesto, ninguno alza la voz. Pero quién se habrá creído este secundario, poco más que el toque en una pared. La pelota vuela leve, el portero la para sin problemas. Estaba solo. No podía pasarla. Era su gol, el fin de la historia, el broche de oro, el pase a la final. ¿Por qué tendría que marcarlo otro? Levanta la mirada y alcanza a ver desde el balcón de su sexto piso una de las líneas del campo de tierra. Casi treinta años después, vuelve a pensar en el ridículo flequillo de Tom Baker. La pantalla refleja su rostro. Tumbado en el sofá, busca en las redes el último regate de Iniesta en Japón.
Octubre
Carlos Martín Rio
¿Cómo que estamos en octubre? ¿De verdad? Estamos en junio, ¿no? ¿Cómo que estamos en octubre? ¿De verdad? Bueno, ya está bien de preguntar lo mismo todo el rato, que parece que te lo tomes a risa, me dice Julia, que menudo susto, menudo susto. ¿No te acuerdas de que hemos salido del campo en ambulancia? Pero yo no estoy de broma. ¿Qué ambulancia? ¿Cómo que octubre? Qué bajón… Me duelen las piernas y la cabeza, Julia. No, ni hablar, no te puedes levantar a mear, claro que no, me dice Julia. A ver, Julia, por favor, que estoy perfectamente, solo algo nublado. ¿Qué hospital? ¿Cómo he venido hasta aquí? Estamos en junio, ¿no? Toma, anda, me dice Julia. Y se gira, no sé muy bien por qué, y yo orino en ese botecito de plástico. Me vuelvo a estirar en la cama, más aliviado. Los resultados del TAC están bien, simplifica la enfermera, que no sé si acaba de llegar o esperaba su turno detrás de la cortina. ¿Cómo estamos?, me pregunta, en plural. Ahí ahí, creo que mejor, responde Julia por mí. Y es entonces cuando empiezo a recordar. Ah, sí, espera, sí. Ayer jugaron el Girona y el Atleti, ¿no? 0-0. Julia dice vamos bien, vamos bien. Y la enfermera se va, y Julia confirma el empate, aunque vaya tela, lo primero que te viene a la cabeza es el 0-0 de ayer. Que, ya puestos a elegir, preferiría quitármelo de la cabeza, porque vaya bodrio, ¿eh? Menudo añito tenemos por delante. Y Julia sonríe, y yo me calmo, que esa sonrisa, vaya, esa sonrisa es junio para toda la vida. ¿Pero qué hago aquí? Si ayer era domingo, hoy tocaba fútbol, ¿no? La liga de los lunes. ¿He avisado de que no podía ir? ¿Puedes escribirlo en el grupo? ¿Y el móvil? ¿Dónde está el móvil? Estate quieto ya, te ha dicho la enfermera que no te muevas, vamos a portarnos bien y a hacerle un poco de caso, ¿vale? Y me suelta la mano y ella no le hace caso a la enfermera porque se va al otro lado de la cortina y no vuelve hasta al cabo de cinco minutos con un café. Oye, que me han comentado que la cosa está controlada y que me puedo ir si quiero. Pero yo, la verdad, prefiero quedarme aquí a dormir contigo, que no me marcharía tranquila. Fíjate qué butaca más cómoda. Pero no lo es. Yo estoy bien, Julia, no te preocupes. Mírame, tan ricamente aquí tumbado… ¿No te duele?, pregunta Julia. Me está empezando a molestar la nariz, no te lo voy a negar. ¿Qué es esto, una venda? Shh, no te la toques. Si te estás quieto igual no habrá que operar. A ver cómo queda ese tabique. ¿Qué tabique? Si esto es una cortina. Y Julia sonríe y vuelve a ser junio, y yo intento devolverle el gesto, pero no puedo. La cara rígida. Busco a Julia con la mirada y ella se acomoda en la butaca, y la luz de la habitación parpadea y pienso que debe ser de noche ya. De noche en un hospital. Y Julia me cuenta lo que ha ocurrido, que menudo partido que te estabas marcando. 0-0, aunque nada que ver con lo del Atleti de ayer. Ocasiones, intensidad y dos defensas jugando a un nivel alucinante. Y tú, añade Julia, refiriéndose a mí, y tú, chico, qué exhibición. Rápido, concentrado. Tenías al delantero centro amargado. Pero en una de estas, debía ser el minuto 85 o por ahí, va el lateral izquierdo… Javi, ¿se llama Javi? ¿Qué Javi?, respondo yo. Que no, que es broma, je, el Javi, sí, el Javi, y sonrío, y luego toso. Y Julia no sonríe, y es otoño, y sigue con el relato, que, la verdad, me está gustando, para qué engañarnos, Julia. Normal, pero espera a escuchar el desenlace. Porque va el Javi y pierde su marca y le llega el balón al extremo de ellos, que deja sentado a nuestro portero, ¿Carlos?, y chuta a portería vacía, aunque con poquito ángulo. ¿Te acuerdas de lo que pasó después? Ni idea, Julia, ni idea, le miento. Pues que ahí llegas tú, que te deslizas por el caucho en plan héroe, que hay que ver cómo te ha quedado la pierna de bonita, la salvas con el pecho y te estampas contra el poste. Menudo silencio, después. Planchado en el suelo. Un par de segundos más tarde, que a mí me parecieron dos meses, te levantas a trompicones, y ya enseguida los de la ambulancia te inmovilizan. Y al hospital. Entre aplausos. Un héroe. Un héroe, proclama Julia, y me da un beso en la frente. Y yo respiro por la boca y todo me duele menos, y le digo gracias, Julia, mi amor, pero mientras hablabas he recordado el salto, el choque con Carlos y la pelota que entraba poco a poco en la portería, y a alguien que decía gol en propia meta, gol en propia meta, mientras unas manos intentaban parar la hemorragia. Y Julia asiente, y sonríe, y es verano y primavera, y me dice me has pillado, que yo solo quería que durmieras bien, que cuando perdemos estás toda la noche dando vueltas en la cama. Y yo se lo agradezco, y le digo no pasa nada, Julia, que estamos en octubre y queda mucha temporada.
Responsable de mi veneno
Rafa Lahuerta
La ciudad inventa símbolos que mejoran la convivencia.
Cesare Pavese
Todos tenemos un pasado. Y no siempre es ejemplar. Yo era un jefecillo ultra de megáfono y pancarta atrapado en la liturgia del fanatismo y el amor ciego a los colores. Como esos alcohólicos que se vuelven abstemios, sé que nunca me curaré del todo.
A finales de los años ochenta había una pintada en un muro de Mestalla que resumía mi precaria visión del mundo: “Si el Valencia lo es todo, todo está justificado”. No era verdad. Ningún equipo de fútbol equivale a todo. Ni siquiera el nuestro.
Mi fervor por el mundo ultra había nacido mucho antes, cuando nadie utilizaba esa palabra. A finales de los años setenta el fútbol inglés era una inspiración y una locura que llegaba a través de la televisión. Tras las porterías se veía una turba de cabezas y bufandas que subían y bajaban al ritmo de canciones que nadie entendía. El barro, la lluvia y la niebla generaban una atmósfera fascinante. A veces había hostias, pero parecían virtuales.
En 1980 estuve en Heysel viendo como el Valencia ganaba la Recopa. Tenía 8 años. El rival, el Arsenal inglés. Ganó el Valencia y los hooligans se presentaron en sociedad. Frente al universo carca de los falleros que cantaban “Valencia, Valencia, Valencia” sin tiempo para respirar, los británicos bramaban como un orfeón organizado y feroz. Yo quería formar parte de un ejército así. Yo quería un campo inglés en Valencia. Un imposible.
De forma paralela, esa ensoñación la tuvieron cientos de niños y adolescentes en todo el país. Pronto, la jerga extranjera se apoderó de nuestro imaginario. Éramos los mismos súbditos que cien años antes se habían puesto a perseguir un balón en la playa, solo que ahora copiábamos otra suerte de ritual, el de trasladar a las gradas el frenesí y la exaltación de los más forofos. De Italia, cuna estética del mundo latino, llegaba otra sinfonía que sin ser la nuestra parecía más apropiada, el tifo. No hubo filtro, solo mimetismo. Éramos chavales de barrio con tendencia al exhibicionismo narcisista. Los mass media fueron grandes altavoces. Cada semana había más ultras. La denuncia, lejos de ser reactiva, promovía el auge de una extraña fauna, la del ultrilla manipulado por el sensacionalismo.
Las gradas se llenaron de rebeldes sin causa atraídos por ese festival de caos y desparrame que se publicitaba con irresponsabilidad. La moda y el contagio hicieron el resto. Éramos muy jóvenes para detectar todo aquello. Las grandes palabras estaban muy prostituidas. Las fronteras entre la animación y el circo de la sociedad del espectáculo se diluyeron. El discurso nos lo hacían otros. Todavía hoy esa perversión es más que evidente, por más que muchos ultras se disfracen de tipos infranqueables. Nacimos de una gran mentira y la mentira ha seguido su curso. Disfrazarla con retóricas inflamadas no cambia su naturaleza infame.
Puedo estar equivocado, pero me he trabajado mi punto de vista. Crecí subido a un paravalanchas. Creía que aquello era importante. Yo me creía importante. La prensa hablaba de nosotros, los jugadores nos dedicaban goles y en la calle se nos respetaba. De ese respeto basado en el miedo aprendí algo. El respeto que importa es la seducción de la inteligencia. En las gradas había mucho miedo y mucho gregarismo, pero muy poca inteligencia. Se mitificaba a los más violentos, se promovía a los más malotes. Esa escenificación de la miseria moral me llevó al hartazgo. Tras algunos incidentes de los que siempre me arrepentiré, dejé de sentirme orgulloso de ser ultra. Tenía 20 años. Tomé una decisión, borrarme del mapa. No porque me creyera mejor, simplemente porque no quería formar parte de algo que me generaba malestar. Mi responsabilidad era individual. Antes que ultra yo era del Valencia CF. El Valencia es plural y transversal, los ultras, no.
Lo que vino después, con la aventura del Gol Gran y la propuesta de una nueva grada, fue una quimera que acabó en exilio. Los prejuicios de muchos pudieron con el proyecto. Malgasté mucha energía para obtener resultados muy pobres. No me quejo. Fue un aprendizaje impagable.
Aún hoy me activo con facilidad. Olvido con suma frecuencia que ya solo soy un cuarentón hipertenso que hace bandera del escepticismo. El veneno sigue vivo. Fue huyendo de ese veneno que me marché a la última fila de Mestalla hace algunas temporadas. Pero todavía a veces un resorte me empuja. Entonces me descubro subido al hierro, colgado del último paravalanchas del graderío, alentando a nadie porque detrás de mí ya solo hay ciudad, mar y abismo. No echo en falta el eco del coro, pero persiste el mantra que me sostiene desde la primera vez que mi padre me llevó a Mestalla: una pasión es una pasión. Y lo saludable no es morir por ellas, sino aprender a descifrarlas para que no nos esclavicen.
Una soledad acompañada
Belén Gopegui
Primero era el portero, ¿te acuerdas? El miedo del portero ante el penalti. Luego empezaron a darse cuenta de que quien más miedo tenía era el delantero. Porque todos esperaban que metiera. Porque fallar un penalti era mucho peor que no pararlo. Ahora eres tú. No es miedo, lo que tienes, es una especie de soledad.
Los demás no lo saben, pero yo te conozco. Sé que en días como hoy no puedes evitar ir con un equipo. A las árbitras, también a los árbitros, les caen mejor los equipos que menos protestan, que más les respetan, que no les insultan.
Forma parte del entrenamiento. Se trabaja la forma física, la estrategia, se trabajan las jugadas y, también: saber tratar al árbitro para que no coja, dicen, favoritismos.
Pero hay algo más difícil de entrenar: la prepotencia. ¿Se puede trabajar el disimulo de la prepotencia? Tú y yo creemos que no.
Alguna jugadora o jugador concreto, a veces, sí puede, eso lo has visto.
Quienes mejor juegan son, alguna vez, quienes mejor saben ganar.
Es más habitual saber perder. La razón, creemos, es que quienes pierden tienen ya costumbre de perder en otras cosas de la vida. No es que sean derrotistas, es que no van por la vida pensando que merecen lo que tienen o que están por encima.
Saber ganar casi nunca lo vemos y parece que no importa.
Volvamos a ti. Estás en el terreno de juego. Fútbol sala. Piso liso de un verde azulado. Bastante público en las gradas.
El equipo que va perdiendo es un poco faltón, sí.
Lo que pasa es que hay dos maneras de ser faltón: la prepotente y la desesperada.
La prepotente es la peor. Muchas veces me has hablado de esos padres y madres que se te acercan y con educación insinúan que no tienes ni idea, y te recuerdan que sus criaturas son las mejores. Cómo se les nota que si piensan eso es porque en el fondo, y no tan en el fondo, piensan que sus criaturas son una parte de ellos mismos, y al hablar bien de ellas están halagándose, están presumiendo de lo que ellos son. También se les nota que lo que quieren es “ponerte en tu sitio”. Odiamos esa expresión.