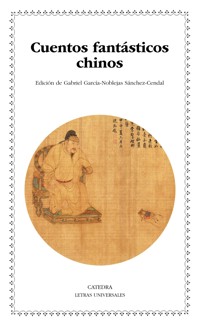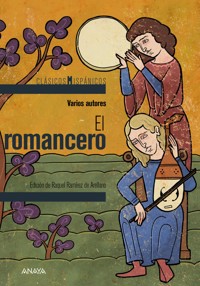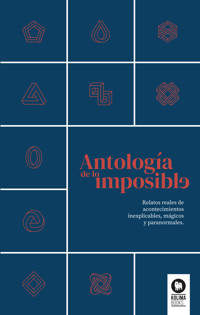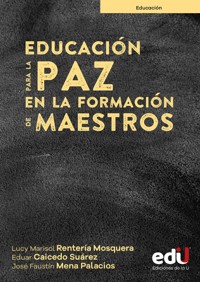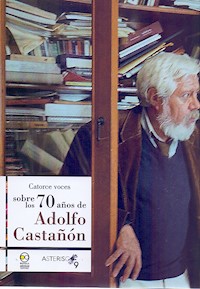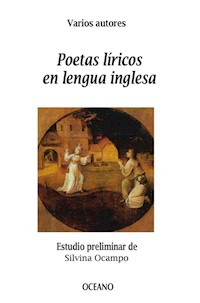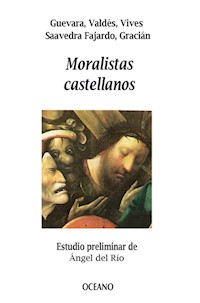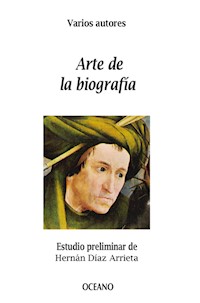Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Biblioteca Universal
- Sprache: Spanisch
El Prometeo y la Orestíada de Esquilo son el aliento épico de Grecia en el teatro. Sófocles alcanza con su Antígona la cumbre de la trágica griega, son una penetrante mirada sobre la condición humana. Eurípides se caracteriza por la pintura de los estados pasionales, que alcanza en Medea su mayor intensidad. Aristófanes, en obras como Los caballeros, nos ofrece una mirada desenfrenada y cáustica sobre la Atenas del siglo IV a.C.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INTRODUCCIÓN
Hace ya algunos años un grupo señero de intelectuales, integrado por Alfonso Reyes (México), Francisco Romero (Argentina), Federico de Onís (España), Ricardo Baeza (Argentina) y Germán Arciniegas (Colombia), imaginaron y proyectaron una empresa editorial de divulgación sin paralelo en la historia del mundo de habla hispana. Para propósito tan generoso, reunieron el talento de destacadas personalidades quienes, en el ejercicio de su trabajo, dieron cumplimiento cabal a esta inmensa Biblioteca Universal, en la que se estableció un canon -una selección- de las obras literarias entonces propuestas como lo más relevante desde la epopeya homérica hasta los umbrales del siglo XX. Pocas veces tal cantidad de obras excepcionales habían quedado reunidas y presentadas en nuestro idioma.
En ese entonces se consideró que era posible establecer una selección dentro del vastísimo panorama de la literatura que permitiese al lector apreciar la consistencia de los cimientos mismos de la cultura occidental. Como españoles e hispanoamericanos, desde las dos orillas del Atlántico, nosotros pertenecemos a esta cultura. Y gracias al camino de los libros -fuente perenne de conocimiento- tenemos la oportunidad de reapropiarnos de este elemento de nuestra vida espiritual.
La certidumbre del proyecto, así como su consistencia y amplitud, dieron por resultado una colección amplísima de obras y autores, cuyo trabajo de traducción y edición puso a prueba el talento y la voluntad de nuestra propia cultura. No puede dejar de mencionarse a quienes hicieron posible esta tarea: Francisco Ayala, José Bergamín, Adolfo Bioy Casares, Hernán Díaz Arrieta, Mariano Gómez, José de la Cruz Herrera, Ezequiel Martínez Estrada, Agustín Millares Carlo, Julio E. Payró, Ángel del Río, José Luis Romero, Pablo Schostakovsky, Guillermo de Torre, Ángel Vasallo y Jorge Zalamea. Un equipo hispanoamericano del mundo literario. De modo que los volúmenes de esta Biblioteca Universal abarcan una variedad amplísima de géneros: poesía, teatro, ensayo, narrativa, biografía, historia, arte oratoria y epistolar, correspondientes a las literaturas europeas tradicionales y a las antiguas griega y latina.
Hoy, a varias décadas de distancia, podemos ver que este repertorio de obras y autores sigue vivo en nuestros afanes de conocimiento y recreación espiritual. El esfuerzo del aprendizaje es la obra cara de nuestros deseos de ejercer un disfrute creativo y estimulante: la lectura. Después de todo, el valor sustantivo de estas obras, y del mundo cultural que representan, sólo nos puede ser dado a través de este libre ejercicio, la lectura, que, a decir verdad, estimula -como lo ha hecho ya a lo largo de muchos siglos- el surgimiento de nuevos sentidos de convivencia, de creación y de entendimiento, conceptos que deben ser insustituibles en eso que llamamos civilización.
LOS EDITORES
PROPÓSITO
Un gran pensador inglés dijo que «la verdadera Universidad hoy día son los libros», y esta verdad, a pesar del desarrollo que modernamente han tenido las instituciones docentes, es en la actualidad más cierta que nunca. Nada aprende mejor el hombre que lo que aprende por sí mismo, lo que le exige un esfuerzo personal de búsqueda y de asimilación; y si los maestros sirven de guías y orientadores, las fuentes perennes del conocimiento están en los libros.
Hay por otra parte muchos hombres que no han tenido una enseñanza universitaria y para quienes el ejercicio de la cultura no es una necesidad profesional; pero, aun para éstos, sí lo es vital, puesto que viven dentro de una cultura, de un mundo cada vez más interdependiente y solidario y en el que la cultura es una necesidad cada día más general. Ignorar los cimientos sobre los cuales ha podido levantar su edificio admirable el espíritu del hombre es permanecer en cierto modo al margen de la vida, amputado de uno de sus elementos esenciales, renunciando voluntariamente a lo único que puede ampliar nuestra mente hacia el pasado y ponerla en condiciones de mejor encarar el porvenir. En este sentido, pudo decir con razón Gracián que «sólo vive el que sabe».
Esta colección de Clásicos Universales -por primera vez concebida y ejecutada en tan amplios términos y que por razones editoriales nos hemos visto precisados a dividir en dos series, la primera de las cuales ofrecemos ahora- va encaminada, y del modo más general, a todos los que sienten lo que podríamos llamar el instinto de la cultura, hayan pasado o no por las aulas universitarias y sea cual fuere la profesión o disciplina a la que hayan consagrado su actividad. Los autores reunidos son, como decimos, los cimientos mismos de la cultura occidental y de una u otra manera, cada uno de nosotros halla en ellos el eco de sus propias ideas y sentimientos.
Es obvio que, dada la extensión forzosamente restringida de la Colección, la máxima dificultad estribaba en la selección dentro del vastísimo panorama de la literatura. A este propósito, y tomando el concepto de clásico en su sentido más lato, de obras maestras, procediendo con arreglo a una norma más crítica que histórica, aunque tratando de dar también un panorama de la historia literaria de Occidente en sus líneas cardinales, hemos tenido ante todo en cuenta el valor sustantivo de las obras, su contenido vivo y su capacidad formativa sobre el espíritu del hombre de hoy. Con una pauta igualmente universalista, hemos espigado en el inmenso acervo de las literaturas europeas tradicionales y las antiguas literaturas griega y latina, que sirven de base común a aquéllas, abarcando un amplísimo compás de tiempo, que va desde la epopeya homérica hasta los umbrales mismos de nuestro siglo.
Se ha procurado, dentro de los límites de la Colección, que aparezcan representados los diversos géneros literarios: poesía, teatro, historia, ensayo, arte biográfico y epistolar, oratoria, ficción; y si, en este último, no se ha dado a la novela mayor espacio fue considerando que es el género más difundido al par que el más moderno, ya que su gran desarrollo ha tenido lugar en los dos últimos siglos. En cambio, aunque la serie sea de carácter puramente literario, se ha incluido en ella una selección de Platón y de Aristóteles, no sólo porque ambos filósofos pertenecen también a la literatura, sino porque sus obras constituyen los fundamentos del pensamiento occidental.
Un comité formado por Germán Arciniegas, Ricardo Baeza, Federico de Onís, Alfonso Reyes y Francisco Romero ha planeado y dirigido la presente colección, llevándola a cabo con la colaboración de algunas de las más prestigiosas figuras de las letras y el profesorado en el mundo actual de habla castellana.
Estudio preliminarJosé de la Cruz Herrera
«Dramas líricos», «espectáculos lírico dramáticos», «cantatas históricas», llama Ernest Rys en la colección Everyman's Library, los dramas de Esquilo, que siempre se han conocido con el clásico nombre de tragedias; y objeta esta última denominación so pretexto de que la diferencia existente entre ellos y la tragedia moderna de Shakespeare puede hacer que algún lector imbuido ya en la idea que se haya formado su mente con la lectura de este último, encuentre en la de aquél cierto desencanto por la sencillez y simplicidad de su presentación y ejecución. Prefiere llamar la antigua tragedia «drama lírico» porque es el canto lírico, el himno sagrado la base de la antigua tragedia.
Es cierto. La tragedia, en la forma que adoptó bajo el cincel de Esquilo, fue el gradual desarrollo de la práctica del culto a Dioniso, ingenua, sencilla y sin pretensiones de éxito artístico. Tragedia se llegó a llamar en esos tiempos remotos en que a los cantos religiosos que la constituían en su esencia se asociaba el sacrificio sangriento del chivo, o si se quiere, la alegoría de los celebrantes, disfrazados de macho cabrío; tragedia siguió llamándose cuando después de otros poetas y otras obras menos afortunadas que se ocultaron a los tiempos posteriores, cayó en las manos felices de los tres grandes dramaturgos de los siglos VI-V antes de Cristo; y tragedia fue el nombre consagrado por todos los críticos, entre los cuales aquel coloso, gloria del pensamiento y del saber humano, Aristóteles de Estagira, que ya la define con estas palabras, significativas de su dignidad y de la importancia educativa que le atribuían sus contemporáneos: «La tragedia tiene por fin purificar las pasiones inspirando el terror y la compasión.»
La diferencia de técnica, la menor o la mayor complicación de las situaciones en los dramas antiguos y en los de nuestra edad, y, sobre todo, el punto lejano de donde partió aquél, no justifican que se rechace el nombre tradicional y consagrado para aplicar al género uno decididamente reñido con la idea universalmente admitida.
No cabe duda, volviéndonos a otro ángulo de las observaciones del erudito autor citado, que encontrar el sabor del jugo clásico de la tragedia no es dado al que se aplica de un golpe a paladearlo: necesitamos adecuada aclimatación; pero no es sólo la aclimatación de aquel que, en las palabras suyas, se pone a comparar la idea general que nos traen las representaciones teatrales modernas con las de los griegos de la antigüedad, que las gozaban en presencia de la naturaleza misma, sentados al aire libre en bancos de madera o en puestos tallados en la roca, resonando en sus oídos los alegres ecos báquicos, mucho antes de que Aristóteles trazara las reglas de la composición trágica que no sólo Shakespeare se atrevió a despreciar, pues el incomparable genio español hizo lo mismo simultáneamente. Más profunda y radical, y no más fácil y hacedera, debe ser la preparación: es nada menos que la valoración del clima total en que se desarrollan uno y otro brote del ingenio.
Una vez que el Cristianismo suplantó la manera pagana de considerar los problemas de la conciencia y la ciencia de Dios, estableció en el mundo que así sometió a su dominio una unidad de pensamiento y de pasión que lo constituyó en una sola familia espiritual. El mundo antiguo se extinguió en este sentido, y el concepto de la religión, que ejerce una influencia preponderante sobre la voluntad, el entendimiento, la imaginación y los sentimientos, que rige su actividad y modifica sus formas, puso un abismo entre esas dos grandes eras de la civilización. No quedó en la esfera humana occidental departamento a donde no llegase este poder de remodelación y refundición, esta pujante fuerza renovadora. Rumbo diverso tomaron las costumbres privadas, si no siempre dirigidas y practicadas en paralelismo con la nueva moralidad que se ha venido predicando, sí por lo menos iluminadas por un fulgor nuevo también, que las hace conscientes, ya en el individuo solo, ya en la masa social, de un sentimiento de responsabilidad o de un estado de paz, según el caso, que sólo vislumbraba a veces la conciencia antigua, como que no la guiaba una luz precisa y definida, sino el dedo impreciso y asaz vago de la ley natural. Sobre tales bases no puede esperarse dignidad y pureza en las costumbres del conjunto y en la gran generalidad de esos pueblos.
En la política adelantaron considerablemente, y a partir del siglo VI antes de Cristo asombran los conceptos y prácticas atenienses acerca de democracia y gobierno. Es obvio que las sentencias de buen gobierno y recta moralidad pública y privada diseminadas aquí y allí en las obras de los poetas inspirados en temas prehistóricos, no pueden tomarse como expresión auténtica de la conciencia de esas épocas remotas. En cambio, las leyendas de los dioses, semidioses y héroes, transmitidas por la tradición y recogidas por el arte, son materiales preciosos para fijar las diferencias profundas con los tiempos históricos y apreciar cuánto distan esas civilizaciones de la moderna.
Constituida la sociedad sobre esos fundamentos morales, todas las instituciones sociales tenían por fuerza que adolecer de su adverso influjo. En la ficción de Chateaubriand Los Mártires del Cristianismo hay un hermoso alegato de un sacerdote pagano en favor del culto de los dioses y continuación de la idolatría grecorromana, que daba sus últimas boqueadas. Bien se traduce en ello la actitud piadosa grecorromana enfrente de la naturaleza, poblada de divinidades inferiores y superiores que pululaban por dondequiera, y que según una expresión griega, citada por Will Durant, no dejaban ni un leve vacío por donde pudiera caber el tallo de una espiga de trigo. Este culto de la naturaleza, bello y poético, era la base fundamental, y en último análisis, filosófica, de las instituciones religiosas. El sentimiento y la veneración de esta naturaleza, sinceros sin duda en la masa popular, distan mucho de los motivos a que siglos después obedecieron y obedecen los herederos de su cultura, en su amor y estimación y en la predilección con que se sirven de ella igualmente como tema inagotable del arte en todas sus manifestaciones.
Nuestro objeto primordial es el paganismo y religiosidad grecorromanos; mas las observaciones a que dan lugar, en cuanto se refieren a las bases teológicas y profundas raíces en que se sustentan, no pueden menos que extenderse al paganismo de otros pueblos orientales de donde vienen y se transforman y modernizan al penetrar el alma de la tierra que las importa, muchas de las leyendas que forman la fuente de sus instituciones espirituales y suministran los materiales que alimentan sus artes liberales.
Hemos hablado del culto de la naturaleza en Grecia y en Roma, y no era privativo de estas esclarecidas civilizaciones. Si nuestras noticias sobre las del Asia Menor fueran tan claras y minuciosas como lo son las de los pueblos de que somos descendientes directos, tenemos la íntima convicción de que no nos faltaría un solo eslabón de una cadena que mostrase la sucesión legítima y no interrumpida de los mitos, de Oriente a Occidente. En lo que llamamos la mitología clásica se hallan en gran cantidad elementos que hemos logrado reconocer en la babilonia y asiria, la persa y la egipcia: no sólo en cuanto a los fundamentos filosóficos y teogónicos en general, sino hasta en fábulas singulares de dioses y semidioses, y, lo que es más sorprendente, en ciertos detalles grotescos que ni el refinado buen gusto griego logró reducir a formas menos chocantes y más artísticas. Con esto puede relacionarse el culto de la naturaleza. No puede sostenerse que el de Mitra y Varuna vino, como se ha pretendido, después de las conquistas de Alejandro. Mitra, el dios de la luz, y Varuna, el numen de la sombra, de la religión hindú-védica, con sus poéticos atributos bienhechores o con su influjo preponderante en la vida y en la muerte, no es, como se ha sostenido, importación posterior a las conquistas de Alejandro, sino un culto muy universal y constante de los helenos. A lo sumo podría decirse que después de esa época tuvo un retoque fundamental en presencia inmediata de su fuente, o mejor, que por las anchas vías abiertas por el conquistador cobró en el Occidente un ímpetu vigoroso que lo empujó triunfante y lo esparció por todo el imperio romano, donde reinó desafiando la doctrina de Cristo, hasta el siglo IV de nuestra era. En nuestro concepto la influencia del culto de Mitra en la religión de los griegos, no sólo después del siglo III antes de Cristo, o sea no sólo después del siglo de Alejandro Magno, tiene más de una elocuente evidencia en la teogonía de los paganos del Mediterráneo.
El poético de Adonis tampoco es autóctono. La religión babilonia lo describe con rasgos y delineamientos tales que si estuviésemos más ignorantes de la cronología o si no estuviésemos informados por los griegos mismos, verbigracia, Mosco, podríamos preguntarnos si vino a Grecia de la Mesopotamia o si ésta lo adoptó de aquélla. Las sagradas orgías dionisíacas guardan la mística de Atis y reviven o continúan el espíritu de ese culto singular de la naturaleza en que se diviniza y venera como cosa celestial y sagrada en sí misma toda manifestación de ella; y este género de filosofía y teología da a todas esas religiones su carácter fatalista, en que las cosas y sucesos y los acontecimientos individuales y colectivos tenían de necesidad que ocurrir como se presentaban, sin que hubiese fuerza ni poder humano capaz de alterar su curso ni modificar su resultado; y sin embargo de esta fatalidad, ante la cual nada valía el alma con su voluntad y poder, los hombres víctimas de ella solían ser castigados con terribles sanciones.
Desde estos puntos de vista es fácil colegir todo lo que se seguía en el panorama social. Es preciso apacentar los ojos sobre aquella parte del Asia Menor donde los monoteístas judíos observaban otro culto y otros principios, para hallar hombres más lógicos con los dictados íntimos del corazón y principios más constantemente de acuerdo con las instituciones públicas. No se puede concebir fácilmente que razas fatalistas en donde el hado ciego y tiránico ejerce el gobierno de los hombres y dirige sus actos sin que valga protesta ni influencia del alma individual, tuviesen tribunales de justicia que castigaban crímenes en cuya comisión no habían participado más que de un modo verdaderamente instrumental y mecánico.
Por otra parte, ese culto tan extraño al sentimiento místico moderno, al parecer ausente en muchos, que muchos creen no poseer, pero no por eso menos cierto e influyente en sus pensamientos y sentimientos; ese que pone en el hombre un respeto evidente hacia las personas y las cosas, y oculta a los ojos de los demás lo grosero e inverecundo de la naturaleza, marcadamente en los temas y en las relaciones sexuales; ese culto, decimos, se mostraba en toda su desnudez en la celebración de los misterios de la fecundidad y reproducción humana, y sus símbolos externos eran representados en las artes plásticas con escándalo para nuestros ojos modernos, y reproducidos en las grandes fiestas de Dioniso. El amor, en efecto, estaba distanciado por un abismo de la manera como el Cristianismo acostumbró al mundo a considerarlo. Si éste estableció como objeto y fin de la unión de las parejas humanas el amor y la procreación, sin que una de estas dos inclinaciones tuviese supremacía sobre la otra, el culto de la naturaleza entre los antiguos, atestiguado por el arte y por la historia, daba preponderancia, si no dominio absoluto, a la segunda. A la verdad, la literatura da la impresión de que el paganismo no conocía la virtud del amor, amor de sentimiento, sino el amor a la manera del de Urano y Gea o la Tierra, de Afrodita o Venus y su gran cantidad de amantes celestiales o terrestres; de Zeus o Júpiter con sus innumerables concubinas: amor de sensación, para adoptar el adjetivo de Leopoldo Augusto de Cueto. De aquí a la unión por el mero deleite material no había sino un paso, y lógica era la naturalidad con que se miraban las prácticas sensuales contra la naturaleza. Anacreonte y Jenofonte, Teócrito y Mosco, Virgilio y Horacio, cantaban como institución social corriente las relaciones homosexuales; las consagraban y estimulaban las leyes de Esparta y Creta; las de Atenas las proscribían, pero más poderosas que ellas eran la aceptación general y la práctica común: Aristófanes y los demás representantes de la comoedia prisca son testigos irrecusables; lo es Platón en su Banquete; nadie ignora las relaciones entre Harmodio y Aristogitón, prohombres atenienses; y es notable la exhortación que al respecto dirige a Sócrates su discípulo Critón en los minutos que precedieron a su muerte, y que el traductor tiene que arropar en eufemismos para no chocar con los sentimientos de la civilización moderna. Por otra parte, la inversión sexual no era sólo masculina: existía la femenina también, el amor lesbio, del que se señala un testimonio famoso en la Oda II de Safo.
La piedad filial no es tampoco moneda de la literatura antigua, aunque a medida que van corriendo los tiempos hacia la era de Cristo va acentuándose la aparición de esta virtud, y el Pius Æneas de Virgilio da al poema, sobre todos los de la antigüedad, un tinte más moderno que lo hace algo así como precursor de la nueva poesía.
De aquí otra falla: la del sentimiento de la ternura. Raros son los ejemplos en que se puede adivinar ese sentimiento. Homero presenta uno, acaso el único de sus poemas, en la despedida de Héctor y Andrómaca. Cuando en los trágicos cree uno acercarse a una escena que promete intensa emoción de ternura, pronto llega al desencanto. Rafael María Merchán, el prócer, crítico y poeta cubano, sintetiza en un feliz soneto, Lo que le faltó al arte antiguo, la ausencia de este tema tan común en todas las literaturas posteriores: la madre cuya ternura la mantiene en vela al pie de la cuna de su hijo inocente.
Estas lógicas derivaciones del naturalismo religioso, atmósfera y ambiente de los paganos, apenas si lograban moderarse con ciertas instituciones fundamentales de los antiguos tales como el matrimonio y algunas sanas prácticas piadosas. Poca era su influencia en la moral privada y pública; pero a la verdad, si el hombre de Grecia, el hombre pagano, se hubiese atenido a su religión, a sus dioses, a sus mitos, para dirigir su conducta, la moral habría sido totalmente desastrosa y la raza no hubiera alcanzado jamás la preeminencia que le dio victorias tan señaladas en la guerra, en la literatura y en los demás géneros de arte. Todo esto podría decirse también de los pueblos politeístas de los otros continentes; mas nuestro objeto es únicamente señalar las peculiaridades de vida de uno solo de esos pueblos con quien estamos vinculados históricamente.
Los dioses tenían todos los vicios humanos exaltados y sublimados como consecuencia de sus poderes extraordinarios, que los hacían no dechados de virtudes sino modelos de abominaciones.
Si los hombres aspiraban a una vida mejor después de la muerte o siquiera a la recompensa de una vida terrena exenta de trabajos y tribulaciones, creían conseguirlo mediante la práctica de procedimientos rituales de culto externo; el espíritu no se contaba en ello para nada. Es también extraño que con un Zeus polígamo y corrompido existiesen los hogares de esposas e hijos dotados de respeto protegidos por el Estado. Y no era sólo Zeus quien suministraba el ejemplo permanente de actos y afectos disolutos y pasiones inhumanas. Apenas si podía contarse uno solo de los dioses mayores y menores, de los semidioses y héroes, que no estuviese ligado con historias innumerables de violación del orden moral como hoy lo concebimos o siquiera como lo establecían las buenas costumbres debidas al respeto ingénito que engendra la ley natural en la conciencia, y al orden que espontáneamente tiende siempre a establecerse en una sociedad, tanto más cuanto más avanzada esté en el proceso de su organización.
No cabe duda de que el exquisito gusto estético de los helenos, que de un modo u otro tiene acción sobre el aspecto moral de las cosas, fue quien los salvó de sumirse irremediablemente en el abismo de la abyección y los fortaleció en el camino de consolidar fuertemente sus instituciones sociales; fue también quien dio forma a su espléndida y abundante literatura; quien labró tantos pensamientos, sistemas y construcciones ideales por boca de sus filósofos, entre los cuales fueron tantos y de tanto precio los aciertos y las escuelas, que dejaron una huella sin precedentes en el mundo occidental y contribuyeron a nuestra cultura, la cual pudo considerarse cimentada cuando Platón en los estudios de los Santos Padres, y Aristóteles en la Edad Media, y muy particularmente en Santo Tomás de Aquino suministraron la materia prima que, insuflada del espíritu y doctrina de Cristo, como forma substancial, quedó así cristianizada y modernizada. No hubo departamento ni rincón del saber que no explorara el espíritu universalista de esa civilización, y todos, al través de Roma o por virtud de trascendencia directa, al caer el imperio de Constantinopla bajo el alfanje otomano, constituyeron los pilares firmísimos que sustentan el edificio de la civilización moderna. La historia, la elocuencia, la filosofía, la arquitectura, de que nos quedan modelos como el Partenón; la escultura, que nos legó sus estatuas incomparables; la pintura, que nos asombra aun en sus ánforas y vasos, son fuente inagotable de inspiración y desarrollo; lo es la poesía más aún; pero «la poesía no es humana música de palabras, sino música divina de pensamientos», y pensamiento en literatura no significa solamente algo meramente intelectual. Si en la concepción del entendimiento no entran como parte consubstancial el sentimiento que le da calor y la emoción que le presta vida, movimiento, actividad, en vano buscamos la poesía. No hallaremos otra cosa que palabras, dotadas quizá de colorido imaginativo, de ritmo acompasado, de expresión galana, de todo menos de alma, de forma espiritual, como quien dice, de meollo y verdadera substancialidad poética: su parte no perceptible al oído sino sensible al espíritu, el quid divínum que da al poeta nombre y categoría de vate, revelador de cosas ignoradas del alma, por más que en ella estaban contenidas.
Cuando se lee la poesía de los antiguos sin una adecuada preparación cultural, no decimos que ella escapa totalmente a las facultades perceptivas de lo bello; porque el ritmo original cuando es accesible a nuestros oídos, como en los sáficos adónicos, y las preciosidades del pensamiento, las filigranas de expresión y las figuras de pensamiento y dicción son encantos que nos ganan y seducen; pero como vivimos en ambiente espiritual absolutamente distinto, buscamos en vano el resultado emocional que sacudía a los antiguos; nos falta totalmente el elemento subjetivo adecuado que suministra la comprensión completa, el hecho de sentir como cosa real, y no como artificio sin verdadera vida y alma, esa religión de la naturaleza, origen y fuente de sus mitos, y las simbólicas leyendas que son la forma objetiva de su expresión. Cuando mucho, se considera esa amena literatura como resultado ingenioso del inteligente y feliz juego de imaginación de pueblos juveniles. Se halla el espíritu tentado a considerarla como cosa pueril y deleitable, lejos de la seriedad de creencias hondamente sentidas. Quien lee el idilio I de Bion a la muerte de Adonis, experimenta una impresión altamente deleitosa, y no pasará de ahí: de gozar y admirar el arte del cincel del poeta, digámoslo así. Pero no mirará ni penetrará como cosa real, verdaderamente sentida por todo un pueblo, el tejido opulento de religiosidad que incluye el culto de Adonis, tan extendido y practicado en la Hélade. Podemos estar bien informados en cuantos incidentes contenía el rito, y que desde luego son garantía de su sinceridad. Y en efecto no se ignora cómo se iniciaban y se prolongaban por ocho días con actos en que no faltaba el luto que vestían y observaban los pueblos ni los actos simbólicos y pintorescos de las procesiones de Venus y Adonis y el arrojar los «jardines de Adonis» al mar o al río más cercano: culto en que Adonis representa al Sol, y la anémona que nace de su sangre, vertida por la dentellada del jabalí, es un signo de inmortalidad. No obstante la prolija información, y la comprensión de todo lo que simboliza cada detalle y el conjunto de la fábula, el corazón no se nos mueve como lo haría un poema de nuestro ambiente por remoto que fuera dentro de nuestra era. Son líneas elegantes, rasgos risueños, pero no podemos gozar la intimidad sentimental de la poesía: aunque no completamente igual, es algo semejante al procedimiento de ciertos parnasianos que profesaban no despertar las olas del sentimiento. Falta algo muy esencial: falta un alma como la nuestra que responda simpática a las evocaciones.
Para comprobar la variedad de uno y otro ambiente, el pagano y el cristiano, no necesitamos comparar con los modernos los poetas antiguos. Hay por fortuna para el caso en los de nuestra era, quienes dan de sí una y otra manera de crear la poesía. Uno de ellos es nada menos que don Fernando de Herrera. Para celebrar la hazaña de Lepanto compone una de las obras de nuestro Parnaso que pueden presentarse como acabado modelo en español de una oda horaciana: la canción A don Juan de Austria. Para ello nada falta: grandiosidad de imágenes, metálica sonoridad del verso, rapto poético que parece elevarlo en alas de un águila a regiones de la luz, dicción que no decae jamás de la dignidad poética, imágenes que no desdicen de las de la poesía grecolatina, orden, medida en el conjunto y en los detalles de las estrofas, del ritmo y de la rima. Pero su atmósfera es exótica a nosotros. No se aparta del Olimpo de Roma. Traducida al latín con las mismas cualidades que ostenta en castellano, podría el autor haberla forjado como del vate de Venusa, como forjó el padre Marchena y atribuyó sus versos a Catulo. No nos basta saber que la famosa oda celebra una de las hazañas más grandiosas y fecundas de la cristiandad para que nuestro espíritu se llene de la plena impresión que busca la poesía: el entusiasmo por la victoria y el halago de la música que operan las palabras y los recursos de pensamiento y expresión. El poeta no ha logrado sino la mitad de su cometido. El mismo Herrera, con tema análogo, pues fue un cántico a la batalla de Lepanto, se salió del marco espiritual pagano y se colocó todo entero, con su imaginación y su corazón dentro de su tiempo. Sus pensamientos y afectos no desdicen de éste, y ya el lector no echa menos el quid divínum, aunque su arte material que produce las formas literarias no esté divorciado de las maneras paganas, que fueron y serán siempre rico venero de imitación. La canción Por la victoria de Lepanto, aunque no materialmente tan cincelada como la canción A don Juan de Austria, se leerá siempre con gran emoción por la generalidad de los lectores.
Permítasenos una comprobación más. Cuando leemos las églogas de Garcilaso sin la preparación debida, no podemos ciertamente sustraernos a la dulzura infinita de su verso; pero si lo hacemos después de conocer que no hay en toda su poesía una sola línea, una sola palabra, que no aluda a la realidad de una tragedia íntima, la de sus amores infortunados con doña Isabel de Freyre, mujer de nuestro ambiente; amores no inspirados por Eros sino por el numen de los afectos cristianos; amores que no entibiaron las vicisitudes del mancebo ni la muerte de doña Isabel; entonces sí que ya no sentimos esos poemas como erudita y fría reproducción de Teócrito y Virgilio en admirable castellano, sino como una estupenda creación moderna: que tanto logra el espíritu que los anima y nos hace ya palpitar de emoción y derramar lágrimas de sinceridad. ¡Y qué si gozásemos de espacio para extendernos sobre la realidad y objetividad de esa finísima joya horaciana que se bautizó con el sobrenombre de su heroína, A la flor de Gnido!
Garcilaso hizo poesía cristiana a despecho de paganizar en el estilo literal; aunque a la verdad su intención no fue jamás paganizar espiritualmente. Sucede al contrario que por más empeñado que esté en hacer obra de espíritu pagano, el ambiente se le rebela a un poeta o autor y se le muestra por donde menos lo esperaba. El espíritu, un solo espíritu, dio forma, en el sentido escolástico, a toda nuestra civilización. Rubén Darío, católico, creyente, pretende manifiestamente hacer en el Responso a Verlaine un poema naturalista del más inconfundible paganismo, y de entrada asoma el alma de nuestros veinte siglos:
¡Panida! ¡Pan tú mismo que coros condujiste
Hacia el propíleo sacro que amaba tu alma triste,
Al son del sistro y del tambor!
Que tu sepulcro cubra de flores primavera,
Que se humedezca el áspero hocico de la fiera
De amor si pasa por allí ..........
Este amor, a poco que se analice, no es el que enciende Eros, sino el otro, el nuestro, el amor de caridad, el que sostiene todas las instituciones sociales y cuya ausencia desquiciará la vida y volverá el mundo al caos. Y ¿qué diremos de la última estrofa del Responso?
Y huya el tropel equino por la montaña vasta;
Tu rostro de ultratumba bañe la luna casta
De compasiva y blanca luz;
Y el sátiro contemple sobre un lejano monte,
Una cruz que se eleve cubriendo el horizonte
¡Y un resplandor sobre la cruz!
No están por demás todas estas observaciones para prevenir al lector de traducciones u originales de los antiguos sobre el desencanto que puede sufrir al buscar en esa literatura, sin la preparación cultural adecuada, la emoción intensa que sentimos con Fray Luis de León o San Juan de la Cruz, con La prudencia en la mujer, o La vida es sueño, La verdad sospechosa o La devoción de la Cruz, en cada uno de cuyos detalles se encuentra el espíritu de nuestra civilización, el que vivimos y respiramos a perfecta plenitud.
Este principio de la adecuación del ambiente se aplica particularmente a la épica de Homero y a toda la dramática precristiana. Es obvio, porque estos dos géneros abrazan todos los aspectos de la vida social en toda su larga escala de tonalidades cuya unidad la forman los ideales comunes a cada pueblo o raza; y los ideales se fundamentan en la religión y se alimentan y viven al lado de la espiritualidad estimulada por la religión. Especialmente notable es la aplicación de estas ideas a la tragedia, entre las especies del género dramático, cuyo clima es esencialmente la religión, al punto que la obra maestra de Esquilo no sale ni un momento del ambiente sobrehumano, y sin llegar a esta exclusiva característica, toda la tragedia grecolatina gira sobre la acción del hado fatal o necesidad, y la venganza, que descarga su cuchilla sobre los dioses o semidioses rebeldes o sobre los hombres, para castigar acciones que ni éstos ni aquéllos podían haber eludido. Están dentro de su atmósfera, atmósfera verdaderamente nacional por el sentir, el pensar, el anhelar.
Mientras en el Renacimiento de la cultura en Europa pueblos como Italia y Francia se detenían en las laderas del Olimpo y no querían apartarse del influjo de sus modos y su pensamiento, ese teatro no era teatro del pueblo; era creación artificial en que abrevaban sólo los eruditos. Nos atrevemos a asegurar que no eran muchos los capacitados para comprenderlo, aunque hubiese muchos que lo aplaudían por sus innegables dotes de brillantez y perfección externa. No pasa lo mismo con la dramática española, que creada de un golpe, digámoslo así, por Lope, se apoderó del pueblo al instante, como que era el reflejo de sus tipos nacionales, de su espíritu nacional, de su genio español, de su gracia vernácula, de sus mujeres salerosas, de sus caballeros galantes, de sus santos y de sus héroes, de su versificación popular y de su religión católica. Así se explica que en España no exista el género trágico exclusivo a la manera de Grecia, sino algo más humano y universal: aquel en que lo trágico y lo ligero, lo llano y lo sublime, lo común y lo heroico andan a la par, como se presentan en la vida humana. Por este aspecto la dramática española aventaja a la del otro gran genio moderno, Shakespeare, que pone su acción en el juego de pasiones de personajes reales o de alta alcurnia, sin universalizarla como nuestro Lope, nuestro Calderón, nuestro Tirso. ¡Lástima grande que el advenimiento de los Borbones, introduciendo en España el gusto por la moda antinacional en la literatura, hiciera desaparecer este árbol tan frondoso y tan prolífico!
Si algo debe imitarse del arte griego entre nosotros, son sus modos eternos. Eterno llamamos todo lo que permanece en medio de los cambios de ambiente nacional, de lengua, de religión, puntos de vista e instituciones sociales y principios y prácticas morales. Eterno llamamos aquel presentar la viveza imaginativa con esa moderación que parece hacerla más comunicativa y amable; aquel contraste y aquella sucesión y aquella simultaneidad de colores que realizan en la paleta del lenguaje los conceptos de la armonía y la melodía; aquel decir castizo y puro; aquel movimiento de compás impecable, ritmo singular que nos lleva al ritmo universal, el que arrebató a Fray Luis a la más alta esfera; aquel pensar como los nuestros y adorar a nuestros dioses propios y amar con el corazón que ellos acrisolaran: y suspirar y anhelar los suspiros y los anhelos que ha sembrado en nuestra alma la religión que nos es común con nuestro pueblo, la formación moral que es patrimonio de nuestra raza. Tal es el verdadero concepto del arte clásico. No lo comprendieron así quienes se quedaron estancados en la singularidad pagana sin adaptarse a la nueva civilización y apenas produjeron arte seudoclásico.
No de otro modo lo entendieron los griegos. Su teatro, y singularmente su género trágico, fue un acabado trasunto de todas las artes. Ninguna de ellas sufrió que se menoscabase en lo mínimo el espíritu nacional. No importa para la exactitud de estas observaciones la consideración de las diversas y pequeñas nacionalidades que separaban a la Hélade por la geografía y por las rivalidades. Siempre es cierto que formaban un solo grupo nacional, estrechado por el lazo de las comunes creencias y reconocido con la institución y práctica de los juegos panhelénicos.
El teatro fue otro signo común de los griegos. Tan nacional, que aunque, como hemos insinuado ya, sus dioses, que le eran inseparables, fueron importados de otras tierras de Oriente y de Egipto, encontraron en él clima propio en donde vivieron vida nueva. Dioniso fue su patrono. Dioniso, el mismo dios que los romanos llamaron Baco, dios retozón y alegre, desfachatado, sensual y libertino, encarnaba por una parte la semblanza de la primavera que según nuestro Lorenzo Segura de Astorga es
Un tiempo glorioso
Cuando facen las aves un solaz deleitoso,
Son vestidos los prados de vestido fermoso,
Da suspiros la dueña, la que non ha esposo.
Tiempo dolce e sabroso por bastir casamientos,
Ca lo tempran las flores e los sabrosos vientos:
Cantan las doncellas, son muchas a convientos,
Facen unas a otras buenos pronunciamientos.
Por otra parte, Dioniso simboliza también el otoño, madurez de frutos, plenitud de jugos, culminación de los deleites. Es, pues, muy natural que ese pueblo lo mirase como el gran representante de esa estación y le instituyese un culto que en el andar de los tiempos había de elaborarse con iniciados, ya que rememoraba los grandes misterios de la naturaleza vegetal y de la naturaleza animal, los del nacimiento, privación y retorno de la vida. A poco que se medite se hallará cumplida explicación a los caracteres de locura, crueldad y venganza que acompañaban a la práctica del culto.
Entre los diversos modos de explicar el origen de la tragedia se halla la tradición que lo atribuye a Tespis, hacia la mitad del siglo VI antes de la era cristiana. Después de la recitación de un prólogo por el poeta, un coro cantaba sus himnos; y entre uno y otro himno, el corifeo o conductor del coro recitaba monólogos y sostenía diálogos con él, que versaban sobre hazañas del dios o de cualquier semidiós o héroe. Este actor, que era el mismo Tespis, compositor y recitador del prólogo, y corifeo, podía así aparecer en diferentes papeles ayudado por las máscaras de madera o de tela inventadas también por él. Todo esto se acompañaba de danzas, y los coristas llevaban los rostros pintados con mosto para simular facciones de chivo, según unos, o llevaban disfraces que terminaban en patas de chivo según otros, e inmolaban al dios un macho cabrío τράγος, de donde los cantos, ὠδαί y la escena toda, tomó el nombre tragedia, τραγῳδαί, el canto del macho cabrío. Opina Horacio que este nombre viene de que quien se destacaba entre los coristas era aclamado vencedor en el canto y recibía la recompensa de un chivo:
Carmine qui tragico certavit ob hircum.
De todos modos, puede asegurarse que en la variedad de detalles para esas fiestas primitivas tenía de una u otra manera participación un macho cabrío.
Otra tradición nos representa el origen del teatro en Corinto y Megara, ciudades dóricas donde se tributaba adoración especial a Dioniso. Los espectáculos eran trashumantes; las comparsas, como cómicos de la legua, andaban por selvas y demos ejecutando sus cantos, danzas y sacrificios, lanzándose mutuamente y a los espectadores y transeúntes sus chistes mordaces, sarcasmos y palabras equívocas o francamente obscenas, y prodigando libaciones y desórdenes.
Con esta época se relaciona a Arquíloco, que se jactaba de ser el mejor improvisador de ditirambos en estas bulliciosas celebraciones, y que vivió en el siglo VIII antes de Cristo. Un siglo más tarde, Arión de Corinto hizo que los espectáculos trashumantes y callejeros se circunscribiesen a un lugar fijo y redujo al coro a danzas en torno de un altar, y a cantar no ya ditirambos improvisados, sino piezas compuestas para cada ocasión. Dícese que de él arrancan las narraciones intercorales de hazañas de los dioses, semidioses y héroes.
El comienzo del teatro en ciudades dóricas se corrobora con la costumbre que continuó hasta su desaparición, de usar para los coros líricos el dialecto dórico, si no en toda su pureza, sí predominantemente en ese lenguaje.
El coro, como puede observarse, fue la parte esencial de las representaciones, y siendo tan importante y alto su papel, que vino a constituirse en ellas como representante del pueblo, estaba allí como la voz de la humanidad. Tomaba parte en la acción interesándose por la suerte de los personajes que la desarrollaban; y en cierto modo representaba el elemento democrático que alterna con los dioses o reyes o héroes o grandes señores, dando lecciones de moral, de prudencia, de moderación y buen sentido.
Por mucho tiempo subsistieron simultáneos los viejos y descompasados modos primitivos en las aldeas y los modos más artísticos y modernos en las ciudades, que fueron ya el anuncio firme y definitivo de los grandes triunfos que había de alcanzar 300 años después. Pero las representaciones rústicas conservaban su carácter ya señalado de explosiones de alegría a veces demasiado groseras y turbulentas en que las danzas se mezclaban con las coronas de mirto, de apio, de pámpano, y las ramas de encina que circuían los carros cargados con las cosechas. El vino se bebía sin tasa, los actores lanzaban equívocos con frecuencia de subido color, que tenían por víctimas no sólo a los hombres sino también a los dioses, y de todo este proceso se derivaron los géneros dramáticos de la tragedia, la comedia y el drama satírico.
Como puede verse, el nombre de tragedia que hoy se asigna a cualquier acontecimiento doloroso, tomado de la significación restricta que adoptó el drama solemne y religioso de los tres grandes autores de Atenas, no tenía la misma significación con Tespis, Querilo, Euforión, Frínico, Prátino y los demás que florecieron con anterioridad a aquéllos. Ya desde Arión los espectadores asistían al espectáculo dentro de una galería de madera. Estaba maduro el tiempo para los grandes triunfos de Esquilo y sus dos rivales: Sófocles y Eurípides.
De un solo actor principal que existía y encarnaba los diversos personajes mediante el cambio de indumentaria, Esquilo creó dos, y a tres los aumentó Sófocles. Uno y otro, no sólo elevaron el arte a la perfección con los recursos de su poderoso talento poético e intuición dramática, sino que acrecentaron la ilusión por medio de las decoraciones pintadas y la excelente maquinaria.
Está por demás decir que el drama fue desligándose de la obligación de ceñirse a las alabanzas de Dioniso, lo que dio origen a un refrán popular que se aplicaba a aquello que no tenía relación directa con los asuntos que se debatían o trataban: ¿Qué tiene que ver esto con Dioniso? Τὶ ταῦτα πρὸς τὸν Δυόνυσον.
Desde Esquilo se adoptó la costumbre de la tetralogía, compuesta de una trilogía, es decir, una fábula dividida en tres partes, a las que se agregaba un drama satírico. Era como un entremés cómico ejecutado por sátiros al final o quizás al principio de la representación. Hemos de agregar que trilogía sólo queda una, Agamenón, las Coéforas y las Euménides de Esquilo, la que con el drama satírico perdido Proteo formaba una tetralogía. Sólo queda un drama satírico, El Cíclope, de Eurípides. Son los gramáticos quienes suministran de modo positivo detalles sobre este particular, los títulos, composición y argumentos de las tetralogías, tomados del perdido catálogo formado por Aristóteles en los archivos de la capital del Ática. La cuestión de si las trilogías o las tetralogías se representaban en los concursos públicos de las grandes fiestas dionisíacas en que los diversos poetas se disputaban el triunfo y el premio, no se ha aclarado todavía. La extensión desmesurada que en caso afirmativo hubieran de tener los espectáculos es argumento que milita en contra de una solución afirmativa del problema; y lo más creíble es que de esas cuatro piezas sólo ponía en escena el poeta aquella que juzgaba más apropiada para conquistar la palma.
En cuanto a la comedia como género distinto de la tragedia, poco es también lo que se sabe acerca del momento en que surgió con propia individualidad. Dejando a un lado la que cultivó en Sicilia Epicarmo de Cos, mencionaremos a los comediógrafos de Atenas, donde el género tenía un inconfundible carácter político y satírico. Horacio cita y caracteriza a los principales en su sátira IV del Libro 1°:
Eupolis atque Cratinus, Aristophanesque poetae,
Atque alii, quorum comoedia prisca virorum est,
Si quis erat dignus describi quod malus, aut fur,
Quod moechus foret, aut sicarius, aut alioqui
Famosus, multa cum libertate notabant.
Eran los representantes de la comoedia prisca, o sea la comedia primitiva o antigua. Nada se libraba de sus sátiras y ataques despiadados y sin restricción: los dioses y los mortales, los políticos y los hombres de estado, el gobierno y las instituciones sociales, los filósofos y los poetas, el culto y el hogar. La intemperancia y obscenidad de lengua hace imposible presentar ciertos pasajes ante un público moderno, aunque se trate de velarlos con el circunloquio y el eufemismo. Al fin el Estado tuvo que intervenir, y las sanciones legales contra este desenfreno obligaron a seguir camino de menos escándalo.
El coro, mientras lo conservó, tenía en este género un papel muy distinto del que le correspondía en la tragedia: no era ya elemento esencial, lleno de dignidad y alteza. No siendo, pues, necesario para la acción y su resultado, y afectado por las medidas contra la demasiada licencia del teatro, acabó por suprimirse en lo que se llamó la comedia moderna, del siglo IV antes de Cristo en adelante.
El recinto teatral que inventó Arión fue desarrollándose hasta llegar a la elaborada y magnífica complicación de los teatros del siglo de Pericles. Nunca perdió su característica el timele, o sea el altar en cuyo derredor se movía el coro, desde cuando comenzó a ser un elemento regularizado. Puede considerarse como el punto central, mira material del sentimiento religioso, como hemos dicho, motor y atmósfera del arte trágico. Estaba este timele en el centro de la orquestra, recinto semioval destinado sólo al coro, donde éste ejecutaba sus evoluciones o movimientos coreográficos de derecha a izquierda (estrofa), de izquierda a derecha (antistrofa), o bien se paraba (epodo).
Todo el vasto recinto del teatro era al aire libre como el de La Plata o Córdoba, en la Argentina. La construcción era de piedra así como varios de los pisos destinados a los asientos. Es de creerse que no todos fueran de piedra, pues consta que en el año 500, siendo uno de los competidores Esquilo, varios del auditorio salieron heridos a causa de haberse derrumbado una galería en el teatro de Dioniso.
Algunos de los asientos indicaban distinción de categorías. La proedría o los de primera fila estaban reservados a los magistrados o a los personajes a quienes se otorgaba el privilegio en reconocimiento de servicios al Estado.
Estas graderías de asientos daban frente a las espaldas del coro, que, a su vez, colocado normalmente en la orquestra, daba frente a la escena, recinto de mármol de los actores o escenario, construido según las mejores en un plano más elevado que la orquestra. A los lados, puertas por donde los espectadores entraban y se dirigían a las graderías atravesando la orquestra. Por una de esas puertas o párodos entraba también el coro.
La parte posterior del escenario terminaba en una pared que lo separaba de los camarines de los actores, de los guardarropas y de los elementos diversos de la maquinaria.
Al lado izquierdo se figuraba por muros o torres la ciudad donde se suponía que pasaba la escena. A la derecha, árboles, montañas, paisajes, playas. Aparatos prismáticos movibles sobre un eje sostenían las decoraciones laterales y proporcionaban los cambios de vistas requeridos.
Una puerta a la izquierda daba entrada a los personajes que se suponían venir de la ciudad; los que venían del campo entraban por la derecha. Por esas extremidades entraban también las sombras de los muertos.
Los personajes principales o protagonistas entraban por la puerta real que se abría en el edificio principal, al centro del escenario. Los personajes secundarios, deuteragonistas y tritagonistas, entraban por las puertas de los edificios de segundo orden. Los dramas que nos quedan de los tres grandes trágicos de la edad de oro, y de Aristófanes, muestran que la acción comúnmente se desarrollaba frente a un palacio, frente a un templo, o frente a ambas cosas. Esquilo desarrolla su Prometeo Encadenado en una montaña abrupta y desierta, lejos de los hombres y los dioses. El escenario, pues, necesitaba decoraciones locales, que se obtenían con ayuda de las demás artes, pues como ya se ha dicho, la tragedia, sobre todos los demás géneros, era una síntesis de las artes liberales: pintura, escultura, arquitectura, música y poesía.
Pocas veces representaba el teatro griego escenas al interior de las casas. La del regalo de los hijos de Jasón a su real esposa, que hubiera sido recurso de magnificencia y emoción en el teatro moderno, se confía en la Medea a la simple narración de la ocurrencia hecha por un testigo ocular. Sin embargo, para las escasas veces en que ello ocurrió, verbigracia, en el Agamenón, de Esquilo, la maquinaria teatral disponía de recursos efectivos: el encíclema, que es quizá lo que también se denominaba con el nombre de éxostron, servía para producir el efecto deseado de personajes que aparecen en el interior de las habitaciones. En esto de la maquinaria es increíble el adelanto de los antiguos. Prometeo, Medea, Los Persas, Las Euménides, Las Aves, Las Nubes, presentan ejemplos de dioses y aun coros enteros que vienen del cielo, carros y caballos alados que bajan de las alturas y se remontan, sombras de muertos que surgen del profundo: la maquinaria era perfecta y el efecto completo, como lo era el de la industria con que se producían los rayos, los relámpagos, la ilusión de un mar.
Para juzgar las dificultades que muchas veces tenían que vencer los diversos cooperadores en los éxitos teatrales, debe tenerse en cuenta que las representaciones se hacían al aire libre y en las horas del día. Nuestro teatro moderno trabaja en recinto cubierto y principalmente de noche, lo que favorece en buena medida las ilusiones visuales que se buscan. Un mar, un río, un esquife que corta las aguas, puede representarse con mayor facilidad a la luz artificial, que es parte a ocultar deficiencias, que no bajo la antorcha del sol, más verídica y menos complaciente.
Se comprenderá por todo lo descrito la posición de los espectadores con respecto al escenario y la orquestra; pero es de notarse que el coro daba frente a los actores del escenario, y por consiguiente ejecutaba sus danzas y movimientos de espaldas al auditorio teniendo como centro de ellos el timele o altar de Dioniso, que ocupaba el centro de su recinto.
Vistas las máscaras que empleaban los actores en sus representaciones, tal como las ha transmitido la pintura o la tradición, parecen de dimensiones rayanas en lo grotesco. Hechas de corteza de papiro, o de telas, exhibían una boca entreabierta, nariz acentuada, ojos profundos, pómulos salientes; y no es fácil concebir cómo los contemporáneos encontraban estos rasgos de un rostro inmóvil en consonancia con la dignidad de las diversas situaciones trágicas, aunque es cierto que cuando ocurrían cambios fundamentales en el rostro de un personaje, por ejemplo en el de Edipo al arrancarse los ojos, el actor cambiaba la máscara por una adaptada a la nueva situación y aspecto. Otro tanto podemos decir de las anchas vestiduras y altos coturnos que completaban la indumentaria trágica. No lo estimaban grotesco los griegos, ni puede estimarse tal a la luz de una crítica bien dirigida. Las dimensiones del teatro, la distancia entre el auditorio y los actores, eran de mucha consideración, y para que pudieran apreciarlos en la proporción debida, se ha dicho por los críticos, era preciso que sus dimensiones fueran a su turno análogas al espacio y distancia. De otro modo su estatura y los rasgos individuales aparecerían con una insignificancia que desdeciría de la gravedad y dignidad requeridas. Dichas máscaras eran además por su construcción instrumentos de resonancia, indispensables para lograr que la voz llegase a todos los ámbitos del amplísimo circuito abierto.
Las máscaras trágicas, fuera de sus caracteres a que nos hemos referido ya, estaban provistas de una alta peluca que con los coturnos elevaban considerablemente la estatura de los actores. Las máscaras cómicas se caracterizaban por sus pintarrajeos, que eran como un recuerdo o sustitución de las pinturas con que los primitivos cómicos de la legua se manchaban las caras.
Eminentemente nacional y popular el espectáculo teatral, las representaciones no eran empresa privada de lucro de los poetas como en los tiempos posteriores. Los teatros eran edificios del Estado, que los arrendaba a concesionarios, quienes con los proventos de las entradas atendían a su conservación. El Estado proveía de dinero a los pobres para que comprasen sus entradas. Empresa patriótica, el Estado dirigía todo el proceso directa o indirectamente desde sus preliminares.
Las representaciones se hacían por concurso. Los poetas presentaban sus producciones al arconte epónimo, quien las leía y entre ellas elegía tres autores con sus respectivas tetralogías, entre las cuales había de hacerse la selección final para aclamar al vencedor en la competencia. Una vez que el arconte hubiese escogido los tres agraciados, le otorgaba un corego a cada uno, un director de coro, y un flautista. Los coregos tenían a su cargo la elección del coro y los gastos de la representación, y, por lo tanto, el honor de serlo no se otorgaba sino a ciudadanos ricos. El Estado sólo pagaba a los actores y recompensaba a los poetas. Al arrendador del teatro correspondía proveer la indumentaria, las decoraciones, y otros detalles indispensables para el espectáculo. El poeta presidía los ensayos y enseñaba a los artistas todos los detalles adecuados para triunfar en la prueba decisiva, esto es, en la representación ante el público.
Las representaciones duraban tres días, como las fiestas; las leneas en enero y las dionisíacas en marzo. Durante estos días se ponían en escena las piezas de todos los competidores comenzando por las comedias, y al final se proclamaba el vencedor, lo que en un principio hacía el pueblo congregado; pero después fue ello función de un jurado de cinco miembros escogidos a la suerte entre una nómina presentada por el Senado.
En la estructura de una tragedia entran los siguientes elementos, aunque no todas los contienen. El prólogo, que anticipa los antecedentes de la acción. El párodos, o canto del coro en movimiento al entrar al teatro. Viene luego el primer episodio, que podría considerarse como el acto 2° de nuestros dramas. El estásimo 1° o 1er. canto del coro ya en posesión de su puesto en la orquestra. El episodio 2° o acto 3°. El estásimo 2° o segundo canto del coro. El 3er. episodio o acto 4°. El estásimo 3° y el 4° episodio o acto 5°. Agregaremos que en ciertos cantos suele haber, como los comos, lamentaciones ejecutadas por los actores y el coro.
En las comedias aparece un elemento nuevo, la parábasis. Llegada la acción a cierto punto, el coro, que, como se sabe, acciona con el frente hacia los actores del logeion o escenario, se vuelve hacia los espectadores y a ellos dirige la palabra para hacer algún elogio del autor o explicar el fin o alcance de la pieza. Es realmente una parte del drama sin conexión con la acción. Un claro ejemplo de parábasis se halla en Los Caballeros, de Aristófanes.
Sólo de Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes han subsistido dramas completos: fallo elocuente e inapelable de valor permanente como obras de arte. Otros hubo contemporáneos que fueron competidores de ellos en los concursos teatrales. Se cita a Quérilo, Frínico y Prátinas. Este último escribió La toma de Mileto, tragedia que produjo una conmoción sentimental, a consecuencia de la cual sufrió una multa de 1000 dracmas, por haber representado con colores y sentimientos tan vívidos un desastre nacional.
Pero el que podemos llamar creador de la tragedia es Esquilo. El antiguo papel del coro, como integrante casi exclusivo de la representación trágica, se observa todavía en Esquilo, en su drama Las suplicantes que pasa por ser la primera de sus creaciones. Pero en sus manos la tragedia estaba destinada a sufrir una transformación fundamental. Tepsis, su precursor, apenas había introducido un actor, desprendido del coro; Esquilo introdujo otro, de modo que ya se contaba con dos personajes principales que actuaban a un mismo tiempo en la escena, y con ello el diálogo cobró importancia igual a la obra del conjunto coral. En adelante la obra teatral tendría una trama más o menos complicada. Pasaría de la condición de himno o ditirambo en que a lo sumo había un diálogo entre un personaje y el coro, a la de una historia o fábula tejida con arte en que los dos actores o dialogadores principales tenían papeles en que no intervenía el coro, que con su corifeo seguía desempeñando el mismo papel de antaño, papel lírico, coreográfico, representante del pueblo que compadece al que sufre, y llora con él, que se goza y solaza con aquel a quien la virtud hace feliz. El coro se elevó a alturas excelsas de grandiosidad.
Esquilo es todo sinceridad y vigor. En Eleusis, la célebre ciudad de los misterios, vio la luz primera. Se ha dicho sin mucho fundamento que fue iniciado en ellos. Pero su religiosidad profunda era independiente del apego a cultos externos y principios teológicos que rechazaba su conciencia, y su Prometeo Encadenado es una perfecta blasfemia a los ojos del público pagano. En lo íntimo de su conciencia, Esquilo, como Sócrates, estaba en la orilla del conocimiento del Dios único. No le era prudente proclamarlo a voz en cuello ante su auditorio, pero sus personajes a veces trasparentaban esta voz interior, y había en el poeta algo como una lucha entre las conveniencias sociales y su convicción, entre la doctrina del hado ciego y la de la responsabilidad, en que ésta salía triunfante. Y de impiedad fue acusado, so pretexto de haber revelado los misterios, como lo fue Sócrates de haber introducido dioses extranjeros en la república.
En la batalla de Maratón, peleando por la libertad de la patria, fue herido Esquilo, como lo fueran sus hermanos Cinagiro, mayor, y Aminias, menor, pues tanto aquéllos como éste se contaban entre los héroes de la jornada. La circunstancia valió para que el poeta saliera ileso de la acusación de impiedad, gracia que sólo logró por haber su hermano mayor exhibido las honrosas heridas que recibió del persa.
También asistió el noble eupátrida a las acciones de Salamina y Platea.
No es extraño que hombre cuyo patriotismo no descansaba en el sentimiento sino que de tal modo se concretaba en la acción, mostrase en el arte tal fuerza creadora y presentase a la posteridad personajes de rasgos tan vigorosos, acentuados e inconfundibles. La religión, la tradición y la patria son ideas que bullen siempre en sus tragedias. La Orestíada es, como quien dice, el aliento épico de Grecia que sopla en el teatro como sopló la voz de Homero en los dominios del poema. El concurso poético de 472 le vio triunfante con Los Persas.
Su primera victoria fue en 484. En 468 fue vencido por Sófocles, joven de 27 años, pero recobró su puesto al año siguiente con Los siete contra Tebas. La Orestíada