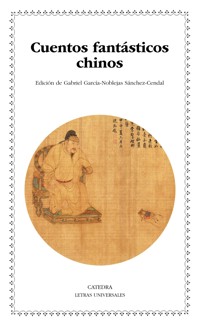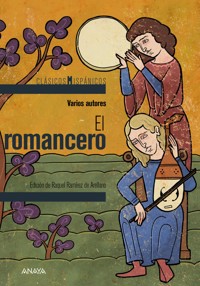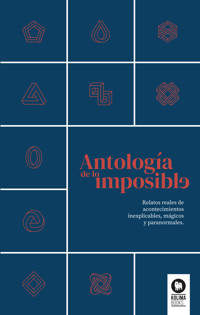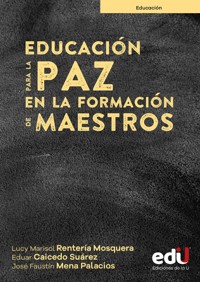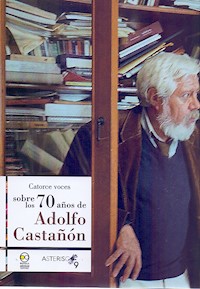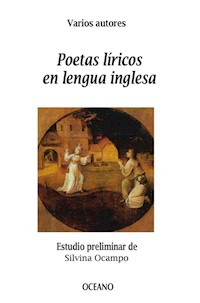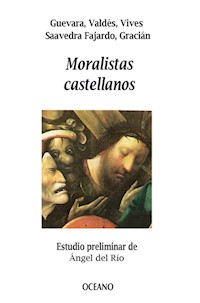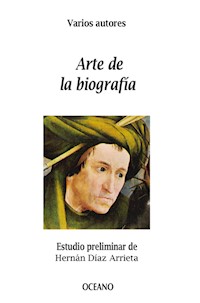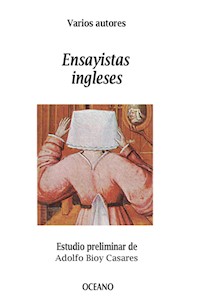Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Biblioteca Universal
- Sprache: Spanisch
Este volumen de Poetas dramáticos españoles II contiene cuatro obras de tres excelentes escritores del Siglo de Oro. El Burlador de Sevilla y convidado de piedra sirvió a Tirso de Molina para lanzar al mundo el mito de Don Juan. Del mismo autor, El condenado por desconfiado aborda una honda preocupación de la España áurea: el libre albedrío. Con La verdad sospechosa, Juan Ruíz de Alarcón se convierte en uno de los precursores de la moderna comedia de caracteres. Y, finalmente, El desdén con el desdén, de Agustín Moreto y Cavana, es una obra maestra de sutileza, de fluidez, de ágil juego escénico.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Introducción
Hace ya algunos años un grupo señero de intelectuales, integrado por Alfonso Reyes (México), Francisco Romero (Argentina), Federico de Onís (España), Ricardo Baeza (Argentina) y Germán Arciniegas (Colombia), imaginaron y proyectaron una empresa editorial de divulgación sin paralelo en la historia del mundo de habla hispana. Para propósito tan generoso, reunieron el talento de destacadas personalidades quienes, en el ejercicio de su trabajo, dieron cumplimiento cabal a esta inmensa Biblioteca Universal, en la que se estableció un canon —una selección— de las obras literarias entonces propuestas como lo más relevante desde la epopeya homérica hasta los umbrales del siglo XX. Pocas veces tal cantidad de obras excepcionales habían quedado reunidas y presentadas en nuestro idioma.
En ese entonces se consideró que era posible establecer una selección dentro del vastísimo panorama de la literatura que permitiese al lector apreciar la consistencia de los cimientos mismos de la cultura occidental. Como españoles e hispanoamericanos, desde las dos orillas del Atlántico, nosotros pertenecemos a esta cultura. Y gracias al camino de los libros —fuente perenne de conocimiento— tenemos la oportunidad de reapropiarnos de este elemento de nuestra vida espiritual.
La certidumbre del proyecto, así como su consistencia y amplitud, dieron por resultado una colección amplísima de obras y autores, cuyo trabajo de traducción y edición puso a prueba el talento y la voluntad de nuestra propia cultura. No puede dejar de mencionarse a quienes hicieron posible esta tarea: Francisco Ayala, José Bergamín, Adolfo Bioy Casares, Hernán Díaz Arrieta, Mariano Gómez, José de la Cruz Herrera, Ezequiel Martínez Estrada, Agustín Millares Carlo, Julio E. Payró, Ángel del Río, José Luis Romero, Pablo Schostakovsky, Guillermo de Torre, Ángel Vasallo y Jorge Zalamea. Un equipo hispanoamericano del mundo literario. De modo que los volúmenes de esta Biblioteca Universal abarcan una variedad amplísima de géneros: poesía, teatro, ensayo, narrativa, biografía, historia, arte oratoria y epistolar, correspondientes a las literaturas europeas tradicionales y a las antiguas griega y latina.
Hoy, a varias décadas de distancia, podemos ver que este repertorio de obras y autores sigue vivo en nuestros afanes de conocimiento y recreación espiritual. El esfuerzo del aprendizaje es la obra cara de nuestros deseos de ejercer un disfrute creativo y estimulante: la lectura. Después de todo, el valor sustantivo de estas obras, y del mundo cultural que representan, sólo nos puede ser dado a través de este libre ejercicio, la lectura, que, a decir verdad, estimula —como lo ha hecho ya a lo largo de muchos siglos— el surgimiento de nuevos sentidos de convivencia, de creación y de entendimiento, conceptos que deben ser insustituibles en eso que llamamos civilización.
Los Editores
Propósito
Un gran pensador inglés dijo que «la verdadera Universidad hoy día son los libros», y esta verdad, a pesar del desarrollo que modernamente han tenido las instituciones docentes, es en la actualidad más cierta que nunca. Nada aprende mejor el hombre que lo que aprende por sí mismo, lo que le exige un esfuerzo personal de búsqueda y de asimilación; y si los maestros sirven de guías y orientadores, las fuentes perennes del conocimiento están en los libros.
Hay por otra parte muchos hombres que no han tenido una enseñanza universitaria y para quienes el ejercicio de la cultura no es una necesidad profesional; pero, aun para éstos, sí lo es vital, puesto que viven dentro de una cultura, de un mundo cada vez más interdependiente y solidario y en el que la cultura es una necesidad cada día más general. Ignorar los cimientos sobre los cuales ha podido levantar su edificio admirable el espíritu del hombre es permanecer en cierto modo al margen de la vida, amputado de uno de sus elementos esenciales, renunciando voluntariamente a lo único que puede ampliar nuestra mente hacia el pasado y ponerla en condiciones de mejor encarar el porvenir. En este sentido, pudo decir con razón Gracián que «sólo vive el que sabe».
Esta colección de Clásicos Universales —por primera vez concebida y ejecutada en tan amplios términos y que por razones editoriales nos hemos visto precisados a dividir en dos series, la primera de las cuales ofrecemos ahora— va encaminada, y del modo más general, a todos los que sienten lo que podríamos llamar el instinto de la cultura, hayan pasado o no por las aulas universitarias y sea cual fuere la profesión o disciplina a la que hayan consagrado su actividad. Los autores reunidos son, como decimos, los cimientos mismos de la cultura occidental y de una u otra manera, cada uno de nosotros halla en ellos el eco de sus propias ideas y sentimientos.
Es obvio que, dada la extensión forzosamente restringida de la Colección, la máxima dificultad estribaba en la selección dentro del vastísimo panorama de la literatura. A este propósito, y tomando el concepto de clásico en su sentido más lato, de obras maestras, procediendo con arreglo a una norma más crítica que histórica, aunque tratando de dar también un panorama de la historia literaria de Occidente en sus líneas cardinales, hemos tenido ante todo en cuenta el valor sustantivo de las obras, su contenido vivo y su capacidad formativa sobre el espíritu del hombre de hoy. Con una pauta igualmente universalista, hemos espigado en el inmenso acervo de las literaturas europeas tradicionales y las antiguas literaturas griega y latina, que sirven de base común a aquéllas, abarcando un amplísimo compás de tiempo, que va desde la epopeya homérica hasta los umbrales mismos de nuestro siglo.
Se ha procurado, dentro de los límites de la Colección, que aparezcan representados los diversos géneros literarios: poesía, teatro, historia, ensayo, arte biográfico y epistolar, oratoria, ficción; y si, en este último, no se ha dado a la novela mayor espacio fue considerando que es el género más difundido al par que el más moderno, ya que su gran desarrollo ha tenido lugar en los dos últimos siglos. En cambio, aunque la serie sea de carácter puramente literario, se ha incluido en ella una selección de Platón y de Aristóteles, no sólo porque ambos filósofos pertenecen también a la literatura, sino porque sus obras constituyen los fundamentos del pensamiento occidental.
Un comité formado por Germán Arciniegas, Ricardo Baeza, Federico de Onís, Alfonso Reyes y Francisco Romero ha planeado y dirigido la presente colección, llevándola a cabo con la colaboración de algunas de las más prestigiosas figuras de las letras y el profesorado en el mundo actual de habla castellana.
Los Editores
Estudio preliminar
JACINTO GRAU
Toda obra literaria significativa tiene dos caracteres fundamentales: la génesis de su creación y el valor de ésta en el tiempo. Para considerar el valor en el tiempo puede prescindirse de la época. Mas para comprender lo que influyó en el ánimo del autor y toda la manera y tonalidad externa de esa obra, precisa reconstruir la atmósfera social y espiritual en que la obra nació.
Los tres clásicos incluidos en este tomo: Tirso, el fraile poeta, socarrón y grave, según los casos, lírico, artista y siempre teatral; Alarcón, el dramaturgo hispanoamericano, jiboso de cuerpo y fino de espíritu, y Moreto, también fraile, con sordina en su vida y atildamiento pulquérrimo en varias de sus obras, los tres autores aquí representados por creaciones famosas y elocuentes de su producción, requerirían un expresivo retrato animado y vivo del tiempo en que escribieron sus comedias y dramas, pero el necesariamente reducido espacio de una introducción, más que guía, estímulo del lector curioso para adentrarse en la lectura, nos obliga no sólo a resumir, sino a sugerir, procurando trasladar, en un escueto breviario, lo más esencial de su personalidad y labor que se nos alcanza y se ha determinado hasta ahora por sus comentadores y exegetas, prescindiendo de toda la selva erudita que cada escritor glorioso del pasado lleva consigo, aun aquellos cuya vida anecdótica, sabida a ciencia cierta, es más parca y carente de datos, noticias y hechos transmitidos por crónicas cuya veracidad más o menos comprobada sea digna de tenerse en cuenta.
Antes de evocar las obras de los tres comediógrafos aquí reeditadas y la persona de éstos, nos interesa recoger sucintamente lo que significa el teatro español del Siglo de Oro, su valor literario y escénico, su desigualdad aterradora, y ver si reflejó o no la entraña íntima de su tiempo o fue principalmente un ademán, un modo más o menos convencional seguido por la mayoría de los productores de ese teatro.
Si consideramos sumariamente el Renacimiento inglés y la época elisabetiana, tan prodigiosamente fértil en la poesía dramática, advertiremos una diferencia esencial entre aquella pléyade de dramaturgos y la nuestra, más dispersa, sin formar un haz dentro de una cronología concreta.
La Reforma, impuesta por el poder público britano y por varias razones, vence, y se asienta en buena parte del pueblo inglés, en lucha religiosa cual otros pueblos europeos. Pero este predominio creciente del protestantismo, pese a sus divergencias, sectas, subsectas y fanatismos, más feroces, si cabe, que los de los católicos, trae consigo un libre examen y propia iniciativa que favorece las inmediatas consecuencias de la paganía y el humanismo del Renacimiento, fomenta la autonomía filosófica emancipada de toda religión positiva, separa lo que pertenece a la fe y lo que es privativo de la razón e imprime a la literatura en general, y al teatro, sobre todo, un franco aliento humano, un ímpetu pasional no disfrazado, una exaltación de vigor dramático y un dinamismo vital, mucho menos reprimidos en el arte que en la moral oficial. Por otra parte, el catolicismo, como instrumento de universalidad, empezaba a resquebrajarse en su extensión y a perder su eficacia material de dominio, de modo que la severa censura eclesiástica y sus proyecciones no oprimían en Inglaterra ni la libertad, ni siquiera la licencia de llevar a la escena al hombre más al desnudo, con todas sus pasiones desenvueltas, sus dudas, sus crímenes, sus blasfemias y sus virtudes independientes de un dogma cerrado, dentro de un concepto hecho e irrectificable. No se trata aquí de la libertad de lenguaje, que era en España tan libre como en cualquier otro país, sino de esa otra libertad interna, no sujeta a prohibiciones inapelables. Esta condición, unida a una política británica pirata y adquisitiva, francamente vital, con todo el egoísmo de que esa vitalidad se acompaña; política que, sorteando todos los fanatismos, incluso el del adusto puritanismo, iba acrecentando el futuro poderío económico, material, positivo y terrestre de la marítima Inglaterra, en tanto que la política católica española, nutridamente eclesiástica, pensaba menos en las transacciones comerciales, en el orden económico, en la industria, en el prosaico y vil trabajo, que en lo transitorio de la vida, en el cielo, futuro esplendoroso de las almas salvadas, y en una mística exaltada, que prendía en las mentes de hidalgos y caballeros torturados, tan genialmente reproducidos por El Greco, sin que esta política eclesiástica, seguida con restricciones, y a su modo, por Felipe II, y ciegamente, como una herencia sagrada, por sus degenerados sucesores de la casa de Austria, impidiera el libre desenvolvimiento de la picaresca chica y grande, seca de todo ideal, de la corrupción del senequismo, castizamente hispano, del tanto da, del mundo de hidalgos sumergidos en la holganza consuetudinaria, poco emigrante de suyo, de la corrupción administrativa y dirigente y de un vivir peninsular, apartado de los que iban a buscar la aventura fuera, y rutinariamente henchido de tradición y de bellas frases retumbantes, profundamente indiferente al mundo exterior, porque creía habitar el mejor. Nadie osa protestar con rebeldía memorable cuando el católico Felipe, segundo de la dinastía, traba las fronteras españolas para que los estudiantes y hombres de saber no se contaminasen con la herejía extranjera dificultando la verdad netamente católica, que España quería imponer en todo el orbe. El catolicismo hispanoaustríaco se encierra, altivo, en sí mismo, creyéndose el mejor mandatario de Cristo en la tierra, al revés de los británicos, que entre salmos, oraciones y parábolas del Antiguo y Nuevo Testamento practicaban el antiguo refrán español: "A Dios rogando y con el mazo dando". Este mazo alfeñícase en la España del Siglo de Oro, envuelta en sus recientes y relumbrantes victorias militares (de las que saca poco partido), en su resplandeciente grandeza imperial, en su caballeresco orgullo y en el desprecio social, íntimo, incrustado hasta los huesos, de las altas clases aristocráticas por los vulgares negocios humanos, relegados a los judíos y menestrales: tráfico, trabajos y manuales industrias y demás bajos productos terrenales. España, que no se había olvidado aún de la reciente Reconquista, debía llenar los cuatro puntos cardinales, seguir todos los rumbos y todos los vientos, cubriéndose de gloria en batallas heroicas para implantar el sagrado estandarte de la católica fe y la supremacía de una dinastía dispuesta, si no le bastaban los misioneros y las prédicas, a convertir a sangre y fuego a todos los herejes de la tierra, que eran, y son, muchos. Esta atmósfera social y esta política en pleno vigor y actividad del prepotente Estado hispano en esa época, con su orgullo, su intransigencia, su Inquisición amenazadora y su agresividad peligrosa, como la de todo poderío que se cree poseedor de la verdad, influyó grandemente en su teatro, como todos los teatros, reflejo de las modalidades y preocupaciones de su tiempo, salvo en determinadas creaciones, cual el Prometeo esquiliano o La tempestad y el Hamlet shakespearianos, de tan múltiple contenido y alcance, que muestran el anhelo y el alma del hombre en todas las edades, se anticipan al futuro, espigando en las conciencias, y se hermanan por su hermosura y grandeza con lo que tenga de eternidad una civilización memorable. Y lo mismo que tuvo influencia la Reforma en el teatro inglés del reinado de Isabel, surgido de un pueblo mucho más imaginativo que el español en letras y poesía y mucho más realista en humanos negocios, entre ellos la política, o sea el negocio máximo, del que arrancan todos los demás, tuvo también influencia en España la política católica a ultranza, con sus definiciones y pruritos de universalidad, o sea de plural dominio mundano, que debía extenderse a todo el orbe. Mientras en Inglaterra la sociedad, harta de opresiones, se desataba en la época de la reina soltera en un vital renacer, donde las pasiones llegaban al extremo, entremezclándose los más bajos instintos sueltos a ideales y cualidades, las virtudes a los vicios, dentro del margen de luchas y exacerbados fanatismos religiosos, cuyas víctimas no fueron menores que en España; mientras en Londres, con otros colegas brillantes, actuaba Shakespeare en su teatro de El Globo, asentado en las orillas fangosas del Támesis, y pletórico de un público abigarrado y cosmopolita, cuyo agrado o descontento, entre jarro y jarro de cerveza, se manifestaba muy a lo vivo y brutalmente, soliendo apalear, si los hallaba a mano, al autor o actor que le desplacía, en España, en pleno teatro de Lope y de Tirso, Cervantes producía el Quijote, de un trágico humorismo, cuyo sentido íntimo de doloroso desencanto fue advertido por algunos como Heine a mediados del siglo pasado, y los libros de caballerías y los romances caballerescos conservaban todavía la bastante fuerza y popularidad para que los ridiculizase el por tantos conceptos desdichado y heroico manco de Lepanto y para influir, con otros elementos, en una fórmula teatral de capa y espada, donde la honra del varón residía en la fragilidad de la mujer y en el que, de un modo tácito, se rendía culto al convencional concepto del honor de la época, defendido con la tizona en el drama y con retórica coruscante en la comedia, que tampoco podía librarse del ambiente del tiempo, con su contraposición de una muy realista y descarnada literatura opuesta (con notorios precedentes de La Celestina, la genialísima novela dialogada): la rufianería, el hampa, con sus malas tretas de briba hambrienta florecida en la novela picaresca, que no logró ahogar el erasmismo pues rebrotó pronto el género en El lazarillo, publicado en el reinado de Carlos V, ya que al fin del XVI aparece La vida del pícaro Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, y prosigue en otras narraciones de factura más o menos diversa, pero de inspiración similar, aunque, como observa Valbuena Prat, no deba interpretarse "como la única forma esencial de la picaresca".
Con lo escrito, y no digamos adentrándose más en el asunto, puede irse viendo cómo lo que llamamos "teatro del Siglo de Oro español" no fue, como otras formas literarias, entre ellas la novela, un reflejo general de la sociedad de su tiempo, como tampoco lo fue en buena parte de sus obras el teatro de Shakespeare y el de algunos de sus contemporáneos. Mas, ciñéndonos al teatro español de ese ciclo, pese a muchas escenas realistas de Lope, desperdigadas en el crecido acervo de su producción, y a varias comedias que trascienden su tiempo con alcance universal, como Fuenteovejuna, El villano en su rincón, etc., y a pesar de escenas y obras de otros autores como Tirso, el mismo Alarcón mexicano, de educación netamente hispana, Moreto, y demás dramaturgos más o menos contemporáneos, el relieve general del teatro castellano clásico del XVI y del XVII está saturado y envuelto, en gesto, en una manera general, donde predomina una tonalidad de teatro, no precisamente genuino del modo íntimo de ser de un pueblo. Obras que den una medida más o menos concreta de gentes y épocas determinadas en el momento en que se escribieron, la tienen los más importantes autores del ciclo, empezando por Calderón, que recoge un teatral alcalde de Lope, para escribir la magnífica obra El alcalde de Zalamea, donde la musa y el estilo calderoniano son muy distintos de los que reveló en La vida es sueño, cuya proyección, salvo la del idioma, y cuya íntima esencia no pueden confinarse a una nación ni a una raza, pues si la vida es sueño para el príncipe Segismundo, sin ningún linaje ni asiento hispano, también lo es para todos los hombres de la tierra, sean cuales fueren sus creencias y sus consuelos. Resaltan en Calderón, quizá como en nadie, el senequismo y una muy sombría concepción de la vida, y el barroquismo y gongorismo, pero esas maneras, esos atributos de estilo y de expresión, van unidos a un temperamento literario y a una modalidad más o menos generalizada de un período artístico, no son el reflejo de la vida animada y real de una sociedad. El acento teatral de Calderón y de los primates del teatro del XVI y XVII, más o menos diverso, según el natural de su autor, no es en general un acento mundano y una imagen de un tiempo determinado y de la sociedad del país que vivía ese tiempo; es, principalmente, una fórmula adaptada, una manera convenida de hacer teatro y, en algunos, una idea sistematizada de la vida, singularmente en Calderón, lleno de cristianismo católico y de un pesimismo de raíz oriental, despojado de toda esperanza terrena. Tierra y vida, son tránsito y vana quimera, y el mundo tan deleznable cual una fugaz ilusión. Todo: historia, grandeza y miseria son sombras escurridizas que paran en la nada. Este puro nirvanismo en Calderón está contrarrestado por el cielo y la vida futura, donde la suprema verdad de Dios puede ofrecer al justo su eterna salvación y recompensa, recibiendo la gracia divina.
Ahondando en la valoración de ese famoso siglo áureo, el genio de Calderón resalta sobre el de todos los demás autores, incluso el del fecundísimo Lope, por la penetrante densidad del pensamiento y por la profunda y trágica emoción ante la vida finita. Por eso Goethe creyó a Calderón un peligro para el teatro alemán y exaltó a Shakespeare, cuya influencia procuró fomentar en la literatura dramática germana. La paganía innata del gran poeta de Weimar no podía ver sin disgusto un teatro saturado de un ascético pesimismo desolador, que da la espalda a la alegría que yace en las cosas vanas, que pueden no ser vanas en la sucesión prolífica de la vida pujante. Salvando varias obras como Fuenteovejuna de Lope, o El alcalde de Zalamea de Calderón, y algunas más de otros autores, donde se está en la tierra de España y en momentos históricos de ella, el conjunto del teatro clásico hispano tiene una retórica afín —aunque se diferencie mucho la calidad y la realización que le dieron sus respectivos autores—, un cristianismo exaltadamente católico y comunes herencias caballerescas del honor mundano; por eso algún autor como Lope protesta a veces, aunque sea de pasada, como en Castigo sin venganza, en que llamó más "bárbaro tirano que legislador" al que proclamó el cerrado concepto del honor, y Calderón, en su héroe municipal, de claro contorno revolucionario, deja entrever objetivamente las injustas tiranías del mundo en que vive, y Pedro Crespo, al ser elegido alcalde, procura, con toda humildad, protestar de la injusticia y con muchísimo respeto castigarla, ya que no puede ponerle remedio sin remitir éste a otra vida futura. Calderón en El alcalde de Zalamea, como Lope en Fuenteovejuna, se humaniza, emplea un lenguaje emancipado del barroquismo, mucho más natural y sencillo, entrando en la plena realidad de un mundo muy deficiente, como casi todos los mundos, y respirando una atmósfera plenamente humana, como hizo Shakespeare, sumergido siempre en la naturaleza, de la que fue un infinito espejo, de múltiples lunas y tan indiferente como ella al bien, al mal y a todo credo o filosofía. En el teatro de ese coloso no hay más que mundo diverso, y la intensa poesía que se desprende de todo lo creado, cuando se es capaz de advertirla y expresarla. Ésa fue y es, aparte de su extraordinario genio, la gran superioridad de Shakespeare, que, como Cervantes, que también hizo lo mismo en su obra capital, supo darnos, creando belleza, la vida varia en sí misma, dejando a cada personaje, como en la realidad, la razón de su bien o de su mal, sin otra ética que una comprensión suprema de toda criatura, sujeta por el destino a representar su papel en la humana farándula. Los autores hispanos de la misma época no adoptaron o no sintieron esa libertad y, en sus fábulas escénicas, la magnífica licencia de lenguaje no impidió que nos sumieran, sobre todo las figuras máximas, en conceptismos de una tradición que moría y en creencias hijas de la fe, de un gran momento teológico, positivamente religioso en buena parte de sus capas sociales.
Tirso de Molina
Tirso de Molina, famoso sobrenombre de Gabriel Téllez, autor de una Historia de la Orden de la Merced (a la que perteneció), aún no publicada, tomó joven los hábitos religiosos y escribió buena remesa de producciones teatrales, gran parte de ellas representadas con éxito cumplido. En la mayoría de esas obras, empleó un expresivo lenguaje desenvuelto, en un verso a veces muy bueno y frecuentemente, como en El vergonzoso en palacio, preciso, sabiamente ceñido al diálogo, rebosando donaire y muchas veces picardía.
Parece demostrado, a pesar de Farinelli, negador cual otros del origen español del Tenorio, lo incontrastable de este origen, como prueba Said Armesto, en su excelentísima Leyenda de Don Juan, y como corrobora Unamuno, que nunca tomó en serio al famoso requeridor y rendidor de mujeres. Éste no pudo ser más que natural de España y, según el gran pensador vasco —y no va solo en su opinión—, de origen gallego, como indica su apellido Tenorio, derivado de Tanorio.
Claro está que, sin necesidad de haber escrito el Burlador, Tirso ocuparía el holgado y sobresaliente lugar que tiene en el clásico teatro hispano; mas por ser el autor de esa obra le cabe la suerte, sin saberlo y sin proponérselo, como ocurre en estos raros casos, de haber dado origen con su cada vez más citado y discutido Burlador de Sevilla y convidado de piedra a una creación de tan creciente interés y extendida fama, que no sólo se ha integrado a buena parte del mundo, no ya letrado, sino también vulgar, su audaz e impetuoso protagonista, al punto que la figura de Don Juan, iniciada por Tirso, lleva hasta ahora producido un sinnúmero de obras de todo género y calidad, desde el poemático, como el de Byron, hasta el dramático o el cómico, cuando no la ficción burlesca o irónica, o las interpretaciones personales más o menos arbitrarias. En poemas cortos de diversa concepción, en novelas, en poesías sueltas, sigue en creciente constante la gravitación alrededor de este mito literario. Baudelaire, en el Don Juan en los Infiernos de sus Fleurs du mal, le dedica una página, con su profundo sentido crítico, tan peculiar en este poeta, presentándolo en la barca de Caronte, impasible y desdeñoso ante las apariciones de sus víctimas: padres, maridos, amantes, que le amenazan en vano, sin hacerle desviar la mirada de la estela que va dejando la embarcación en las aguas.
De nuestros días hay también obras dramáticas en que se estudia a Don Juan con psicología diversa. No es el sitio éste, ni la oportunidad, de extenderse en la enumeración y categoría de estas obras. Citaré sólo, entre varias muy significativas, L'Homme et ses fantômes, de Lenormand, en que se atribuye a Don Juan un alma femenina en cuerpo de hombre, para explicar, ahondando en el inconsciente del personaje —que no lleva el nombre del burlador— su descontento en cada amor de mujer.
El moderno pensamiento germánico, glosado en varias conferencias y ensayos por José Ortega y Gasset, adjudica a Don Juan una sed de ideal, que busca en cada hembra seducida o por seducir. Y la psiquiatría tampoco ha dejado en paz al clásico enamorador, atribuyéndole distintos estigmas y características. Entre los españoles figura en primer término Gregorio Marañón, que ha olvidado la frontera que separa el mundo de la fábula del de la ciencia y que el mito no puede desvirtuarse ni empequeñecerse en un caso clínico. Con puntos de vista distintos, han escrito también acerca del mismo tema donjuanesco los doctores Gonzalo Lafora, Cuatrecasas y otros muchos, más o menos ilustres. No cabe duda que el ruidoso personaje lanzado al mundo por el famoso fraile de la Merced ha hecho su camino. Pocos héroes ha dado la literatura que puedan disputar a la creación de Tirso mayor atuendo y popularidad. Es un imán, que no desgasta el tiempo, de la atención universal, difundida hasta en el Japón, según señala Américo Castro en su prólogo de la colección de "Clásicos Castellanos" de La Lectura. Para los que deseen ampliar el tema recomendaremos sólo (para no hacer demasiado larga la lista), además de la ya citada obra de Said Armesto, las siguientes: Gendarme de Bevotte: La légende de Don Juan; Farinelli: Don Giovanni; E. Cotarelo y Mori: Últimos estudios de "El burlador de Sevilla" (Revista de Archivos, 1908); R. Menéndez Pidal: Sobre los orígenes de "El convidado de piedra" (Estudios literarios, 1920); Blanca de los Ríos de Lampérez, que se ha ocupado con exclusividad, no precisamente de Don Juan, pero sí de su glorioso lanzador; y Werner Kraus: El concepto de Don Juan en la obra de Tirso de Molina (Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo).
El condenado por desconfiado
Singularísimo drama es la vida de Paulo, en el desolador trasunto escénico que lleva ese título, inspirado en un fondo teologal, que, sin privar a ese dramático trasunto de su carácter mundano, aborda el capital problema del libre albedrío, que lleva fatalmente a considerar la terrible predestinación y el estado de gracia, don puramente divino, y aunque la trágica condenación del protagonista la motive la falta de fe en la magnanimidad de Dios, no puede menos de pensarse, leyendo esta obra, en todas las condiciones anejas a la perdición del anacoreta engañado por el mismísimo demonio en persona transfigurado en ángel, y dominado por el ansia de salvar su alma en lo eterno, ansia ardiente que concluyó por perderle irremisiblemente. Aunque también muy discutido y comentado, es obvio advertir que los comentarios, ensayos y polémicas que siguen renovando el interés de este drama, no llega ni con mucho a la excepcional y cada día más viva resonancia de El burlador de Sevilla, que marca un hito en la historia literaria, ya que, a poco de escrito y representado, lo trasiegan en España, entre otros, Zamora y Maldonado, pasa a Italia, lo recoge la "Commedia dell'arte", llega a las ferias y los arrabales, pasa a Francia a través de Italia, lo lleva Molière, a su modo, también al teatro, se traslada a Inglaterra, a Alemania, expansionándose y adaptándose a cada tiempo, inmortalizado por la música de Mozart y vivificado de nuevo en España por el Don Juan Tenorio de Zorrilla. El condenado por desconfiado, siendo superior literariamente y en realización al Convidado de piedra, no puede, por su especial índole, alcanzar esa inmensa difusión de una juventud perenne que se renueva en cada época, adaptándose a ella. No obstante, como se ha observado, hay cierto parentesco entre El burlador y El condenado, a través del problema de la salvación del alma.
La carne, con el demonio y el mundo, son los tres enemigos del alma. El condenado ermitaño Paulo es víctima del diablo, "que tantas astucias face", contribuyendo una vez más, en este caso, a facilitar la perdición del cenobita, apareciéndosele en forma de ángel del Señor para engañarle. Esos tres enemigos del alma nunca faltan en el teatro profano de Tirso. Tan profano como cristiano. Algunos de sus personajes hablan y piensan como muchos hombres corridos y vividos de ahora, cuyo escepticismo no dejan atrás, y abundan en el teatro del agudo y despierto fraile, que sabía mucho de la vida en la tierra a pesar de tanto poner los ojos en el cielo. Véanse varias muestras. Al final de la jornada primera de El condenado por desconfiado, cuando Enrico cuenta su vida de forajido, ante Celia, su coima, Paulo, Pedrisco y varios truhanes y rufianes, en porfía de quién ha realizado más criminales hazañas, superando a todos en desalmado y cruel (escena que, de un modo indirecto, debió inspirar a Zorrilla, en su primer acto del Tenorio, al relatar Don Juan y Don Luis, también a guisa de porfía, sus fechorías y conquistas), dice Enrico:
Seis doncellas he forzado:
¡dichoso llamarme puedo,
pues seis he podido hallar
en este felice tiempo!
Como se ve, en aquellos días como en los nuestros, se estaba muy lejos de las once mil vírgenes de Santa Úrsula.
Al principio de la jornada segunda, el mismo personaje le promete a su padre, el tullido y venerable Anareto, casarse para obedecerle y darle gusto, y el autor de sus días le contesta, previniéndole, lo que sigue:
No busques mujer hermosa,
porque es cosa peligrosa
ser en cárcel mal segura
alcaide de una hermosura
donde es la afrenta forzosa.
Y al final de la misma escena antes de quedarse dormido, le aconseja cómo debe tratar a la esposa:
.............................................
Con tu mismo ser la iguala:
ámala, sirve y regala;
con celos no la des pena,
que no hay mujer que sea buena
si ve que piensan que es mala.
No diría otra cosa, refiriéndose a las mujeres del presente, un hombre de mundo contemporáneo nuestro.
Todo el lenguaje teatral de Tirso, que alcanza a veces una clásica magnificencia y armonía y una expresión poética de subidos quilates, tiene como el de la época, una, a mi juicio, noble y clara libertad de palabra. El fraile mercedario, que poseyó, además de la divina, la gracia pagana de las musas, cultivada en el renacentismo, sabía pintar criaturas y pasiones humanas con el realismo y verdad propios de su arte, muy lejos de ese tímido, hipócrita, empalagoso y pudibundo estilo de muchos autores de nuestros días, que suda todo él desmayo y diabetes sacarina. Tiempo cercano hubo en que al pañuelo se le llamaba cendal, y sé de un poeta chirle que alcanzó mucha boga y que escribió estas líneas:
Fámula, corre el lino
para que entre el céfiro vespertino.
Traducciones fementidas de Shakespeare han caído por azar en mis manos, en que, para dulcificar la vigorosa y rotunda expresión que traía consigo la situación y el carácter del personaje, se convertía una prosa y un verso magníficos en una especie de retórico bordado monjil, donde del gran dramaturgo inglés sólo quedaba un almibarado merengue de palabras manidas y rebuscadas. Tirso, como todos los grandes autores, fue espejo de la naturaleza, que sus hábitos no le impidieron describir a veces con delectación; compuso sus comedias con seres de carne y hueso y, en muchas escenas, dio una imagen de la vida, poco variable en sus impulsos y deseos esenciales. En El vergonzoso en palacio, una de sus más logradas y divulgadas obras, ya advirtió:
No sé yo para qué viene
el vergonzoso a palacio.
Amor vergonzoso y mudo
medrará poco, señor,
que, a tener vergüenza amor,
no le pintaran desnudo.
El condenado por desconfiado —descontando su tesis de sutilidad bizantina— es para algunos una comedia típica de Tirso, pese a las discusiones y opiniones, que, al igual que con respecto al Burlador, hanse promovido respecto a su origen. Pedro Henríquez Ureña nos dice a su propósito: "Se ha discutido si El burlador de Sevilla pertenece realmente a Tirso: apareció con su nombre en 1630, pero no en una de sus Partes, y hasta se ha encontrado refundida bajo el nombre de Calderón. Ninguna de las objeciones tiene importancia. Es más curioso el caso de El condenado por desconfiado: se publicó en la Parte II (1635) de las obras de Tirso, quien declara que entre las doce obras del volumen sólo cuatro son suyas. Desde que se principió a investigar se puso entre esas cuatro El condenado. Principal argumento en contra: entre las siete obras de la Parte II que habría que excluir, hay otras que igualmente parecerían de Tirso. Se ha pensado en atribuir El condenado a Mira de Amescua, cuyo Esclavo del demonio es el primero de los grandes dramas teológicos de España e influye en la obra asignada a Tirso, en La devoción de la Cruz y El mágico prodigioso de Calderón, en Caer para levantarse de Moreto. Pero en realidad la obra tiene muchos rasgos característicos de Tirso, hasta peculiaridades suyas de versificación, como los hiatos excesivos".
En cuanto a la obra en sí misma, he aquí lo que nos dice Ramón Menéndez Pidal en un ensayo de sus Estudios literarios: "Todo el que lee El condenado por desconfiado siente una duradera impresión de extrañeza, difícil de precisar. Para unos, como Ticknor, quien ciertamente estaba lejos de tener el don crítico de penetrarse de las creencias y gustos ajenos, refleja una idea moral repugnante aquel ermitaño Paulo que pierde el favor de Dios por sólo carecer de confianza en Él, mientras que Enrico, ladrón y asesino, consigue aquel mismo favor por haber desplegado la fe más viva, la confianza más ciega hasta el fin de su vida, manchada con los crímenes más espantosos. Ésta es la impresión superficial y común que produce el drama.
"Una persona que lo leía con George Sand profundizaba algo más en el pecado de Paulo y encontraba hermosura en la obra, pero siempre al servicio de un dogma odioso: el ermitaño es condenado por querer saber su suerte, el fin de su vida; toda virtud, todo sacrificio le es inútil; mientras el que cree ciegamente puede cometer toda clase de maldades: un acto de fe en su última hora le salvará. Tampoco aquí se penetra en la perversidad secreta de Paulo ni en la virtud de Enrico".
Más adelante, en el mismo estudio, continúa Menéndez Pidal: "Pero el drama no deja huella profunda sólo en el alma religiosa. George Sand no podía creer que Tirso se hubiera propuesto, al concebir su admirable obra, popularizar el dogma de la gracia; en la época del inspirado fraile, dice, muchos atrevimientos se solían ocultar bajo piadosos pretextos; cierto que al ver el arrepentimiento tardío y la confesión forzada del criminal Enrico se puede deducir esta conclusión: aunque seas un santo, una hora de duda te perderá; mas aunque obres como una bestia, si crees como una bestia, Dios te tiende los brazos, porque la Iglesia te absuelve. Pero bajo esta moralidad oficial de la obra, dispuesta expresamente por el poeta para la censura inquisitorial, continúa George Sand, no puedo menos de ver un pensamiento más amplio, más filosófico, que despedaza la casulla de plomo del fraile, y he aquí el pensamiento secreto, este grito del genio: la vida del anacoreta es egoísta y cobarde; el hombre que cree purificarse haciéndose eunuco es un sandio a quien la continua contemplación del Infierno vuelve feroz; este tal soñará en vano con un paraíso de delicias; no logrará más que hacer mal sobre la tierra, será un sabio exorcista o un inquisidor canonizado; y no llegará a la muerte sino envilecido; el que obedece a sus instintos vale cien veces más, pues esos instintos son buenos y malos, y puede llegar momento en que su corazón, conmovido, le tornará más grande, más generoso que el supuesto santo en la celda.
"Olvidando la trivial apreciación de Ticknor, y sin libertades semejantes a la interpretación romántica de George Sand, el drama no puede analizarse sino conforme a un doble criterio teológico y tradicional. Pero el aspecto dogmático no es el único, y el drama encierra un valor humano general, independiente del catolicismo. Los grandes dramas no son de la exclusiva invención de sus autores y El condenado se funda en una leyenda antiquísima, nacida en Oriente, que hunde sus raíces por tierras y siglos muy apartados, hasta llegar al extremo Occidente, donde brotó su más espléndido retoño en el teatro español.
"Tiempo hacía (en el siglo XII) que la abrumadora idea de la predestinación había logrado cierta popularidad. Todo el mundo católico se apasionó vivamente en la polémica de los catedráticos de Coimbra y Salamanca Molina y Báñez, polémica que, por sutil que fuese, tenía un interés general y humano, pues abarcaba totalmente la concepción de la voluntad y libertad humanas, y de la justicia y misericordia divinas; por esto se explica, aparte odios personales, que en la disputa de los dos teólogos españoles comprometieran las dos órdenes más importantes, las de los jesuitas y dominicos, todas sus fuerzas, su honor y su amor propio; que la contienda absorbiese la atención de tres pontificados, exigiese la creación de una Congregación romana para su examen, hiciese terciar a los reyes de Francia y España, y que después de apaciguada aquí recrudeciese allá en su forma de jansenismo.
"Hoy nos hace sonreír la idea de un gras poeta que halla inspiración dramática en la polémica sobre la predeterminación física de Báñez y la ciencia media de Molina; pero una edad más despierta a la abstracción que la nuestra, que no se cansaba de producir generaciones de teólogos y heresiarcas, una edad que había creado el admirable teatro religioso español, podía muy bien ofrecernos el extraño fenómeno de que la abstrusa teoría de la predestinación halagara a un genio dramático y le inspirara una concepción llena por todas partes de sentido teológico que, a ser expuesto al por menor, exigiría un completo comentario doctrinal. Y lo más admirable es que toda esta riqueza técnica no es algo postizo que se sobrepone a la poesía, sino algo consustancial con ella".
Conviene observar que EI condenado, a pesar del teológico origen de su inspiración y de las circunstancias que motivaron ese origen, no deja de ser un drama, en que juegan personajes humanos en un mundo a veces crudamente realista, característico de lo mejor y más saliente de la literatura hispana y que aunque intervengan en breves escenas el demonio y un pastorcillo iluminado, todo el drama rezuma vida de hombres; sin lo cual su valor y significación serían muy otros. Tal como está pergeñado hace que no pueda incluirse dentro del teatro llamado religioso de la época. Entonces, no se le había todavía ocurrido a nadie lanzar una teoría sistematizada de la deshumanización del arte, tan puerilmente peregrina.
En forma novelesca y con un fondo, factura y acentos muy distintos, muestra Anatole France, en su Thaïs, al cenobita Pafnucio, que también se condena por causas menos teológicas y más humanas, después de haber llevado una prolongada, terrible y ascética vida de anacoreta, y se convierte en un réprobo, dando suelta a sus apetitos sexuales largamente sepultados en su ser, renegando de Dios, con las más espantables y sacrílegas blasfemias.
"Tirso está falto de un análisis suficiente —observa Américo Castro—. Su Burlador desencadenó tempestades de adjetivos y de juicios ampulosos o parasitarios; su persona y la significación de su obra total palidecen entre Lope y Calderón, y se pierden en la mole piramidal del teatro de 1600. Un examen de Tirso debe explicar, ante todo, cómo era posible que un fraile teólogo, llevado a altos puestos dentro de su orden, cultivara un arte tan sensual y profano. Para no recordar sino un ejemplo, en La huerta de Juan Fernández se dice que en Madrid hasta hay ángeles encintas" porque doncella y corte son cosas que implican contradicción"."
En general, la observación de Américo Castro puede aplicarse, no ya a Tirso, sino a la mayor parte, por no decir a todos, de los grandes autores hispanos. Esta falta de crítica (y no me refiero a la puramente erudita, de rebusca de datos y fechas) es una característica de nuestras artes, en general más ricas en creadores que en varones de fina sensibilidad y conciencia crítica, aquilatadores de la magna producción hispana, que hasta ahora ni siquiera ha sido seleccionada con inteligente cuidado y tino.
Yo no creo, como Américo Castro, que Tirso palidezca entre Lope y Calderón. Con todas las influencias de Lope y de la época, Tirso acusa una personalidad de primer orden, y lo anima un espíritu más limpio de pesimismo y tenebrosidad que el de Calderón, y en muchos aspectos más libre de recovecos y artificios que el de Lope, cuyo desbordante genio se ha bastardeado frecuentemente en su afán de forzar la máquina de su fecundísimo y excepcional numen, por estímulos extramuros del verdadero arte. Si Tirso no deja ninguna obra conocida de la magnitud redondeada de La vida es sueño de Calderón, o en otro plano, ya puramente hispánico y realista, de El alcalde de Zalamea, réplica del de Lope, muy superado por el de Calderón, en el conjunto de la obra del fraile mercedario alienta un grande y auténtico creador. En el Epílogo que con el Prólogo de la edición de El vergonzoso en palacio inserta su autor en Los cigarrales de Toledo, Tirso se defiende con donaire de los pedantes, envidiosos e incomprensivos, de una identidad abrumadora en todas las latitudes y épocas, y muestra, defendiéndose, la calidad de su espíritu y la conciencia que tiene de su obra. Aludiendo a esos atrabiliarios y angostos de ánimo, de familia espiritual semejante en todos los tiempos, escribe que "los zánganos de la miel que ellos no saben labrar y hurtan a las artificiosas abejas, no pudieron dejar de hacer de las suyas y, con murmuradores susurros, picar en los deleitosos panales del ingenio. Quién dijo que era demasiadamente larga y quién impropia. Pedante hubo historial que afirmó merecer castigo el poeta que, contra la verdad de los anales portugueses, había hecho pastor al duque de Coimbra don Pedro (siendo así que murió en una batalla que el rey don Alonso, su sobrino, le dio, sin que le quedase hijo sucesor), en ofensa de la casa de Avero y su gran duque, cuyas hijas pintó tan desenvueltas, que, contra las leyes de su honestidad, hicieron teatro de su poco recato la inmunidad de su jardín. ¡Como si la licencia de Apolo se estrechase a la recolección histórica y no pudiese fabricar, sobre cimientos de personas verdaderas, arquitectura del ingenio fingidas!".
De la vida de Tirso de Molina se sabe hasta ahora poco interesante; todo se reduce a fechas más o menos salientes del curso de su existencia y dignidades y cargos desempeñados, amén de la cronología de sus obras, sobre la cual tampoco hay absoluta conformidad entre sus eruditos biógrafos. Sólo están de acuerdo éstos en que Tirso era un religioso del que no se sabía nada malo.
Cuando el fraile dramaturgo se preparaba para embarcarse hacia la isla de Santo Domingo, en la información que da al Consejo de Indias el vicario de la orden de la Merced, fray Juan Gómez, identifica así a Tirso: "Fray Gabriel Téllez, predicador y lector, de edad de treinta y tres años; frente elevada, barbinegro".
Nace Tirso en Madrid en 1583, pero tampoco hay unánime conformidad en esta fecha. Doña Blanca de los Ríos de Lampérez, fundándose en una partida de bautismo, fechada en Madrid en 1584, descubierta por dicha escritora, y refiriéndose a una nota al margen, de mano desconocida, piensa que Gabriel Téllez fue hijo de Pedro Téllez de Girón, primer duque de Osuna; pero los investigadores de Tirso no se han puesto de acuerdo sobre la validez de la partida citada. En todo caso, parece seguro que Tirso era madrileño, como Lope de Vega y Calderón de la Barca, sus dos máximos compañeros en el teatro español del siglo XVII. Según una indicación póstuma de su retrato de Soria, habría nacido en 1571 o 1572.
Fue estudiante en Alcalá. De su juventud sólo se sabe que en 1600 era novicio en el convento de la Merced de Guadalajara, donde profesó el 21 de enero de 1601. En 1610 ya estrenaba comedias. Estuvo, acompañado de otros frailes, en Santo Domingo, donde reformó el Monasterio. Publicó cinco Partes o colecciones de sus comedias, entre 1627 y 1636. Vivió varias veces en Toledo, donde, según dice él mismo, "halló mejor acogida en la llaneza de Toledo que en la de su patria, tan apoderada de la envidia extranjera". Escribió dos libros misceláneos con disertaciones, versos, novelas cortas y comedias: Los cigarrales de Toledo (hacia 1621) y Deleitar aprovechando (1635). En 1638, con la comedia Las Quinas de Portugal, termina su carrera teatral. Se le atribuyeron entre trescientas y cuatrocientas obras teatrales, pero el cálculo es seguramente más que exagerado. Se conservan sólo ochenta y seis, entre ellas algunas evidentemente apócrifas. De 1637 a 1639 escribió la Historia General de la Orden de la Merced, inédita aún. Debido quizás al desenfado de algunas de sus obras, o a envidias y rencillas de literatos, hijas acaso de sus virulentos ataques al culteranismo a la sazón predominante (y de cuyo achaque, por otra parte, no está ni mucho menos exento él mismo), fue acusado ante el Consejo de Castilla y parece que, como consecuencia, tuvo que abandonar Madrid algún tiempo, aunque volvió a escribir comedias y las publicó precisamente después de la denuncia.
Estuvo también Tirso en Salamanca, y de allí fue a Trujillo, donde ejerció funciones de Comendador. En 1632 y años subsiguientes residió en Barcelona, donde fue promovido a dos cargos importantes: el de Definidor general de la Orden y el de Cronista general de la Merced. En 1639 fue agraciado con el título de maestro, por breve de Urbano VIII, dignidad por encima de la de maestro en Teología que otorgaban las Universidades. En 1635 parece haberse instalado en Madrid o en Toledo. No se sabe nada de su familia; en Los cigarrales de Toledo, habla de una hermana suya parecida a él "en ingenio y en desdicha", pero a esto se reduce toda nuestra información sobre el particular hasta la fecha.
Como se ve, Tirso viajó bastante y concedía señalada importancia a los viajes. "No es hombre quien de su tierra no sale", dice en Ventura te dé Dios, pensamiento que desarrolla en El amor médico. En 1645 fue nombrado superior del convento de Soria, el cual embelleció con retablos y ornamentos, y allí murió el 12 de marzo de 1648.
Ésta es a grandes rasgos —única que consiente la información más o menos comprobada— la vida anecdótica de este fraile glorioso, tan significativo dentro del teatro hispano del Siglo de Oro. Con los datos sabidos y consignados, no hay resquicio por donde pueda uno adentrarse con fundamento en la intimidad psicológica de Tirso; pero algunos hechos, y sus múltiples escritos sobre todo, nos dicen bastante del travieso, profundo y sutil espíritu de este gran autor dramático, cuyos hábitos religiosos, comunes a tantos escritores de la época, y cuya fe no le sujetaron el ánimo ni la pluma, ni el agudo y libre donaire mundano.