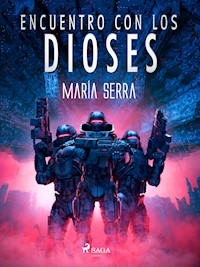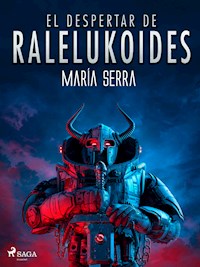
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Tetralogía Raleluköides
- Sprache: Spanisch
Después de años de encierro planetario, los dioses han escapado de su cárcel y, con su huida, una nueva guerra amenaza el Cosmos. Esta emocionante novela de ciencia ficción espacial nos traslada a la vida de varios personajes, cada uno con sus objetivos y sus deseos, cuyas acciones se verán afectadas por los hilos del destino. La acción trepidante de la novela llevará a sus personajes a vivir persecuciones, batallas espaciales, criaturas extrañas y una guerra en ciernes que cambiará el Cosmos entero.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
María Serra
El despertar de Raleluköides
Saga
El despertar de Raleluköides
Copyright © 2019, 2022 María Serra and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728363867
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
CAPÍTULO I
GIELLAE, ASPIRANTE A ASKÁLATHA
—¡El misterioso Zgouzamohs! —Giellae abrió desmesuradamente los ojos y la luz que estos generaban dibujó dos círculos rosados sobre el libro que su tutora le ofrecía. Alargó las manos hacia el ejemplar y agachó la cabeza tres veces seguidas en señal de agradecimiento—. ¡Zgouzamohs, el planeta siniestro y sus anillos venenosos! ¡Gracias tutora! Y en formato de libro antiguo. Con páginas de papel… y letras de tinta. —Tomó el libro con sumo cuidado—. ¡Así que algún antiguo se preocupó de estudiar el planeta oscuro! ¿Se ratifican nuestras teorías sobre la desestructuración de probithes huom en atmósferas ponzoñosas? ¿Resuelve los enigmas de Kratts? ¿Y sobre las partículas Blo, aclara algo sobre las misteriosas partículas Blo?
La tutora le puso ambas manos sobre los hombros para que se calmara. Excitada ante la novedad del regalo, Giellae había empezado a removerse inquieta, y las hebillas que ajustan las botas por encima del pantalón blanco de los askálathas tintinearon frenéticas. Apenas sintió el roce de la tutora, la pequeña dejó de moverse y le echó un rápido vistazo a la mesa de su despacho, preguntándose si habría otros regalos para otros alumnos. Todo mantenía el orden de siempre: la pantalla plegada sobre la mesa, la taza de té junto a la caja de tartaletas matutinas y la fotografía enmarcada donde aparecía la tutora con tres askálathas más y sus dos hijos, todos sonrientes, todos colorados y despeinados por culpa de los vientos que soplan en la cima del Monte Primus, en Murbidjam. No había nada más. Entonces supo que era una privilegiada, que únicamente había un regalo: el suyo.
—En Zgouzamohs, durante la Gran Guerra, ocurrió una terrible matanza, un hecho que es necesario conocer para entender nuestra Historia —empezó la tutora a explicarle a la niña el contenido del libro. Esta bajó la cabeza temiéndose lo peor. Vaya, para una vez que le regalaban un libro con páginas de papel verdadero…
—¿Es de Historia? —preguntó la pequeña sin poder ocultar su repentina decepción. Y empezó a darle vueltas al ejemplar. Ni el título ni el nombre del autor figuraban en las tapas de antiguo y duro cartón. Las examinó tratando de animarse. Repasó con atención la superficie de la portada con los dedos, tal vez hubiera algún mensaje grabado, alguna arruga que pudiera interpretarse aplicando la correspondiente clave y desvelar así un secreto. La luz rosada que generaban sus ojos recorrió aquellas tapas exentas de misterio y, por ello, perdió intensidad. La tutora admiró una vez más la facultad lumínica de su alumna. En la actualidad, ningún askálatha, excepto Giellae, era capaz de producir luz con los ojos.
Aunque algunos instructores le habían dicho que fue corriente en el pasado, Giellae se avergonzaba de aquella habilidad que no podía ocultar, y la justificaba ante los demás explicando que sus ojos derramaban luz propia por culpa de un accidente de laboratorio.
Tras comprobar que las tapas del libro no escondían nada de interés especial, se dispuso a abrirlo, pero la tutora se lo impidió.
—No es un libro corriente, Giellae. Es un texto que recoge los restos de una crónica de la Gran Guerra. No, no es un libro de Astrofísica, ni de Endomateria, tus temas favoritos. —La tutora quiso mirarla a los ojos pero el destello rosáceo que desprendían la cegó por unos instantes—. No voy a adelantarte nada más sobre este texto, por desgracia fragmentado, porque eres tú quien debe descubrir su contenido, eres tú quien…
Calló súbitamente. Giellae observó extrañada cómo su tutora escudriñó temerosa el pasillo a través de la puerta semiabierta de su despacho. Por allí pasaba todo el mundo al menos tres veces al día. ¿A qué o a quién temería? Por lo que sabía Giellae, una askálatha de séptimo nivel como su tutora no tenía derecho al temor. Esta rectificó rápidamente su actitud y se volvió de nuevo hacia Giellae carraspeando, disimulando.
—Eres tú quien debe calcular el valor de lo escrito — quiso acabar su consejo.
—Tutora, no me gusta mucho la Historia. Ya lo sabes. —Giellae le dio unas cuantas vueltas más al libro—. Tal vez no merezca yo este regalo.
El rostro de la tutora se ensombreció. Dio un paso hacia atrás apartándose de su pupila y la miró con dureza. La luz de los ojos de Giellae menguó de intensidad y un nuevo temblor le recorrió la espalda. Había cometido una falta grave: cuestionar la decisión de una askálatha de séptimo nivel.
—Ya sabes cuál es el castigo por dudar de mi criterio. Y lo cumplirás, pero antes vas a leer esta crónica de «pe» a «pa», varias veces, las que necesites para memorizarla. Y cuando lo consigas buscarás un lugar seguro donde guardar el libro para que nadie lo encuentre. Este es un texto único, Giellae, no lo olvides, cuyo contenido fue recopilado por la única superviviente de la matanza de Zgouzamohs. —La askálatha se acercó de nuevo a la niña y sin variar un ápice la dureza de su semblante, la tomó por los hombros y la obligó a dar media vuelta mientras le susurraba al oído—: Yo no te he dado este libro que contiene insensatas revelaciones y que describe la matanza más cruel de nuestra historia. Jamás se me ocurriría ponerme en peligro por proporcionarle este texto a una mocosa que solo inventa trastos inútiles, a la más irresponsable y testaruda de mis estudiantes. Y ahora, ¡andando! ¡A leer!
La Sala de Estudios Personales era el lugar que menos frecuentaba de la Escuela. La sobriedad de las mesas oscuras le desagradaba, la iluminación azulada que emanaba de la placa que abarcaba el techo entero le daba sueño, y el murmullo de la respiración de los visitantes y el ronroneo de las pantallas y hologramas de lectura le producían más sueño todavía. Giellae miró en derredor y se dirigió a una de las mesas laterales. Se dejó caer sobre el asiento que se adaptó inmediatamente a su cuerpo y suspiró aburrida. Incordió a los presentes tirando y soltando las correas de su calzado para que las hebillas produjeran su peculiar sonido, entre sordo y metálico. Algunos estudiantes se volvieron ceñudos hacia ella que se hundió en su asiento disimulando la risa. Poco después, decidida a cumplir la tarea, abrió el libro y se lo acercó a la cara.
—¡Humm! Así huele el papel —se dijo para sí.
A continuación leyó el título que figuraba en el interior: Insurrección, castigo y ejecución de los askálathas. La crónica de Xahallae.
—Xahallae —repitió la niña para sí aquel nombre varias veces con el propósito de fijarlo en su memoria.
Una sombra se deslizó por delante de su mesa y ella apartó la mirada del libro para encontrarse con la de su tutora. Automáticamente devolvió la vista a la primera página y se enfrascó con la lectura. Con un castigo ya tenía más que suficiente.
Las primeras páginas eran el colmo del aburrimiento. Un nutrido grupo de teóricos especulaban sobre las causas que motivaron el estallido de la Gran Guerra desde diversos puntos de vista. Giellae memorizó todo lo que pudo mientras reprimía un bostezo tras otro. Miró con disimulo a su alrededor y comprobó que su tutora permanecía muy cerca de ella, con la vista puesta en la pantalla que había activado en su mesa y, sin duda, con el resto de los sentidos puestos en Giellae, vigilándola.
Encabezaba la segunda parte del libro la imagen de una mujer. Se trataba de una askálatha, como ella.
—De modo que tú eres Xahallae, la heroína o la superviviente —murmuró la niña.
La examinó con atención. La nariz era demasiado larga para aquel rostro breve y anguloso y las cejas, un tanto despobladas tal vez por la edad, caían sobre los ojos grandes y oscuros. Los pómulos sobresalían de la cara. Giellae se palpó los suyos, ¿cómo serían sus pómulos cuando fuese así de mayor? En el retrato Xahallae tenía el pelo oscuro, muy rizado y corto al estilo de las guerreras damathsai, es decir rapado por los lados. Giellae se palpó la cabeza, ella también se cortaba el cabello rojo y liso cada semana, obediente a la norma askálatha, pero existía un mechón de longitud ilegal que cada mañana tenía que fijar hacia atrás para ocultarlo.
Continuó observando la imagen de Xahallae; el uniforme blanco de los askálathas no había cambiado nada, las correas de las botas ya se colocaban entonces por encima de los pantalones… y de pronto, sus ojos se abrieron como platos y los dos círculos rosados se reflejaron con mayor intensidad sobre la imagen impresa en papel: aquella askálatha sujetaba un arma innoble con ambas manos.
¡Aquel era un libro prohibido! Sorprendida levantó la mirada y la tutora la recriminó con la suya: «Adelante. Lee y aprende. No pierdas el tiempo», parecía querer decirle.
—¡Un arma innoble! —susurró ya más animada—. Siento deseos de construir armas innobles desde que tengo uso de razón y dentro de muy poco tiempo, cuando esté plenamente capacitada para ello, deberé jurar precisamente no hacerlo. —Acercó la vista al libro para observar los detalles—. Debe tratarse de un arma anfibia, diseñada para ser disparada incluso sumergida en los océanos mercuriales; si no fuera así no la habrían construido de metalplástic, la aleación más apreciada del Cosmos. Esto de aquí debe ser el cargador de repuesto, magnético….
Era la primera vez que Giellae se encontraba con la imagen de un arma innoble. Generalmente nadie aludía a ellas; si algún alumno se interesaba por las armas innobles, sus tutores le mostraban imágenes de las devastadoras consecuencias que su utilización provocó en la Gran Guerra, pero nunca las describían físicamente. Si algo se conocía acerca de ellas era a través de los rumores que se difundían entre los propios estudiantes.
La sombra de la tutora volvió a pasar por delante de ella, ahora en dirección contraria. Se marchaba de la Sala de Estudios Personales. Ya no era necesaria su presencia, Giellae había encontrado un motivo para leer el libro entero y esconderlo después.
—Cuéntame, Xahallae, ¿cómo es que conseguiste hacerte con un arma innoble?
Giellae pasó con suma delicadeza la página del retrato y leyó el primer fragmento que describía el laboratorio askálatha donde, en el pasado, trabajaba Xahallae, la autora de la crónica. Según esta, los askálathas experimentaban con resinas memori extraídas de los bosques marinos que tanto abundan en el sistema Ferronees, con el objeto de desarrollar un tipo muy especial de redes pseudo-miméticas.
—Redes pseudo-miméticas —repitió Giellae en un susurro—. Para capturar seres peligrosos, sin duda —conjeturó la mar de emocionada.
Estas redes, que una vez procesadas podían ejecutar hasta sesenta y ocho movimientos consecutivos de imitación, iban a formar parte del equipamiento de los guerreros skkugs y perséguilas, para facilitarles la captura de los dioses.
—¡Para capturar dioses! —soltó un silbido de sorpresa y dos lectores la recriminaron con duros chisteos.
—¡Perdón! —se disculpó sin apartar los ojos del libro.
Nuestro plan consistía en capturar a los peligrosos dioses y confinarlos en su planeta Atásthalos para evitar el recrudecimiento de la guerra.
Pero no lo consiguieron. La Gran Guerra fue especialmente cruenta con los askálathas. Giellae se entristeció y se preguntó qué habría fallado, si las redes pseudo-miméticas o los guerreros.
Puso el dedo índice sobre la línea que comenzaba a continuación.
Las resinas de tipo D son altamente inflamables, de modo que el laboratorio podía convertirse en una trampa mortal si no se manejaban con cuidado. Y eso los dioses lo sabían. Los dioses estaban al tanto de nuestras investigaciones. Alguien les mantenía bien informados: había un traidor entre nosotros los askálathas.
—¡Eso sí que no! ¿Un traidor askálatha? ¡Imposible! — susurró furiosa y ofendida.
De sobra sabía ella que los askálathas son los únicos seres incorruptibles del Cosmos ya que el funcionamiento de la orden se basaba en una jerarquía de confianza inquebrantable. Eso figuraba en los estatutos. Apartó los ojos del libro y los fijó en el techo reflexionando sobre la posibilidad de una traición. Los dos circulitos luminosos se dibujaron sobre el artesonado blanco y bellamente labrado con motivos florales. Algunos estudiantes suspiraron envidiando aquella facultad y Giellae se apresuró a volver al libro buscando una explicación, pero el párrafo estaba incompleto y una nota a pie de página informaba de que, además, se habían perdido las tres hojas siguientes del manuscrito original.
Suspiró decepcionada y se prometió averiguar el asunto de la traición más adelante.
El siguiente fragmento describía ya el ataque de los dioses. Estos habían rodeado los cuatro laboratorios que los askálathas habían construido en Zgouzamohs, el planeta siniestro. Y avanzaban arrasándolo todo a su paso.
El fastidio que había sentido Giellae se convirtió en indignación cuando leyó lo siguiente:
Desde donde yo permanecía oculta podía distinguir cómo la marcha imparable del ejército de los dioses aniquilaba mis rincones favoritos. A su paso destrozaron los parterres de flores, pisotearon madrigueras, nidos, destruyeron nuestras fuentes y estatuas, ensuciaron los riachuelos… La perplejidad que sentí en un principio, al comprender que habíamos sido vendidos por algún compañero askálatha, se tranformó en ira y desesperación: yo no podía hacer nada. Otro destacamento de dioses había entrado en el tercer laboratorio —el de óptica— donde yo trabajaba. Y escuché cómo se mofaban de mis compañeros porque se negaban a creer que un askálatha les había traicionado.
Se imaginó a ella misma, en lugar de la cronista Xahallae, oculta tras una columna derribada y que, en un momento dado saltaba de su escondrijo y entraba a saco en el laboratorio para luchar contra todos los dioses y, qué duda cabe, vencerlos.
Un bonito maullido, procedente de su estómago, la apeó de su aventura imaginada y volvió a centrarse en la de Xahallae. La hora de comer se acercaba. Tenía que apresurarse.
La cronista seguía narrando lo que le aconteció durante aquel aciago día. Explicaba que, estando agazapada detrás de la columna mientras trataba de idear un plan, escuchó un ruido a sus espaldas. Sin mover la cabeza, Xahallae forzó sus pupilas a derecha y a izquierda, y por el rabillo del ojo descubrió la sombra de un dios que le apuntaba con un arma.
Giellae devoraba los renglones casi sin respirar, ¿qué podría hacer una askálatha desarmada contra un dios que poseía nada menos que un arma innoble?
Su sombra, aunque muy tenue, delataba su posición. Seguramente se acercaría para llevarme adentro con los demás, así que decidí actuar con rapidez. Ejecuté una voltereta hacia atrás y le golpeé la cara con el pie, lo tumbé boca abajo de un barrido y, antes de que pudiera disparar su arma, le corté la cabeza con mi hilo cinético. No podía dejarlo con la vida puesta ya que hubiera dado la voz de alarma en cuanto volviera en sí. Justifico con esto el porqué de mi drástica decisión. Nunca antes le había quitado la vida a nadie. Acto seguido me apoderé de su arma y la analicé con rapidez. Estaba familiarizada con su funcionamiento. Había tenido la ocasión de conocer algunas de ellas, las descritas en el tratado de J. Huwyu. Y la que tenía en mis manos era la Tipo 08,12 anfibia, metalplástic, percusión de onda y proyectiles de rastreo térmico-selectivo.
Según había oído la 08,12 anfibia era un arma poderosa, pero fue el hilo cinético lo que la impresionó de verdad. Se preguntó qué nivel de aprendizaje se necesitaría para poder fabricar uno para su uso personal.
Volvió a la lectura. En el siguiente párrafo Xahallae se disponía a entrar en acción.
Aseguré las correas de sujeción del arma a mi espalda y repté por el suelo parapetándome con los restos de nuestro jardín destrozado. Me dirigí al laboratorio de óptica. Mi plan era sencillo: eliminar el máximo de dioses. El problema era que solo tenía en mi poder tres cargadores con veinte proyectiles cada uno y los dioses se contaban por centenas. Aún así, si conseguía eliminar a los sesenta de un batallón, estaba segura de que mis compañeros askálathas se apoderarían de sus armas y detendríamos al resto.
—Es un buen plan. —Giellae asintió con la cabeza sin darse cuenta.
Me dispuse a entrar en el edificio de óptica arrastrándome por la madriguera que el seurpe rayado había excavado y que desembocaba en la pequeña salita azul, donde comíamos. ¡Cuántas veces le habíamos arrojado al seurpe cualquier cosa para detenerlo antes de que devorara todas nuestras tartaletas matutinas! Qué bien hicimos en desoír los consejos de nuestros tutores quienes no veían con buenos ojos nuestra cauta amistad con el peligroso felino y nos recomendaban tapar el agujero. Ahora yo salvaría a mis compañeros gracias a él.
—¡Un seurpe rayado! Nunca he visto uno a no ser en los documentales de biología. ¡Tengo que viajar más!
Llegado este punto y debido a las emociones que la lectura le despertaba, la luz que irradiaban sus ojos creció tanto en intensidad que no pudo continuar leyendo. Parpadeó varias veces y respiró profundamente tratando de encontrar la calma suficiente para menguar el inoportuno destello. Por fin las palabras recuperaron su presencia.
Mientras reptaba por la tierra descarnada y maloliente que el seurpe ladrón había llenado con sus desperdicios, repasé mentalmente la lista de mis compañeros buscando alguna anomalía de comportamiento que señalara algún indicio de traición. Cuarenta y tres nombres pasaron por mi cabeza con la imagen de sus rostros sin que yo recordara nada sospechoso. Aparté una madeja de cables extensibles que el seurpe nos había robado y seguí reptando por aquellos estrechos e intrincados túneles. ¿Quién podía sospechar que el seurpe pasaba el tiempo excavando galerías? Me pregunté cómo era posible que un animal como aquel hubiera conseguido agujerear nuestras paredes de seguridad a base de repetidos zarpazos.
En verdad aquello resultaba extraño. Las garras de un seurpe no eran tan duras, al menos eso había aprendido en los documentales. Siguió con la lectura. Tan enfrascada estaba que ni siquiera notó la mirada de otro alumno que la observaba con tanta atención que el rostro le empezó a vibrar.
Confieso que tuve miedo de encontrarme con aquel seurpe extraordinario, pero lo perdí en cuanto me acordé del arma que colgaba a mis espaldas. Aquella máquina terrible me había convertido en un ser invencible. Descubrí que la sustancia de su mal reside en el poder máximo que ostenta. Quien poseyera un arma innoble poseía la vida y la muerte de quien careciese de ella; así de simple y así de injusto. Recordé que en los tiempos antiguos todos se armaron: unos para atacar, otros para defenderse, y todos para enriquecer y acrecentar aún más el poder de los tiranos poderosos. ¡Pobre gente que acudía engañada, obligada, amenazada a la guerra y a la muerte! Me avergonzaba de quienes manejaban aquellas civilizaciones que, por fortuna, desaparecieron en las eras patéticas.
—Las Eras Patéticas —repitió Giellae mentalmente—. ¿Las estudié el curso pasado? No me acuerdo de nada. Tendré que echar otro vistazo a los documentales de Historia. ¡Sangre de mis antepasados! El libro me está despertando la curiosidad por otros campos.
Otra nota al pie advertía que la siguiente hoja se había perdido también.
Se preguntó cómo habría llegado aquel libro a manos de su tutora y si esta tendría alguna pista sobre dónde encontrar las páginas que faltaban. Aquel libro había despertado verdaderamente su interés.
Lo siguiente que recogía el texto de Xahallae era el encuentro con el seurpe, cara a cara. Giellae controló su excitación para no deslumbrarse a sí misma.
—¡El seurpe! ¿Venciste al seurpe, Xahallae? —murmuró emocionada.
Me pareció muy extraña su actitud. Con solo un zarpazo podía deshacerme en tres o cuatro pedazos. Traté de analizar su comportamiento anómalo: o bien no me atacaba porque reconocía mi olor —y lo relacionaba con las deliciosas tartaletas matutinas que nos robaba— o bien no se me acercaba porque conocía el peligro que representaba el arma colgada de mi hombro. Y, mientras yo me apartaba cautelosamente de él, tropecé con una raíz y rodé por el terraplén subterráneo hasta caer en una caverna rocosa situada unos cuatro metros más abajo. Antes de perder el conocimiento escuché la ronca respiración del seurpe junto a mi rostro. Observé sus ojos y, de un modo imposible de comprender, descubrí a través de ellos nada menos que diez rostros que me observaban, con sus ojos terriblemente luminiscentes.
Giellae dio un respingo mientras su espalda se sacudía en un repentino escalofrío.
—¡Como los míos! ¡Sangre de mis antepasados! Es cierto que otros han tenido el mismo problema que yo.
No podía verlos con nitidez, a ninguno de los diez. Me deslumbraba el destello de luz, que se hacía intermitente por mi parpadeo. Luz y oscuridad se alternaban a tal velocidad que mis sentidos se sumieron en una total confusión; perdí el dominio de mis párpados y mis ojos se quedaron abiertos de par en par. Entonces cesaron las molestias y comprendí que los diez rostros pertenecían a la extinguida raza de los primeros.
—¡Los primeros! —Giellae parpadeó presa de una repentina excitación, ¿sería ella una descendiente de la raza más poderosa que jamás existió? Respiró profundamente para tranquilizarse y reflexionó—. Imposible. La raza de los primeros se extinguió en tiempos remotos. No hubo descendientes. —Y se enfrascó de nuevo en el libro.
Los ronquidos del seurpe rayado dibujaron en mi mente una serie de símbolos e imágenes irreconocibles para mí. Y, sin embargo comprendí su significado. Aquellos entes no habían nacido todavía porque iban a ser engendrados, en el futuro, por un dios y una askálatha, guardianes ambos de la sabiduría completa; es decir, un dios y una askálatha capaces de compendiar el conocimiento completo: entendimiento de lo externo o naturaleza y entendimiento de lo interno o ente. Comprendí también que mi cometido se reducía a recoger y describir las imágenes y símbolos que llegaron a mi mente desde las fauces del seurpe y convertirlos en palabras. Decidí entonces que, si salía con vida incluiría la extraña visión en la crónica que iba a redactar; y como lo decidí lo cumplo.
Giellae pensó que un dios y una askálatha no era, ni de lejos, la pareja perfecta.
—¡Diez hijos nada menos! ¡Eso sí que es un castigo divino! —Dejó escapar un silbido del que nadie se quejó.
La sala de Estudios Personales estaba prácticamente vacía. Solo un estudiante, el mismo al que le vibraba el rostro de vez en cuando, permanecía sentado en una mesa cercana a la de Giellae y simulaba leer un informe sobre las habilidades magnéticas de las anémonas anzozo.
En la página siguiente se advertía de nuevas hojas desaparecidas en las que, sin duda, Xahallae relataría el final de la visión y de qué modo escapó del laberinto que el seurpe había excavado. La narración recogía ahora los hechos ocurridos a los askálathas.
Los prisioneros salían de los laboratorios. Los dioses los habían torturado sin piedad. Muchos se arrastraban malheridos. El olor a sangre y miedo se instaló para siempre en mí. Lloré mi error. Si no me hubiera perdido por la laberíntica madriguera del seurpe habría llegado mucho antes a la sala donde solíamos desayunar y desde allí, bien apostada en el umbral de la puerta, habría tenido el salón principal bajo mi entero dominio para descargar mis sesenta proyectiles contra el enemigo. Solo tenía que ajustar en el arma la temperatura propia de los dioses, cinco grados por encima de la nuestra, y los proyectiles habrían seleccionado a las víctimas sin margen para el error.
No era momento para perder el tiempo en lamentos así que emprendí una nueva carrera, esta vez hacia el tejado. De momento nadie sospechaba de mi existencia ni de la desaparición del dios que yacía muerto y descabezado en el fondo del jardín. Miré hacia allí y ¡cuál fue mi sorpresa al descubrir dos cadáveres, el de mi víctima y otro más! Alguien me protegía, pero ¿quién? Decidí que aquel misterio podía esperar y continué mi marcha por el tejado: la prioridad era salvar a mis compañeros. Cuando encontré la posición idónea me instalé, descolgué rápidamente el arma de mi hombro, ajusté los niveles térmicos, apoyé los codos en el suelo y accioné el percutor de ondas repetidas veces sin éxito: no funcionaba.
Mientras tanto, los dioses seguían agrupando a los monjes askálathas junto a una de las fuentes derruidas. A los que les costaba caminar los empujaron sin contemplaciones. Vi morir al menos a cuatro de los míos que cayeron sobre las ruinas. Detrás de ellos, las paredes de transparencias fluctuantes, que tan bonitas nos parecieron cuando las inventamos y colocamos alrededor de nuestros edificios, impedían ahora toda acción evasiva. ¡Y los dioses hacían chanza de ello! Se burlaron de nuevo de nuestra incorruptibilidad mancillada señalando hacia los laboratorios y mostrando las pastillas de ignis que llevaban en sus bolsillos. Nuestras instalaciones iban a volar en pedazos —yyo con ellas si no me apresuraba a restablecer el funcionamiento del arma que tenía entre las manos. Los askálathas negaban la traición aún a pesar de que era evidente. ¿Cómo, si no, sabían los dioses que las resinas memori de tipo D eran altamente inflamables?
Poco a poco la confianza comenzó a flaquear entre las filas de mis compañeros. La posibilidad de que un askálatha se hubiera corrompido transformó a los demás. Yo, que los observaba a intervalos desde el tejado, mientras peleaba con el arma que se obstinaba en no funcionar, vi la duda reflejada por primera vez en sus rostros. La duda, la confusión y finalmente la ruptura: el grupo se fracturó en secciones, se acusaron unos a otros, al principio con gestos, luego con palabras y finalmente con agresiones. Yo no podía creer lo que estaba viendo, tenía que intervenir antes de que se mataran entre sí. Y la maldita arma seguía sin funcionar. ¿En qué me equivocaba?
La algarabía creció y creció. Los dioses se reían de ellos, yo lo contemplaba todo desde el tejado, temblando de rabia e impotencia, desmontando y volviendo a montar el arma letal, analizándola de nuevo cada vez. ¿Dónde estaba mi error? ¿Porqué no disparaba?
Cundió el pánico entre mis compañeros quienes, hasta aquel momento, no habían proferido queja alguna ni siquiera al ser torturados. Nunca antes se había atrevido un askálatha a poner en duda la confianza en el grupo. Y ahora, tras la certeza de la traición, parecían todos ellos una jauría de animales.
Desmonté el arma por millonésima vez.
Giellae, totalmente absorbida por la lectura, no escuchó la melodía que llevaba a los alumnos, en modo estampida, hacia el gran comedor.
Lo había repasado todo: el ajuste térmico para el objetivo, la distancia aproximada, hasta había requetelimpiado la banda del cargador, el percutor de onda no estaba obstruído… ¿Qué diferencia habría si el arma la hubiera programado yo? —me pregunté al fin. ¡Y di con la solución!
Me apresuré a extraer la memoria maldiciendo mi despiste. En efecto, en las órdenes de protocolo de seguridad figuraban los grados térmicos de quien utilizaba habitualmente el arma. ¿Cómo no lo había pensado antes? Cambié las órdenes internas y puse mi temperatura 33º como emisor. La temperatura de los dioses: 38º, como receptores de los proyectiles era correcta. Volví a mi posición después de reajustar los niveles térmicos. Pero antes de que pudiera apuntar, a la orden de uno de los dioses, estos vaciaron sus cargadores contra los askálathas.
Tardé un poco en comprender que lo que estaba ocurriendo era real. Una niebla roja, desgarrada en jirones, cubría las filas de mis compañeros askálathas. Las nubes sangrientas permanecían suspendidas en el aire, irreales e inmóviles, mientras que los cuerpos caían al suelo destrozados. Hasta los propios dioses enmudecieron sobrecogidos por el espectáculo. Contemplaban el misterio de la sangre de los askálathas suspendida en el aire y que se desparramaba lentamente siguiendo la dirección del viento.
—Las paredes de transparencias fluctuantes causaron aquel efecto óptico —murmuró Giellae reprimiendo las ganas de llorar—. La sangre no se queda suspendida en el aire.
Releyó el párrafo de nuevo mientras reflexionaba acerca de la visión que Xahallae había descrito.
—Después de lo ocurrido, ¿qué askálatha querría acercarse a un dios a no ser para torturarle?
Pasó la página y descubrió que la crónica, lo que de la crónica se había conservado, ya había concluido. Miró unas cuantas hojas más y suspiró decepcionada. En la tercera parte del libro, los biógrafos de Xahallae ni eran pocos ni se ponían de acuerdo para reconstruir sus hechos. Leyó muy por encima algunos de los datos biográficos para memorizarlos, por si la tutora le preguntaba, y cerró el libro.
—Decidido, voy a ser una askálatha —susurró para sí—. Y lo primero que haré será construirme un hilo cinético por si, algún día, me toca decapitar a un dios. —Se prometió a sí misma mientras guardaba el libro en su mochila y se pasaba la mano por la cabeza para replegar el mechón no autorizado que se había descolgado oreja abajo.
Tres mesas más atrás, el estudiante que vigilaba los movimientos de Giellae volvió la cabeza al escuchar un rumor de pasos que se acercaban. La tutora, que había vuelto a la sala de Estudios Personales, se apostó junto a la puerta, a la espera de que Giellae terminase de recoger para hacerle algunas preguntas. Contempló distraída la sala ya casi vacía y descubrió al chico del rostro vibrante.
Cuando este comenzó a perseguir a Giellae, primero por los corredores de la Escuela y luego por los jardines, la tutora lo siguió a él mientras deslizaba una mano hacia el interior de un bolsillo del chaleco blanco y preparaba su propio hilo cinético.
CAPÍTULO II
LA LIRIKOI PROSCRITA
Mi pequeña Josephine Maria, si estás escuchando este audimensaje es que estoy muerto…
—Y yo metida en un lío muy gordo. ¡Dedie! —sollozó la lirikoi—. Dedie, dedie, dedie querido. Tú que fuiste mi primera palabra y el mejor de los padres. Dedie ¿Qué te ha ocurrido? ¿Dónde están tus restos? ¿Qué os llevábais tú y el señor Bharinsk entre manos?
Con la manga de su gabardina apartó las lágrimas que corrían por sus mejillas y respiró hondo. Un mes y tres días cent habían transcurrido desde que su padre desapareciera rumbo al planeta Barist, con la misión de entablar relaciones comerciales con los diaplessioi, domadores de disphiles; y nada se había vuelto a saber de él desde entonces. La lirikoi ahogó un gemido: no podía creer que dedie estuviera muerto, como tampoco podía creer que el anciano que la había recibido tan amablemente en su casa hacía escasos minutos cent se hubiese desplomado sin vida delante de sus narices después de tomar un par de sorbos de su taza de té.
Se acercó al cadáver aún caliente de Bharinsk, le cerró los párpados y le cubrió el rostro con una de las servilletas que él había dispuesto, aún en vida, para aquel té mortal.
Rectificó varias veces la posición de la servilleta hasta que consiguió cubrir el rostro del muerto completamente. Así lo habría querido su padre para su amigo: «La muerte es un acto de intimidad individual y la última de las enseñanzas de la vida, no debes observarla a través de los ojos de quien ya la ha conocido. Eso sería jugar con ventaja, hacer trampa» —le dijo una vez a su hija en un funeral.
—Y yo nunca hago trampa, dedie.
Miró a su alrededor y meditó unos instantes, tal vez debería recoger los fragmentos de la taza que se había estrellado contra el suelo, limpiar el líquido emponzoñado, borrar todo rastro de lo que, al parecer, había acabado con la vida del anciano.
—O tal vez debería huir. Sí. Será lo mejor.
Salió del despacho de Bharinsk con suma precaución, procurando no ser vista ni oída por los demás habitantes de la casa, y comenzó a correr escaleras abajo para huir de allí. Su instinto así se lo aconsejaba.
Esta es mi despedida, pequeña, y todavía sigo dudando si hacerte partícipe de mi secreto o no.
La cálida voz de su padre hizo otra larga pausa en la grabación que reproducía el diminuto audimensaje. Ella corría ahora por la avenida Perlada. Las hojas grises y secas que yacían amontonadas en los bordes de las aceras revolotearon impulsadas por el viento que desplazó la lirikoi en su carrera. Los paseantes la contemplaron perplejos, ¿qué le ocurría a aquella joven? Los lirikoi jamás se apresuran por las calles, y mucho menos por las avenidas. Se agitan los plumones de la cabeza, lo cual no es de buen tono.
En un momento dado, ella se llevó la mano a la oreja para comprobar que el audimensaje seguía en su sitio. A continuación sintió una nueva punzada de tristeza: había olvidado los largos silencios en que se sumía su padre cuando le explicaba algún tema complicado.
—Dedie, he cruzado el planeta de parte a parte buscando la casa del señor Bharinsk. Y tal y como dejaste escrito en mi agenda he acudido a la cita ataviada con este vestido que ya casi no me cabe: el estampado con anticuados rombos azules y rojos, con el cual me vio de pequeña. Y tras reconocerme —gracias al vestido, tal como habías previsto— me ha entregado tu audimensaje y ha caído fulminado. Tal vez habría veneno en su infusión… ¡Ay, dedie! He violado las leyes de estado de alerta viajando sin el permiso correspondiente, y sin maleta. En esta situación de preguerra me he convertido en una proscrita, ya no podré volver a casa, ni cambiarme de ropa, ni comer en un sitio discreto. Así que me parece que merezco, más que nadie, tu secreto —protestó la lirikoi alargando aún más las prodigiosas zancadas que propiciaban sus largas piernas rematadas con un excelente par de botas saltarinas.
Rodeó el monumento al doctor Phoem, el mentor de los más recientes programas de estudios, y ante el estupor de los otros transeúntes, no pudo evitar dedicarle un mal gesto.
—Phoem. ¡Maldito vendido a la Cúpula! Mi segunda pubertad fue absolutamente desgraciada por culpa de tu Programa de Entonación.
Descendió de cuatro en cuatro los escalones del paseo Viejo y lo cruzó zumbando en dirección a la alameda del Océano. Llegado a este punto, la alameda del Océano, la antiquísima vía que dividía la ciudad de norte a sur, se ramificaba en cuatro calles de paso; dos de ellas conducían al Viejo Puerto. Esta antigua fortaleza, en la que durante la Gran Guerra el pueblo lirikoi se enfrentó valientemente a los dioses, se había transformado en la zona aeroportuaria de donde despegaban las naves interplanetarias exclusivas de los lirikoi: los galeones. Las otras dos callejuelas desembocaban en el turístico paraje de las Aguas de Idda, el acantilado que frenaba el ímpetu del Océano Sur, cuya fuerza de impacto había esculpido un descomunal paredón de piedra que bordeaba aquella parte de la ciudad. Y así había quedado desde la Edad Antigua; el paredón seguía conteniendo el empuje de aquellas aguas que subían y bajaban más de 800 metros en virtud de una violenta marea que se repetía cada 429 segundos cent.
Decido finalmente confiar en ti, pequeña Josephine Maria.
La voz de la grabación volvió a sonar en el oído de la lirikoi. Esta se llevó de nuevo la mano a la oreja y empujó el audimensaje con el dedo un poco más adentro. Temía que, entre salto y salto, el diminuto aparato cayera al suelo y se perdiera para siempre.
No repitas a nadie las palabras que vas a oír. En primer lugar da las gracias al señor Bharinsk por entregarte este audimensaje que…
—El señor Bharinsk acaba de morir, dedie. En cuanto descubran su cadáver pasaré a convertirme en sospechosa de asesinato. Voy a tener que abandonar el planeta… con tu secreto a cuestas… si es que me lo confías de una vez por todas.
De las dos callejas que comunicaban la alameda del Océano con el Viejo Puerto la lirikoi escogió la primera. La atravesó con rapidez, sin prestar atención a los comercios, la mayoría cerrados a cal y canto en contra de lo habitual.
—¡Oh, no! —Se detuvo en seco y los plumones blancos que cubrían los laterales de su cabeza se agitaron por la violencia del frenado.
Frente a ella, taponando por entero el cabo de la calle, un batallón de guerreros para la seguridad se había desplegado y le impedía acceder al Viejo Puerto. Se dio la vuelta y probó suerte con la siguiente calle. El resultado fue el mismo con el agravante de que el batallón que se había instalado en la calle anterior había comenzado a correr hacia ella para acorralarla por detrás y proceder a su detención.
Estaba rodeada. No tenía escapatoria. Lo más sensato sin duda sería entregarse y confiar en la justicia de los lirikoi: ella no había hecho nada malo. Nada malo excepto saltarse la normativa de estado de preguerra atravesando más de un continente con un galeón académico —prestado—. Y por si esto fuera poco, en cuanto los jueces descubrieran las desastrosas calificaciones que manchaban sus expedientes de aprendizaje serían mucho más severos todavía; y eso sin contar con la posibilidad de que la acusaran de la muerte del señor Bharinsk.
—Tengo que huir como sea.
Corrió de nuevo hacia la siguiente calle, una de las que desembocan en el paredón de las Aguas de Idda. Se camuflaría entre los turistas, cruzaría por la pasarela hasta el otro lado del océano y, atravesando por el puente de los Ocho Vientos, accedería al otro extremo del Viejo Puerto sin dificultad. Por un momento temió que, a causa de haberse proclamado la situación de preguerra, el paraje estuviera desierto; pero cuando vislumbró el extremo del paredón vio que estaba repleto de turistas. Estos aprovechaban los últimos minutos cent antes de que entrase en vigor la norma de preguerra que restringiría drásticamente las actividades lúdicas. Apiñados detrás de la reja de seguridad, sin dejar resquicio alguno, contemplaban extasiados las estrepitosas y salvajes subidas y bajadas de la marea. Entonces ella temió lo contrario: ¿podría huir a pesar de la nutrida multitud?
El bramido de las Aguas de Idda era legendario y, en tiempos más pacíficos, atraía visitantes de todo el Cosmos. Ahora, debido al estado de preguerra, estos últimos turistas procedían únicamente del propio planeta.
—No hay turistas extranjeros —advirtió ella—. Tal vez estén vetados los vuelos espaciales. En ese caso incrementaré mis delitos porque estoy decidida a salir de aquí volando. Pluscuamproscrita voy a ser. ¿Y a dónde me voy a dirigir cuando consiga despegar? ¡Ay, dedie! ¡En qué lío me has metido! Además, el paredón está a reventar de visitantes. No sé si podré…
… y recupera el galeón del abuelo, en el 2º puente del Viejo Puerto, hangar H.20, 5º brazo. La voz del audimensaje suspiró consternada antes de continuar. Hija mía, sé que tienes dificultades para pilotar…
—Qué tontería, dedie. Mi pilotaje es moderno y atrevido, innovador en ocasiones, siempre arriesgado y artístico y, por todo esto, incomprendido en las filas académicas —se quejó ella volviendo la cabeza para comprobar si los guerreros para la seguridad seguían persiguiéndola.
Así era. Dos de ellos se habían destacado de su pelotón y se le acercaban por detrás. Ella no podía dar la vuelta, el resto le cerraba el paso y le impediría acceder al Viejo Puerto en el caso de que lo intentase. Tampoco podría escapar por la pasarela de apretados turistas que, ajenos a su huida, contemplaban con la respiración contenida el movimiento brutal de la marea de las Aguas de Idda.
Te he elegido a ti porque llevas en tu sangre parte de la sangre de nuestro héroe Glab Slebhamoll. Tal vez esta sea la razón de que no llegaras a adaptarte completamente a las costumbres de los lirikoi. Eso es así, mi pequeña. Y la voz sonó un poco más distendida. Nunca te recortas los plumones, y eres la más alta de la población.
—Eso es cierto, dedie, así que aunque consiguiera apretujarme entre los turistas no podré camuflarme. No me acordaba del enojoso detalle de mi estatura. Por lo tanto aquí se acaba mi esperanza de huir.
Detuvo su carrera y barrió con la mirada sus alrededores. Algunos turistas habían reparado en ella y la observaban con curiosidad. El rugido de las Aguas de Idda cambió de tono cuando el océano comenzó a descender. A todos los presentes se les erizaron los plumones menores al escuchar el arrastre de las aguas replegándose y la terrible fuerza de la succión. El océano resultaba mucho más sobrecogedor durante esta fase que en la anterior.
—Si estuviera tan loca como para aventurarme a huir por el borde del paredón, por fuera de la valla de seguridad, dispondría de 429 segundos cent para llegar al extremo opuesto antes de que las aguas volvieran a cubrirlo —caviló con rapidez—. Desde allí descendería por la escollera y conseguiría mi objetivo: acceder al Viejo Puerto atravesando el puente de los Ocho Vientos. Solamente de este modo abordaré el galeón del abuelo, como dedie me pide que haga. Pero si no llego a recorrer todo el tramo antes de que suba la marea, moriré. —Respiró profundamente y emprendió la carrera—. Tal y como sospechaba —se dijo— la locura me ha vuelto a seducir. Pues bien, yo me lo he buscado, de modo que ahora todo lo que tengo que hacer es atravesar rápidamente el paredón. Y puede que lo consiga si no malgasto más tiempo en inútiles pensamientos.
Pasó al otro lado de la verja de seguridad y notó bajo sus botas saltarinas el traidor suelo resbaladizo de la cresta del paredón. Dio un traspié pero inmediatamente recuperó el equilibrio. Los de seguridad no se atrevieron a seguirla. Se arrimaron a la valla ordenándole que desistiera de tan desplumonada idea.
—Dedie, has hecho bien en confiar en mí —susurró la lirikoi desoyendo los gritos de sus perseguidores—. Lástima que no puedas ver mi pericia en esta carrera. ¡Si parece que vuelo!
En el momento en que descubrieron que alguien había traspasado la valla de seguridad e intentaba recorrer el borde del paredón, los turistas se volvieron hacia ella con sus cámaras para inmortalizar a quien, sin remedio, sería arrastrada por las Aguas de Idda en cuanto subiera la marea; si no es que caía antes por culpa de un resbalón.
El diminuto audimensaje que el señor Bharinsk, antes de morir, le había entregado por orden de su padre, emitió entonces un rumor apenas perceptible. El fragor del océano impedía escuchar cualquier otro sonido. Ella lo extrajo de su oído y lo presionó para que funcionara a toda potencia. Lo introdujo de nuevo y continuó la peligrosa marcha que había iniciado.
… lleva el galeón del abuelo al planeta que visitamos cuando se te cayó el cuarto diente superior de la tercera fila.
—Dedie, eso no. Odio los acertijos. Además, hasta la fecha se me han caído ya ochenta y tres dientes. Y hemos sido una familia muy viajera.
Por motivos de seguridad no puedo ser más explícito, pero sé que disfrutarás con todo esto. Siempre te gustaron los acertijos así que haz memoria y pensamiento. Sigo. En cuanto llegues allí, sitúate en la tercera órbita y coloca el galeón en su línea de flotación natural.
Resbaló de nuevo. El borde del paredón estaba absolutamente pulido por la erosión del agua. Ni siquiera las algas redyu, las más aguerridas del reino vegetal, se atrevían a colonizar aquel peñasco. No consiguió esta vez recuperar el equilibrio y cayó aparatosamente de bruces. La inmensa gabardina se abrió y revoloteó como un pájaro de presa que pretendiera despeñarla por el acantilado, no sin antes ensañarse con los llamativos rombos del vestido. Los turistas plasmaron el momento con sus cámaras mientras exclamaban todas las expresiones de horror que se sabían.
La lirikoi, que se había aferrado al borde de la roca, seguía resbalando, iba a caer sin remedio. Miró hacia abajo y sintió que el vértigo se apoderaba de ella. Las Aguas de Idda habían descendido casi la mitad de su recorrido y el espectáculo era verdaderamente aterrador. Innumerables remolinos se formaban continuamente y espumaban estrepitosamente al tropezar los unos contra los otros. Cierto que el azul intenso del Océano Sur era de una belleza inigualable, pero espantosa al mismo tiempo y asombrosamente atrayente. Tuvo que luchar contra el deseo de dejarse caer. La muerte —eso lo sabía todo el Cosmos— asomaba en aquellas corrientes. Los que se habían precipitado a aquel abismo habían sido zarandeados, destrozados y succionados sin remedio. Sus cadáveres jamás habían sido encontrados.
Ella, que pensaba estas cosas aferrada al borde y con el cuerpo balanceándose entre la roca plana y el abismo, notó aterrorizada que sus manos comenzaban a ceder.
—Es inmoral comer delante de los demás —murmuró apartando de sí los efectos del pánico—. Pero he de salvar mi vida y desvelar el secreto de dedie.
Se impulsó con los brazos y acercó su cara a la peña para darle un buen bocado. Apenas tuvo el tiempo justo para arrastrar una mano hasta el hueco donde había hincado los dientes y asegurar sus dedos en aquel borde recién dentado y menos resbaladizo. Así, de este modo pudo izarse para ponerse nuevamente de pie sobre el paredón. Una vez allí, volvió el rostro en dirección al océano para ocultarlo pudorosamente de los turistas y trituró, con la boca bien cerrada, aquel fragmento de piedra duro y salado: a saber de dónde iba a sacar su siguiente comida.
Al verla en pie de nuevo sobre el paredón, los espectadores emitieron una ovación. La lirikoi no solo no había caído a las Aguas de Idda sino que, además, había violado la norma que prohibía comer en público. Algunos de los presentes creyeron que se trataba de un espectáculo artístico que criticaba las costumbres más ancestrales del protocolario pueblo lirikoi y aplaudieron a rabiar prometiéndose para sus adentros escandalizar a sus familias engullendo alguna piedra pequeña delante de todos en las fiestas de la Voz. Las cámaras apuntaron ahora al hueco del mordisco.
«El Mordisco de la Fugitiva». Lo titularía alguien más tarde, lejos del rugido ensordecedor.
Y la fugitiva volvió a ponerse en marcha. Muy pronto pasó de caminar a correr. El tiempo del que disponía era muy limitado. Si el océano la alcanzaba perdería la vida. Detrás de la pasarela, aunque parecía imposible, el número de turistas se había incrementado ostensiblemente. Peligraba incluso la estabilidad de la valla de modo que, los guerreros para la seguridad intentaron, mediante esta excusa, apartar de allí a los espectadores para acceder ellos a la pasarela y atraparla. Pero fue del todo inútil. Los lirikoi parecían haber formado un paredón de espectadores sobre el paredón de piedra. Y tan impenetrable era el uno como el otro.
Ya habían transcurrido 202 segundos cent y el océano completaba su retirada arrastrando pesadas piedras por el fondo del abismo, 800 metros paredón abajo. Las aguas cambiaron de tono una vez más y comenzaron a crecer de nuevo.
Ella no había superado aún ni la mitad del recorrido.
—Tengo que correr más rápido —se dijo sin dejar de prestar atención a la voz de su padre que le dictaba instrucciones sin parar.
Con la inclinación natural del galeón descubrirás, en el lugar donde más abunde el color del traje que tu madre llevaba cuando fuimos a recoger la sal terapéutica durante el eclipse de la segunda luna del planeta donde tropezamos con el hongo maloliente, una caja con la forma y el tamaño de…
—¡Oh, dedie! Eso sería hasta divertido si estuviera acomodada en un sillón en la casa de tu amigo, el difunto señor Bharinsk. Y supongo que así pretendías que fuera. No te imaginas la peligrosa situación a la que me he visto abocada, la cual estoy superando, valerosamente, eso sí.
Resbaló de nuevo y recuperó el equilibrio de inmediato. Siguió corriendo por aquella cornisa resbaladiza. Las Aguas de Idda crecían con rapidez. La espuma que generaban los incontables remolinos impedía calcular el nivel exacto que alcanzaba ahora la marea. De aquella garganta que se extendía a lo largo del paredón emergía el más atroz de todos los bramidos que acabó por silenciar la voz del audimensaje.
De pronto, a la corredora le invadió el desánimo. No alcanzaría el otro extremo a tiempo. Al océano solo le faltaba crecer un par de metros para alcanzarla. Los turistas se sumieron en un angustioso silencio. Aquellos que habían acudido con sus hijos los apartaron, no sin dificultad, de la verja de seguridad para que no contemplaran el funesto final de la aventurera. «El Mordisco de la Fugitiva» adquiriría posteriormente fama siniestra.
—No debo dejarme llevar por el pánico —se ordenó a sí misma.
Las piernas le temblaron de miedo. Desde pequeña había temido a los océanos hasta tal punto que, en varias ocasiones, se había negado a embarcar y navegar por sus aguas. Por el contrario en el espacio abierto se sentía libre: «Mi hogar sin criaturas pedigüeñas, ni fronteras que me detengan: cero limitaciones» se decía a sí misma cuando pilotaba los pequeños veleros de iniciación rumbo a las estrellas más cercanas haciendo caso omiso de las reprimendas de sus profesores de canto. Aquellos docentes jamás se habían encontrado con una lirikoi tan absolutamente desafinada. Sus cantos desplegaban a medias las velas y el palo mayor quedaba siempre inclinado impidiendo así la impecable navegación sideral, orgullo de los lirikoi.
Recorrió otro buen trecho de la cornisa con la espuma oceánica mordiendo los tobillos de sus botas saltarinas. Viendo que el tiempo se le agotaba, quiso intentar un último esfuerzo y se impulsó para ejecutar un par de saltos. Incluso trató de recordar alguna de las canciones de elevación, pero a su mente solo llegaba la amenaza del océano y el recuerdo de las reprimendas de su instructor de vuelo: «¡Sangre de mis antepasados! ¿Pero qué partitura estás entonando, señorita? No reconozco ninguna nota».
—Jamás entendieron mi arte —se lamentó impulsándose en otra desmesurada zancada.
El público se llevó las manos a la cabeza. Unos gritaron, otros dejaron escapar alguna lágrima y una pareja, cuyos rostros emitían vertiginosas vibraciones, abandonaron el paraje con una expresión de alegría dibujada en sus rostros. Los guerreros para la seguridad, que habían desistido ya de atravesar la pasarela rebosante de turistas, manipularon sus phonos para comunicar la noticia a sus jefes y se retiraron. Las Aguas de Idda remontaron despiadadamente el paredón y cubrieron las rocas pulidas y el Mordisco de la Fugitiva. Se elevaron rabiosas y envolvieron a la lirikoi cuando descendía de una de sus soberbias zancadas. Las olas la zarandearon salvajemente antes de que el océano la succionara hacia sus profundidades.
—¡Oh, dedie! Fuiste la primera palabra de mi vida y serás la primera de mi muerte… cuando esta llegue.
CAPÍTULO III
LA MISIÓN DE LOS PERSÉGUILAS
Ehjord se despertó sobresaltado. Estiró el brazo buscando a Rho y, al no encontrarla se incorporó y encendió la luz de la mesilla. Parpadeó molesto y maldijo una vez más la potencia excesiva del foco. Se frotó los ojos y la llamó. Ganduleó cinco segundos cent y buscó las zapatillas por debajo de la cama. Al fin ella apareció en el umbral de la puerta. Estaba completamente vestida y uniformada.
—Se acabaron mis vacaciones —dijo con mal disimulada resignación—. Y sospecho que las tuyas también. Tienes un mensaje en el ofice. ¡Se aproximan malos tiempos! —Rho se sentó al borde de la cama, junto a él, y le acarició el vello que comenzaba a crecer recio en su espalda—. Mejor dicho, los malos tiempos ya están aquí.
Él asintió con un leve movimiento de cabeza. Todavía le pesaba el sueño y las palabras tenían el valor de medias palabras solamente. Bostezó e hizo un esfuerzo por despabilarse. Ella lo contempló pensativa. El Cosmos andaba muy revuelto. Las manifestaciones en protesta contra los abusos de la Octava Dimensión habían dado paso a verdaderas batallas campales. Eso, al menos, decían los servicios de información, pero ¿quién confiaba en ellos ya? La búsqueda y captura de los disidentes del sistema que se implantó tras la Gran Guerra se había recrudecido considerablemente y había causado graves y terribles accidentes. Y por encima de todo esto, el último rumor que corría ya en casi todos los planetas: algunos dioses habían recuperado sus memorias y fraguaban su revuelta y su venganza. Todos se preguntaban quiénes estaban ayudando a los dioses, si los huomitas como decían unos, o los seres de la Octava Dimensión, según aseguraban otros.
—Te vas ya —observó Ehjord ya despierto del todo. Jugueteó con el cierre del chaleco de trabajo con el que Rho se había vestido apresuradamente en cuanto recibió el mensaje que le ordenaba su reincorporación—. Me gustaría saber adónde te envían.
Ella le apartó la mano sonriendo y ajustó el cierre hermético que subía hasta el final del cuello. Su figura quedó envuelta en el blanco nuclear del uniforme askálatha. La capucha colgaba por su espalda y el cabello verde oscuro permanecía recogido en la redecilla de seguridad, también blanca, que tanto disgustaba a Ehjord.
—No puedo desvelar mi destino. Ya lo sabes. Pero no debes preocuparte —le tranquilizó—. Me envían con un grupo de askálathas de tercer nivel, a una estación de telecomunicaciones. Es lo único que te puedo contar.
—¿Vas a rastrear el paradero de dioses fugitivos? ¿Acaso es cierto que hayan escapado algunos de su planeta de confinamiento?
Ella sonrió de nuevo y negó con la cabeza.
—No puedo decir nada. No me presiones. Lo único que añadiré es que estaré bien segura pase lo pase. Ya sabes que los askálathas de tercer nivel nunca arriesgan el tipo.
Se levantaron y se abrazaron.
—Aunque estuviera embarazada, con los askálathas no correría ningún peligro —murmuró Rho en voz baja, no obstante él la oyó.
—¿Estás…?
Ella pareció meditar la respuesta.
—No. No —repitió—. Era un decir —y cambió de tema—. Escucha tu mensaje antes de que me vaya. Yo te he dado una pista de mi paradero. —Y le susurró traviesa al oído— Seguridaaaaaaad, askáaaaaaaalathas.
—Espero que te alimenten bien. Estás muy delgada. Con el uniforme blanco pareces un ser de la 1ª dimensión.
Ella le propinó un empujón y Ehjord salió del dormitorio en dirección al ofice.
—Tú nunca has visto un ser de la 1ª dimensión, ni siquiera de la 2ª. ¡Qué tarde es! —exclamó ella a continuación consultando su info. Tengo que hacer el equipaje.
La puerta del ofice se cerró en cuanto Ehjord tomó asiento. La red de reconocimiento recorrió toda la estancia y, tras comprobar que no había ningún intruso, dejó de parpadear el piloto y la pantalla se iluminó para emitir las pertinentes instrucciones.
En el dormitorio, Rho acabó de doblar su ropa y la apretujó en la vagoneta que la seguía a todas partes. Se detuvo un instante ante el espejo y levantó un poco la parte superior del uniforme y su propia piel; allí debajo, bien acurrucados, los dos embriones del tamaño de un botón comenzaban a desarrollar sus extremidades. Hacía mucho que Ehjord deseaba que tuvieran un hijo y ella había pensado en darle una sorpresa aquel mismo día. Pero la movilización lo había estropeado. Rho extendió de nuevo la piel y se alisó el chaleco, los pequeños quedaron ocultos de nuevo. Poco le había faltado para revelárselo a su compañero, pero en el último instante decidió no decirle nada. En caso de que les ocurriese lo peor a ella y a los bebés, Ehjord únicamente lamentaría una pérdida y no tres, pues nada sabría de los pequeños.
El ruido que hizo la puerta del ofice al abrir y cerrarse de nuevo interrumpió sus pensamientos. Rho se apartó del espejo y guardó sus zapatos masajeadores en el bolsillo lateral de la vagoneta.
—¡Una misión para cuatro perséguilas! —anunció él asomándose al dormitorio—. Cuatro guerreros, un batallón completo.
Ella lo abrazó intentando disimular su preocupación. Los guerreros perséguilas actuaban en solitario, máximo en pareja en las misiones difíciles. Cuatro perséguilas componían un batallón completo. Aquello significaba que su misión sería más que peligrosa, tal vez una misión con escasas posibilidades de retorno. Rho se pasó la mano por la frente, dudaba si contarle a Ehjord lo del embarazo, ahora la situación había cambiado radicalmente y ya no era ella quien corría el mayor peligro. Decidió seguir sin revelarle la existencia de los dos diminutos perséguilas que crecían deprisa bajo su piel. Era necesario que Ehjord se concentrara en la misión, que no tuviera distracciones ni descuidos que pusieran en peligro su vida.
En silencio ella acabó de preparar el equipaje. Ehjord, de pie junto a la vagoneta, la contemplaba entristecido. Cómo iba a echarla de menos. Paseó la vista en derredor para comprobar que ella no se olvidaba de nada y se fijó en la vagoneta, abierta de nuevo para albergar un suéter de plumargón amarillo. Del bolsillo interno de la tapa, el que se utiliza para guardar documentos, tickets de lenguaje y comprobantes, parpadeaba la esquina de un holograma de viaje que contenía el anagrama azul que identificaba al planeta Murbidjam, la antesala de Zgouzamohs, el planeta maldito.
Ambos se miraron sin decir nada. Ehjord estaba convencido de que Rho, por algún motivo especial, quería que él conociese su paradero. Revelar el destino de una misión era un signo de debilidad mal tolerado por los guerreros perséguilas. Ehjord no dijo nada pues, pero agradeció mentalmente que Rho hubiera desobedecido la ley de secretos de aquella manera tan sutil.
—Una misión de cuatro —repitió ella rompiendo el triste silencio de la separación—. ¿Puedo preguntar a quién llevaréis en sustitución de Ojools?
—Estoy pensando en Shoreeh —respondió él—. ¿Qué te parece?
—Me parece bien. Tiene muchos méritos en su carrera. El principal problema lo tendréis con Ojools cuando se entere.
—Cierto —asintió él—. Pero debe recuperarse completamente antes de volver a la acción. El accidente casi le costó la vida. —Ehjord la cogió por ambas manos y la contempló esbozando una sonrisa—. Ya sabes cómo es tu hermano. No permitirá que otro ocupe su lugar. De modo que nos marcharemos dentro de veintidós minutos cent sin despedirnos de él. Sin decirle nada.
—Se va a poner hecho una furia.
—¡Qué duda cabe! —bufó Ehjord.
La vagoneta emitió un pitido y comenzó a deslizarse hacia la puerta del apartamento. Rho se volvió hacia Ehjord, se besaron y ella le acarició el cabello.
—Quiero volver a ver esta larga melena íntegra, ¿me oyes? Te quiero de regreso a ti y a todos tus componentes.
Él rió halagado.
—Cuídate, Rho. Prométeme… cuídate… ¡Odio las despedidas!
La puerta se cerró tras ella y Ehjord, sombrío, comenzó también a preparar su equipaje. Sentía remordimientos por haberle mentido a Rho; en realidad iba a prescindir de Shoreeh. El éxito de un batallón perséguila radicaba en el grado de confianza que unía a sus componentes en un comportamiento común. Shoreeh era bueno en su trabajo pero se mantenía al margen de cualquier iniciativa que no tuviera que ver con su condición de guerrero. No participaba de los juegos ni de las bromas, era estricto con la aplicación de la normativa y de las hojas de rutinas, y estaba completamente incapacitado para la improvisación.
Amontonó sus calcetines reforzados y estancos, y los emparejó cuidadosamente; al parecer, según había visto en tantísimos documentales de la fabulosa aventurera Foorne, había demasiados planetas y lunas cuyos suelos desprendían elementos peligrosos.
—No dejaré que nada toque mis pies. ¡Ah! Mis botas.