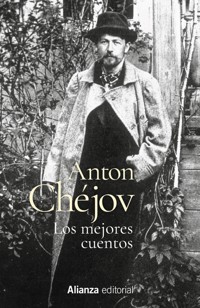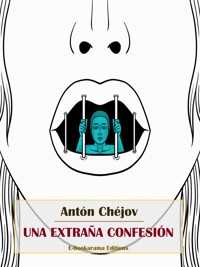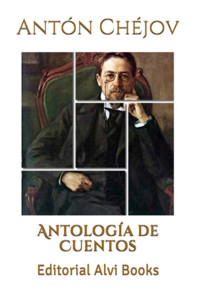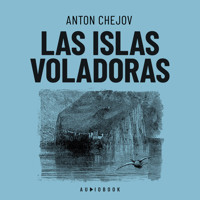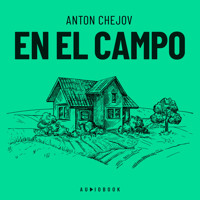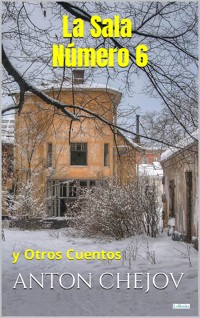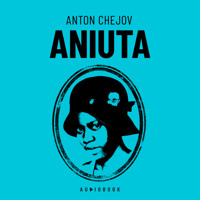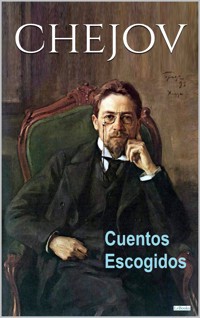Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ilustrados
- Sprache: Spanisch
El duelo es una novela del escritor ruso Antón Chéjov. Publicada por primera vez en 1891 en el periódico Tiempo Nuevo, esta obra exhibe la prosa madura de Chéjov en un importante período de transición en la literatura y la cultura rusas. La novela se sitúa entre el ocaso de la gran novela realista rusa y el auge de las tendencias vanguardistas que vendrían a definir la era modernista en vísperas de la Revolución Rusa. El duelo es una carta de amor a la literatura rusa del siglo xix, que al mismo tiempo cita e imita los principales logros estilísticos literarios que la precedieron y marca el comienzo de un nuevo período, cuando las batallas ideológicas del pasado, representadas en la novela por un duelo real, ya han sido peleadas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Antón Chéjov
El duelo
Ilustraciones de
Javier Olivares
Traducción del ruso de
Marta Sánchez-Nieves
I
Eran las ocho de la mañana, la hora en que los oficiales, los funcionarios y los viajeros, después de una noche habitualmente calurosa, asfixiante, se bañaban en el mar y después se iban al pabellón a tomar café o té. Iván Andréich Laievski, un joven de unos veintiocho años, un rubio un poco delgadito, con gorra del Ministerio de Finanzas y con zapatos, llegó a bañarse y se encontró en la orilla a muchos conocidos, entre ellos a su amigo el médico militar Samóilenko.
De cabeza grande y rapada, sin cuello, colorado, narigudo, de cejas negras y velludas, con patillas canosas, gordo, de carnes fláccidas y, además, con voz ronca de bajo militar, Samóilenko causaba a cualquiera que llegara de nuevas una impresión desagradable de bruto y bronco, pero era pasar dos o tres días desde que se lo conocía, y su cara empezaba a parecer inusualmente bondadosa, amable, incluso bella. A pesar de su desmaña y su tono tirando a grosero, era un hombre pacífico, infinitamente bueno, apacible y cumplidor. En la ciudad se tuteaba con todos, a todos prestaba dinero, a todos curaba, les buscaba matrimonio, reconciliaba, organizaba pícnics en los que asaba broquetas y cocinaba una sopa de mújol muy sabrosa; siempre andaba intercediendo o pidiendo por alguien y siempre se alegraba por algo. Según la opinión general, era inocente y solo adolecía de dos debilidades: la primera era que se avergonzaba de su bondad e intentaba enmascararla bajo una mirada severa y una aspereza fingida y la segunda, que le gustaba que los practicantes y los soldados lo llamaran excelencia, aunque no le correspondiera, porque solo era consejero de Estado.[1]
—Respóndame a una cuestión, Alexandr Davídych —empezó Laievski, cuando los dos, Samóilenko y él, se habían metido en el agua hasta los hombros—. Supongamos que quieres a una mujer y te unes a ella; vives con ella más de dos años, por ejemplo, y después, como suele suceder, dejas de quererla y empiezas a sentir que es alguien extraño para ti. ¿Cuál sería tu proceder en un caso así?
—Es muy sencillo. «Vete, madrecita, allá donde quieras». Y conversación acabada.
—¡Es fácil decirlo! Pero ¿y si ella no tiene a donde ir? La mujer está sola, no tiene familia, nada de dinero, no sabe trabajar…
—¿Y? Se le encajan quinientos de una o veinticinco al mes, y no hay más que hablar. Sencillísimo.
—Supongamos que tienes los quinientos y los veinticinco al mes, pero la mujer de la que hablo es inteligente y orgullosa. ¿De veras te decidirías a ofrecerle dinero? ¿De qué manera?
Samóilenko iba a responder, pero en ese momento una gran ola los cubrió a los dos, después golpeó en la orilla y, ruidosa, rodó de vuelta sobre las pequeñas piedras. Los amigos salieron a la orilla y empezaron a vestirse.
—Es complicado vivir con una mujer si no la quieres, por supuesto —dijo Samóilenko, sacudiendo la arena de una bota—. Pero, Vania, hay que razonar con humanidad. De pasarme a mí, no dejaría entrever que he dejado de quererla, viviría con ella hasta la muerte.
De pronto se sintió avergonzado de sus palabras; se recompuso y dijo:
—Aunque de ser por mí, se estaría mejor sin las mujeres. ¡Al diablo con ellas!
Los amigos se vistieron y echaron a andar hacia el pabellón. Aquí Samóilenko estaba como en casa, hasta tenían una vajilla específica para él. Todas las mañanas le servían en una bandeja una taza de café, un vaso facetado alto con agua y hielo y una copita de coñac; primero se tomaba el coñac, después el café caliente, después el agua con hielo y todo esto debía de estar muy rico, porque los ojos, después de beber, se le volvían sensuales, se alisaba con ambas manos las cortas patillas y decía, mirando al mar:
—¡Una vista asombrosamente espléndida!
Después de una larga noche perdida en pensamientos poco alegres, inútiles, que le habían impedido dormir y que parecían intensificar la asfixia y la oscuridad nocturnas, Laievski se sentía derrotado y lento. El baño y el café no hicieron que se sintiera mejor.
—Continuaremos esta conversación, Alexandr Davídych —dijo—. No voy a ocultarlo y te lo diré abiertamente, como amigo: las cosas con Nadiezhda Fiódorovna están mal…, ¡muy mal! Perdona que te confíe así mis secretos, pero tenía la necesidad de expresarlo.
Samóilenko, que presentía por dónde iba a ir el discurso, bajó la vista y empezó a tamborilear en la mesa con los dedos.
—He vivido con ella dos años y he dejado de amarla… —siguió Laievski—, mejor dicho, he comprendido que no había nada de amor… Estos dos años han sido un engaño.
Laievski tenía la costumbre de, mientras hablaba, examinarse con atención las palmas rosadas, roerse las uñas o manosearse los puños. También ahora lo hacía.
—Sé bien que no puedes ayudarme —decía—, pero te lo cuento porque conversar es la única salvación para nuestro hermano, un hombre superfluo y desafortunado. Debo generalizar cada uno de mis actos, debo encontrarle una explicación y una justificación a mi absurda vida en las teorías de alguien, en los tipos literarios, en que, por ejemplo, nosotros, los nobles, hemos degenerado, y cosas así… La pasada noche, por ejemplo, me consolé pensando todo el rato: ¡ay, qué razón tiene Tolstói, qué cruel razón! Y me sentí mejor así. En verdad, hermano, es un gran escritor. Se diga lo que se diga.
Samóilenko, que nunca había leído a Tolstói y que todos los días tenía intención de leerlo, se desconcertó y dijo:
—Sí, todos los escritores escriben partiendo de la imaginación, y él lo hace de la naturaleza…
—Dios mío —suspiró Laievski—, ¡hasta qué nivel nos ha estropeado la civilización! Te enamoras de una mujer casada, ella de mí… Al principio tuvimos besos, tardes serenas, juramentos, Spenser, ideales, intereses comunes… ¡Qué mentira! Huimos, en resumen, del marido, pero nos engañamos diciéndonos que huíamos del vacío de nuestra vida intelectual. Nos dibujamos así el futuro: primero al Cáucaso, mientras nos familiarizamos con el lugar y la gente, yo llevaré el uniforme y serviré, pero después tendremos un trozo de tierra en aquellas extensiones, trabajaremos con el sudor de nuestra frente, plantaremos viñas, sembraremos y cosas así. Si en mi lugar hubieras estado tú o tu zoólogo Von Koren, puede que hubierais vivido treinta años con Nadiezhda Fiódorovna y le habríais dejado a vuestros descendientes un rico viñedo y mil desiatiny[2] de maíz, pero yo me sentí un fracasado desde el primer día. En la ciudad hace un calor insoportable, no hay nadie, el tedio y, si sales al campo, ahí debajo de cada arbusto o piedra aparecen falangios, escorpiones y serpientes y, más allá del campo, las montañas y el desierto. Gentes extrañas, naturaleza extraña, una cultura miserable… Todo eso, hermano, no es tan fácil como pasear por la avenida Nevski con tu abrigo de piel, del brazo de Nadiezhda Fiódorovna, soñando con países cálidos. Esto es un combate no por la vida, sino por la muerte, ¿y qué combatiente soy yo? Un lastimoso neurasténico de manos cuidadas… El primer día ya comprendí que mis ideas sobre una vida laboriosa y un viñedo no valían nada. En cuanto al amor, debo decirte que vivir con una mujer que ha leído a Spenser y se ha ido por ti hasta el fin del mundo es igual de interesante que hacerlo con cualquier Anfisa o Akulina. El mismo olor a plancha, polvos y medicamentos, los mismos papillotes cada mañana y el mismo engaño…
—Sin plancha no hay casa que funcione —dijo Samóilenko, enrojeciendo ante lo que Laievski le contaba con tanta sinceridad sobre una mujer que conocía—. Vania, hoy no estás de humor, ya me doy cuenta. Nadiezhda Fiódorovna es una mujer maravillosa, instruida, tú eres una persona de mente magnífica… No estáis casados, cierto —continuó Samóilenko, lanzando miradas a las mesas vecinas—, pero eso no es culpa vuestra y, además… No hay que tener prejuicios y sí estar al nivel de las ideas modernas. Yo mismo estoy a favor del matrimonio civil, sí… Pero, en mi opinión, una vez que te unes, hay que vivir hasta la muerte.
—¿Sin amor?
—Ahora te lo explico —dijo Samóilenko—. Hará unos ocho años tuvimos aquí de agente a un vejete, una persona de mente magnífica. Y él solía decir: en la vida familiar lo más importante es la paciencia. ¿Lo oyes, Vania? No el amor, sino la paciencia. El amor no puede durar mucho. Has vivido unos dos años enamorado y es evidente que ahora tu vida familiar ha entrado en ese periodo en que para mantener el equilibrio, por así decirlo, debes poner en funcionamiento tu paciencia…
—Tú confiarás en tu vejete agente, pero su consejo es un sinsentido para mí. Tu vejete podría fingir, podría ejercitar su paciencia y, con eso, observar a la persona no amada como un objeto imprescindible para sus ejercicios, pero yo todavía no he caído tan bajo; cuando quiera ejercitar la paciencia, me compraré unas pesas o un caballo testarudo, pero dejaré tranquila a esa persona.
Samóilenko pidió vino blanco con hielo. Cuando se hubieron tomado un vaso cada uno, Laievski preguntó de repente:
—Por favor, dime qué significa reblandecimiento cerebral.
—Es…, a ver cómo lo explico… Es una enfermedad en que los sesos se vuelven más blandos…, como si se derritieran.
—¿Tiene cura?
—Sí, si la enfermedad no está avanzada. Duchas frías, moscas vesicantes… Bueno, dentro de unos límites…
—Ajá… Ya ves cuál es mi situación. No puedo vivir con ella: es superior a mis fuerzas. Mientras estoy contigo, filosofo y sonrío, pero en casa se me cae el ánimo a los pies. Me resulta tan horrible que si me dijeran, por ejemplo, que estoy obligado a vivir con ella aunque fuera un mes, creo que me metería una bala en la frente. Y, al mismo tiempo, no puedo separarme de ella. Está sola, no sabe trabajar, ni ella ni yo tenemos dinero… ¿A dónde va a ir? ¿Con quién se iría? No se me ocurre nada… Así que, ya ves, dime: ¿qué debo hacer?
—Hum… —soltó Samóilenko, sin saber qué responder—. ¿Ella te quiere?
—Sí, me quiere tanto cuanto ella, con su edad y temperamento, necesita de un hombre. Le costaría separarse de mí tanto como de sus polvos y sus papillotes. Para ella soy una parte constituyente e imprescindible de su tocador.
Samóilenko estaba desconcertado.
—Hoy no eres tú, Vania —dijo—. Será que no has dormido.
—Sí, he dormido mal… En realidad, me siento fatal, hermano. Tengo la cabeza hueca y, el corazón, amortecido, me siento como débil… ¡Toca huir!
—¿A dónde?
—Allí, al norte. Donde haya pinos, setas, gente, ideas… Daría media vida por estar bañándome en un río en algún lugar del gobierno de Moscú o de Tula, quedarme helado, ¿sabes?, y después vagar por ahí tres horas aunque fuera con el peor de los estudiantes y hablar, hablar… ¡Y el olor del heno! ¿Te acuerdas? Y por las tardes, mientras paseas por el jardín, de la casa llega el sonido de un piano, se oye pasar un tren…
Laievski se echó a reír de puro placer, unas lágrimas le asomaron en los ojos y, para ocultarlas, se estiró sin levantarse hacia la mesa vecina en busca de cerillas.
—Ya van dieciocho años sin ir a Rusia —dijo Samóilenko—. Se me ha olvidado cómo es aquello. En mi opinión, no hay paraje más grandioso que el Cáucaso.
—Vereschaguin tiene un cuadro, en el fondo de un pozo profundísimo penan unos condenados a muerte. Justo como ese pozo me represento yo tu grandioso Cáucaso. Si me propusieran una de estas dos cosas, ser deshollinador en Petersburgo o príncipe aquí, elegiría el puesto de deshollinador.
Laievski se sumió en sus pensamientos. Mirando su cuerpo encorvado, sus ojos fijos en un punto, su rostro pálido y cubierto de sudor y las sienes hundidas, las uñas roídas y el zapato que se le había salido del talón y dejaba al descubierto una media mal zurcida, Samóilenko sintió muchísima pena y preguntó, seguramente porque Laievski le recordó a un niño impotente:
—¿Tu madre está viva?
—Sí, pero no tenemos relación. No pudo perdonarme esta unión.
A Samóilenko le gustaba su amigo. Veía en Laievski a un buen chico, a un estudiante, a un hombre sencillo y franco con el que se podía beber, reír y conversar en confianza. Lo que comprendía de él le disgustaba bastante. Laievski bebía mucho y fuera de lugar, jugaba a las cartas, despreciaba su servicio, vivía por encima de sus posibilidades, a menudo usaba en la conversación expresiones vulgares, iba por la calle en zapatos y discutía con Nadiezhda Fiódorovna en presencia de desconocidos, algo que no le gustaba a Samóilenko. Pero que Laievski hubiera estado en algún momento en la facultad de Filología, estuviera ahora suscrito a dos revistas gruesas, hablara a menudo de forma tan razonable que solo algunos lo entendían y viviera con una mujer intelectual, todo esto Samóilenko no lo entendía, pero le gustaba y lo consideraba superior a él y lo respetaba.
—Un detalle más —dijo Laievski sacudiendo la cabeza—. Pero que quede entre nosotros. Por ahora se lo he ocultado a Nadiezhda Fiódorovna, que no se te escape delante de ella… Anteayer recibí una carta, su marido ha muerto de reblandecimiento cerebral.
—Dios lo tenga en su gloria… —suspiró Samóilenko—. ¿Por qué se lo ocultas?
—Enseñarle esa carta significaría: vamos a la iglesia a casarnos. Pero primero tenemos que aclarar nuestra relación. Cuando esté convencida de que no podemos seguir viviendo juntos, le enseñaré la carta. Entonces ya no será peligrosa.
—¿Sabes una cosa, Vania? —dijo Samóilenko, y su rostro adoptó de repente una expresión triste y suplicante, como si tuviera la intención de pedir algo muy dulce y tuviera miedo de que se lo negaran—. ¡Cásate, amigo mío!
—¿Para qué?
—¡Cumple con tu deber para con esa mujer maravillosa! Su marido ha muerto, de esta forma la misma providencia te está indicando qué debes hacer.
—Pero, tontito, ¿no comprendes que es imposible? Casarse sin amar es tan ruin e indigno de un hombre como celebrar una misa sin creer.
—¡Pero es tu obligación!
—¿Por qué es mi obligación? —preguntó Laievski enojado.
—Porque se la quitaste a su marido y te hiciste responsable de ella.
—Te lo voy a decir clarito: ¡no la quiero!
—Bueno, no hay amor, entonces, respétala, cuídala…
—Respetar, cuidar… —remedó Laievski—. Ni que fuera la superiora de un monasterio… Eres un mal psicólogo y fisiólogo si piensas que, cuando vives con una mujer, puedes sacar provecho solo del respeto y la estima. Antes de nada, una mujer necesita un dormitorio.
—Vania, Vania… —Samóilenko estaba desconcertado.
—Eres un niño viejo, un teórico, y yo, un viejo joven y práctico, nunca nos comprenderemos. Mejor dejemos esta conversación. ¡Mustafá! —gritó Laievski al sirviente—. ¿Cuánto debemos?
—No, no… —se asustó el doctor, sujetando a Laievski del brazo—. Yo pago. Yo lo he encargado. ¡Apúntalo a mi cuenta! —gritó a Mustafá.
Los amigos se levantaron y salieron en silencio al paseo de la orilla. En la entrada del bulevar se pararon y se dieron la mano al despedirse.
—¡Están muy malcriados, señores! —suspiró Samóilenko—. El destino te ha enviado una mujer joven, bonita, instruida, y tú la rechazas; de haberme dado Dios aunque fuera una vieja contrahecha, pero cariñosa y buena, ¡qué contento estaría! Viviría con ella en mi viñedo y…
Samóilenko se recompuso y dijo:
—Y anda que tenga listo el samovar la vieja bruja.
Después de despedirse de Laievski, echó a andar por el bulevar. Mientras andaba pesado, imponente, con una expresión severa en el rostro, con su casaca blanquísima y las botas lustradas a la perfección, con el pecho henchido en el que resplandecía el lazo de la Orden de San Vladimiro, mientras andaba así por el bulevar, se gustaba mucho y le parecía que todo el mundo lo miraba con agrado. Sin girar la cabeza, miraba a todos lados y encontraba que el bulevar era realmente confortable, que los cipreses jóvenes, las palmas feúchas y consumidas y los eucaliptos eran muy bonitos y con el tiempo darían amplias sombras, que los cherquesos eran un pueblo honrado y hospitalario. «Es raro que a Laievski no le guste el Cáucaso —pensaba—, es muy raro». Se encontró con cinco soldados armados que lo saludaron a la manera militar. En el lado derecho del bulevar, por la calzada, pasó la esposa de un funcionario con su hijo, estudiante de gimnasio.
—¡Buenos días, Maria Konstantínovna! —le gritó Samóilenko, esbozando una sonrisa agradable—. ¿Han ido a bañarse? Ja, ja, ja… ¡Mis respetos a Nikodim Alexándrych!
Y siguió su camino, mientras continuaba sonriendo agradablemente, pero al ver que en su dirección venía un practicante militar, frunció de repente el ceño, lo paró y preguntó:
—¿Hay alguien en la enfermería?
—Nadie, excelencia.
—¿Cómo?
—Nadie, excelencia.
—Está bien, vete…
Balanceándose con imponencia, se dirigió a la caseta de limonadas, donde tras el mostrador estaba una anciana judía con mucho pecho y que se hacía pasar por georgiana, y le dijo con voz tan fuerte, como si estuviera dando órdenes a un regimiento:
—¡Sea tan amable de ponerme una soda!
II
La falta de amor de Laievski por Nadiezhda Fiódorovna se expresaba, sobre todo, en que todo lo que ella hacía o decía a él le parecía mentira o algo parecido a una mentira, y todo lo que leía en contra de las mujeres y del amor le parecía que les servía a las mil maravillas a él, a Nadiezhda Fiódorovna y al marido de esta. Cuando regresó a casa, ella, ya vestida y peinada, estaba junto a la ventana y con rostro inquieto tomaba café y hojeaba un número de una gruesa revista, y él pensó que tomar café no era un suceso tan remarcable para que mereciera la pena poner cara de inquietud, y que en vano ella había perdido el tiempo en peinarse a la moda, puesto que ni iba a gustar a nadie ni tenía finalidad alguna. También en el número de la revista vio una mentira. Pensó que ella se vestía y se peinaba para parecer guapa y que leía para parecer inteligente.
—¿Está bien si voy hoy a bañarme? —preguntó ella.
—¿Por? Vayas o no vayas, igualmente no habrá un terremoto, creo…
—No, lo pregunto por si el doctor se enfada.
—Pues pregúntaselo a un doctor. Yo no lo soy.
Esta vez a Laievski lo que menos le gustó de Nadiezhda Fiódorovna fueron su cuello blanco y al descubierto y unos ricillos en la nuca, y se acordó de que a Anna Karénina, cuando se desenamoró de su marido, lo que menos le gustaban eran las orejas de él, y pensó: «¡Qué cierto es! ¡Qué cierto!». Sintiendo debilidad y vacío en la cabeza, se fue a su gabinete, se tumbó en el diván y se tapó la cara con un pañuelo para que no lo molestaran las moscas. Unos pensamientos mustios y monótonos sobre lo mismo se le estiraban en el cerebro, como un largo convoy o una tarde lluviosa de otoño, y cayó en un estado somnoliento, abatido. Le parecía que era culpable ante Nadiezhda Fiódorovna y ante su marido, y que el marido había muerto por culpa de él. Le parecía que era culpable ante su propia vida, que había echado a perder, ante el mundo de las ideas elevadas, del saber y del trabajo, y este prodigioso mundo le parecía posible y existente no aquí, en una orilla por donde vagaban turcos hambrientos y abjasios perezosos, sino allá, en el norte, donde había ópera, teatro, periódicos y todo tipo de trabajo intelectual. Honrado, inteligente, eminente y puro se podía ser solo allí, no aquí. Se culpaba de no tener ideales ni una idea que dirigiera su vida, aunque apenas si comprendía vagamente qué significaba eso. Dos años antes, cuando se enamoró de Nadiezhda Fiódorovna, le pareció que en cuanto estuviera con ella y se marcharan juntos al Cáucaso, estaría a salvo de las vulgaridades y del vacío de la vida; al igual que ahora estaba seguro de que en cuanto dejara a Nadiezhda Fiódorovna y se marchara a Petersburgo, conseguiría todo lo que necesitaba.
—¡Huir! —farfulló, sentándose y comiéndose las uñas—. ¡Huir!
Su imaginación lo dibujó subiéndose a un vapor y después desayunaba, tomaba cerveza fría, hablaba en cubierta con las damas y después, en Sebastopol, se subía a un tren y se iba. ¡Hola, libertad! Las estaciones pasan una tras otra, el aire se vuelve más frío y seco, y ahí están ya los abedules y las píceas, Kursk, Moscú… En las cantinas, schi, cordero con kasha, esturión, cerveza, en resumen: nada asiático, sino Rusia, la verdadera Rusia. Los pasajeros en el tren hablan del comercio, de los nuevos cantantes, de las simpatías franco rusas; por doquier se siente la vida vigorosa e intelectual, activa y cultural… ¡Rápido, más rápido! Sí, ahí está por fin la avenida Nevski, la calle Bolshaia Morskaia, y ahí la travesía Kóvenski, donde había vivido tiempo atrás con unos estudiantes, ahí está el querido cielo gris, la lluvia heladora, los cocheros empapados…
—¡Iván Andréich! —lo llamó alguien desde la estancia de al lado—. ¿Está usted en casa?
—¡Aquí! —respondió Laievski—. ¿Qué necesita?
—¡Unos papeles!
Laievski se levantó indolente, la cabeza le daba vueltas y, bostezando, arrastrando los zapatos, se fue a la estancia de al lado. Aquí, en la calle, en la ventana abierta, estaba uno de sus jóvenes colegas y colocaba en el alféizar interno varios papeles oficiales.
—Ya voy, querido —dijo suavemente y se fue a buscar el tintero; cuando hubo regresado a la ventana, firmó sin leer los papeles y dijo—: ¡Hace calor!
—Así es. ¿Vendrá hoy?
—No creo… No me encuentro del todo bien. Querido, dígale a Sheshkovski que pasaré a verlo después de comer.
El funcionario se fue. Laievski volvió a tumbarse en el diván y empezó a pensar:
«En fin, hay que sopesar todas las circunstancias y situarse. Antes de marcharme, tengo que saldar las deudas. Debo casi dos mil rublos. No tengo dinero… No tiene importancia, claro; una parte la pagaré ahora como sea, y otra parte la enviaré después desde Petersburgo. Lo importante es Nadiezhda Fiódorovna… Antes de nada debemos aclarar nuestra relación… Eso es».
Poco después se le ocurrió: ¿no sería mejor ir a ver a Samóilenko para pedirle consejo?
«Puedo ir —pensó—, pero ¿de qué va a servir? Me pondré a hablarle otra vez de cosas fuera de lugar, del tocador, de las mujeres, de lo que es honrado o no. Maldita sea, ¿qué conversaciones puede haber sobre lo honrado o lo no honrado si tengo que salvar mi vida cuanto antes, si me ahogo en este maldito cautiverio y me estoy muriendo? Hay que comprender que continuar una vida como la mía es una vileza y una crueldad y todo lo demás es pequeño e insignificante. ¡Huir! —farfulló, sentándose—. ¡Huir!».
La orilla desierta del mar, el bochorno insaciable y la monotonía de las montañas ahumadas como de color lila, eternamente iguales y silenciosas, eternamente solitarias, le causaban angustia, añoranza, y le parecía que lo amodorraban y despojaban. Quizá fuera muy inteligente, talentoso, excepcionalmente honrado; quizá si no lo rodearan por todos lados el mar y las montañas, de él saldría un magnífico representante en un zemstvo, un hombre de Estado, un orador o un publicista, un luchador. ¡Quién sabe! En ese caso, ¿no era tonto hablar de si era honrado o no honrado, si un hombre con ingenio y de provecho, por ejemplo, un músico o un pintor, para huir del cautiverio rompe un muro y engaña a sus carceleros? En la situación de esta persona todo es honrado.
A las dos Laievski y Nadiezhda Fiódorovna se sentaron a comer. Cuando la cocinera les hubo servido la sopa de tomate, Laievski dijo:
—Todos los días lo mismo. ¿Por qué no hacéis schi?
—No hay col.
—Qué raro. Donde Samóilenko hacen schi con col, también en casa de Maria Konstantínovna hay schi