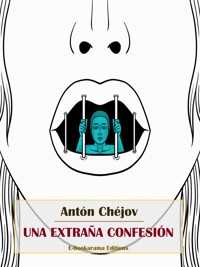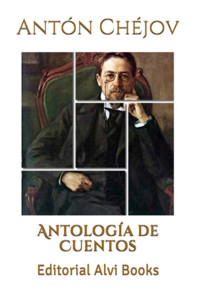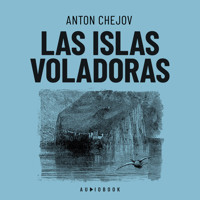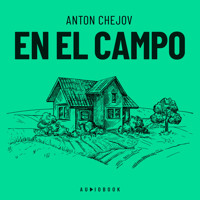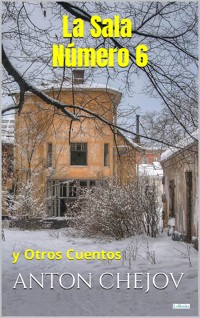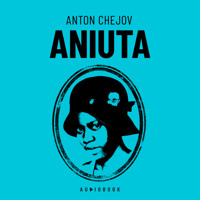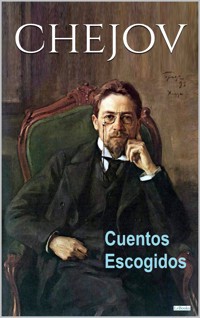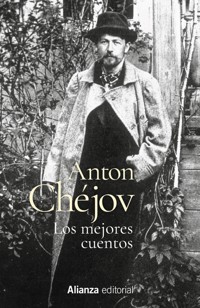
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 13/20
- Sprache: Spanisch
Pocos escritores han sabido observar mejor y conocer la naturaleza y la experiencia humanas que Antón Chéjov. El presente volumen, que incluye, entre otros, relatos tan conocidos e imborrables como «La señora del perrito», «El beso», «El profesor de lengua» o «Del amor», reúne una selección sumamente significativa y afinada de los cuentos de este maestro del género, en los que reconocemos rápidamente nuestras debilidades, nuestras reacciones, nuestras vacilaciones, los recónditos sentimientos, deseos y desilusiones que todos hemos podido experimentar o imaginar. Y es que leer a Chéjov es siempre como regresar a casa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 563
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Antón Chéjov
Los mejores cuentos
Índice
Presentación, por Ricardo San Vicente
Agafia
Enemigos
El beso
La cigarra
El estudiante
El profesor de lengua
Campesinos
Iónich
El hombre enfundado
La grosella
Del amor
Por asuntos del servicio
Un ángel
La nueva dacha
La dama del perrito
El obispo
La novia
Créditos
Presentación
Sangre esclava
Por Ricardo San Vicente
Escriba usted un relato de cómo un joven, hijo de un siervo, que ha trabajado en una tienda, que ha cantado en el coro de una iglesia, estudiante en un instituto y en la universidad, educado en el respeto a los grandes títulos, enseñado a besar la mano a los sacerdotes, a someterse a las ideas de los demás, a dar las gracias por cada pedazo de pan, apaleado muchas veces, obligado a ir a la escuela sin chanclos, cómo, después de tantos sufrimientos, este joven elimina gota a gota el esclavo que lleva dentro, y cómo un buen día comprueba que por sus venas ya no corre sangre de esclavo, sino sangre de verdad, sangre humana.
Carta de Chéjov a Suvorin (1889)
Al igual que en la Rusia de finales del siglo XIX, la obra de Antón Pávlovich Chéjov hoy resulta de una modernidad sorprendente. Hasta el extremo de que algunas obras actuales parecen pertenecer a un pasado mucho más lejano que la de nuestro narrador.
Hijo de un tipo violento, despótico, fantasioso y maltratador, el hombre y el escritor no da muestra alguna de violencia ni de las demás lacras que caracterizan a la figura de su progenitor. Tampoco se dedica, cuando la fama lo señala, a pontificar, como haría su maestro Tolstói sobre «la no resistencia al mal con violencia», o a clamar, como el profeta de la tierra rusa, Dostoyevski, que todos nuestros males vienen de ignorar la infalible y eterna voz del Creador.
Es decir, en un mundo violento, jerárquico y autoritario aparece un hombre ajeno a toda imposición o norma y que además escribe con un talante a la vez natural y poco común.
Tras una infancia que el propio autor confiesa no haber tenido –golpes, hambre, sueño, humillaciones–, uno podría pensar que las obligadas e inacabables visitas al coro de la iglesia hubieran empujado al joven escritor a convertirse o en un anticlerical o en un ser alejado de todo culto al arte, y menos aún al Altísimo… Quedan de estos primeros años las no menos obligadas «guardias» en la tienda del padre, sirviendo a los clientes y parroquianos, infierno para algunos, aunque tal vez el escenario ideal para que Antón acumulara los mil tipos «curiosos» que pueblan sus relatos.
Una vida dura, casi inhumana, llena de privaciones, no engendra un ser lleno de ira y dado a echar por tierra todo lo que se le cruza en el camino, sino que crea un individuo que se mantiene ajeno a cualquier dogma –sea fruto de las ideas o de la fe–, que si cree en algo es en la dignidad y en la libertad del hombre, que considera el cuerpo el templo de la persona, que duda de toda afirmación rotunda y más si es impuesta, así como de toda verdad o principio indiscutible.
La decisión de dedicarse a la medicina se convierte en una vocación para el resto de su vida y su condición de médico tiñe toda su obra… Y dota a sus creaciones de este carácter descriptivo y diagnóstico, que hace de ellas un cuadro transparente y crítico de la vida rusa.
Y este trazo, a su vez, lo aleja de las coordenadas literarias de su tiempo, cuyos rasgos principales son el sentido normativo de los valores y el carácter profundamente ético y social, didáctico incluso, de la literatura.
Pero el rasgo más característico de la obra de Antón Chéjov ha sido el haber conseguido borrar de sus relatos y dramas el orden jerárquico de su tiempo. Y si algo elevado, importante, grande o destacado aparece en su obra, se convierte en insignificante, bajo o nimio, incluso ridículo. De ahí el menosprecio, si no el rechazo, que muestran hacia Chéjov los amantes de las bellas letras, de la literatura como expresión sublime y sutil, aristocrática, en suma. O la extrañeza que expresan los adalides de la dimensión moral de la literatura ante la falta aparente de mensaje en la obra del narrador.
Del mismo modo, ante una visión de un correr del tiempo ordenado de sus antecesores, Chéjov nos anuncia un tiempo roto, fragmentado y, lo que es peor, inesperado.
Ante la pregunta de una joven escritora sobre qué le había parecido su relato, Chéjov le contesta que no le parecía mal, aunque le recomendaba que, como si se tratara de la cabeza y la cola de un pescado, le cortara el principio y el final, anunciando así la fragmentariedad de su tiempo narrativo y sus finales abiertos (que ni el lector hasta hoy se atreve a cerrar). Situando sus relatos como fragmentos de un caos fragmentado y confuso. Como la vida.
El joven Chéjov se gana la vida escribiendo cuentos por las noches mientras se forma para lo importante, que es la medicina. La literatura es una actividad mercenaria que sirve para dar de comer a su familia. Y es así y tal vez la vida hubiera seguido otro derrotero, de no ser por la crucial carta que recibe de Dmitri Grigoróvich, un escritor entonces célebre y respetado.
Lo cierto es que ya antes de la carta, en los relatos de Chéjov, como en su vida, asoma un cambio. Tal vez influyera el hecho de ya ser médico y de ganarse la vida en provincias con su nueva profesión, el caso es que con Agafia se produce un vuelco en el torrente cómico, siempre agridulce, de quien se hacía llamar Antosha Chejonté…
Pero detengámonos en la carta que el 25 de marzo de 1886 le escribió Grigoróvich, así como en la respuesta del joven Chéjov, que de tan respetuosa parece escrita en un tono entre agradecido y burlón.
Mi estimado Sr. Antón Pávlovich:
Hará un año que leí por casualidad en la Gaceta de Petersburgo un relato suyo. Ahora no me viene a la memoria el título, sólo recuerdo que en él me sorprendieron sus rasgos particularmente originales y, lo más importante, una notable certeza y veracidad en la representación de los personajes, así como en la descripción de la Naturaleza. Desde entonces he leído todo lo que he visto firmado por Chejonté, aunque en mi fuero interno me enojaba con la persona que se valorara tan poco como para creer necesario recurrir aún a un seudónimo. Leyéndole, constantemente les recomendaba a Suvorin y Burenin que siguieran mi ejemplo. Ambos me han hecho caso y ahora, junto conmigo, no albergan duda alguna de que tiene Usted un verdadero talento, un don que lo sitúa muy por encima del círculo de escritores de la nueva generación. Yo no soy periodista ni editor; sólo puedo sacar provecho de Usted leyéndolo, y si hablo de su talento es porque estoy convencido de ello.
He sobrepasado los sesenta y cinco años, pero he conservado tanto amor por la literatura, sigo con tanto entusiasmo sus logros, me alegro tanto cuando doy en ella con algo vivo y talentoso, que, como Usted ve, no me he podido contener y le tiendo mis dos manos. Pero esto no es todo. Esto es lo que quiero añadir: dada la diversidad de su indudable talento, su certero sentido del análisis interior, su arte en las descripciones (la ventisca, la noche y el lugar en Agafia, etc.), el sentido de la plasticidad, donde con cuatro trazos surge todo un cuadro: las nubecillas en un ocaso que se extingue, «como las cenizas en un fuego que se apaga…», etc., estoy convencido que está llamado Usted a escribir unas cuantas obras espléndidas de auténtico arte. Y cometerá un gran pecado moral si defrauda estas esperanzas.
Para ello esto es lo que necesita Usted: debe respetar su talento, algo que tan rara vez se encuentra. Deje los trabajos urgentes. No sé de qué medios dispone; si son pocos, más vale que pase hambre, como en nuestro tiempo pasamos hambre nosotros; guarde sus impresiones para un trabajo reflexivo, esforzado, no escrito de una sentada, sino redactado en las felices horas que su estado de ánimo le dicte. Una labor como ésta será valorada cien veces más que centenares de maravillosos relatos diseminados en distintos momentos en los periódicos. En seguida su esfuerzo se verá premiado y aparecerá Usted en el punto de mira de personas más sensibles y más tarde del público lector.
A menudo sus relatos se cimientan sobre motivos de un talante algo cínico. ¿A qué se debe esto? La veracidad, el realismo no sólo no excluyen la elegancia, sino que muchas veces salen ganado con ello. Domina Usted hasta tal punto la forma y el sentido de la plástica, que no hay necesidad alguna de hablar, por ejemplo, de unos pies sucios con las uñas retorcidas, o del ombligo de un pobre sacristán. Detalles como éstos, en puridad, no añaden nada a la belleza plástica de la descripción, más bien no hacen otra cosa que desmerecer la impresión a los ojos de un lector con gusto.
Perdone por lo que más quiera estas observaciones; me he decidido a expresarlas sólo porque de verdad creo en su talento y deseo con toda el alma que éste se desarrolle y exprese en toda su plenitud.
Hace unos días, me dijeron que va a aparecer un libro con sus relatos; si éste aparece con el seudónimo de Che-jon-té, le ruego encarecidamente que telegrafíe al editor para que ponga en él su nombre verdadero. Después de sus últimos relatos de «Tiempo Nuevo» y del éxito de El cazador, el libro tendrá un gran éxito. Me encantaría tener la confirmación de que no se ha enfadado Usted por mis observaciones; pero tómeselas como corresponde a un buen corazón; del mismo modo como le escribo yo a Usted: no desde la autoridad, sino con la más pura de mis intenciones.
Reciba el saludo de un amigo que le desea todo lo mejor,
Respetuosamente,
D. Grigoróvich.
Mi buen Dmitri Vasílievich, mi bien amado Ángel de la Anunciación –le contestaba Chéjov tres días después–, su carta me ha fulminado como un rayo. Casi me echo a llorar, me he emocionado y ahora siento que ha dejado una huella profunda en mi alma. Sus palabras han sido una caricia para mi juventud; así pues, que el Señor llene de paz su vejez, ya que yo no he de encontrar las palabras o acto alguno que exprese mi agradecimiento. Sabe Usted con qué ojos mira la gente común a los elegidos como Usted; podrá por ello juzgar lo que representa para mi amor propio su carta. Está por encima de cualquier diploma, y para un escritor que empieza es un honor para el presente y el futuro. Me siento como sofocado. No tengo fuerzas para juzgar si merezco o no tan alto galardón… Repito tan sólo que me ha impresionado.
Si poseo un don que conviene respetar, confieso contrito ante la pureza de Su corazón que hasta ahora no lo he respetado. Sentía que lo tenía, pero me he acostumbrado a considerarlo insignificante. Para ser con uno mismo injusto, aprensivo y receloso en extremo, a un organismo le bastan causas del todo ajenas. Y causas como éstas, tal como ahora recuerdo, las tengo suficientes. Todos mis allegados siempre se han mostrado condescendientes con mi condición de autor y no han dejado de aconsejarme de modo amistoso que no abandonara una auténtica tarea por la de emborronar hojas de papel. En Moscú tengo centenares de conocidos, entre ellos habrá unas dos decenas que escriben, pero no puedo recordar a ninguno de ellos que me leyera o que viera en mí a un artista. En Moscú existe un así llamado «círculo literario»: talentos y medianías de todas las edades y categorías se reúnen una vez a la semana en el reservado de un restaurante y sacan allí a pasear sus lenguas. Si yo fuera allí y les leyera aunque fuera un trocito de Su carta, se me reirían en la cara. Durante los cinco años de vagabundeos por las revistas he tenido tiempo de empaparme de esta opinión general hacia mi insignificancia literaria, pronto me he acostumbrado a mirar con conmiseración mis trabajos y he dado rienda suelta a mi pluma.
Ésta es la primera razón… La segunda es que soy médico y ando metido hasta el cuello en mi medicina, de modo que el proverbio de los dos pájaros de un tiro a nadie le ha impedido conciliar el sueño tanto como a mí.
Le escribo todo esto tan sólo para justificarme aunque sea un poco ante Usted por mi grave pecado. Hasta el presente he considerado mi tarea literaria como algo frívolo en grado sumo, negligente y prescindible. No recuerdo ninguno de mis relatos sobre el que trabajara más de un día, y en cuanto a El cazador, que le ha gustado usted, ¡la escribí en los baños! Como los reporteros redactan sus notas sobre incendios, así he escrito yo mis relatos: mecánicamente, de manera semiinconsciente, sin preocuparme para nada ni del lector ni de mí mismo... Escribía y hacía lo posible por no emplear en el relato ni imágenes ni escenas que me resultaban entrañables y que, Dios sabe por qué, guardaba y escondía con celo.
Lo primero que me inclinó a la autocrítica fue una carta muy amable y, hasta donde se me alcanza, sincera de Suvorin. Me dispuse a escribir algo más potable, pero, de todos modos, yo no tenía fe en mi propia valía literaria.
Y he aquí que, sin comerlo ni beberlo, apareció ante mí Su carta. Perdone la comparación, pero ésta me causó el mismo efecto que si el gobernador me hubiera conminado a abandonar la ciudad en 24 horas. Es decir, de pronto sentí la imperiosa necesidad de apresurarme, de escapar cuanto antes del hoyo en el que me había visto atrapado…
Estoy de acuerdo en todo con usted. El cinismo que usted me señala, yo mismo lo percibí cuando vi La bruja publicada. Si en lugar de en un día, hubiera escrito el relato en tres o cuatro, esto no hubiera sucedido…
De los trabajos urgentes me voy a librar, pero no pronto… Me resulta imposible escapar de la trampa en la que he caído. No tengo inconveniente en pasar hambre, ya la he pasado, pero el problema está en mí… A la escritura le doy mi tiempo de ocio, unas dos o tres horas al día y un poco de la noche, es decir un tiempo que no sirve para más que para trabajos pequeños. En verano, cuando tengo más tiempo libre y hay menos que hacer, me dedicaré a algo serio.
En cuanto a poner mi verdadero nombre en el libro, ya no es posible, es tarde: la portada ya está hecha, y el libro, impreso. Muchos de mis conocidos de Petersburgo, ya antes que Usted, me habían aconsejado no estropear los libros con mi seudónimo, pero no les he hecho caso, tal vez por amor propio. Mi librito no me gusta nada. Es un revoltijo, un montón desordenado de trabajillos de estudiante que la censura y los redactores de las ediciones humorísticas han desplumado. Estoy seguro de que al leerlo muchos se sentirán decepcionados. De haber sabido que se me lee y que Usted me sigue, no habría publicado el libro.
Toda mi esperanza está en el futuro. Tengo sólo 26 años.
Quizá tenga ocasión de hacer algo, aunque el tiempo corre deprisa.
Perdone por esta larga carta y espero no le eche en cara a este servidor la osadía de haberse premiado, por vez primera en la vida, con el placer de escribir una carta a Grigoróvich.
Mándeme, si es posible, su retrato. Me he sentido tan mimado y tan fuera de mí con su carta, que, no una hoja, sino todo un montón le hubiera escrito. Que Dios le dé felicidad y salud; en la confianza de que crea en la sinceridad de mi profundo respeto hacia su persona, de este agradecido
A. Chéjov
Y es a partir de entonces cuando se consolida el arte de Chéjov, quien, dejando en un segundo plano las cosas escritas en un día, estampas chispeantes, breves, cómicas, que iluminan la mente del lector para apagarse al rato, se lanza a la creación de los relatos de los que se recoge aquí una muestra.
Chéjov, a mi entender, eleva a la condición de arte el relato sobre la realidad, rompiendo los moldes que conforman la literatura de su tiempo. Para ello decide ignorar el orden de los géneros, el estatus de los personajes y el propio valor que entonces se concede a la actividad literaria. Pues la vida no sabe de títulos ni grados. Cambia el valor y naturaleza del tiempo: deja atrás la temporalidad ordenada y coherente para mostrarnos un tiempo aleatorio, episódico. De modo que, frente a los grandes géneros, destaca el cuento y el relato; frente a los grandes personajes o escenarios, el hombre pequeño o la ciudad provinciana sin nombre conocido. Lugar casual y anónimo donde la acción se desarrolla no en un momento crucial de la Historia o de la vida del héroe, sino en un fragmento fortuito, en un instante casual. Viajamos pues de la racionalidad al absurdo; de la coherencia, a lo fragmentario y aleatorio. En general, Chéjov adopta una nueva actitud, desacralizada, desenfadada hacia la literatura, para construir de este modo una inmensa galería de personajes, situaciones y escenas, recogiendo en su diversidad y caos la Rusia de su tiempo.
El gran tema de Chéjov es la libertad, o, mejor dicho, la falta de libertad interior en los hombres de su tiempo. A esta constatación –expresada de manera cómica al principio de su actividad literaria y con amargura al fin–, a la incapacidad de los seres humanos de ser ellos mismos, de hacerse cargo de su propia vida, de eliminar «gota a gota el esclavo que lleva dentro», dedica su obra narrativa y dramática. La realidad irrumpe en la obra del escritor, que adapta su arte a la realidad y no la realidad o la ficción a los pretendidos moldes del arte.
Mucho se ha escrito sobre el narrador y dramaturgo, sobre el hombre, el creador y su obra. Pero hoy, para acabar esta invitación a la lectura de Chéjov, quisiera detenerme en las palabras de un escritor ruso en el exilio. Gaito Gazdánov, autor de una obra sutil y hasta hace poco ignorada en español, recordaba sesenta años después de su muerte al maestro1.
(…) Ahora sobre el lugar de Chéjov en la literatura rusa no puede haber discusión, aunque en su tiempo el crítico Skabichevski profetizó que Chéjov moriría borracho y tirado junto a una valla (sorprendente ejemplo de argumento literario). A la hora de hablar de cómo escribía Chéjov conviene tal vez señalar que el autor fue uno de los muy pocos escritores rusos a los que se podría denominar con la palabra maître (no sé de ninguna palabra rusa que corresponda a este concepto). Su lenguaje es inusitadamente preciso, expresivo, cada palabra se halla justamente allí donde debe; en Chéjov resuena un ritmo narrativo inequívoco, impecable en su perfección. Hay que decir que esta cualidad no abunda en la literatura rusa: en ella se han dado o genios, como Gógol, Dostoyevski y Tolstói, o escritores de segunda fila, que en la mayoría de los casos tenían una pobre idea de lo que era el arte literario.
Chéjov no era amigo de las «visiones del mundo», como tampoco le gustaban las grandes palabras ni los tonos subidos, ni la exhibición de los propios sentimientos, ni los aspavientos, ni las exageraciones. Cuenta Gorki que cuando en su presencia cierto intelectual ruso se quejaba de que «la reflexión se me ha comido», Chéjov le contestó: «Pues beba menos vodka». Pero, a pesar de que siempre escribía con palabras sencillas sobre las cosas más simples, en su obra se dan los mismos eternos problemas, trágicos e irresolubles, fuera del acercamiento a los cuales no existe ni el auténtico arte, ni la verdadera cultura.
(…)
El talento y el genio son por naturaleza fenómenos inexplicables. Tomen ustedes a un millón de personas, obliguen a cada uno de ellos a nacer en la familia de Chéjov, en 1860, en la ciudad de Taganrog, hagan que cada uno de ellos termine sus estudios en un centro de enseñanza media, que luego viajen a Moscú e ingresen en la facultad de medicina; en una palabra, coloquen a cada una de estas personas en unas condiciones del todo idénticas a las que tuvo Chéjov en su vida. Y luego miren a ver quién de ellos ha escrito Campesinos, La estepa o El pabellón número seis. Cierta vez, durante una charla literaria, uno de mis amigos dijo: «Si Tolstói no hubiera participado en la defensa de Sevastópol, no habría podido escribir Guerra y paz. No me atrevo a opinar al respecto, y además no hay nada más peligroso en estos temas que el modo subjuntivo. Pero lo que sí sé es que ninguno de los defensores de Sevastópol, salvo Tolstói, escribió Guerra y paz, y nadie habría podido haberlo hecho.
Chéjov no habría podido conocer tan bien la vida cotidiana del pueblo ruso si no hubiera sido médico, esto es algo completamente cierto. Pero ¿qué otros médicos, profundos conocedores también de esta vida, habrían escrito lo que escribió Chéjov? No, su biografía, repito, no explica su obra y no la puede explicar. Y si hemos de quedarnos sin falta en el marco de este esquema –vida y obra–, me parece más verosímil la afirmación de que no es la vida la que ha determinado la obra de Chéjov, sino su obra la que ha marcado su vida. Como todos los escritores notables, Chéjov vio, comprendió y creó demasiado. Pero no disponía de las fuerzas titánicas que explican la asombrosa longevidad de algunos genios como Tiziano, Miguel Ángel, Goethe o Tolstói. El peso que cargó sobre sí, toda esta infinita tristeza rusa, toda esta pobre vida sin posible salida, toda su desesperación, el saber que nada se podía cambiar, semejante peso resultó demasiado grande para él y no lo pudo soportar; y, quebradas sus fuerzas, se fue sin dejarnos en lo que escribió ni esperanzas, ni promesas de un futuro mejor.
Dentro de la narrativa de Chéjov –es decir, dejando a un lado el teatro– se pueden distinguir tres formas y casi tres medidas. El relato breve o cuento recoge los instantes y ocurrencias de unos personajes arrancados de su caótico e ignorado y casi siempre absurdo devenir. Las novelas, también siempre cortas, se dibujan como campos de experimentación más complejos de la vida o de las teorías de algún pensador, que el narrador convierte en el laboratorio de la ficción. Pero son finalmente los relatos no tan breves –relatos largos o novelas breves, para algunos– el género y estilo que practica a partir de 1886 hasta el final de su vida. Y es de ellos que aquí se ha recogido una buena muestra.
Siguiendo el talante del propio autor, que hace de su obra un gran cuadro de la vida rusa, de los hombres y mujeres en sus diversas condiciones, esta selección pretende ofrecer una pequeña galería. Médicos y obispos, campesinas y hacendados, amantes del arte y estudiantes, doncellas y maestros, ingenieros y jueces son algunos de los muchos tipos y personajes que pueblan este fresco. Pero, más allá de esta visión caleidoscópica, la antología pretende reflejar los grandes temas de Chéjov, inquietudes, coordenadas morales, al fin, que resulta difícil recoger en esta presentación (para ello, además, están los propios relatos), aunque tal vez sí resumir con la siguiente reflexión: La vida es absurda y difícilmente tiene sentido en sí misma, por eso quizá la única salida que nos queda es ser nosotros los que dotemos nuestra existencia de un objetivo y un significado. ¿Cuál?, se puede preguntar el lector, igual que se lo formularan al escritor sus contemporáneos. A eso Chéjov a veces contestaba: «Yo construyo escuelas –refiriéndose a las aportaciones que destinaba a centros escolares y bibliotecas–, pero no doy clases en ellas».
Barcelona, 20 de junio de 2012
RICARDO SAN VICENTE
1. Gaito Gazdánov, Sobre Chéjov. A los sesenta años de su muerte, Obras en 5 tomos, Ellis Lak, Moscú, 2009, pp. 662-664).
Agafia
Durante mi estancia en el distrito de S., había visitado a menudo los huertos de Dúbov, donde vivía el campesino Savva Stukach, o simplemente Savka. Aquellos huertos eran mi lugar preferido para los días de pesca que yo llamaba «general», de esos que, cuando sales de casa, no sabes ni el día ni la hora en que volverás y cargas hasta con el último aparejo y abundantes provisiones. A decir verdad, no me atraía tanto la pesca como el despreocupado vagar, comer a cualquier hora, charlar con Savka y los largos cara a cara con las calladas noches de verano.
Savka era un joven de unos veinticinco años, alto, guapo y sano como el pedernal. Se le tenía por persona juiciosa y lista, sabía leer y escribir, raras veces probaba el vodka, pero como trabajador aquel hombre joven y sano no valía ni una moneda de cobre. Junto a la fuerza, por sus músculos recios como cuerdas corría una pereza pesada, invencible.
Savka vivía, como todos los de la aldea, en una isba propia; disponía de un pedazo de tierra, pero que ni araba ni sembraba, y no se dedicaba a oficio alguno. Su vieja madre vivía de la caridad, y él, como los pájaros del campo, por la mañana no sabía qué iba a comer al mediodía. No es que le faltara voluntad, energía o compasión por su madre, sino que sencillamente no sentía apego por el trabajo ni veía en él provecho alguno...
Toda su persona emanaba un aire de despreocupación y una pasión innata, casi artística, por vivir de balde, de brazos cruzados. Y cuando su cuerpo joven y sano se sentía llamado físicamente a poner a trabajar los músculos, Savka se entregaba, por corto tiempo, a alguna ocupación libre, pero absurda, como la de afilar estacas que no servían para nada o jugar con las mujeres a ver quién corría más. Su postura preferida era la concentrada inmovilidad. Era capaz de pasarse horas enteras quieto en el mismo sitio mirando a un punto fijo. Y cuando se movía era por un arranque de inspiración, pero sólo si se le presentaba la oportunidad de hacer un movimiento veloz, impetuoso: agarrar por la cola a un perro corriendo, arrancarle el pañuelo a una mujer, o saltar un ancho foso. De modo que no es de extrañar que, con tanto ahorro de movimientos, Savka fuera más pobre que las ratas y viviera peor que el paria más solitario del lugar.
Con el tiempo, se le acumularon los impuestos y entonces el Consejo de la aldea destinó al joven y sano Savka a un cargo más propio de un viejo, el empleo de guarda y de espantapájaros de los huertos comunales. Por mucho que se burlaran de él por verse tan prematuramente en la condición de anciano, Savka no se inmutaba lo más mínimo. Aquel puesto, tranquilo y cómodo para la contemplación inmóvil, era el más acorde con su modo de ser.
Una vez estaba yo con Savka durante un hermoso atardecer de mayo. Recuerdo que yo me hallaba echado sobre una manta rota y gastada junto a una cabaña que despedía un denso y sofocante olor a hierba seca. Con las manos bajo la cabeza, miraba al frente. A mis pies, en el suelo, había un horcón de madera. Más allá, se recortaba la negra mancha de Kutka, la perrita de Savka, y a no más de cuatro pasos, la tierra se desplomaba por la orilla abrupta de un riachuelo. Acostado como estaba, no podía ver el agua. Divisaba sólo las puntas de los juncos, que se apretujaban a este lado del río, y el borde sinuoso, como si lo hubieran roído, de la orilla opuesta. Lejos del río, sobre una oscura colina, como jóvenes perdices asustadas, se apiñaban las isbas de la aldea en que vivía mi Savka. Tras la colina languidecía la aurora de la tarde. No quedaba más que una franja púrpura pálida y aun ésta se iba recubriendo de diminutas nubecillas, como la ceniza cubre las brasas.
A la derecha del huerto, susurrando suavemente y estremeciéndose de vez en cuando ante una repentina ráfaga de aire, se dibujaba el perfil oscuro de un bosque de alisos; a la izquierda se extendía sin fin el campo. Y allí donde la vista no podía distinguir en la penumbra el campo del cielo, centelleaba una brillante lucecita. Apartado de mí se sentaba Savka que, con los pies cruzados a la turca y la cabeza baja, miraba pensativo hacia Kutka.
Hacía mucho que los anzuelos con el cebo ya estaban en el río y no nos quedaba otra cosa que hacer que entregarnos al reposo, estado del que tan amigo era el nunca cansado y siempre ocioso Savka. El crepúsculo aún no se había apagado del todo y la noche de verano envolvía la naturaleza con una caricia tierna y adormecedora.
Todo se detenía en el primer sueño profundo, sólo un pájaro nocturno, desconocido para mí, lanzaba en el bosque, lenta, perezosamente, un sonido largo y nítido, que parecía articular la frase: «¿Tú ves a Ni-ki-ta?», y al instante se repetía a sí mismo: «¡Veo, veo, veo!».
–¿Por qué no cantarán hoy los ruiseñores? –pregunté a Savka.
Éste se volvió lentamente hacia mí. Los rasgos de su cara eran grandes, pero precisos, expresivos y suaves, como los de una mujer. Luego, con sus ojos tímidos y pensativos, miró hacia el bosque, hacia el juncal, sacó del bolsillo un caramillo, se lo colocó en la boca y comenzó a silbar como la hembra del ruiseñor. Al instante, como en respuesta a sus trinos, en la otra orilla lanzó su llamada un rascón.
–Ahí lo tiene al ruiseñor... –se mofó divertido Savka–. ¡Ras, ras! ¡Ras, ras! Rasca como un clavo y aún se creerá que canta.
–A mí que me gusta este pájaro... –le dije–. ¿Sabes? El rascón cuando migra no vuela, sino que corre por el suelo. Sólo vuela al cruzar los ríos o los mares, pero todo lo demás lo hace andando.
–Mira el zorro... –murmuró Savka mirando con respeto hacia donde gritaba el rascón.
Sabiendo cómo le gustaba a Savka que le contaran historias, le expliqué todo cuanto sabía del rascón y había leído en los libros de caza. Del rascón pasé sin darme cuenta a los viajes migratorios. Savka me escuchaba atentamente, sin pestañear, y en todo el rato no dejó de sonreír.
–¿Y qué tierra creerán que es más suya los pájaros?–me preguntó–. ¿La nuestra o la otra?
–La nuestra, claro está. Aquí es donde nace el propio pájaro y donde tiene a sus crías, aquí está su patria, y vuela a otras tierras sólo para no helarse de frío.
–¡Curioso! –dijo Savka estirándose–. Hable de lo que hable uno, todo resulta curioso. Ahora de un pájaro, luego de las personas... o de este pedrusco, ¡todo tiene su ciencia!.. Ah, si hubiera sabido, señor, que iba a venir usted, no le habría dicho a una mujer que viniera aquí hoy... Me ha pedido que la dejara venir...
–¡Por favor! ¡No voy a ser un estorbo! –le contesté–. Hasta puedo irme a dormir al bosque...
–¡Lo que faltaba! No se habría muerto por venir mañana... Si al menos viniera y se quedara sentadita escuchando, pero ésta no hace más que babear. Con ella delante, no hay modo de hablar como Dios manda.
–¿Esperas a Daria? –pregunté después de un silencio.
–No... Hoy me lo ha pedido otra... Es Agafia Strelchija.
Savka dijo aquello con su voz acostumbrada, abúlica y algo sorda, como si hablara del tabaco o de un plato, pero yo, de la sorpresa, di un brinco. Yo conocía a Agafia... Era una campesina aún muy joven, de unos diecinueve o veinte años, casada no haría más de un año con un guardagujas, un muchacho joven y bien plantado. Ella vivía en el pueblo y el marido todas las noches venía del ferrocarril a dormir a casa.
–¡Muchacho, todas esas historias tuyas de faldas van a acabar mal! –comenté con un suspiro.
–Qué remedio...
Y, después de pensar un momento, Savka añadió:
–Si se lo tengo dicho, pero no hacen caso... ¡Las muy bobas no escarmientan!
Hubo un silencio... Entre tanto la oscuridad era cada vez más densa y los objetos perdían sus contornos. Al otro lado de la colina, la franja del ocaso ya se había apagado del todo, y las estrellas se veían cada vez más claras y luminosas... El chirrido melancólico y monótono de los grillos, la llamada del rascón y el chillido de la codorniz no perturbaban el silencio de la noche; al contrario, acentuaban aún más su monotonía. Se diría que no eran los pájaros y los insectos, sino las estrellas que nos miraban desde el cielo las que cantaban y hechizaban nuestro oído...
El primero en romper el silencio fue Savka. Con calma volvió los ojos de la negra Kutka a mí y dijo:
–Veo que se aburre usted, señor. Vamos a cenar.
Y sin esperar mi respuesta, se arrastró sobre el vientre hacia el interior de la cabaña, allí empezó a revolver haciendo temblar toda la choza como si fuera una hoja, luego se deslizó hacia el exterior y, frente a donde me encontraba, colocó mi vodka y una escudilla de barro. En el recipiente había unos huevos cocidos, tortas de centeno con tocino, pedazos de pan negro y algo más...
Bebimos de un vasito curvo, que no sabía tenerse en pie, y nos pusimos a comer... La sal era gorda, gris, las tortas, grasientas, sucias, y los huevos, elásticos como la goma, y en cambio, ¡qué sabroso estaba todo!
–Vives como un pobre diablo, pero tienes de todo –dije señalando la escudilla–. ¿De dónde sacas todo esto?
–Las mujeres me lo traen... –soltó en un mugido Savka.
–¿Y por qué te lo traen?
–Pues, porque sí... porque sienten pena...
No sólo el menú de Savka, sino también sus ropas mostraban las huellas de esta «pena» femenina. Así, aquella tarde me fijé que llevaba un cinturón de estambre nuevo y una cinta de un escarlata brillante de la que colgaba sobre su cuello sucio una crucecita de cobre. Yo conocía la debilidad que el bello sexo tenía por Savka y sabía lo poco que le gustaba hablar a Savka de este tema, de modo que no proseguí mi interrogatorio. Además no era buen momento para hablar... Kutka, que estaba pegada a nosotros esperando pacientemente algún bocado, de pronto aguzó las orejas y se puso a gruñir. Se oyó un lejano y entrecortado chapoteo.
–Alguien viene por el río –dijo Savka.
Al cabo de unos tres minutos Kutka gruñó de nuevo y lanzó un sonido parecido a la tos.
–¡Chis! –le mandó su amo.
En la penumbra resonaron sordos unos pasos temerosos y de entre los árboles apareció la silueta de una mujer. La reconocí a pesar de la oscuridad: era Agafia Strelchija. La mujer se acercó tímidamente a nosotros, se detuvo respirando con dificultad. Estaba sofocada no tanto por la caminata, como, lo más probable, por el miedo y la desagradable sensación que cualquiera experimenta al atravesar un río de noche. Al ver junto a la cabaña a dos hombres en lugar de uno, lanzó un débil grito y dio un paso atrás.
–¡A... eres tú! –soltó Savka llenándose la boca con una torta.
–Yo... soy –balbució la mujer dejando caer al suelo un hatillo y mirándome de reojo–. Yákov le manda saludos y me ha pedido que le traiga... pues esto, con algo para usted...
–¿A qué mentir? ¡Con que Yákov! –se mofó Savka–. ¡No hay por qué; el señor ya sabe a qué has venido! Siéntate, que serás nuestra invitada...
Agafia me miró de reojo y se sentó indecisa.
–Ya pensaba que no vendrías hoy... –dijo Savka tras un largo silencio–. ¿Qué haces? ¡Come! ¿O quieres un traguito de vodka?
–¡Qué cosas tienes! –soltó Agafia–. Ni que fuera una borracha...
–Bebe, mujer... Que te calentarás el alma... ¡Va!
Savka alargó el vasito curvo a Agafia. La mujer bebió lentamente y, sin llevarse nada a la boca, sólo lanzó un fuerte soplido.
–A ver, qué has traído... –prosiguió Savka desatando el hatillo y dando a su voz un aire displicente y burlón–. Es más fuerte que ellas, eso de traer algo. Ah, pastas y patatas... ¡Qué bien viven!–exclamó en un suspiro volviéndose hacia mí–. ¡En toda la aldea sólo a ellos les quedan patatas del invierno!
En aquella oscuridad yo no veía el rostro de Agafia, pero, a juzgar por el movimiento de sus hombros y de la cabeza, me parecía que no apartaba los ojos de Savka. Para no ser el tercero en discordia, decidí irme a dar un paseo y me levanté. Pero en aquel instante, en el bosque, de pronto, un ruiseñor lanzó dos notas bajas de contralto. Medio minuto después soltó un trino alto y temblón y, tras probar de aquel modo la voz, comenzó a cantar. Savka se alzó de un salto y prestó atención.
–¡Es el de ayer! –dijo–. ¡Quieto..!
Y de improviso echó a correr en silencio hacia el bosque.
–¿Qué falta te hace? –grité hacia él–. ¡Déjalo!
Savka agitó una mano con gesto de hacerme callar y desapareció en la oscuridad. Cuando quería, Savka era un cazador y un pescador maravilloso, pero también en esto gastaba su talento tan inútilmente como su fuerza. Era perezoso para hacer las cosas como las hacen los demás, pero se entregaba con toda su pasión de cazador a realizar los trucos más absurdos. Así, por ejemplo, los ruiseñores no los cazaba si no era con las manos, pescaba lucios con escopeta de perdigones, o se podía pasar horas enteras en el río poniendo todo su empeño en pescar un minúsculo pececillo con un gran anzuelo.
Agafia, al quedarse sola conmigo, carraspeó y se pasó varias veces la palma de la mano por la frente... El vodka comenzaba a hacerle efecto.
–¿Cómo va la vida, Agafia? –le pregunté tras un largo silencio, cuando seguir callado ya resultaba violento.
–Bien, a Dios gracias... Pero usted, señorito, no se lo cuente a nadie... –añadió de pronto en un susurro.
–Bueno, bueno –la tranquilicé–. De todas maneras, tienes un valor, Agasha... ¿Y si Yákov se entera?
–No se va a enterar...
–¡¿Y si se enterara?!
–No... Llegaré antes que él a casa. Ahora está en el ferrocarril, volverá cuando haya dado paso al tren correo, y desde aquí se oye el tren...
Agafia se pasó otra vez la mano por la frente y miró hacia donde había desaparecido Savka. El ruiseñor cantaba. Un ave nocturna pasó volando bajo, casi a ras de suelo y, al vernos, se estremeció, batió las alas y se dirigió hacia el otro lado del río. Al cabo de poco el ruiseñor enmudeció, pero Savka no volvía. Agafia se levantó, dio unos pasos intranquila y se sentó de nuevo.
–Pero, ¿qué hará? –exclamó sin poderse contener–. ¡Que el tren no va a pasar mañana! ¡Tengo que marcharme en seguida!
–¡Savka! –grité–. ¡Savka!
No me contestó ni siquiera el eco.
Agafia se movió inquieta y se puso en pie de nuevo.
–¡Ya es hora que me marche! –murmuró con voz alterada–. ¡Ahora va a pasar el tren! ¡No sabré yo cuando pasan los trenes!
La pobre mujer no se equivocaba. No había transcurrido ni un cuarto de hora, cuando se oyó un lejano rumor.
Agafia detuvo largo rato su mirada sobre el bosque y agitó impaciente los brazos.
–Pero, ¿dónde se habrá metido? –comenzó a decir con una risa nerviosa–. ¿Dónde diablos se habrá perdido? ¡Yo me voy! ¡Como hay Dios, señorito, que me voy!
Entre tanto el rumor se hacía cada vez más claro. Ya se podía distinguir de entre los profundos suspiros de la locomotora el traqueteo de las ruedas. Se oyó un silbido, el tren retumbó sordamente sobre el puente... un minuto después todo quedó en silencio.
–Esperaré un rato más... –dijo suspirando Agafia y se sentó con gesto decidido–. ¡Eso mismo, esperaré!
Finalmente de entre la oscuridad apareció Savka. Marchaba sin hacer ruido con los pies descalzos sobre la mullida tierra del huerto y canturreaba algo.
–¡Vaya suerte la mía, maldita sea! –se rió alegre–. Justo había llegado al arbusto y cuando empezaba a mover la mano, ¡va y se calla! ¡Maldito bicho! Me he plantado ahí esperando a que volviera a cantar, hasta que me he hartado...
Savka se dejó caer pesadamente sobre el suelo junto a Agafia y para conservar el equilibrio se agarró con ambas manos a su cintura.
–¿Y tú, qué, de morros? ¿O te ha parido tu tía? –preguntó Savka.
Pese a su talante compasivo y a su simplicidad, Savka despreciaba a las mujeres. Las trataba con desdén, las humillaba e incluso se reía y mofaba de la debilidad que ellas mostraban por su persona. Y Dios sabe si no era justamente ese trato despectivo y desmañado una de las causas por las que atraía de manera tan irresistible y poderosa a las Dulcineas del lugar. Era guapo y de buena planta, en sus ojos, siempre, incluso cuando miraba a sus despreciadas mujeres, se encendía una callada ternura, pero las cualidades externas no podían explicar por sí solas aquella fascinación. Además del físico afortunado y de su peculiar forma de trato, conviene suponer que también influía sobre las mujeres el enternecedor papel que desempeñaba Savka, un hombre de probada mala fortuna, un desdichado al que habían desterrado de su querida isba a los huertos.
–¡A ver, cuéntale al señorito a qué has venido! –proseguía Savka, que se mantenía aún asido a la cintura de Agafia–. ¡Va, cuenta, buena esposa! Jo-jo... ¿Qué te parece, hermana Agasha, otra copita?
Yo me levanté y, avanzando entre los bancales, eché a andar a lo largo del huerto. Los oscuros bancales parecían grandes tumbas aplastadas. De ellas llegaba un olor a tierra cavada y a suave humedad de plantas que empezaban a cubrirse de rocío... A la izquierda seguía encendida la lucecita roja. Su brillo parpadeaba acogedor y parecía sonreír.
Oí una risa feliz. Era Agafia que reía.
«¿Y el tren? –me acordé–. Ya hace tiempo que habrá llegado.»
Al rato, regresé a la cabaña. Savka, sentado inmóvil a la turca, en voz muy baja, casi imperceptible, canturreaba una canción formada sólo de monosílabos, algo así como: «Ay, tú, si yo, yo y tú...».
Agafia, embriagada por el vodka, por las caricias desdeñosas de Savka y por el bochorno de la noche, yacía a su lado sobre el suelo y apretaba convulsivamente su rostro contra una rodilla del joven. Se había dejado llevar tan lejos en su apasionamiento que no se dio cuenta de mi llegada.
–¡Agasha!, ¿no ves que el tren ya ha llegado hace rato? –dije.
–Es hora, debes marcharte –recogió mi idea Savka sacudiendo la cabeza–. ¿Qué haces aquí tumbada? ¡No tienes vergüenza!
Agafia se estremeció, apartó la cabeza de su rodilla, me miró y de nuevo se pegó a ella.
–¡Es muy tarde! –insistí.
Agafia se revolvió, se incorporó sobre una rodilla... Sufría... Durante medio minuto, todo su cuerpo, en la medida en que pude adivinarlo en medio de la oscuridad, expresaba lucha y vacilación. Hubo un instante en que la mujer, como si despertara, se irguió para ponerse en pie, pero inmediatamente una fuerza irresistible e inexorable dominó todo su cuerpo y la mujer se dejó caer sobre Savka.
–¡Que le parta un rayo! –exclamó con una risa salvaje que le salía de lo más hondo del pecho, y en aquella risa se oía la firmeza de una decisión irreflexiva, la impotencia y el dolor.
Yo eché a andar lentamente hacia el bosque, de ahí bajé al río, donde se encontraban nuestros aparejos. El río dormía. Una flor suave y aterciopelada sobre un tallo largo rozó delicadamente mi mejilla, como un niño que quiere dar a entender que no duerme. Por hacer algo, busqué a tientas un sedal y tiré de él. El hilo se tensó débilmente y cedió, no había picado nada... La otra orilla y la aldea no se veían. En una isba resplandeció una luz, pero pronto se apagó. Rebusqué por la orilla, encontré una cavidad en la que ya me había fijado durante el día y me senté en ella como en un sillón. Estuve largo rato sentado... Vi cómo las estrellas empezaron a nublarse y a perder su resplandor; cómo, igual que un leve suspiro, corrió por la tierra una brisa fresca que rozó las hojas de los sauces que despertaban...
–¡A-ga-fia!... –llegó desde la aldea una voz sorda–. ¡Agafia!
Era el marido que, de vuelta a casa, buscaba alarmado por el pueblo a su mujer. Y al mismo tiempo, desde los huertos llegaban unas incontenibles risas: la mujer, ajena a todo y embriagada, se esforzaba por compensar con la dicha de unas horas el tormento que le esperaba.
Me dormí...
Cuando desperté, Savka, sentado junto a mí, sacudía levemente mi hombro. El río, el bosque, las dos orillas, los árboles y el campo, todo, verde y lavado, se bañaba en la brillante luz de la mañana. A través de los finos troncos de los árboles, chocaban contra mi espalda los rayos del sol recién salido.
–¿Así es como pesca usted? –me preguntó burlón Savka–. ¡Va, levántese!
Me levanté, me desperecé dulcemente, y mi pecho despierto comenzó a beber con avidez el aire húmedo y fragante.
–¿Agasha se ha ido? –pregunté.
–Ahí la tiene –me indicó Savka en dirección al vado.
Miré y vi a Agafia. Arremangándose la falda, desarreglada, con el pañuelo que se le caía de la cabeza, estaba atravesando el río. Parecía que casi no pisara el suelo...
–La gata sabe de quién es la carne que se ha comido –murmuraba Savka entornando los ojos al mirarla–. Va con la cola entre las piernas... Qué pillas son, como las gatas, y asustadizas como liebres... ¡No, no se fue ayer, la boba, como le decíamos! Y ahora va a recibir lo suyo; aunque yo tampoco me salvo de ésta en el distrito... Otra vez me van a sacudir por culpa de esas...
Agafia alcanzó la orilla y caminó campo a través hacia la aldea. Al principio avanzaba con bastante aplomo, pero muy pronto los nervios y el miedo pudieron con ella: volvió la cabeza asustada y tomó aliento.
–¡No va a tener miedo! –comentó con una triste sonrisa Savka mirando la encendida franja verde que se dibujaba en la hierba cubierta de rocío tras los pasos de Agafia–. ¡Le cuesta ir! ¿Y a quién no? Si tiene al marido ahí más de una hora esperándola... ¿Lo ve?
Savka pronunció las últimas palabras con una sonrisa, y yo sentí que se me helaba la sangre. En la aldea, junto a la última isba, sobre el camino, estaba Yákov que miraba fijamente hacia la mujer que iba a su encuentro. No se movía, estaba quieto como un poste. ¿Qué pensaría mientras la miraba? ¿Qué palabras habría preparado para recibirla? Agafia se detuvo un momento, miró de nuevo hacia atrás, como si esperara ayuda de nosotros, y echó otra vez a andar. Nunca hasta entonces había visto una manera de andar como aquélla, ni entre los borrachos ni entre los que no bebían. Agafia parecía retorcerse por la mirada del marido. Marchaba ora haciendo eses, ora sin moverse del lugar, doblando las rodillas y abriendo los brazos, ora retrocediendo. Tras dar unos cien pasos, volvió a mirar atrás y se sentó.
–Escóndete al menos tras un arbusto... –me dirigí a Savka–. En cuanto te vea el marido...
–De todos modos ya lo sabe, con quién ha estado Agasha... Al huerto por las noches no se va a buscar coles, ya se sabe.
Le miré la cara. Estaba pálido y fruncía el ceño con un gesto de compasión y rechazo, como ocurre con alguien que ve torturar a un animal.
–A risa de gato, llanto de ratón... –suspiró.
De pronto Agafia se levantó, sacudió la cabeza y con paso firme se dirigió hacia el marido. Al parecer, había reunido fuerzas y se había decidido.
Enemigos
Sobre las diez de una oscura noche de septiembre murió de difteria el niño de seis años Andréi, hijo único del médico de la comarca, el doctor Kirílov. Cuando la esposa del médico, en el primer acceso de desesperación, cayó de rodillas ante la cama del niño muerto, se oyó un agudo campanillazo en el vestíbulo.
A causa de la difteria, toda la servidumbre había sido desalojada de la casa esa mañana. Kirílov, tal como estaba, en mangas de camisa y con el chaleco desabrochado, sin enjugarse la cara húmeda ni las manos escaldadas por el ácido fénico, salió a abrir la puerta. El vestíbulo estaba a oscuras, y en la persona que entró sólo podían vislumbrarse la mediana estatura, la bufanda blanca y el rostro ancho y pálido, tan pálido que se diría que con la aparición de ese rostro se había iluminado un tanto el vestíbulo...
–¿Está el doctor? –se apresuró a preguntar el visitante.
–Sí, estoy. ¿Qué se le ofrece?
–¡Ah, es usted! ¡Cuánto me alegro! –dijo gozoso el recién llegado buscando en las tinieblas la mano del médico; por fin la halló y la estrechó fuertemente entre las suyas–. ¡Cuánto... cuánto me alegro! ¡Usted y yo nos conocemos!... Soy Aboguin... tuve el gusto de que nos presentaran este verano en casa de Gnúchev. ¡Cuánto me alegro de encontrarle!... Por amor de Dios, no se niegue a venir conmigo ahora mismo... Mi mujer ha caído terriblemente enferma... Tengo aquí mi coche...
Por la voz y los ademanes del visitante se echaba de ver que estaba agitadísimo. Como alguien aterrorizado por un incendio o por un perro rabioso, apenas podía contener su respiración anhelante y hablaba de prisa, con voz trémula, y algo inequívocamente sincero, como de miedo infantil, vibraba en sus palabras. A semejanza de las víctimas del terror o el aturdimiento, se expresaba en frases breves y entrecortadas, y empleaba muchas palabras innecesarias e impropias.
–Temía no encontrarle –prosiguió–. En camino he venido sufriendo lo indecible... ¡Vístase y vamos, por amor de Dios!... Mire cómo pasó la cosa. Vino a verme Papchinski, Alexandr Semiónovich, a quien usted conoce... Estuvimos charlando... Luego nos sentamos a tomar el té. De pronto mi mujer lanza un grito, se lleva las manos al corazón y se desploma contra el respaldo de la silla. La llevamos a la cama y... le froté las sienes con amoníaco, le rocié el rostro con agua... y ella tendida allí como muerta... Temo que sea un aneurisma... Vamos... Su padre murió de un aneurisma también...
Kirílov escuchaba en silencio como si no comprendiera el ruso.
Cuando Aboguin mencionó una vez más a Papchinski y al padre de su mujer y volvió a buscar la mano en las tinieblas, el médico sacudió la cabeza y dijo arrastrando con apatía cada palabra:
–Perdone, pero no puedo ir... Hace cinco minutos que se me... murió mi hijo...
–¿De veras? –murmuró Aboguin dando un paso atrás–. ¡Dios mío, en qué hora tan aciaga vengo! ¡Día singularmente fatídico... singularmente! ¡Qué coincidencia... y como a propósito!
Aboguin cogió el tirador de la puerta e indeciso bajó la cabeza. Por lo visto, vacilaba sobre qué partido tomar: o marcharse o implorar al médico una vez más.
–Escuche –dijo con vehemencia agarrando a Kirílov de la manga–, comprendo perfectamente su situación. Bien sabe Dios que me da vergüenza tratar de captar la atención de usted en un momento como éste, pero ¿qué remedio me queda? Juzgue por sí mismo, ¿a quién puedo acudir? Aquí no hay más médico que usted. ¡Vamos, por lo que más quiera! No lo pido por mí... ¡No soy yo el que está enfermo!
Hubo un silencio. Kirílov volvió la espalda a Aboguin, se detuvo un instante y se dirigió lentamente del vestíbulo a la sala. A juzgar por su paso inseguro y maquinal, por la atención con que enderezaba la pantalla colgante de la lámpara apagada y consultaba un libro grueso que estaba en la mesa, carecía en ese momento de deseos, de propósitos, no pensaba en nada y, probablemente, había olvidado que un extraño estaba en su vestíbulo. La oscuridad y el silencio de la sala aumentaban al parecer su aturdimiento. Al pasar de la sala a su gabinete levantó el pie derecho más de lo necesario, buscó a tientas el quicio de la puerta, al par que en toda su figura se percibía cierto titubeo, como si hubiera entrado en una vivienda extraña o se hubiese embriagado por vez primera en su vida y se entregase perplejo a esa nueva sensación. A lo largo de una pared del gabinete, a través de estantes llenos de libros, corría una ancha franja de luz. Junto con un olor agudo y penetrante de ácido fénico y éter esa luz salía por la puerta entreabierta que daba acceso del gabinete a la alcoba... El médico se dejó caer en un sillón delante de la mesa. Durante un instante miró con ojos soñolientos los libros bañados en luz, luego se levantó y entró en la alcoba.
En la alcoba reinaba una calma mortal. Todo, hasta en los detalles más nimios, hablaba con elocuencia de la tempestad reciente, de agotamiento, y ahora todo hablaba también de descanso. La lamparilla que estaba en el taburete colmado de frascos, tarros y cajitas y la lámpara grande que estaba sobre la cómoda alumbraban vivamente la habitación. En la cama, junto a la ventana, yacía el niño con los ojos abiertos y una expresión de asombro en el rostro. Estaba inmóvil, pero sus ojos abiertos parecían entenebrecerse por momentos y hundirse en el cráneo. Con las manos en el torso del niño y la cara oculta entre los pliegues de la colcha la madre estaba de rodillas ante el lecho. Al igual que el muchacho ella también estaba inmóvil, pero ¡cuánto movimiento latente se echaba de ver en el cuerpo arqueado y las manos! Se apretujaba contra el lecho con todo su ser, con brío y ansia, como si temiese alterar la postura tranquila y cómoda que al fin había encontrado para su cuerpo extenuado. Las mantas, trapos, jofainas, las salpicaduras en el suelo, los pinceles y cucharas esparcidos por doquiera, la botella blanca con agua de cal, el aire mismo, sofocante y pesado... todo se había extinguido y parecía sumido en sosiego.
El médico se detuvo junto a su esposa, metió las manos en los bolsillos del pantalón e, inclinando a un lado la cabeza, fijó los ojos en su hijo. Su rostro expresaba indiferencia, y sólo por las gotas que le brillaban en la barba se notaba que había llorado hacía poco.
Ese terror repugnante en que pensamos cuando hablamos de la muerte estaba ausente de la alcoba. En el desmadejamiento general, en la postura de la madre, en la indiferencia del rostro del médico, había algo cautivante que llegaba al corazón: la belleza sutil y huidiza del dolor humano, que aún tardará mucho tiempo en ser comprendida y descrita y que, por lo visto, sólo la música es capaz de expresar. También se sentía la belleza en la lúgubre calma: Kirílov y su mujer callaban, no lloraban, como si a despecho de la pesadumbre de la pérdida se percataran de todo el lirismo de su situación. Por lo mismo que ya había pasado la juventud de ambos, ahora también desaparecería para siempre con ese niño el derecho de ambos a tener hijos. El médico tenía cuarenta y cuatro años, había encanecido y parecía viejo; su esposa, ajada y enferma, tenía treinta y cinco. Andréi no era sólo hijo único, sino último.
En contraste con su esposa, el médico era una de esas personas que en momentos de dolor espiritual sienten necesidad de moverse. Al cabo de diez minutos de estar con su mujer pasó, levantando demasiado el pie derecho, de la alcoba a un cuarto pequeño, la mitad del cual estaba ocupado por un diván grande y ancho. De ahí fue a la cocina. Estuvo errando en torno al fogón y la cama de la cocinera y, agachando la cabeza, salió por una puertecilla al vestíbulo.
Allí vio de nuevo la bufanda blanca y el rostro pálido.
–Por fin –suspiró Aboguin cogiendo el tirador de la puerta–. Vamos, por favor.
El médico se estremeció, le miró y recordó...
–Oiga. Ya le he dicho que no puedo ir –dijo reanimándose–. ¿Cómo se le ocurre?
–Doctor, no soy de piedra. Comprendo perfectamente su situación... Lo siento mucho –dijo Aboguin con voz suplicante, llevándose la mano a la bufanda–. Pero no lo pido por mí... ¡Mi mujer se muere! ¡Si hubiera oído usted ese grito, si hubiera visto su cara, comprendería mi insistencia! ¡Dios santo! ¡Y yo que pensaba que había ido usted a vestirse! ¡Doctor, los minutos son preciosos! ¡Vamos, se lo ruego!
–¡No puedo ir! –dijo Kirílov tras una pausa, y entró en la sala.
Aboguin fue tras él y le cogió de la manga.
–Está usted abrumado de pena; bien lo entiendo. Pero lo que le pido no es que me cure un dolor de muelas o que declare ante un tribunal como perito, sino que salve una vida humana –siguió implorando como un mendigo–. Esa vida vale más que un dolor personal. ¡Lo que le pido es valor, es una hazaña! ¡En nombre del humanitarismo!
–El humanitarismo es arma de dos filos –dijo irritado Kirílov–. En nombre de ese mismo humanitarismo le pido a usted que no me saque de aquí. ¡Dios mío! ¿A quién se le ocurriría? Apenas puedo tenerme de pie y usted me asusta con lo del humanitarismo. En este momento no sirvo para nada... No iría por nada del mundo. ¿Con quién dejaría a mi mujer? No, no...
Kirílov abrió las manos en gesto de rechazo y dio un paso atrás.
–¡Y... y no me lo pida! –agregó alterado–. Discúlpeme... Según las Leyes, tomo XIII, estoy obligado a ir, y usted tiene derecho a cogerme del cuello y llevarme arrastrando... Pues bien, arrástreme, pero... no sirvo para nada... Apenas si puedo hablar... Discúlpeme...
–De nada sirve que me hable en ese tono, doctor –dijo Aboguin volviendo a coger al médico de la manga–. ¡Al diablo con el tomo XIII! No tengo derecho alguno a forzar la voluntad de usted. Si quiere, va, y si no quiere, se queda con Dios. Pero no apelo a la voluntad de usted, sino a sus sentimientos. ¡Una mujer joven se está muriendo! Dice usted que un hijo acaba de morírsele. ¿Quién puede comprender mi horror mejor que usted?
La voz de Aboguin temblaba de agitación; y el temblor y el tono eran más persuasivos que las palabras. Aboguin era sincero, pero resultaba curioso que toda frase que empleaba le salía afectada, huera, inoportunamente relamida, lo que venía a ser una ofensa a la atmósfera de la casa del médico y a la mujer moribunda. Él mismo se percataba de ello y, temiendo no ser comprendido, procuraba a toda costa suavizar y enternecer su voz a fin de persuadir por el tono sincero de ella, si no por las palabras. En general, por muy bella y profunda que sea una frase, afecta sólo a los indiferentes, pero no siempre satisface a los felices o desgraciados, porque la expresión más elevada de la felicidad o la desgracia es muy a menudo el silencio. Los amantes se comprenden mejor cuando callan, y un discurso ferviente y apasionado junto a una tumba afecta sólo a los extraños. A la viuda y los hijos del finado se les antojará frío y trivial.
Kirílov se detuvo y guardó silencio. Cuando Aboguin dijo algo más acerca de la eximia vocación del médico y del autosacrificio, el médico preguntó con aspereza:
–¿Hay que ir lejos?
–Unas trece o catorce verstas. Tengo excelentes caballos, doctor. Le doy mi palabra de honor de que le llevo y le traigo en una hora. ¡Sólo una hora!