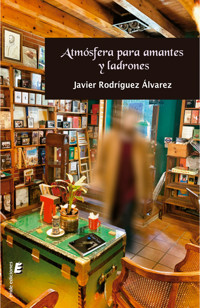Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Eride Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El efecto Tyndall narra la historia de una mujer que ha de luchar contra los condicionantes de su tiempo para poder encontrar su propia identidad. Ambientada en la ciudad de Alcalá de Henares y en el Madrid de los 70 y 80, Carmen, la protagonista de esta obra, ha de reinventarse una y otra vez para borrar partes del pasado que lastran su felicidad, algo que encuentra gracias a su pasión por la literatura. Esta novela es un canto a la amistad y al poder de sanación de los libros, así como un homenaje a los pequeños libreros y a los clubs de lectura de las ciudades de España.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cubierta y diseño editorial: Éride, Diseño Gráfico
Imagen de cubierta: Alba Rodrígo
Dirección editorial: Ángel Jiménez
Edición eBook: septiembre, 2023
El efecto Tyndall
© Javier Rodríguez Álvarez
© Éride ediciones, 2020
Éride ediciones Espronceda, 5 28003 Madrid
ISBN: 978-84-19485-93-9
Diseño y preimpresión: Éride, Diseño Gráfico
eBook producido por Vintalis
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Javier Rodríguez Álvarez (Caracas, Venezuela, 1954).Cursó estudios en la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, especializándose en Estructuras. Ejerció en su profesión hasta los treinta y cinco años para después crear la Librería de Javier, en la que ha desarrollado hasta la actualidad la labor de librero. Mantiene una gran actividad en la ciudad de Alcalá de Henares, programando encuentros literarios en varios teatros y salas de la ciudad, así como llevando programas literarios en diferentes emisoras de radio. Entre sus obras encontramos Pues si eso, luego vuelvo (éride, 2019), donde recoge una colección de anécdotas en su labor de librero recomendador de obras. Un año después, en 2020, hace su primera incursión en el teatro con la obra Y de aperitivo, ¿qué les pongo? y se publica su novela El efecto Tyndall (Éride ediciones, 2020).
Dedicatoria
Esta novela está dedicada a todas las mujeres anónimas que vivieron los años de la dictadura y no llegaron a ver el amanecer de la democracia.
Y de manera especial a dos mujeres muy importantes para mí.
A Montse Palenzuela, gran amiga e impenitente lectora, con quien compartí ratos de charla literaria todas las mañanas, al dirigirme a la librería. Ella seguía el día a día de las andanzas de Carmen antes de que la novela viera la luz. Suyo es su rostro. Una rápida enfermedad hizo que no llegara a sus manos el borrador de esta obra, al que puse punto final un día antes de su fallecimiento.
La otra mujer es mi madre, exquisita pianista y gran lectora, la cual arrastró una vida no sin sufrimientos, y que no llegó a ser iluminada por ese fulgurante rayo de luz que descubre aquello que a simple vista nos pasa desapercibido y lo hace resplandecer. Suya es su alma.
Nota del autor
Todos los personajes de esta novela, excepto Truman, el perro de mi hermana Inmaculada, son fruto de mi invención. Algunos nombres pudieran coincidir con los de amigos o familiares, no así sus formas de ser o sus comportamientos. A todos ellos les ruego que se lo tomen como un homenaje, sin más.
Primera parte
1. Día de difuntos 1. (2018)
Carmen mantenía una costumbre irrenunciable: libro que no le gustaba, lo estrellaba contra la pared. Sus amigas decían que se trataba de una obsesión compulsiva; alguna, incluso, llegó a soltarle que padecía un «pronto enfermizo crónico». Ella prefería tildarlo de simple autodefensa. Le otorgaba a cada obra cincuenta páginas de cortesía, aunque no le acabara de atrapar en sus comienzos. Pero ni una más. Si al cabo de esas cincuenta páginas no mejoraba un ápice, no tenía reparos con él, lo lanzaba con todas sus fuerzas contra la pared más cercana.
Esa mañana se levantó antes de lo acostumbrado. Al salir del dormitorio pasó junto a El Marne, de Edith Wharton, que yacía al lado de la puerta, abierto y boca arriba.
—¡Pero qué pena! —se dijo—, con lo buena que es el resto de su obra…
Se acercó al dormitorio de Pablo y entreabrió la puerta. Dirigió su mirada hacia la cama, y aunque el estor estaba bajado hasta el fondo, atisbó la silueta de su hijo. En sus labios asomó una frágil sonrisa.
Luego, muy despacio, como para no perturbar la calma de la más pequeña mota de polvo que flotara en el aire, la volvió a entornar.
Era el día de difuntos, una fecha que nunca olvidaba. Cada segundo día de noviembre, y siempre a primera hora, iba al cementerio. Como si fuera la encargada del camposanto, Carmen era la primera en llegar y la que abría la verja.
Desde la ventana de la cocina miró hacia el jardín, que despertaba de la noche. La tarde anterior descubrió unas pequeñas rosas rojas de un rosal escondido cerca del espino. Era un rosal salvaje que florecía a finales de octubre, mucho después que los otros.
Eran las rosas que llevaba año tras año al cementerio.
Esos días, el ayuntamiento ponía un autobús especial que recorría los pueblos de alrededor y llegaba hasta el camposanto, situado en una colina cercana. A él se accedía a través de un camino sinuoso y sin asfaltar, flanqueado de altos árboles, y que se apartaba de la carretera principal. Un camino casi olvidado, hecho de tierra y gravilla.
Una repentina polvareda anunció su llegada. Al frenar, las ruedas hicieron crujir los guijarros del suelo. Las puertas se abrieron con un golpe seco y Carmen, pausadamente, subió los cuatro escalones, sacó unas monedas del bolsillo de la falda y se las tendió al conductor.
—Buenos días, Doña Carmen.
—Buenos días, José Ramón —respondió la mujer.
Desde hacía unos años era el conductor que hacía esa ruta, en sustitución de su padre.
Miró hacia el fondo. A esa temprana hora, el autobús iba vacío. Quizá por ello, se sentó detrás de él, para hacerle compañía. Las puertas se cerraron y el vehículo volvió a ponerse en marcha.
Dentro de poco, recordó, se cumplirían cuarenta años de la muerte de Benigno. Su cuerpo reposaba desde entonces en una sencilla tumba, al fondo del sendero central. Y allí se dirigía, con la intención de limpiar su sepultura, una rutina a la que se había hecho sin dolor. Llevaba una bolsa con trapos, un pequeño cepillo y una botella de agua. Además de un pequeño ramo de rosas, una escasa media docena de desperezadas flores rojas, recién cogidas de su cuidado jardín, y que ofrecían su dulce olor.
—Parece mentira el buen tiempo que hace —comentó José Ramón, que miraba a la mujer a través del retrovisor.
—Sí, es cierto. Aunque no me extrañaría que por la tarde se estropeara. Siempre llueve por estas fechas —dijo mecánicamente. Una simple respuesta que acompañó al fútil comentario de José Ramón, palabras sobre el tiempo que no aportan nada, pero que sirven para romper el hielo de una conversación que comienza.
Carmen dirigió la vista a lo lejos, hacia las montañas que se elevaban a su derecha, y pudo ver un atisbo del sol que comenzaba a desentumecerse en el horizonte. Los campos aparecían secos, tintados de un ocre mortecino que delataba la sequía que azotaba los prados desde la primavera. La casa del doctor, la primera que distinguió cuando el autobús se puso en marcha, estaba apagada y oscura. Se fijó que no había luz en el despacho de Raúl. Algo extraño, pensó, ya que era muy madrugador. Sabía por su mujer que dormía poco, y siempre era él el encargado de preparar el desayuno de la pareja. María José y su marido constituían uno de los matrimonios más conocidos y queridos en El Peñascal. Fue la primera pareja que conoció al llegar al pueblo. Raúl, de constitución delgada y gesto serio, ejercía de médico en los pueblos de la sierra, además de pasar consulta en el ambulatorio de Cercedilla aunque, en un primer momento, y debido a su seriedad y comportamiento, Carmen llegó a pensar que era militar. Raúl, que se había jubilado hacía ya diez años, al cumplir los setenta, siempre estaba dispuesto a dar sus consejos a cualquier vecino que se acercara.
María José, por su parte, era muy apreciada dentro del grupo de amigas. De gesto amable, gafas de considerable miopía y pelo corto, poseía un talante muy abierto. Fue la creadora de un pequeño club de lectura que reunió cada semana a varias vecinas y a mujeres de los alrededores. Era muy comunicativa y sincera, una actitud que le llevaba a veces a decir lo primero que se le viniera a la cabeza, sin detenerse a pensárselo dos veces.
Junto a María José, Marga y Otilia habían sido sus mejores amigas, cuando comenzó a vivir en el pueblo. Al poco de llegar, la invitaron alguna que otra vez a participar en los encuentros literarios que organizaba en su casa. Pero Carmen siempre se negó a ir a esos encuentros, en parte debido a las suspicacias de su marido, aunque también a causa de su timidez. Nunca acudió a ninguno de esos actos, hasta que Benigno murió.
—Qué bello ramo de rosas lleva, doña Carmen. Hasta aquí llega su fragancia —José Ramón rompió el pensamiento de la mujer.
—Muchas gracias. Este año, debido al calor, los rosales de invierno han florecido bastante antes.
Aunque todavía hay algunos que se muestran perezosos. Veremos a ver si aguantan hasta Navidad.
El pequeño autobús giró hacia la izquierda y redujo su velocidad al pasar sobre un trémulo puente que, como si de un belén navideño se tratara, salvaba un cauce adusto y seco, lleno de olvidadas piedras y de un riachuelo que parecía de papel de plata. Carmen lo miró con tristeza. A su memoria vinieron los años en los que, de niña, se bañaba junto a otros chicos en el río Henares, en las afueras de la ciudad de Alcalá, camino del monte Gurugú. Era un lugar a pocos kilómetros de su casa y al que se llegaba a través de un paseo de chopos. Cuando llegaba el buen tiempo sus padres solían ir allí los fines de semana, para merendar al aire libre. María Luisa, su madre, aprovechaba la ocasión para charlar con algunas mujeres, todas ellas sentadas en torno a un pequeño kiosco de bebidas que, además, vendía todo tipo de bocadillos.
Se dedicaban a despellejar a las ausentes, el deporte más común de los pueblos con pocos vecinos. Su padre, mientras tanto, paseaba junto a alguno de los maridos, fumando su eterna pipa y recorriendo veredas de un bosque cercano.
Unos años después, ya casada, volvió a ese lugar. Todo había desaparecido. Trató de recuperar unos recuerdos ya desvanecidos, pero de ese paraíso nada quedaba. Un crepúsculo en tonos grises había barrido los escasos vestigios de lo que una vez fue el sitio favorito de su niñez. Ya no había niños que jugaran en el río. Los fines de semana la gente salía a pasear a las grandes superficies. El río, sin casi caudal parecía una triste postal llena de soledad y amargura, colores de los que se tiñen los sueños perdidos. La ribera del río estaba llena de basura, y las pocas aguas que bajaban, turbias y sucias, no invitaban a quedarse allí.
Cuando llegó hasta la orilla sintió la orfandad de lo que, en su tiempo, fue imagen de verdor y felicidad infinita. Del puesto de bebidas solo quedaban algunos restos del tejadillo de uralita, desperdigados por el suelo, junto a unos abatidos troncos, enmohecidos y sin alma; unos troncos que fueron viejos amarres de barcos que transportaban imágenes que se diluían en la niebla del tiempo…
—¿Qué tal Pablo? El otro día me pareció verlo cerca de la plaza… —le preguntó de improviso José Ramón. Miraba a Carmen a través del retrovisor, esperando una respuesta que se imaginaba.
—¿Pablo? ¡Ah, sí! Este fin de semana está en casa, con nosotros —con la mirada perdida en el horizonte, jugaba con su anillo de casada. Después, dirigió la vista a las rosas que reposaban en su regazo, y añadió—. Lo he dejado durmiendo. No he querido despertarlo. Ayer llegó tan cansado… Tiene tanto trabajo en la ciudad…
El autobús dio un brusco giro y comenzó la subida de la cuesta que llevaba al cementerio. Ya se podían vislumbrar algunos cipreses y las viejas verjas que custodiaban las almas de los moradores.
Carmen supo que el viaje acababa y alisó su falda, limpiándola de invisibles motas de polvo.
Al llegar a la parada se colgó la bolsa del hombro, agarró el ramo de rosas, y comenzó a levantarse.
—Bueno, ya hemos llegado —dijo el conductor mientras echaba el freno de mano.
—Gracias, José Ramón.
—Ya sabe que dentro de hora y media vuelvo a estar aquí— le comentó.
—Lo sé. Estaré esperándote en la parada. Puntual, como un reloj. Tengo tantas cosas que hacer en casa…
Se dispuso a bajar cuando, sin siquiera haber puesto un pie en el primer escalón, se volvió y le tendió al conductor una rosa que comenzaba a abrirse, y que había separado de las demás.
—¡Oh! Muchas gracias. Qué preciosa. No debía… —di-jo en su sorpresa, mientras cogía la flor y enmudecía ante el inesperado regalo.
—No hay de qué. Gracias a ti. Eres muy amable.
El conductor entornó los ojos y olió el suave perfume que desprendía. Después la dejó en el salpicadero, junto al cristal. La rosa despertaría en el viaje de vuelta, con la débil luz de la mañana.
Carmen acabó de bajar, se volvió, y se despidió del chico con un gesto de la mano.
El autobús se puso de nuevo en marcha. El golpe seco de la puerta, al cerrarse, dejó paso a un chirriar metálico, el quejido de la oxidada reja del cementerio. Varios pájaros levantaron el vuelo. Carmen la abrió con gran esfuerzo, empujando con ambas manos. Pensó que llevaría días, quizás semanas, cerrada. Entró en el silente recinto y la volvió a entornar, ahora con menos dificultad. Quieta, miró hacia el fondo del sendero, mientras aspiraba el olor de los cipreses. Comenzó a caminar por el oscuro camino, un pasillo sin casi luz a causa de la frondosa vegetación, y que no permitía ni tan siquiera que los rayos de sol llegaran a rozar el suelo.
Su delgada silueta se difuminó entre las copas de los árboles, a la vez que se apagaba el rojo de las rosas que llevaba en la mano. Al poco, su rastro se había desvanecido, engullido por la mortecina bruma que dormitaba inerte sobre las grises sepulturas.
El santo lugar recuperó su infinito silencio.
Carmen llegó hasta la tumba de Benigno, dejó la bolsa en el suelo y comenzó a limpiar la sepultura.
Arrancó las hierbas que crecían a su alrededor y pasó repetidas veces un cepillo sobre la piedra. Vertió después agua sobre un paño y acabó de limpiar la losa. Sobre las letras, que comenzaban a desdibujarse, restregó con inusitada fuerza. Más que darles lustre, parecía que su intención era borrarlas. Hecho esto, volvió a meter todo en la bolsa y, con dificultad, se volvió a levantar. Por último, cogió las rosas que había dejado al lado de la lápida y, durante un solo instante, su silente mirada quedó fija en la sepultura.
Después, tomó un pequeño sendero que torcía hacia la derecha y comenzó a adentrarse hacia un oculto recodo del lugar.
La tumba de Benigno emergía limpia. Sin una sola hierba a su alrededor. Ni tan siquiera un grano de arena sobre ella que enturbiara su descanso. No había ni una triste hoja seca, caída en su desdén, y que reposara sobre la sencilla piedra.
Ni una simple flor, una sencilla flor que le hiciera compañía.
2. Luna de miel. (1973)
La furgoneta avanzaba rauda en medio de campos amarillentos, llenos de trigo, a punto para la cosecha.
Benigno se había propuesto llegar a Benidorm antes del atardecer, quería ver la caída del sol desde la playa.
Carmen, con los ojos cerrados, viajaba recostada en su hombro, agarrada a su brazo. En sus labios asomaba una dulce sonrisa. Viajaba abrazada a su ansiada libertad. Ardía en deseos de huir de la casa de sus padres. Es por ello que, cuando conoció a Benigno en una feria de un pueblo cercano, se juró que no le dejaría escapar.
Ocurrió un caluroso domingo en Sigüenza, una pequeña y tranquila localidad al norte de Guadalajara, rodeada de bosques. Un amigo de sus padres, capitán del ejército de tierra en la Comandancia Militar de Alcalá, les invitó a pasar un fin de semana. Con motivo de las fiestas patronales en honor a San Roque, en los aledaños de la plaza mayor, a los pies de la catedral, habían montado un mercadillo.
Las dos familias comieron al aire libre y, después de un rato de charla, se dedicaron a pasear por las empinadas calles. La idea del padre era la de intimar algo más con la familia de su amigo, ya que tenía claras intenciones de que Carmen se casara con Roberto, el hijo de la pareja. Esa idea, muchas veces expresada en casa, disgustaba a la joven, la cual esquivaba al chico cada vez que se lo encontraba.
Fue ese día cuando se topó con Benigno, un ebanista que había montado un puesto de muebles de madera artesanales. Tenía veintiocho años por aquel entonces. Era un hombre de rasgos bien marcados. De gran estatura, poseía unos penetrantes ojos azules y una sonrisa que desarmaba. Pero, sobre todo, gozaba de una robusta musculatura, que se intuía a través de su mono de trabajo.
Su rostro parecía estar tallado a cincel, con golpes certeros. Unas curtidas y afiladas facciones masculinas dotaban a su cara de una imagen de áspera apariencia. Carmen, al verle, se fijó en su nariz, achatada y algo desviada, una nariz que le hizo recordar las de las fotos de los boxeadores que había visto en una biografía sobre Hemingway en la universidad.
La joven, que no había salido de su casa salvo para acudir a las clases de la universidad en Madrid, sabía poco de hombres. Para ella su rostro era el de un dios griego, una figura mitológica al estilo de los de las estatuas de los libros sobre la Atenas clásica. Se quedó sin respiración. En él vio a su libertador, al héroe que la rescataría de su jaula carcelaria. Aunque sus ojos se posaron en un primer momento en su físico, su mente estaba puesta en otro lugar.
Benigno, un hombre joven, hecho a sí mismo y que vivía en un pequeño pueblo de la sierra de Madrid, se fijó al momento en la chica. En su juventud. En su belleza. Y en su fragilidad. La vio avanzar, hipnotizada y tímida, hasta que llegó al tenderete. Tras ella, unos pasos más atrás, con gesto reticente y mirada seria, esperaba un chico de su edad.
Roberto, que se hacía vanas ilusiones de llegar a algo con Carmen, la seguía con desconfianza. Pero, al verla tan decidida, mudó esa desconfianza a un estado de incipientes celos, sin razón, ya que con ella no había compartido sino unas escasas frases.
Carmen se acercó hasta el puesto y se quedó plantada ante él. Para disimular, hizo que se fijaba en los pequeños objetos de madera que había expuestos sobre una mesa. Sus padres, acompañados de los anfitriones, Juan José y Leonor, seguían a los chicos a pocos metros. La joven levantó la vista y la dejó clavada en un tocador de pino con un espejo de flores grabadas en su cristal. Miró al vendedor y, sin decir una sola palabra, señaló el mueble.
Benigno sonrió ante la timidez de la chica, y se acercó hasta el mueble. Abrió un cajón superior, lo sacó de su sitio y se lo mostró a la joven.
—Mire, todas las uniones son en cola de milano con lengüeta. Todo ello trabajado manualmente, con formón —estaba seguro de que no entendía una sola palabra de lo que le decía. Aun así, puso todo su interés en explicarle cada detalle—. Una obra de arte, un tocador para toda la vida.
Carmen miró el cajón, pero se fijó más en las fuertes manos que lo asían. Aunque hizo un gesto hacia él, al final no se atrevió a cogerlo. Volvió a meter las manos en los bolsillos de la falda y fue subiendo la vista. Al llegar a la cara del vendedor supo con certeza que él era el elegido. Cruzaron sus miradas y la chica esgrimió una tímida y medida sonrisa. Suficiente para lanzar un anzuelo que no dudó el carpintero en apresar. Después, agachó su cabeza, y se volvió.
—Papá, me gustaría tener un tocador en mi cuarto. Este es precioso. ¿Me lo podrías comprar?
Pedro miró a su hija con gesto serio. Sabía que con ese mueble rompería los hielos que congelaban las relaciones que mantenía con ella desde hacía unos años.
—Lleva tiempo tras de un tocador propio —le comentó en voz baja María Luisa a su amiga Leonor.
—Es lógico que tenga uno en su dormitorio. Ya es mayorcita, y tiene que empezar a arreglarse como una mujer. A mí me lo regalaron mis padres siendo casi una niña.
María Luisa entendió el sentido con el que su amiga le había hecho el comentario. Era más un reproche que un simple comentario.
Asintió a su amiga y se dirigió a su marido.
—Pedro, creo que podías acercarte a ojearlo. A mí me parece precioso. Y Carmen ya está en edad de tener uno propio.
El padre, al lado de su amigo, no perdía detalle de su hija Carmen, ni de cómo Roberto, el futuro novio, la miraba con cierto desdén, al dirigirse sola al puesto del carpintero y haberle dejado a él atrás. Las intenciones del chico eran claras, pero Carmen siempre le daba largas. «Es un baboso y un facha redomado», le decía la muchacha a Jaime, un compañero de facultad, «qué se puede esperar con esos padres que tiene, tan adictos al Régimen». Los dos matrimonios querían emparentarse pero, sobre todo, los padres de Carmen, que miraban con muy buenos ojos, y con cierto interés, la aparente amistad de sus hijos.
Pedro miró al vendedor y se acercó hasta el puesto. Benigno, anticipándose al examen del padre, se giró y volvió a colocar el cajón en su sitio. Una vez puesto, sacó un paño de su bolsillo y limpió el poco polvo que se había depositado sobre el mueble esa mañana.
Trataba de hacerse el despistado.
—Buenas tardes, ¿qué precio tiene ese tocador?
El carpintero se dio la vuelta y clavó su mirada en el padre de la chica. Sombrero a medida, traje de buena hechura, leontina en el bolsillo y unos zapatos inmaculadamente lustrosos. Un señorito castellano.
Tenía pinta de abogado o terrateniente. Cualquier precio que dijera lo pagaría sin regatear. Fue en ese preciso instante cuando supo que había hecho la venta del día. Y del año. Una venta con premio especial, ya que la joven, detrás de su padre, no dejaba de mirarlo con ojos de deseo inconfesable. Supo, desde el primer momento, que la transacción incluía un regalo muy especial.
—En el precio va incluido el transporte a su casa, desde luego.
El trato estaba hecho.
La tarde caía. A lo lejos se veían las luces de Benidorm. Poco tardaron en llegar a la ciudad. Aparcaron la furgoneta en un callejón cercano a la playa y se dirigieron con dos pequeñas maletas al hostal. Sólo estarían un fin de semana, dos noches. Benigno tenía trabajos que terminar. Le había prometido que se tomarían unas vacaciones cuando llegara el otoño.
Entraron en la pensión, cogieron la llave y subieron a la habitación. Una habitación sin lujos, con olor a dejadez y tristeza. La que el conserje tildó de sencilla, cualquiera que la viera la tacharía de pobre y carente de detalles. Carmen, al entrar en ella, mudó su rostro. Soñaba con esas bellas estancias llenas de muebles lujosos y caros en increíbles rascacielos, como los que había visto en una revista de viajes.
Benidorm no era una de esas islas paradisíacas de ensueño, lo sabía bien, pero tampoco tenía nada que envidiar a la mayoría de las ciudades de la costa. Ella, desde luego, hubiera preferido estar en uno de esos hoteles de categoría, con grandes salones y espaciosos dormitorios, desde luego que sí, pero no había dinero para tanto.
—Para dos días está muy bien. Vamos a estar todo el día paseando por la ciudad…
Carmen esgrimía una falsa sonrisa, se disculpaba de su propio pensamiento.
Puso su maleta sobre una mesita, al lado de la puerta. Benigno la metió dentro de un armario empotrado.
—Mientras te refrescas un poco, bajo al bar, a tomarme algo. Estoy sediento.
—Claro, cariño. Además, estarás agotado del viaje. Me daré una ducha rápida y enseguida estoy lista para dar un paseo y ver la ciudad.
Carmen se acercó a la ventana y apartó las cortinas. Pudo ver, sobre los tejados de los edificios de enfrente, un rascacielos en obras que pugnaba con desgarrar unos cielos tintados de un amenazador azul oscuro. Bajó la vista. Delante de ella había un edificio de desdibujados colores, con la pared descascarillada y evidentes humedades. Un neón rojo anunciaba camas baratas. En la puerta, dos mujeres miraban lascivamente a los paseantes, mientras fumaban unos cigarrillos.
No había nada más que ver.
Se sentó en la cama y se quitó los zapatos y las medias. Al poco se desnudó y entró en el baño. No necesitaba ninguna ducha, solo quería tener un rato para sí misma. A pesar de haber pasado varios años en la universidad, nunca había compartido una noche con un hombre. Esta situación era nueva para Carmen. Y, aunque ella la había propiciado, estaba confundida en sus sentimientos. Además, poco sabía de lo que vendría a continuación. Nadie le había hablado de lo que los hombres esperaban de sus esposas en la noche de bodas. Ni su madre. Ni en la universidad. Allí, se había distanciado de algunas compañeras, que parecían tener bastante claras las cosas respecto al sexo, lo cual a ella le disgustaba. Y sus compañeros, con los que acudía a clase y con los que compartía ratos de charla en el bar, parecían estar más centrados en los estudios que en asuntos de flirteo. Para Carmen todo había ido muy rápido. Demasiado rápido. Pensó que la culpa la había tenido ella, solo ella, con su precipitada huida.
Un rato a solas, bajo el agua, se dijo, me vendrá bien.
Y se metió en la ducha.
Al rato salió, se secó y comenzó a vestirse. Después, ya más relajada, volvió a sentarse, esta vez en una silla que miraba a la ventana. Y allí se quedó, esperando a Benigno.
El tiempo pasó y, aburrida de no ver nada interesante en la calle, cogió la novela que había traído en la maleta.
De repente, oyó el ruido de unas llaves que se introducían en la cerradura. La puerta se abrió y apareció Benigno.
—¿Todavía estás aquí? —le reprochó—. Esperaba que bajaras.
—¡Oh! Lo siento. Pensaba que ibas a subir a por mí.
Entró en la habitación y cerró de un golpe.
—¡Toma! —le arrojó su chaqueta, que cayó sobre la colcha—. Hay un botón que está a punto de caerse. Cóselo.
Carmen se levantó y dejó la novela sobre la silla. Asustada por su tono de voz, se acercó a la cama y cogió la chaqueta. Nunca había cosido nada en la casa de sus padres, de eso se ocupaba la criada o su madre. Aun así, metió en su maleta un pequeño neceser.
—Ya lo veo. Sí, está a punto de caerse—Carmen hablaba con tranquilidad. Trataba de calmar a su marido—. Por favor, cariño, ¿me puedes acercar las tijeras que he dejado sobre esa mesita?
Se sentó sobre la cama y sujetó el botón que estaba a punto de caerse.
Benigno se volvió y vio las tijeras. Las cogió y, desde la puerta, se las lanzó a la cama. Las tijeras, que se abrieron en su vuelo, se hincaron en la falda.
Carmen reprimió un grito de horror.
—Cuando acabes, te espero abajo. Si quieres bajar.
Benigno volvió a irse, dando otro portazo.
Un silencio devastador ahogó la habitación. Carmen cogió las tijeras, miró las puntas; luego, las cerró suavemente. Y rompió a llorar.
Unos minutos después, ya reconfortada y con el botón cosido, dejó la chaqueta sobre la almohada, se levantó y caminó hacia la ventana, que seguía abierta. Apartó la cortina y miró al frente. Una mujer, teñida intermitentemente de rojo por el neón, mostraba su desnudez a través de un batín desabrochado, mientras expulsaba el humo de su cigarrillo. A su espalda pudo ver a un hombre de edad, grueso y calvo, que se vestía, sentado en una cama deshecha.
Se miraron.
La mujer levantó una mano y saludó a Carmen. Esta, apoyada en la ventana, levantó también la suya.
Y en ese mismo instante, las dos, iluminadas con una desesperanza roja que latía sin remisión, sonrieron a la par.
Sonrieron y, de algún modo, compartieron su tristeza y su desdicha.
3. Un despertar. (1972)
Al encender la luz de la cocina, Carmen se encontró con su madre, que ya le había puesto la cafetera en el fuego.
—¡Mamá! ¿Qué haces tan temprano en la cocina?
Carmen solía levantarse a las siete de la mañana, para acudir a las clases de la universidad. Se había matriculado en Filología Inglesa, en la Ciudad Universitaria en Madrid. Estaba acabando cuarto. Solo le quedaba un curso para licenciarse. Su afición por la literatura era inmensa, lo que le procuró llegar a ser una de las alumnas que mejores notas sacaba de toda la clase.
Después de darse una ducha, solía desayunar un café solo, sin azúcar, antes de salir de casa a todo correr. A pesar de vivir en el Paseo de la Estación, a escasos metros del tren de cercanías, prefería ir en autobús. Cogía la Continental, en la calle Libreros, que la dejaba cerca de Cuatro Caminos. De esta forma tenía mejor conexión con el edificio de Filosofía B, donde se impartía su especialidad, y tardaba menos tiempo en llegar a clase.
—¿Te he asustado, hija?
—No, asustarme no —Carmen retiró de la lumbre la cafetera, que ya humeaba, y se sirvió un café—. Simplemente me ha extrañado verte despierta a estas horas.
—Es que don Doroteo nos ha organizado una excursión al Valle de los Caídos. Vamos más de cuarenta feligreses en el autobús, no te creas…
—¡Ay, mamá…! Tienes que salir con otro tipo de personas. Tanta mojigatería no te hace ningún bien.
—Pero hija, me divierto mucho con mis amigas. Llevo casi dos semanas en casa, sin salir, salvo a hacer la compra y poco más. Si eso es vida…
—Por eso. Tienes que salir más de casa y divertirte, pero sin tanta religión de por medio. Ve al cine…, al teatro, por ejemplo —dio un último sorbo al café. Trataba sin éxito de convencer a su madre para que dejara a ese grupo de santonas que tanto odiaba—. En el cine Paz estrenan este viernes Cabaret, y creo que te gustaría.
—¡Ni lo sueñes! Don Doroteo nos ha prohibido ir a verla, nos ha dicho que es una marranada y que ni se nos ocurra.
—Mamá…, por favor, sé un poco más moderna. No te convienen esas amigas que sólo se dedican a ir a misa y poner velas a los santos…
—Pero es que son mis amigas. Las únicas que tengo. Aparte de ellas no tengo a nadie más. Y como a tu padre no le gusta el cine, sola no voy a ir. ¡Qué dirían de mí!
—Si quieres, cuando vuelva de la universidad, podemos ir a verla juntas…
Carmen miró el reloj de cocina y vio que iba a perder el autobús.
—¡Me voy, que no llego!
—Suerte en el examen —María Luisa miraba con ternura a su hija, de la que se sentía muy orgullosa.
Sabía que llegaría lejos. Era muy estudiosa y poco de fiestas—. Y por favor, hija, bebe menos café. Beber tanto café no puede ser nada bueno.
Carmen sonrió y le dio un beso a su madre en la frente. Cogió la carpeta de los apuntes que había dejado en el taquillón y salió corriendo de casa.
Madrid era una ciudad triste y plomiza. El régimen de Franco palidecía, cada vez había más manifestaciones y cargas policiales. Los grises aparecían apostados en diferentes zonas de la ciudad, y sus simples miradas causaban terror.
Se bajó de la Continental en la calle Alenza y subió por Maudes hasta Cuatro Caminos. Cruzó bajo el scalectric y llegó a la parada del F, al comienzo de la avenida de Reina Victoria, un amplio bulevar plagado de tiendas y edificios modernos. Varios estudiantes trataban de memorizar algún detalle en el último momento, mientras esperaban la llegada de su autobús. Era tiempo de exámenes, se notaba en las caras serias y el silencio que mantenían.
Llegó el autobús y Carmen subió a él. Se sentó al lado de la ventanilla, abrió su carpeta y sacó unos folios. Comenzó a repasar sus apuntes sobre escritores ingleses del siglo XIX, la asignatura que más le gustaba del curso.
—¡Otra vez coincidimos! ¿Me puedo sentar aquí?
Carmen levantó la mirada y vio a Jaime. Retiró la carpeta del asiento y el chico se sentó a su lado. Jaime era uno de sus compañeros de clase. Durante el curso vivía en una habitación compartida en el Colegio Mayor San Juan Evangelista. De origen gallego, le conoció el mismo día que pisó la facultad por primera vez. A pesar de su aspecto tosco, como de pueblo perdido en las montañas, era una persona muy volcada con la cultura.
Pero, sobre todo, era un enamorado de la literatura inglesa contemporánea, algo que le sirvió para trabar amistad con Carmen desde el primer momento. Muy amante del Jazz, tocaba el bajo en un grupo, y era uno de los organizadores del popular festival de Jazz que todos los años se celebraba en su residencia de estudiantes.
—¡Claro que sí, siéntate! ¿Qué tal lo llevas?
—No muy bien —respondió el chico—. Entre el trabajo y los ensayos, me queda poco tiempo para ponerme a estudiar. Pero espero que me caiga algún autor que haya leído.
—Ay…, siempre igual…, quejándote todo el tiempo. ¡Y después eres de los que saca mejores notas!
El autobús siguió por la sinuosa calle que conducía a la Ciudad Universitaria y en pocos minutos se plantó en la glorieta de Paraninfo.
Ya por el camino Carmen había notado una presencia desacostumbrada de jeeps de la policía. Era normal verlos apostados en rincones de las facultades, pero en los últimos meses su imagen cada vez era más agobiante. Pero lo que vio al llegar a Paraninfo le hizo saber que algo grave ocurría. Así lo percibió también su amigo. Expectantes, se pegaron al cristal de la ventanilla.
Muchos estudiantes corrían despavoridos hacia todos lados, trataban de escabullirse entre los setos o intentando llegar a alguna facultad, para cobijarse en su interior. Otros, más heroicos, hacían frente a los grises. Les lanzaban todo tipo de objetos, mientras estos se pertrechaban tras sus cascos y escudos, siempre cerca de los jeeps.
El autobús aminoró la marcha y se paró en medio de la calle. Una lechera*, cruzada en la calzada, impedía la circulación. Los policías estaban a punto de salir del vehículo, solo esperaban las órdenes de su superior para atacar. Se oían gritos, cristales rotos y golpes por todos lados.
El conductor se levantó y se dirigió a los viajeros.
—Señores, el autobús no puede seguir. Les ruego sigan en sus asientos sin moverse. Cuando esto se despeje continuaremos con el recorrido.
Todos los ocupantes miraban despavoridos la reyerta. Volaban todo tipo de objetos. No sólo piedras y ladrillos, sacados de la ampliación de una facultad cercana, también vallas, taburetes y sillas, que arrojaban desde las ventanas de la facultad de Derecho.
Jaime fijó su mirada en un chico que, en el suelo, tenía las manos llenas de sangre y protegía con ellas su cabeza. El jersey y el vaquero no le eran extraños. Un gris le descargaba golpes con su negra porra en la nuca.
De repente, le reconoció.
—¡Loren! ¡Es Loren!
—¡Dios mío! —Carmen puso las manos en el cristal y comenzó a chillar—. ¡Le está matando!
—¡Toma, cógeme esto!
Jaime le dio su carpeta, se levantó del asiento y corrió hasta el conductor.
—¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta, le digo!
—Lo siento, no puedo —trataba de calmar al chico, aunque sabía que era una tarea imposible—.
Tenemos orden de no abrirlas hasta la parada reglamentaria.
—¡Le digo que abra la puerta o rompo el cristal!
Jaime, de gran envergadura, le amenazaba con el puño, dispuesto a descargar un golpe en su cara.
Carmen lo miró con gesto asustado, nunca lo había visto de esa manera. El conductor accionó un botón y la puerta comenzó a abrirse. Jaime dio un salto hasta la acera y corrió hasta donde estaba su amigo. Antes de llegar, se agachó para coger un ladrillo del suelo. Llegó hasta él y gritó al policía con todas sus fuerzas.
Suéltalo, cabrón, le dijo mientras levantaba el brazo. Este se giró y miró hacía el ladrillo, a punto de impactar sobre su cabeza. En ese mismo momento un golpe derribó a Jaime. Un gris a caballo había descargado con toda su ira su porra sobre la cabeza del chico, que se desplomó cerca del amigo.
Carmen se llevó las manos a la cara y comenzó a sollozar.
Cruzó corriendo la verja del jardín y abrió la puerta de la casa. Sin quitarse la chaqueta, y aún sobrecogida por lo que acababa de presenciar, se dirigió a la sala, mientras llamaba a gritos a su madre. La sala estaba vacía. Al momento recordó que había salido de excursión. Desesperada, se dirigió sin pensarlo al despacho de su padre, aunque sabía que a esas horas estaría en su bufete de la calle Nebrija, y entró sin llamar.
El abogado, de pie, frente a ella, la miró atónito.
—¡Papá, papá! ¡Han detenido a Jaime!
Carmen, una vez soltadas esas palabras, atragantadas en su garganta, y que la herían desde el suceso, miró a su padre, que mantenía un gesto serio, mientras se abotonaba parsimoniosamente la camisa. Supo, al momento, que había interrumpido algo. Que su entrada había dejado al descubierto un secreto inconfesable. Miró a su derecha. Y vio a Leonor, que se colocaba el sujetador.
—Hola, Carmencita. ¡Qué sorpresa verte!
Carmen, con gesto de estupor, se llevó las manos a la cara. Las carpetas que llevaba en la mano se cayeron al suelo. Retiró la mirada de la mujer y, azorada, salió del despacho y, corriendo escaleras arriba, se encerró en su cuarto. Se echó sobre la cama y rompió a llorar.
En su rostro se juntaron lágrimas de dolor y de odio, mientras en su mente anidaban, mezcladas, la imagen de sus amigos, desvanecidos y sangrando sobre la calzada, junto a la de la madre de su amigo Roberto, casi desnuda, y con su ropa sobre una silla del despacho de su padre.
—¿No vas a salir a comer?
La voz de su padre resonó en el descansillo de la escalera.
—Carmen, son las tres de la tarde.
Despertó, y miró su reloj. Habían pasado casi cuatro horas. Sin quererlo, se había quedado dormida.
Miró hacia la puerta. Su padre volvió a dar dos golpes con los nudillos.
—Abre, Carmen.
Carmen se levantó de la cama y fue hacia la puerta. Con cierto temor, giró la llave. Después, se dirigió hacia la ventana, y se quedó de espaldas a la habitación, mirando a la calle.
—Ya está abierta —dijo.
Su padre entró y avanzó hasta ella. La chica seguía mirando a través del cristal, no quería ver su cara.
—Carmen…
No llegó a girarse cuando un inesperado golpe sacudió todo su ser. Se llevó las manos a la cara cuando, de pronto, volvió a recibir otro golpe. Perdió el equilibrio, cayó al suelo y rompió a sollozar.
—¡Desvergonzada! ¡Sinvergüenza! ¿Eso es lo que te hemos enseñado en estos años? ¿Para eso te hemos llevado a un colegio de pago?
Carmen lo miró con ojos de terror. Nunca en la vida la había pegado de esa manera. Sintió miedo, y se hizo un ovillo en el suelo.
—¿Quién eres tú para entrar en el despacho de tu padre de esa manera? —cogió un pequeño geranio que reposaba en el poyete de la ventana y lo estrelló contra la pared—. ¡Que sepas que desde este momento no voy a tener ninguna contemplación contigo! Pero, ¿quién te crees que eres?
Carmen, poco a poco, tirada en el suelo, retrocedió hasta el rincón. Buscaba cobijo, como cualquier animalillo maltratado. Estaba aterrada.
Levantó su cara.
—Perdóname, papá… No sabía… —gimió entre lágrimas de rabia y dolor.
—¡Eres escoria! ¡Pura escoria! —dio unos pasos hacia ella y exclamó—. ¡Y una puta asquerosa!
Las lágrimas dejaron de aflorar. Sus doloridos ojos se clavaron en él. El rencor cambió en incomprensión. No entendía nada. No sabía el porqué de ese insulto. Volvió a taparse la cara con las manos, cerró los ojos y esperó un nuevo golpe. Un nuevo golpe que llegó en palabras tan afiladas como navajas.
—¿Qué cojones haces con esta propaganda comunista? ¿Te has enamorado de un rojo de mierda?
No me extrañaría nada, sabiendo cómo está de corrompida la Universidad de hoy…
Lanzó con todas sus fuerzas la carpeta al suelo. Varios Cuadernos para el Diálogo y unos folios que no reconocía se desparramaron delante de la chica. Vio las revistas. Sabía que su padre tenía un odio abismal a esa publicación, y nunca se había atrevido a meter ni una sola en casa. Era un semanario muy crítico con el Régimen y le tenía prohibido leerlo. En los folios pudo apreciar, en el ángulo izquierdo, el emblema de la hoz y el martillo, en rojo, el símbolo del Partido Comunista, al que estaba afiliado Jaime. En ese momento supo que era la carpeta que le había confiado en el autobús. Y que se le había caído en el despacho de su padre.
—Papá…, te lo juro, yo no… Esto no es mío…
El padre dio una patada a la carpeta, y esta alcanzó la cara de Carmen. Se llevó la mano a la mejilla y vio que sangraba. Levantó su rostro y lo miró con un odio que nunca pudo pensar que llevara dentro.
Acto seguido volvió a romper a llorar.
—Aunque acabas de cumplir veintiún años y ya eres mayor de edad, vives en esta casa. Y estás bajo mi tutela. Harás lo que yo te ordene. Que te quede bien claro.
El padre oyó unos pasos en la escalera. Supuso que era Guadalupe, la criada, que les anunciaba que la comida llevaba tiempo puesta en la mesa.
Se dirigió hacia la puerta y, antes de salir, se volvió de nuevo hacia su hija.
—Tienes cinco minutos para bajar —miró al suelo y, con un tono de voz algo más bajo, añadió—. Y de lo otro ni se te ocurra decir una sola palabra. Ni a tu madre ni a nadie. Esta vez he sido muy comedido.
No juegues con los límites de mi paciencia.
4. Una visita inesperada. (1974)
La noche anterior se había acostado bastante tarde y, de la emoción, no pudo conciliar el sueño. Había comprado todos los ingredientes necesarios y los había escondido fuera de la vista de Benigno. No podía faltar nada. Quería celebrar el aniversario de la boda con una comida especial. Durante días había estado buscando recetas en todas las revistas que encontró, hasta que halló un plato que la convenció.
—Carmen, ¿cuándo vas a venir a la cama?
—¡Ahora mismo subo!
Benigno la esperaba impaciente. Sabía el día que era, pero no le había querido decir nada. La felicitaría por la mañana.
—¿Te apetece que salgamos a comer fuera?
Benigno se tomaba el café a sorbos lentos.