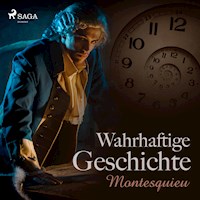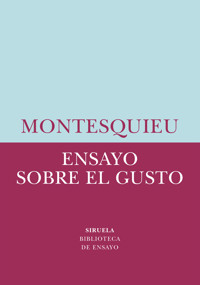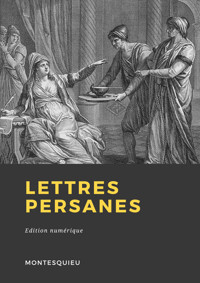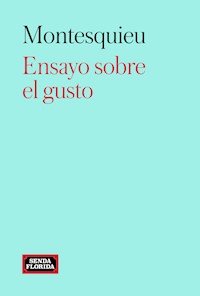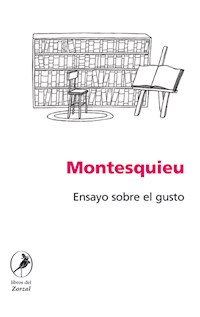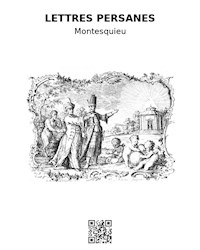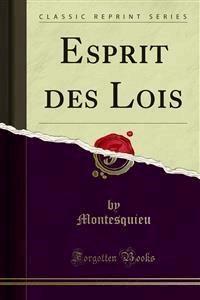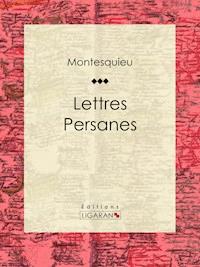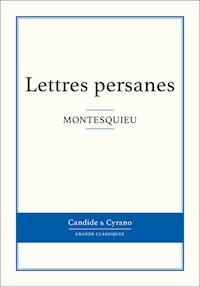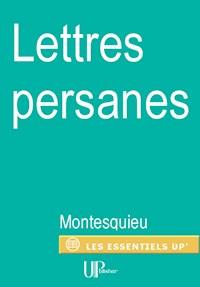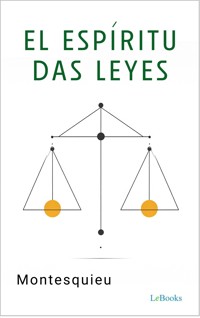
1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El espíritu de las leyes es una profunda exploración de la estructura política, las leyes y su relación con la sociedad en distintas formas de gobierno. Montesquieu analiza las diversas instituciones y examina la interacción entre las leyes, la geografía, la economía y las costumbres, retratando un estudio comparativo de las sociedades humanas en el siglo XVIII. A través de conceptos como la separación de poderes y el clima como factor de influencia, la obra aborda temas de libertad, justicia y los límites del poder estatal. Desde su publicación, El espíritu de las leyes ha sido celebrada por su enfoque innovador y su meticuloso análisis de la organización política y social. Su exploración de temas universales como el equilibrio de poderes, la protección de los derechos individuales y la necesidad de leyes adaptadas al carácter y circunstancias de cada nación ha asegurado su lugar como un pilar del pensamiento político occidental. Las detalladas comparaciones entre diferentes sistemas continúan resonando con lectores y estudiosos, ofreciendo perspectivas fundamentales sobre la gobernanza y la sociedad. La relevancia perdurable de la obra radica en su capacidad para iluminar las complejidades de la organización política y los dilemas éticos que surgen en el ejercicio del poder. Al examinar las intersecciones entre las leyes, la libertad y la estructura social, El espíritu de las leyes invita a reflexionar sobre las implicaciones más amplias del poder y las instituciones que sustentan la vida en comunidad.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1052
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Montesquieu
EL ESPÍRITU DAS LEYES
Título original:
“De l'esprit des lois”
Sumario
PRESENTACIÓN
EL ESPÍRITU DE LAS LEYES
LIBRO PRIMERO DE LAS LEYES EN GENERAL
LIBRO SEGUNDO – DE LAS LEYES QUE SE DERIVAN DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL GOBIERNO
LIBRO TERCERO – DE LOS PRINCIPIOS DE LOS TRES GOBIERNOS CAPITULO PRIMERO – DIFERENCIA ENTRE LA NATURALEZA DEL GOBIERNO Y LA DE SU PRINCIPIO
LIBRO CUARTO – LAS LEYES DE EDUCACION DEBEN SER RELATIVAS A LOS PRINCIPIOS DE GOBIERNO
LIBRO QUINTO – LAS LEYES QUE DA EL LEGISLADOR DEBEN SER RELATIVAS AL PRINCIPIO DE GOBIERNO
LIBRO SEXTO – CONSECUENCIAS DE LOS PRINCIPIOS DE LOS GOBIERNOS RESPECTO A LA SIMPLICIDAD DE LAS LEYES CIVILES Y CRIMINALES, FORMA DE LOS JUICIOS Y ESTABLECIMIENTO DE LAS PENAS
LIBRO SEPTIMO – CONSECUENCIAS DE LOS DIFERENTES PRINCIPIOS DE LOS TRES GOBIERNOS, CON RELACION A LAS LEYES SUNTUARIAS, AL LUJO Y A LA CONDICION DE LAS MUJERES
LIBRO OCTAVO – DE LA CORRUPCIÓN DE LOS PRINCIPIOS EN LOS TRES GOBIERNOS
LIBRO NOVENO – DE LAS LEYES EN SUS RELACIONES CON LA FUERZA DEFENSIVA
LIBRO DECIMO – DE LAS LEYES EN SUS RELACIONES CON LA FUERZA OFENSIVA
LIBRO UNDECIMO – DE LAS LEYES QUE FORMAN LA LIBERTAD POLITICA EN SUS RELACIONES CON LA CONSTITUCION
LIBRO DUODÉCIMO – DE LAS LEYES QUE FORMAN LA LIBERTAD POLITICA EN SU RELACIÓN CON EL CIUDADANO
LIBRO DECIMOTERCERO – DE LAS RELACIONES QUE LA IMPOSICION
LIBRO DECIMOCUARTO – DE LAS LEYES CON RELACION AL CLIMA
LIBRO DECIMOQUINTO – COMO LAS LEYES DE LA ESCLAVITUD CIVIL TIENEN RELACION CON LA NATURALEZA DEL CLIMA
LIBRO DECIMOSEXTO – LAS LEYES DE LA ESCLAVITUD DOMESTICA TIENEN RELACION CON LA NATURALEZA DEL CLIMA
LIBRO DECIMOSEPTIMO – LAS LEYES DE LA SERVIDUMBRE POLITICA TIENEN RELACION CON LA NATURALEZA DEL CLIMA
LIBRO DECIMO OCTAVO – DE LAS LEYES CON RELACION A LA NATURALEZA DEL TERRENO
LIBRO DECIMONOVENO – DE LAS LEYES EN RELACION CON LOS PRINCIPIOS QUE FORMAN EL ESPIRITU GENERAL, LAS COSTUMBRES Y LAS MANERAS DE UNA NACION
LIBRO VIGÉSIMO – DE LAS LEYES CON RELACIÓN AL COMERCIO CONSIDERADO EN SU NATURALEZA Y SUS CONDICIONES
LIBRO VIGÉSIMOPRIMERO – DE LAS LEYES CON RELACIÓN AL COMERCIO CONSIDERADO EN SUS REVOLUCIONES
LIBRO VIGÉSIMOSEGUNDO – DE LAS LEYES CON RELACION AL USO DE LA MONEDA
LIBRO VIGÉSIMOTERCERO – DE LAS LEYES CON RELACION AL NUMERO DE HABITANTES
LIBRO VIGÉSIMOCUARTO – DE LAS LEYES CON RELACION A LA RELIGIÓN ESTABLECIDA EN CADA PAIS, CONSIDERADA EN SUS PRACTICAS Y EN SI MISMA
LIBRO VIGÉSIMOQUINTO – DE LAS LEYES CON RELACION A LA RELIGIÓN DE CADA PAIS Y SU POLITICA EXTERIOR
LIBRO VIGÉSIMOSEXTO – DE LAS LEYES, EN LA RELACION QUE DEBEN TENER CON EL ORDEN DE LAS COSAS SOBRE QUE ESTATUYEN
LIBRO VIGÉSIMOSEPTIMO – DEL ORIGEN Y DE LAS REVOLUCIONES DE LAS LEYES ROMANAS ACERCA DE LAS SUCESIONES
LIBRO VIGÉSIMOOCTAVO – DEL ORIGEN Y DE LAS REVOLUCIONES DE LAS LEYES CIVILES FRANCESAS
LIBRO VIGÉSIMONONO – DEL MODO DE COMPONER LAS LEYES
LIBRO TRIGÉSIMO – TEORÍA DE LAS LEYES FEUDALES ENTRE LOS FRANCOS. CON RELACION AL ESTABLECIMIENTOS DE LA MONARQUÍA
LIBRO TRIGÉSIMOPRIMERO – TEORÍA DE LAS LEYES FEUDALES ENTRE LOS FRANCOS, CON RELACION A LAS REVOLUCIONES DE SU MONARQUÍA
PRESENTACIÓN
Montesquieu
1689 – 1755
Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu (1689-1755) fue un filósofo y jurista francés, ampliamente reconocido como una de las figuras más influyentes del pensamiento político y filosófico de la Ilustración. Nacido en La Brède, cerca de Burdeos, Montesquieu es conocido por sus obras que exploran temas como la libertad, la ley, la separación de poderes y la naturaleza de los gobiernos. Su pensamiento sentó las bases para las teorías políticas modernas y tuvo un profundo impacto en la formación de las constituciones contemporáneas.
Vida temprana y educación
Montesquieu nació en una familia noble de la región de Burdeos y heredó el título de barón de su tío, junto con la presidencia en el Parlamento de Burdeos, un tribunal judicial regional. Estudió derecho en la Universidad de Burdeos, graduándose en 1708. Su educación y su cargo judicial le proporcionaron un conocimiento profundo de la ley, la administración y la sociedad de su tiempo, elementos que influyeron decisivamente en sus escritos posteriores.
Carrera y contribuciones
La obra más famosa de Montesquieu es El espíritu de las leyes (1748), en la que desarrolla su teoría de la separación de poderes como forma de garantizar la libertad política y evitar la tiranía. Dividió el poder del Estado en tres: legislativo, ejecutivo y judicial, un concepto que fue fundamental en la creación de la Constitución de los Estados Unidos y otras democracias modernas.
En Cartas persas (1721), una obra satírica epistolar, Montesquieu critica la sociedad francesa a través de la mirada de dos viajeros persas, exponiendo la corrupción, el despotismo y las costumbres de su época. Esta obra reveló su aguda capacidad de observación social y su estilo irónico, que lo posicionaron como un crítico clave de las estructuras de poder y de las costumbres europeas.
Impacto y legado
El pensamiento de Montesquieu transformó la teoría política. Su idea de que "el poder debe frenar al poder" influyó decisivamente en filósofos ilustrados y en los padres fundadores de Estados Unidos. Fue un defensor de la moderación política y de la importancia de las leyes para preservar la libertad y el orden social.
Sus análisis comparativos de los sistemas políticos y jurídicos de distintas naciones anticiparon la sociología política y el derecho comparado. Además, su visión de que las leyes y costumbres deben adaptarse a las características geográficas, culturales y económicas de cada pueblo introdujo un enfoque relativista y empírico al estudio de la sociedad.
Montesquieu murió en París en 1755, a los 66 años, dejando una obra que transformó la filosofía política y jurídica. Fue enterrado en la iglesia de Saint-Sulpice. Su legado permanece vivo en las democracias modernas, donde su teoría de la separación de poderes sigue siendo un principio fundamental para garantizar la libertad y limitar el abuso de poder.
Montesquieu legó al pensamiento occidental una visión equilibrada y racional de la política, en la que la libertad solo puede existir si los poderes se limitan mutuamente. Sus ideas continúan inspirando a filósofos, juristas y legisladores en todo el mundo, perpetuando su relevancia en la imaginación política contemporánea.
Sobre la obra
El espíritu de las leyes es una profunda exploración de la estructura política, las leyes y su relación con la sociedad en distintas formas de gobierno. Montesquieu analiza las diversas instituciones y examina la interacción entre las leyes, la geografía, la economía y las costumbres, retratando un estudio comparativo de las sociedades humanas en el siglo XVIII. A través de conceptos como la separación de poderes y el clima como factor de influencia, la obra aborda temas de libertad, justicia y los límites del poder estatal.
Desde su publicación, El espíritu de las leyes ha sido celebrada por su enfoque innovador y su meticuloso análisis de la organización política y social. Su exploración de temas universales como el equilibrio de poderes, la protección de los derechos individuales y la necesidad de leyes adaptadas al carácter y circunstancias de cada nación ha asegurado su lugar como un pilar del pensamiento político occidental. Las detalladas comparaciones entre diferentes sistemas continúan resonando con lectores y estudiosos, ofreciendo perspectivas fundamentales sobre la gobernanza y la sociedad.
La relevancia perdurable de la obra radica en su capacidad para iluminar las complejidades de la organización política y los dilemas éticos que surgen en el ejercicio del poder. Al examinar las intersecciones entre las leyes, la libertad y la estructura social, El espíritu de las leyes invita a reflexionar sobre las implicaciones más amplias del poder y las instituciones que sustentan la vida en comunidad.
EL ESPÍRITU DE LAS LEYES
LIBRO PRIMERO DE LAS LEYES EN GENERAL
CAPITULO PRIMERO – DE LAS LEYES, EN SUS RELACIONES CON LOS DIVERSOS SERES
Las leyes, en su significación más extensa, no son más que las relaciones naturales derivadas de la naturaleza de las cosas; y en este sentido, todos los seres tienen la divinidad tiene sus leyes, el mundo material tiene sus leyes, las inteligencias superiores al hombre tienen sus leyes, los animales tienen sus leyes, el hombre tiene sus leyes.
Los que han dicho que todo lo que vemos en el mundo lo ha producido una fatalidad ciega, han dicho un gran absurdo, porque, ¿hay mayor absurdo que una fatalidad ciega produciendo seres inteligentes?
Hay pues una razón primitiva; y las leyes son las relaciones que existen entre ellas mismas y los diferentes seres, y las que median entre los seres diversos.
Dios tiene relación con el universo como creador y como conservador; las leyes según las cuales creó, son las mismas según las cuales conserva; obra según las reglas porque las conoce; las conoce porque él las hizo; las hizo porque están en relación con su sabiduría y su poder.
Como vemos que el mundo, formado por el movimiento de la materia y privado de la inteligencia, subsiste siempre, es forzoso que sus movimientos obedezcan a leyes invariables; y si pudiéramos imaginar otro mundo que éste, obedecería a reglas constantes o sería destruido.
Así la creación, aunque parezca ser un acto arbitrario, supone reglas tan inmutables como la fatalidad de los ateos. Sería absurdo decir que el creador podría gobernar el mundo sin aquellas reglas, puesto que el mundo sin ellas no subsistiría.
Estas reglas son una relación constantemente establecida. Entre un cuerpo movido y otro cuerpo movido, todos los movimientos son recibidos, aumentados, disminuidos, perdidos según las relaciones de la masa y la velocidad: cada diversidad es uniformidad, cada cambio es constancia.
Los seres particulares inteligentes pueden tener leyes que ellos hayan hecho; pero también tienen otras que ellos no han hecho. Antes que hubiera seres inteligentes eran posibles: tenían pues relaciones posibles y por consiguiente leyes posibles. Antes que hubiera leyes, había relaciones de justicia posibles.
Es necesario por lo tanto admitir y reconoce relaciones de equidad anteriores a la ley que las estableció; por ejemplo, que si hubo sociedades de hombres, hubiera sido justo el someterse a sus leyes que si había seres inteligentes, debían reconocimiento al que les hiciera un beneficio; que si un ser inteligente había creado un ser inteligente, el creado debería quedar en la dependencia en que estaba desde su origen; que un ser inteligente que ha hecho mal a otro ser inteligente merece recibir el mismo mal; y así en todo.
Pero falta mucho para que el mundo inteligente se halle tan bien gobernado como el mundo físico, pues aunque también aquél tenga leyes que por su naturaleza son invariables, no las sigue constantemente como el mundo físico sigue las suyas. La razón es que los seres particulares inteligentes son de inteligencia limitada y, por consiguiente sujetos a error; por otra parte, está en su naturaleza que obren por sí mismos. No siguen, pues, de una manera constante sus leyes primitivas; y las mismas que ellos se dan, tampoco las siguen siempre.
No se sabe si las bestias están gobernadas por las leyes generales de movimiento o por una moción particular. Sea como fuere, no tienen con Dios una relación más íntima que el resto del mundo material; y el sentimiento no les sirve más que en la relación entre ellas, o con otros seres particulares, o cada una consigo.
Por el atractivo del placer, conserva su ser particular, y por el mismo atractivo conservan su especie. Tienen leyes naturales, puesto que están unidas por el sentimiento; carecen de leyes positivas, porque no se hallan unidas por el conocimiento. Sin embargo, las bestias no siguen invariablemente sus leyes naturales; mejor las siguen las plantas, en las que no observamos ni sentimiento ni conocimiento.
Y es que los animales no poseen las supremas ventajas que nosotros podemos, aunque tienen otras que nosotros no tenemos. No tienen nuestras esperanzas, pero tampoco tienen nuestros temores; mueren como nosotros, pero sin saberlo; casi todos se conservan mejor que nosotros y no hacen tan mal uso de sus pasiones.
El hombre, como ser físico, es, como los demás cuerpos, gobernado por leyes invariables, como ser inteligente, viola sin cesar las leyes que Dios ha establecido y cambia las que él mismo estableció. Es preciso que él se gobierne; y sin embargo es un ser limitado: está sujeto a la ignorancia y al error, como toda inteligencia finita. Los débiles conocimientos que tiene, los pierde. Como criatura sensible, es presa de mil pasiones. Un ser así, pudiera en cualquier instante olvidar a su creador; Dios los retiene por las leyes de la religión; semejante ser pudiera en cualquier momento olvidarse de sí mismo: los filósofos lo previenen por las leyes de la moral; creado para vivir en sociedad, pudiera olvidarse de los demás hombres: los legisladores le llaman a sus deberes por medio de las leyes políticas y civiles.
CAPITULO II – DE LAS LEYES DE LA NATURALEZA
Antes que todas las leyes están las naturales, así llamadas porque se derivan únicamente de la constitución de nuestro ser. Para conocerlas bien, ha de considerarse al hombre antes de existir las sociedades. Las leyes que en tal estado rigieran para el hombre, ésas son las leyes de la naturaleza.
La ley que al imprimir en el hombre la idea de un creado nos impulsa hacia él, es la primera de las leyes naturales; la primera por su importancia, no por el orden de las mismas leyes. El hombre, en el estado natural, no tendría conocimientos, pero sí la facultad de conocer. Es claro que sus primeras ideas no serían ideas especulativas: antes pensaría en la conservación de su ser que en investigar el origen de su ser. Un hombre en tal estado, apreciaría lo primero su debilidad y sería de una extremada timidez; si hiciera falta la experiencia para persuadirse de esto, ahí están los salvajes encontrados en las selvas, que tiemblan por cualquier cosa y todo les hace huir.
En ese estado, cualquiera se siente inferior; apenas igual. Por eso no se atacan, no se les puede ocurrir, y así resulta que la paz es la primera de las leyes naturales.
El primer deseo que Hobbes atribuye a los hombres es el de subyugarse unos a otros, pero no tiene razón: la idea de mando y dominación en tal compleja, depende de tantas otras ideas, que no puede ser la primera en estado natural.
Hobbes pregunta por qué los hombres van siempre armados, si su estado natural no es el de guerra; y por qué tienen llaves para cerrar su casa. Pero esto es atribuirles a los hombres en estado primitivo lo que no pudo suceder hasta que vivieron en sociedad, que fue lo que les dio motivo para atacar y para defenderse.
Al sentimiento de su debilidad unía el hombre el sentimiento de sus necesidades; de aquí otra ley natural, que le impulsaba a buscar sus alimentos.
Ya he dicho que el temor hacía huir a los hombres; pero viendo que los demás también huían, el temor reciproco los hizo aproximarse; además los acercaba el placer que siente un animal en acercarse a otro animal de su especie. Añádase la atracción recíproca de los sexos diferentes, que es una tercera ley.
Por otra parte, al sentimiento añaden los hombres los primeros conocimientos que empiezan a adquirir; éste es un segundo lazo que no tienen los otros animales. Tienen por lo tanto un nuevo motivo para unirse, y el deseo de vivir juntos es una cuarta ley natural.
CAPITULO III – DE LAS LEYES POSITIVAS
Tan luego como los hombres empiezan a vivir en sociedad, pierden el sentimiento de su flaqueza; pero entonces concluye entre ellos la igualdad y empieza el estado de guerra.
Cada sociedad particular llega a comprender su fuerza; esto produce un estado de nación a nación. Los particulares, dentro de cada sociedad, también empiezan a sentir su fuerza y procuran aprovechar cada uno para sí las ventajas de la sociedad; esto engendra el estado de lucha entre los particulares.
Ambos estados de guerra han hecho que se establezcan las leyes entre los hombres. Considerados como habitantes de un planeta que, por ser tan grande, supone la necesidad de que haya diferente pueblos, tienen leyes que regulan las relaciones de esos pueblos entre sí: es lo que llamamos el Derecho de gentes. Considerados como individuos de una sociedad que debe ser mantenida, tienen leyes, que establecen las relaciones entre los gobernantes y los gobernados: es el Derecho Político. Y para regular también las relaciones de todos los ciudadanos, uno con otros, tienen otras leyes: las que constituyen el llamado Derecho Civil.
El Derecho de gentes se funda naturalmente en el principio de que todas las naciones deben hacerse en la paz el mayor bien posible y en la guerra el menor mal posible, sin perjudicarse cada una en sus respectivos intereses.
El objeto de la guerra es la victoria; el de la victoria la conquista; el de la conquista la conservación. De estos principios deben derivarse todas las leyes que forman el derecho de gentes.
Las naciones todas tienen un derecho de gentes; los iroqueses mismos, que se comen a sus prisioneros, tienen el suyo: envían y reciben embajadas, distinguen entre los derechos de la guerra y los de la paz; lo malo es que su derecho de gentes no está fundado en los verdaderos principios.
Además del derecho de gentes, que concierne a todas las sociedades, hay un derecho político para cada una. Sin un gobierno es imposible que subsista ninguna sociedad. "La reunión de todas las fuerzas particulares, dice muy bien Gravina, forma lo que se llama el Estado Político"
La fuerza general resultante de la reunión de las particulares, puede ponerse en manos de uno solo o en las de varios. Algunos han pensado que, establecido por la naturaleza el poder paterno, es más conforme a la naturaleza el poder de uno solo. Pero el ejemplo del poder paternal no prueba nada, pues si la autoridad del padre tiene semejanza con el gobierno de uno solo, cuando muere el padre queda el poder en los hermanos, y muertos los hermanos pasa a los primos hermanos, formas que se asemejan al poder de varios. El poder político comprende necesariamente la unión de varias familias.
Vale más decir que el gobierno más conforme a la naturaleza es el que más se ajusta a la disposición particular del pueble para el cual se establece.
Las fuerzas particulares no pueden reunirse como antes no se reúnan todas las voluntades. "La reunión de estas voluntades, ha dicho Gravina con igual acierto, es lo que se llama el Estado Civil".
La ley, en general, es la razón humana en cuanto se aplica al gobierno de todos los pueblos de la Tierra; y las leyes políticas y civiles de cada nación no deben ser otra cosa sino casos particulares en que se aplica la misma razón humana.
Deben ser estas últimas tan ajustadas a las condiciones del pueblo para el cual se hacen, que sería una rarísima casualidad si las hechas para una nación sirvieran para otra.
Es preciso que esas leyes se amolden a la naturaleza del gobierno establecido o que se quiera establecer, bien sea que ella lo formen, como lo hacen las leyes políticas, bien sea que lo mantengan, como las leyes civiles.
Deben estar en relación con la naturaleza física del país, cuyo clima puede ser glacial, templado o tórrido; ser proporcionados a su situación, a su extensión , al género de vida de sus habitantes, labradores, cazadores o pastores; amoldadas igualmente al grado de libertad posible en cada pueblo, a su religión, a sus inclinaciones, a su riqueza, al número de habitantes, a su comercio y a la índole de sus costumbres. Por último, han de armonizarse unas con otras, con su origen, y con el objeto del legislado. Todas estas miras han de ser consideradas.
Es lo que intento hacer en esta obra. Examinaré todas estas relaciones, que forman en conjunto lo que yo llamo Espíritu de las Leyes.
No he separado las leyes políticas de las leyes civiles, porque, como no voy a tratar de las leyes, sino del espíritu de las leyes, espíritu que consiste en las relaciones que puedan tener las leyes con diversas cosas, he de seguir, más bien que el orden natural de las leyes, el de sus relaciones y el de aquellas cosas.
Examinaré ante todo las relaciones que las leyes tengan con la naturaleza y con el principio fundamental de cada gobierno; como este principio ejerce una influencia tan grande sobre las leyes, me esmeraré en estudiarlo para conocerlo bien; y si logro establecerlo, se verá que de él brotan las leyes como de un manantial. Luego estudiaré las otras relaciones más particulares al parecer.
LIBRO SEGUNDO – DE LAS LEYES QUE SE DERIVAN DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL GOBIERNO
CAPITULO PRIMERO – DE LA ÍNDOLE DE LOS TRES DISTINTOS GOBIERNOS
Hay tres especies de gobiernos: el Republicano, el Monárquico y el Despótico. Para distinguirlos, basta la idea de que ellos tienen las personas menos instruidas. Supongamos tres definiciones, mejor dicho, tres hechos: uno que "el gobierno republicano es aquel en que el pueblo, o una parte del pueblo, tiene el poder soberano; otro, que el gobierno monárquico es aquel en que uno solo gobierna, pero con sujeción a leyes fijas y preestablecidas; y por último, que en el gobierno despótico, el poder también está en uno solo, pero sin ley ni regla, pues gobierna el soberano según su voluntad y sus caprichos".
He aquí lo que yo llamo naturaleza de cada gobierno. Ahora hemos de ver cuáles son las leyes que nacen directamente de esta naturaleza que son, por consecuencia, las fundamentales.
CAPITULO II – DEL GOBIERNO REPUBLICANO Y DE LAS LEYES RELATIVAS A LA DEMOCRACIA
Cuando en la república, el poder soberano reside en el pueblo entero, es una democracia. Cuando el poder soberano está en manos de una parte del pueblo, es una aristocracia.
El pueblo, en la democracia, es en ciertos conceptos el monarca; en otros conceptos es el súbdito.
No puede ser monarca más que por sus votos; los sufragios que emite expresan lo que quiere. La voluntad del soberano es soberana. Las leyes que establecen el derecho de sufragio son pues fundamentales en esta forma de gobierno. Porque, es efecto, es tan importante determinar como, por quién y a quién se ha de dar los votos, como lo es en una monarquía saber quién es el monarca y de qué manera debe gobernar.
Dice Libanio que, en Atenas, "al extranjero que se mezclaba en la asamblea del pueblo se le castigaba con la pena de muerte". Como que usurpaba el derecho de la soberanía.
En especial la fijación del número de ciudadanos que deben formar las asambleas; sin esto, se ignoraría si había hablado el pueblo o una parte nada más del pueblo. En Ladecemonia, se exigía la presencia de diez mil ciudadanos. En Roma, que nació tan chica para ser luego tan grande; en Roma, que pasó por todas las vicisitudes de la suerte; en Roma, que unas veces tenía afuera de sus muros a la mayoría de sus ciudadanos y otras veces dentro de ellos a toda Italia y una gran parte del mundo, no se había fijado el número, y ésta fue una de las causas de su ruina.
El pueblo que goza del poder soberano debe hacer por sí mismo todo lo que él puede hace; y lo que materialmente no pueda hacer por sí mismo y hacerlo bien, es menester que lo haga por delegación en sus ministros.
Los ministros no lo son del pueblo si él mismo no los nombra; por eso es una de las máximas fundamentales en esta forma de gobierno que sea el pueblo quien nombre sus ministros, esto es, sus magistrados.
El pueblo soberano, como los monarcas y aun más que los monarcas, necesita ser guiado por un Senado o consejo. Pero si ha de tener confianza en esos consejeros o senadores, indispensable es que él lo elija, bien designándolos directamente él mismo, como en Atenas, bien por medio de algún o de algunos magistrados que él nombra para que los elija, como se practicaba en Roma algunas veces.
El pueblo es admirable para escoger los hombres a quien debe confiar una parte de su autoridad. Le bastan para escogerlos cosas que no puede ignorar, hechos que se ven y que se tocan. Sabe muy bien que un hombre se ha distinguido en la guerra, lo éxitos que h logrado, los reveses que tenido: es por consiguiente muy capaz de elegir un caudillo. Sabe que un juez se distingue o no por su asiduidad, que las gentes se retiran de su tribunal contentas o descontentas: está pues capacitado para elegir un pretor. Le han llamado la atención las riquezas y magnificencias de un ciudadano: ya puede escoger un buen edil. Todas estas cosas, que son otros tantos hechos, las conoce el pueblo en la plaza pública mejor que el monarca en su palacio. ¡Pero sabría dirigir una gestión, conocer las cuestiones de gobierno, las negociaciones, las oportunidades para aprovechar las ocasiones? No, no sabría.
Si se pudiera dudar de la capacidad natural que tiene el pueblo para discernir el mérito, no habría más que repasar de memoria la continua serie de admirables elecciones que hicieron atenienses y romanos; no se pensará, sin duda, que fuera obra de la casualidad.
Sabido es que en Roma, aunque los plebeyos eran elegibles para las funciones públicas y el pueblo tenía el derecho de elegirlos, rara vez los elegía. Y aunque en Atenas, por la ley de Arístides, los magistrados salían de todas las clases, no sucedió jamás, al decir de Jenofonte, que el pueblo vano pretendiera las magistraturas.
Así como la mayor parte de los ciudadanos tienen suficiencia para elegir y no la tienen para ser elegidos, los mismo el pueblo posee bastante capacidad para hacerse dar cuenta de la gestión de los otros y no para ser gerente.
Es preciso que los negocios marchen, que marchen con cierto movimiento que no esa demasiado lento ni muy precipitado. El pueblo es siempre, o demasiado activo o demasiado lento. Unas veces con sus cien mil brazos lo derriba todo; otras veces con sus cien mil pies anda como los insectos.
En el estado popular se divide el pueblo en diferentes clases. Por la manera de hacer esta división se han señalado los legisladores; de ellas ha dependido siempre la duración de la democracia y aun su prosperidad.
Servio Tulio siguió, al constituir sus clases, una tendencia aristocrática. Según vemos en Tito Livio y en Dionisio de Halicarnaso, puso el derecho al sufragio en manos de muy pocos. Había dividido el pueblo de Roma en ciento noventa y tres centurias, que formaban seis clases, poniendo a los más ricos en las primeras centurias, a los menos ricos en las siguientes, a la multitud de pobres en la última. Como cada centuria tenía un solo voto, predominaba el sufragio de los ricos sin que pesara nada el de los indigentes, aun siendo en mayor número.
Solón dividió al pueblo de Atenas en cuatro clases. Con sentido democrático, reconoció a todo ciudadano el derecho de elector; pero no el de elegible; se propuso que cada una de las cuatro clases pudiera elegir los jueces, pero que recayera la elección en personas pertenecientes a las tres primeras clases, en las que estaban los ciudadanos más pudientes.
Como la distinción entre los que tienen derecho de sufragio y lo que no lo tienen es en la república una ley fundamental, la manera de emitir el sufragio es otra ley fundamental.
El sufragio por sorteo está en la índole de la democracia; el sufragio por elección es de la aristocracia.
El sorteo es una manera de elegir que no ofende a nadie; le deja a todo ciudadano la esperanza legítima de servir a su patria. Pero como la manera es defectuoso, los grandes legisladores se han esmerado en regularla.
Lo establecido en Atenas por Solón fue que se dieran por elección los empleos militares y por sorteo las judicaturas y senadurías.
Quiso también se dieran por elección las magistraturas civiles que imponen grandes dispendios, y por sorteo los demás.
Pero, a fin de corregir los inconvenientes del sorteo, dispuso que no se sorteara sino entre los que aspiran a los puestos; que el sorteado que resultara elegido fuera examinado por jueces competentes; que el ciudadano electo podría ser acusado por quien lo creyera indigno: así resultaba un procedimiento mixto de sorteo y de elección, un sorteo depurado. Además, cuando terminaba el tiempo de duración legal de la magistratura, el magistrado cesante era sometido a nuevo juicio sobre su comportamiento, con lo cual las personas incapaces no era fácil que se atrevieran a dar sus nombres para entrar en suerte.
La ley que fija la manera de entregar el boletín de voto es otra ley fundamental de la democracia. Es una cuestión muy importante la de saber si el voto ha de ser público o secreto. Cicerón dejó escrito que las leyes haciendo secretos los sufragios, en los últimos tiempos de la república romana, fueron una de las principales causas de su caída.
Como esto se practica diversamente en diferentes repúblicas, he aquí lo que yo creo:
Es indudable que cuando el pueblo da sus votos, éstos deben ser público; otra ley fundamental de la democracia. Conviene que el pueblo vea como votan los personajes ilustrados y les inspire en su ejemplo. Así en la república romana, al hace que fueran secretos los sufragios, se acabó todo; no teniendo el populacho ejemplos que seguir, se extravió inconscientemente.
Pero nunca los sufragios serán bastante secretos en una aristocracia, en la que voten únicamente los nobles, ni una democracia cuando se elige el Senado, porque lo importante es evitar la corrupción del voto.
Se corrompe el sufragio por la intriga y el soborno, vicios de las clases elevadas; la ambición de cargos es más frecuente en los nobles que en el pueblo, ya que este se deja llevar por la pasión. En los Estados en que el pueblo no tiene voto no parte en el poder, se apasiona por un comediante, como lo hubiera hecho por los intereses públicos. Lo peor en las democracias es que se acabe el apasionamiento, lo cual sucede cuando se ha corrompido al pueblo por medio del oro; se hace calculador, pero egoísta; piensa en sí mismo, no en la cosa pública; le tienen sin cuidado los negocios públicos, no acordándose mas que del dinero; sin preocuparse de las cosas del gobierno, aguarda tranquilamente su salario.
Otra ley fundamental de la democracia es que el pueblo solo dicte leyes. Hay mil ocasiones, sin embargo, en las que se hace necesario que el Senado pueda estatuir; hasta es a menudo conveniente ensayar una ley y ponerla a prueba, antes de establecerla en forma definitiva.
La constitución de Roma y la de Atenas era muy sabias; los acuerdos del Senado tenían fuerza de ley durante un año, pero no se hacían perpetuos si la voluntad del pueblo no los refrendaba.
CAPITULO III – DE LAS LEYES RELATIVAS A LA ÍNDOLE DE LA ARISTOCRACIA
En la aristocracia, el poder supremo está en manos de unas cuantas personas. Estas hacen las leyes y las hacen ejecutar. Lo restante del pueblo es mirado por aquellas personas, a lo sumo, como los vasallos en las monarquías por el monarca.
No debe elegirse por sorteo en la aristocracia, porque sólo se verían los inconvenientes de ese modo de elección. En efecto, es un régimen que ya tiene establecidas las más escandalosas distinciones, el que fuera elegido por la suerte no sería menos aborrecido que antes: no se odia al magistrado, sino al noble.
Cuando los nobles son muchos, es preciso que un Senado se encargue de proponer a la corporación de nobles todo lo que ésta, por numerosa, no puede resolver sin consultar; el Senado propone, y algunas veces decide. Se puede decir que el Senado es la aristocracia, que el cuerpo de nobles es la democracia y que el pueblo no es nada.
Será una fortuna que la aristocracia, por alguna vía indirecta, haga salir al pueblo de su nulidad. Es lo que pasa con Génova, donde el banco de San Jorge, administrado en parte por los principales del pueblo, hace que éste adquiera cierta influencia en el gobierno, de la cual dimana toda la prosperidad.
Los senadores no deben tener derecho a reemplazar a los que falten, pues nada más expuesto a la perpetuación de los abusos. En Roma, que era en sus primeros tiempos una especie de aristocracia, el Senado no se suplía por sí mismo: cuando faltaban senadores, los nuevos eran nombrado por los censores.
Una autoridad exorbitante dada de pronto a un ciudadano convierte a la república en monarquía; peor que en monarquía, porque en ésta el monarca está sometido a una Constitución; pero si en la república se le da un poder exorbitante a un ciudadano, es mayor el abuso de poder puesto que las leyes no lo han previsto.
La excepción de esta regla es cuando la constitución del Estado necesita una magistratura que tenga un poder ilimitado. Tal sucedía en Roma con los dictadores; y en Venecia con sus inquisidores del Estado: magistraturas terribles que, violentamente, hacían volver el Estado a la libertad. ¿Pero en qué consiste que las magistraturas mencionadas fueran tan diferentes en las dos repúblicas? En que la de Roma defendía los restos de su aristocracia contra el pueblo, en tanto que los inquisidores de Venecia mantenían su aristocracia contra los nobles. Seguíase de esto que la dictadura en Roma duraba poco tiempo, ya su objeto era intimidar el pueblo y no castigarlo; creada para un momento dado o para un caso imprevisto, la autoridad del dictador cesaba con las circunstancias que se la habían dado. En Venecia, al contrario, es una magistratura permanente; allí la ambición de un hombre se convierte en la de una familia, la de una familia en la de varias, necesitándose una magistratura oculta, porque los crímenes que ha de perseguir y castigar se fraguan en secreto. Es una magistratura inquisidora, porque no tiene que evitar los males conocidos, sino prever o averiguar los que se desconocen. Por último, la magistratura de Venecia fue creada para castigar delitos que se sospechaban, en tanto que la de Roma empleaba las amenazas más bien que los castigos, aun para los crímenes confesados por sus perpetradores.
En toda magistratura se ha de compensar la magnitud del poder con la brevedad de la duración; un año es el tiempo fijado por la mayor parte de los legisladores; prolongarla más tiempo sería peligroso; menos duradera sería poco eficaz.
¡Quién querría gobernar así ni aun su propia casa? En Regusa, el jefe de la república se cambia todos los meses, los demás funcionarios todas las semanas y el gobernador del castillo todos los días. Esto no puede hacerse más que en una república pequeña rodeada de grandes potencias, que corromperían muy fácilmente a los magistrados de la pequeña república.
La mejor aristocracia es aquella en que la parte del pueblo excluida es tan pequeña y tan pobre, que la parte dominante no tiene interés en oprimirla. Así cuando Antipáter estableció en Atenas la exclusión del voto para lo que no poseyeran dos mil dracmas, resultó la mejor aristocracia posible, porque el censo era tan diminuto que eran pocas las personas excluidas del sufragio; y ninguna que gozara de alguna consideración en la ciudad.
Las familias aristocráticas deben ser populares, en cuanto sea posible. Una aristocracia es tanto más perfecta cuanto más se asemeje a una democracia y tanto más imperfecta cuanto más se parezca a una monarquía.
La más imperfecta de las aristocracias es aquella en que la parte del pueblo privada de participación en el poder vive en la servidumbre, como la aristocracia de Polonia, donde los campesinos son esclavos de la nobleza.
CAPITULO IV – DE LAS LEYES EN SUS RELACIONES CON LA ÍNDOLE DEL GOBIERNO MONÁRQUICO
Los poderes inmediatos, subordinados y dependientes constituyen la naturaleza del gobierno monárquico, es decir, de aquel en que gobierna uno solo por leyes fundamentales. He dicho poderes intermediarios, subordinados y dependientes; en efecto, en la monarquía, el príncipe es la fuente de todo poder político y civil; las leyes fundamentales suponen forzosamente canales intermedios por los cuales corre todo el poder del príncipe. Si no hubiera en el Estado más que la voluntad momentánea y caprichosa de uno solo, no habría nada estable, nada fijo, y por consiguiente no existiría ninguna ley fundamental.
El poder intermedio subordinado más natural en una monarquía, es el de la nobleza. Entra en cierto modo en la esencia de la monarquía, cuya máxima fundamental es ésta: "Sin monarca no hay nobleza, como sin nobleza no hay En algunos Estados de Europa no han faltado gentes que quisieran abolir todas las prerrogativas señoriales. No veían que eso sería hacer lo que hizo el Parlamento en Inglaterra. Abolir en una monarquía los privilegios de los señores, del clero, de la nobleza y de las ciudades, y tendréis muy pronto un Estado popular o un Estado despótico.
Los tribunales de un gran Estado de Europa vienen mermando hace siglos la jurisdicción patrimonial de los señores y de los eclesiásticos. No censuro a los magistrados ni desconozco su sabiduría, pero falta saber hasta que punto puede cambiarse la Constitución.
Yo no la tomo con los privilegios de los eclesiásticos, no los discuto; pero sí quisiera que de una vez se fijara su jurisdicción. No se trata de si hubo o no la hubo para establecerla, sino de si se halla establecida, de si forma parte de las leyes del país, de si entre dos poderes independientes las condiciones no deben ser recíprocas.
Tanto como peligroso, en una república, el poder del clero, es conveniente en una monarquía, sobre todo en las que van al despotismo. ¿Dónde estaría España y Portugal desde la pérdida de sus fueros sin el poder de la Iglesia, única barrera opuesta al despotismo? Barrera útil, cuando no hay otra que contenga la arbitrariedad; porque si el despotismo engendra horribles males, todo lo que lo limita es bueno, aun lo malo.
Como el mar que al parecer quiere anegar la tierra es contenido por las hierbas y las piedras más pequeñas de la playa, así los reyes cuyo poder parece no tener límites se contienen en cualquier obstáculo y deponen su natural altivez ante la queja y la plegaria.
Los ingleses, para favorecer la libertad, han suprimido todos los poderes intermedios que formaban parte de su monarquía. Han hecho bien en conservar su libertad, porque si llegaran a perderla serían uno de los pueblos más esclavizados.
El famoso Law, por una ignorancia igual de la Constitución republicana y de la monárquica, ha sido uno de los grandes promotores del despotismo que se han visto en Europa. Además de los cambios que hizo, tan bruscos, tan inusitados, tan inauditos, querría quitar las jerarquías intermediarias y aniquilar todos los cuerpos políticos; disolvía las instituciones de la monarquía por sus quiméricas restituciones, y al parecer, hasta la misma Constitución quería redimir.
No basta que haya en una monarquía rangos intermedios; se necesita además un depósito de leyes. Este depósito no puede estar más que en los cuerpos políticos, en esas corporaciones que anuncian las leyes cuando se las hace y las recuerdan cuando se las olvida. La ignorancia natural en la nobleza, la falta de atención que la distingue, su menosprecio de la autoridad civil, exigen que haya un cuerpo encargado de sacar las leyes del polvo que las cubre. El consejo del príncipe no es buen depositario, pues más se cuida de ejecutar la momentánea voluntad del príncipe que de cumplir las leyes fundamentales. Por otra parte, el consejo del monarca se renueva sin cesar, no es permanente; no puede ser numeroso; no tiene casi nunca la confianza ni aun la simpatía del pueblo, por lo cual no puede ni ilustrarlo en circunstancias difíciles ni volverlo a la obediencia.
En los Estados despóticos, ni hay leyes fundamentales ni depositarios de las leyes. De eso procede el que en tales países la religión influya tanto; en una especie de depósito y una permanencia. Y cuando no la religión, se veneran las costumbres en lugar de las leyes.
CAPITULO V – DE LAS LEYES RELATIVAS A LA NATURALEZA DEL ESTADO DESPOTICO
Resulta de la naturaleza misma del poder despótico, y se comprende bien, que estando en uno solo encargue a uno solo de ejercerlo. Un hombre a quien sus cinco sentidos le dicen continuamente que él lo es todo y los otros no son nada, es naturalmente perezoso, ignorante, libertino. Abandona, pues, o descuida las obligaciones. Pero si el déspota se confía, no a un hombre, sino a varios, surgirán disputas entre ellos; intrigará cada uno por ser el primer esclavo y acabará el príncipe por encargarse él mismo de las administración. Es más sencillo que lo abandone a un visir, como los reyes de Oriente, quien tendrá desde luego el mismo poder que el príncipe. La existencia de un visir es ley fundamental en el Estado despótico.
Cuéntase de una Papa que, penetrado de su incapacidad, se había resistido insistentemente a su elección. Al fin hubo de aceptar, y entregó el manejo de todos los negocios a un sobrino suyo. Poco después el tío decía maravillado: "No hubiera creído nunca que fuera tan fácil todo esto".
Lo mismo ocurre con los príncipes de Oriente. Cuando se les saca de la prisión en que los eunucos les han debilitado el corazón y el entendimiento y a veces les han tenido en la ignorancia de su condición, para colocarlos en el trono, empiezan por asombrarse; pero en cuanto nombran un visir y ellos se entregan en su serrallo a las pasiones más brutales; cuando en medios de una corte degradada satisfacen todos sus caprichos más estúpidos, encontrarán que todo ello es más fácil de lo que habían creído.
Cuanto más extenso sea el imperio, más grande será también el serrallo, y más, por consiguiente, se embriagará el príncipe en los placeres y la degradación. Asimismo en los Estados, cuantos más pueblos tenga que gobernar el príncipe, menos se acordará del gobierno; cuanto mayores sean las dificultades, menos se pensará en vencerlas. A más obligaciones menos cuidados.
LIBRO TERCERO – DE LOS PRINCIPIOS DE LOS TRES GOBIERNOS CAPITULO PRIMERO – DIFERENCIA ENTRE LA NATURALEZA DEL GOBIERNO Y LA DE SU PRINCIPIO
Después de haber examinado cuáles son las leyes relativas a la naturaleza de cada gobierno, veamos las que lo son a su principio.
Hay esta diferencia entre la naturaleza del gobierno y su principio: que su naturaleza es lo que le hace ser y su principio lo que le hace obrar. La primera es su estructura particular; el segundo las pasiones humanas que lo mueven.
Ahora bien, las leyes no han de ser menos relativas al principio de cada gobierno que a su naturaleza. Importa pues buscar cuál es ese principio. Voy a hacerlo en este libro.
CAPITULO II – DEL PRINCIPIO DE LOS DIVERSOS GOBIERNOS
Ya he dicho que la naturaleza del gobierno republicano es, que el pueblo en cuerpo, o bien ciertas familias, tengan el poder supremo; y que la del gobierno monárquico es, que el príncipe tenga el supremo poder, pero ejerciéndolo con sujeción a leyes preestablecidas. La naturaleza del gobierno despótico es que uno solo gobierne, según voluntad y sus caprichos. No se necesita más para encontrar sus tres principios. Empezaré por el gobierno republicano comenzando en su forma democrática.
CAPITULO III – DEL PRINCIPIO DE LA DEMOCRACIA
No hace falta mucha probidad para que se mantengan un poder monárquico o un poder despótico. La fuerza de las leyes en el uno, el brazo del príncipe en el otro, lo ordenan y lo contienen todo. Pero en un Estado popular no basta la vigencia de las leyes ni el brazo del príncipe siempre levantado; se necesita un resorte más, que es la virtud.
Lo que digo está confirmado por el testimonio de la historia y se ajusta a la naturaleza de las cosas. Claro que el encargado de ejecutar las leyes se cree por encima de las leyes, no hace tanta falta la virtud como en un gobierno popular, en el que hacen ejecutar las leyes los que están a ellas sometidos y han de soportar su peso.
No está menos claro que el monarca, si por negligencia o mal consejo descuida la obligación de hacer cumplir las leyes, puede fácilmente remediar el daño: no tiene más que cambiar de consejero o enmendarse de su negligencia. Pero cuando en un gobierno popular se dejan las leyes incumplidas, como ese incumplimiento no puede venir más que de la corrupción de la república, puede darse el Estado por perdido.
Fue un hermoso espectáculo en el pasado siglo el de los esfuerzos impotentes de los ingleses por establecer entre ellos la democracia. Como los políticos no tenían virtud y, por otra parte, excitaba su ambición el éxito del que había sido más osado; como el espíritu de una facción no era contrarrestado más que por el espíritu de otra, el gobierno cambiaba sin cesar; el pueblo, asombrado, buscaba la democracia y por ninguna parte la veía. Al fin, después de no pocos movimientos, sacudidas y choques, fue necesario descansar en el mismo gobierno que se había proscrito.
Cuando Sila quiso devolver a Roma la libertad, ya no pudo Roma recibirla; apenas si le quedaba algún escaso residuo de virtud; y como tuvo cada día menos, en vez de despertar después de César, Tiberio, Cayo, Claudio, Nerón, Domiciano, fue más esclava cada día; todos los golpes fueron para los tiranos, sin que alcanzaran a la tiranía.
Los políticos griegos que vivían en gobierno popular, no reconocían otra fuerza que pudiera sostenerlo sino la de la virtud. Los de hoy no nos hablan más que de manufacturas, de comercio, de negocios, de riquezas y aun de lujo.
Cuando la virtud desaparece, la ambición entra en los corazones que pueden recibirla y la avaricia en todos los corazones. Los deseos cambian de objeto: se deja de amar lo que se amó, no se apetece lo que se apetecía; se había sido libre con las leyes y se quiere serlo contra ellas; cada ciudadano es como un esclavo prófugo; cambia hasta el sentido y el valor de las palabras; a lo que era respeto se le llama miedo, avaricia a la frugalidad. En fin otros tiempos, las riquezas de los particulares forman el tesoro público; ahora es el tesoro público patrimonio de las particulares. La república es un despojo, y su fuerza no es ya más que el poder de algunos ciudadanos y la licencia de todos.
Atenas tuvo en su seno las mismas fuerzas en los días de gloria y en los de ignominia. Tenía veinte mil ciudadanos cuando defendió a los griegos contra los persas, cuando disputó el imperio a Lacedemonia, cuando atacó a Sicilia. Veinte mil tenía cuando Demetrio de Falero los numeró como se numeran los esclavos en el mercado público. El día que Filipo osó dominar la Grecia, cuando se presentó a las puertas de Atenas, esta ciudad aún no había perdido más que el tiempo. Y puede verse en Demóstenes lo que costó el despertarla; se temía a Filipo, no por enemigo de la libertad, sino por enemigo de los placeres. Aquella ciudad que había resistido a tantos desastres y después de sus destrucciones, fue vencida en Queronea y lo fue para siempre.
¿Qué importaba que Filipo devolviera los prisioneros? Ya no eran hombres; tan fácil le era triunfar de las fuerzas de Atenas como difícil le hubiera sido triunfar de su virtud.
¿Cómo hubiera podido Cartago sostenerse? Cuando Aníbal quiso impedir que los magistrados saquearan la república, ¿no le acusaron ante los romanos?
¡Menguados los que querían se ciudadanos sin tener ciudad y recibir sus riquezas de la mano de sus destructores! No tardó Roma en pedirles, como rehenes, trescientos de sus principales ciudadanos; se hizo entregar las armas y los barcos, y enseguida que los tuvo les declaró la guerra. Por las cosas que hizo en Cartago la desesperación, puede juzgarse de lo que hubiera hecho la virtud. La última resistencia de los cartagineses, el último sitio, se prolongó tres años.
CAPITULO IV – DEL PRINCIPIO DE LA ARISTOCRACIA
Tan necesaria como en el gobierno popular es la virtud en el aristocrático. Es verdad que en éste no es requerida tan en absoluto.
El pueblo, que es respecto a los nobles lo que son los súbditos con relación al monarca, está contenido por las leyes; necesita, pues, menos virtud que en una democracia. Pero los nobles, ¿cómo serán contenidos? Debiendo hacer ejecutar las leyes contra sus iguales, creerán hacerlo contra ellos mismos. Es necesaria pues la virtud en esa clase por la naturaleza de la constitución.
El gobierno aristocrático tiene por sí mismo cierta fuerza que la democracia no tiene. Los nobles, en aquél, forman un cuerpo que, por sus prerrogativas y por su interés particular, reprime el pueblo; basta que haya leyes para que, a este respecto, sean ejecutadas.
Pero si al cuerpo de la nobleza lo es fácil reprimir a los demás, le es difícil reprimirse él mismo. Es tal la naturaleza de la constitución aristocrática, que pone a las mismas gentes bajo el poder de las leyes y fuera de su poder.
Ahora bien, un cuerpo así no puede reprimirse más que de dos maneras; o por una gran virtud, merced a la cual los nobles se reconozcan iguales al pueblo, y en este caso puede formarse una gran república, o por una virtud menor, consistente en cierta moderación, que, a lo menos, haga a los nobles iguales entre sí; considerarse iguales todos ellos es lo que hace su conservación.
La templanza, pues, es el alma de esta forma de gobierno. Entiendo por templanza, la moderación fundada en la virtud; no la que es hija de la flojedad de espíritu, de la cobardía.
CAPITULO V – LA VIRTUD NO ES EL PRINCIPIO DEL GOBIERNO MONÁRQUICO
En las monarquías, la política hace ejecutar las grandes cosas con la menor suma de virtud que puede; como en las mejores máquinas, el arte emplea la menor suma posible de movimientos, de fuerzas y de ruedas.
El Estado subsiste independientemente del amor a la patria, del deseo de verdadera gloria, de la abnegación, del sacrificio de los propios intereses, de todas las virtudes heroicas de los antiguos, de las que solamente hemos oído hablar sin haberlas visto casi nunca.
Las leyes sustituyen a esas virtudes, de las que se siente la necesidad; el Estado las dispensa: una acción que se realiza sin ruido suele ser su consecuencia.
Aunque todos los crímenes sea públicos por su naturaleza, no dejan de distinguirse los crímenes verdaderamente públicos de los crímenes particulares, así llamados porque ofenden más a una persona que a la sociedad entera.
En las repúblicas, los crímenes particulares son más públicos, es decir, ofenden más a la sociedad entera, a la constitución del Estado, que a los individuos; y en las monarquías, los crímenes públicos son más privados, esto es, más lesivos para los particulares que para la constitución del Estado.
Suplico a todos que no se ofendan por lo que he dicho: hablo según todas las historias. No es raro que haya príncipes virtuosos, lo sé muy bien; pero sostengo que en una monarquía es harto difícil que el pueblo sea virtuoso.
Léase en las historias de todos los tiempos lo que ellas dicen de las cortes de los monarcas; recuérdese lo que han contado en sus conversaciones los hombres de todos los países, con preferencia al carácter de los cortesanos; seguramente no son meras especulaciones, sino la triste experiencia.
La ambición en la ociosidad, la bajeza en el orgullo, el deseo de enriquecerse sin trabajo, la aversión a la verdad, la adulación, la traición, la perfidia, el abandono de todos los compromisos, el olvido de la palabra dada, el menosprecio de los deberes cívicos, el temor a la virtud del príncipe, la esperanza en sus debilidades y, sobre todo, la burla perpetua de la virtud y el empeño puesto en ridiculizarla, forman a lo que yo creo el carácter de la mayor parte de los cortesanos de todos los tiempos y de todos los países. Pues bien, donde la mayoría de los principales personajes es tan indigna, difícil es que los inferiores sean honrados.
Si se encontrase en el pueblo algún infeliz hombre de bien, ya insinúa el cardenal Richelieu en su testamento político la conveniencia de que el monarca se guarde bien de tomarlo a su servicio. Tan cierto es que la virtud no es el resorte de los gobiernos monárquicos; no está excluida, ciertamente, pero no es su resorte.
CAPITULO VI – COMO SE SUPLE LA VIRTUD EN EL GOBIERNO MONÁRQUICO
Voy de prisa y con tiento, para que no se crea que satirizo al gobierno monárquico. No; me apresuro a decir que si le falta un resorte, en cambio tiene otro: el honor, es decir, que el preconcepto de cada persona y de cada clase toma el lugar de la virtud política y la representa siempre. Puede inspirar las más bellas acciones y, unido a la fuerza de las leyes, alcanzan el objeto del gobierno como la virtud misma.
Sucede pues que, en las monarquías bien ordenadas, todos parecen buenos ciudadanos cumplidores de la ley; pero un hombre de bien es más difícil de encontrar, pues para ser hombre de bien es preciso tener intención de serlo, amar al Estado por él mismo y no en interés propio.
mérito, debe preferirse la más acomodada o menos pobre, pues es evidente que un magistrado pobre ha de tener un alma verdaderamente fuerte si no se deja alguna vez ablandar por consideración a sus propios intereses. La experiencia nos enseña que los ricos son menos propicios a concesiones indebidas que los otros, y que la pobreza obliga al funcionario pobre a cuidarse mucho de su bolsa". (NOTA DE VOLTAIRE).
Categorías y hasta una clase noble por su nacimiento. En la naturaleza de este gobierno entra el pedir honores, es decir, distinciones, preferencias y prerrogativas; por eso hemos dicho que el honor es un resorte del régimen.
CAPITULO VII – DEL PRINCIPIO DE LA MONARQUÍA
El gobierno monárquico supone, como ya hemos dicho, preeminencias, categorías y hasta una clase noble por su nacimiento. En la naturaleza de este gobierno entra el pedir honores, es decir, distinciones, preferencias y prerrogativas; por eso hemos dicho que el honor es un resorte del régimen.
La ambición es perniciosa en una república, pero de buenos efectos en la monarquía: da vida a este gobierno, con la ventaja de que en él es poco o nada peligrosa, puesto que en todo instante hay medio de reprimirla.
Es algo semejanza al sistema del universo, en el que hay dos fuerzas contrarias: centrípeta y centrífuga. El honor mueve todas las partes del cuerpo político separadamente, y las atrae, las liga por su misma acción. Cada cual concurre al interés común creyendo servir al bien particular.
Es verdad, filosóficamente hablando, es un falso honor el que guía a todas las partes que componen el Estado; pero ese honor falso es tan útil al público, indudablemente, como el verdadero lo sería a los particulares.
¿Y no es ya mucho el obligar a los hombres a realizar los actos más difíciles sin más recompensa que el ruido de la fama?
CAPITULO VIII – EL HONOR NO ES EL PRINCIPIO DE LOS ESTADOS DESPOTICOS
No es el honor el principio de los Estados despóticos; siendo en ellos todos los hombres iguales, no pueden ser preferidos los unos a los otros; siendo todos esclavos, no hay para ninguno distinción posible.
Además, como el honor tiene sus leyes y sus reglas, y no puede someterse ni doblegarse; como no depende de nadie ni de nada más que de sí mismo, no puede existir conjuntamente con la arbitrariedad, sino solamente en los Estados que tienen constitución conocida y leyes fijas.
¿Cómo podría soportar el déspota? El honor hace gala de despreciar la vida, y el déspota sólo es fuerte porque la puede quitar; el honor tiene reglas constantes y sostenidas, y el déspota no tiene regla ninguna; sus mudables caprichos destruyen toda voluntad ajena.
El honor, desconocido en los Estados despóticos, en los que a veces no hay palabra para expresarlo, reina en las monarquías bien organizadas, en las que da vida a todo el cuerpo político, a las leyes y aún a las virtudes.
CAPITULO IX – DEL PRINCIPIO DEL GOBIERNO DESPOTICO
Como la virtud en una república y el honor en una monarquía, es necesario el temor en un gobierno despótico; pero en esta clase de gobierno, la virtud no es necesaria y el honor hasta sería peligroso.
El poder inmenso del príncipe se transmite por entero a los hombres a quien lo confía. Gentes capaces de estimarse mucho podrían intentar revoluciones. Importa, pues, que el temor les quite el ánimo y apague todo sentimiento de ambición.
Un gobierno templado puede, sin peligro, aflojar cuando quiere sus resortes; se mantiene por sus leyes y por su fuerza. Pero en el gobierno despótico no debe el príncipe cesar ni un solo momento de tener el brazo levantado, pues si no puede en cualquier instante anonadar a los que ocupan los primeros puestos, está perdido; cesando el resorte de Gobierno, que en el despotismo es el temor, Debe ser éste el sentido en que los cadís sostienen que el Gran Señor no está obligado a cumplir sus palabras ni sus juramentos, pues éstos limitarían su autoridad.
Es menester que el pueblo sea juzgado por las leyes y los nobles por la fantasía del príncipe; que la cabeza de este último esté en seguridad y la de los grandes no lo estén. Sin esto no habría régimen despótico. No se puede hablar de gobiernos tan monstruosos sin estremecerse. El sofí de Persia, destronado en nuestros días por Miriveis, vio desecho su poder antes de la conquista por no haber hecho verter bastante sangre.
La historia nos dice que las horribles crueldades de Dominiciano espantaron a los gobernadores hasta el punto de que el pueblo ganó un poco en su reinado.
Aquello fue como un torrente que devastara los campos por un lado, dejando a la vista por el otro lado algunas praderas que escaparon a la inundación. .
CAPITULO X – DISTINCION DE LA OBEDIENCIA EN LOS GOBIERNOS TEMPLADOS Y EN LOS DESPOTICOS
En los gobiernos despóticos, la índole del gobierno exige una obediencia extremada; una vez conocida la voluntad del príncipe, infaliblemente debe producir su efecto como una bola lanzada contra otra debe producir lo suyo.
No hay temperamento, modificación, arreglo, equivalencia ni nada mejor o igual que proponer. El hombre es una criatura que obedece a un creador dotado de voluntad.
No puede representar sus temores sobre un suceso futuro ni excusar sus malo éxitos por los caprichos de la suerte aciaga. Los que tienen los hombres, como animales, es el instinto, la obediencia, el castigo.
De nada sirve alegar sentimientos naturales, como el respeto a un padre, la ternura por la mujer y los hijos, el estado de salud, las leyes del honor: se ha recibido la orden y eso basta; no hay más que obedecer.
En Persia, el que ha sido condenado por el rey no puede pedir gracia; ni hablar se le permite. Si el rey estaba ebrio o estaba loco al pronunciar la sentencia, lo mismo se ejecuta al sentenciado; sin esto, se contradiría, y la ley no puede contradecirse. Esta manera de pensar ha sido en todo tiempo la del gobierno despótico: no pudiendo revocarse la orden que dio Asuero de exterminar a los judíos, se decidió darles permiso para defenderse.
Hay sin embargo una cosa que puede oponerse alguna vez a la voluntad del príncipe: la religión. Abandonará un hombre a su padre y aún lo matará si el príncipe lo ordena; pero no beberá vino aunque el príncipe quiera y se lo mande; los mandamientos de la religión tienen más fuerza que los mandatos del príncipe, como dados para el príncipe al mismo tiempo que para los súbditos. Pero no es lo mismo en cuanto al derecho natural: se supone que el príncipe deja de ser hombre.