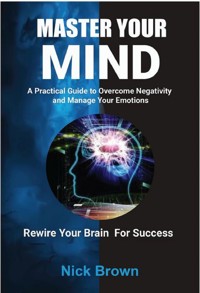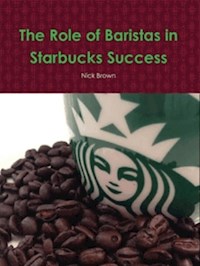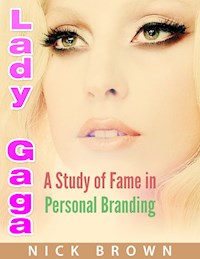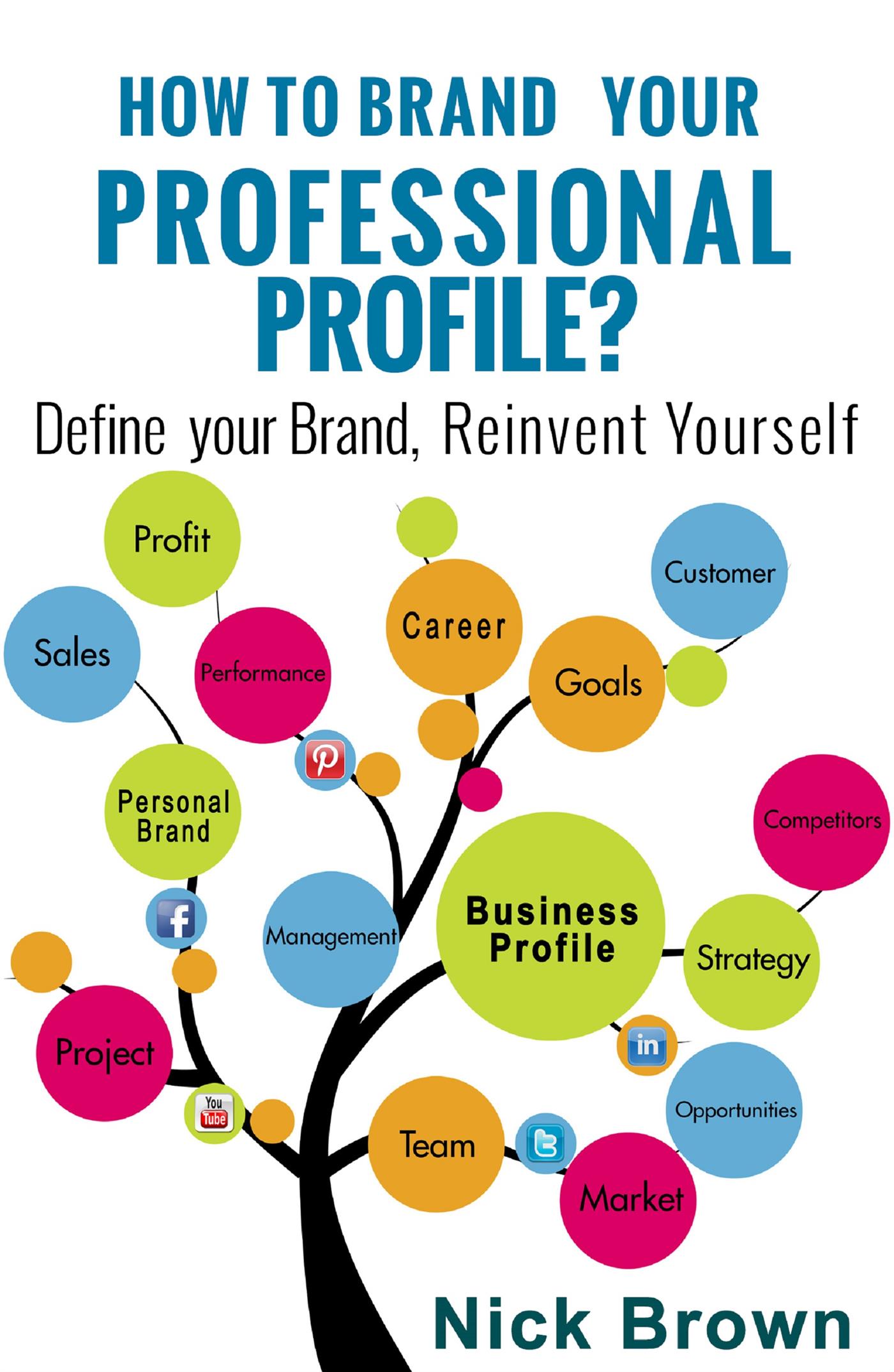6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Pàmies
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Año 272 d. C. El emperador romano Aureliano ha derrotado a la reina Zenobia y ha aplastado la rebelión de la ciudad de Palmira. El sagrado estandarte de Faridun, mítico rey de Persia, ha caído en manos romanas. Ahora tiene que ser devuelto a los persas como parte de un histórico tratado de paz, pero en la víspera de la firma el estandarte desaparece. Reclamado desde Siria, el agente imperial Casio Córbulo es el elegido para la misión de recuperarlo. Acompañado por su fiel sirviente Simo y el exgladiador y guardaespaldas Indavara, Casio debe viajar a través del peligroso desierto sirio hasta las igualmente amenazadoras calles de Antioquía. El grupo se enfrentará a bandoleros despiadados, cultos misteriosos, asesinos inmisericordes y multitud de intrigas en cada recodo de su camino. La caza ha comenzado…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Título original: The Imperial Banner
Primera edición: septiembre de 2015
Copyright © 2012 by Nick Brown
© de la traducción: Aurora Echevarría Pérez, 2015
© de esta edición: 2015, Ediciones Pàmies, S.L.
C/ Mesena,18
28033 Madrid
ISBN: 978-84-16331-39-0
Ilustración de cubierta y rótulos: Calderón Studio
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
DINERO
Cuatro sestercios (moneda acuñada en bronce) equivalían a un denario.
Veinticinco denarios (moneda acuñada parcialmente en plata) equivalían a un áureo (moneda acuñada parcialmente en oro).
HORAS DEL DÍA
Los romanos dividían el día y la noche en períodos de doce horas cada uno, de modo que la duración de una hora variaba según la época del año.
En otoño, la hora primera del día en Siria habría correspondido aproximadamente a las 06.15.
La hora séptima del día siempre empezaba al mediodía.
La hora primera de la noche habría sido a aproximadamente las 18.45.
Colonia Julia Pietas, abril de 271 d. C.
Indavara estaba listo cuando fueron a buscarlo. Acababa de concluir sus últimos ejercicios, y se notaba los músculos flexibles y la mente despierta. Tenía que estar preparado; no habría mucho tiempo una vez que lo llevaran arriba.
Oyó el chasquido de un candado y la puerta se abrió hacia él, y vio aparecer a Capito con toda su redondez. Sobre su enorme cabeza ovalada lucía una ridícula peluca negra. Detrás de él su ramera más reciente ―una belleza rolliza― miraba con curiosidad, jugueteando con un collar. Capito guiñó el ojo a Indavara y esperó a que entraran los guardias en la celda. Estos, inclinando la cabeza y bajando sus porras de madera nudosa, se apostaron a los lados de la puerta. El de más edad, Bonoso, era cuñado de Capito así como el jefe de su guardia personal. Indavara reparó, no por primera vez, en las motas de sangre seca que había en el extremo de la porra. Capito tuvo que ponerse de lado para introducirse en la celda.
―¿Preparado, muchacho?
A Indavara le llegó su perfume. Guardó silencio.
―¿No te dije que sería fiel a mi palabra? Te prometí que en veinte combates estarías fuera. Y lo has hecho tú solo. Me siento orgulloso de ti, Indavara. ¿Me crees? ―Sabiendo que no habría respuesta, prosiguió―: Echaré de menos nuestras pequeñas charlas, aunque hayan sido en una sola dirección. ¿Sabes? Pase lo que pase hoy, es muy probable que no volvamos a vernos.
Indavara lo miraba fijamente con el rostro carente de expresión.
―Supongo que te gustaría matarme ―añadió Capito antes de volverse con expresión interrogante hacia Bonoso―. A él también, seguro.
Indavara se cuidó de no exteriorizar ninguna reacción.
―Esos ojos tuyos, llenos de cólera fría… Son la encarnación del mismísimo Marte. ―De forma teatral Capito se llevó una mano a la oreja―. ¿Los oyes, Indavara? Te esperan. Han venido a millares. Esta vez te tengo preparado algo especial. Realmente especial. ¡Vamos!
Indavara echó una última mirada a la celda, su hogar durante los seis últimos años. Aunque aborrecía ese lugar, sabía que lo echaría de menos. Junto al camastro desvencijado con su escuálido colchón de paja estaban los escasos objetos que podía considerar suyos: un cuenco de madera, una cuchara, una palangana, una túnica de repuesto y dos mantas. Lo único que faltaba era la estatuilla de mármol de la diosa Fortuna que le había lanzado una mujer tras su décimo combate. Él se la había colocado dentro del cinturón y desde entonces la había llevado allí en todos los asaltos. Creía que le había dado buena suerte.
Bonoso, Capito y la joven desaparecieron por una escalera de piedra húmeda. Dos guardias más se unieron al que iba detrás de Indavara mientras este cruzaba a grandes zancadas el pabellón. No prestó atención a los gritos y cantos que llegaban de arriba, pero agradeció las palabras de aliento que sus compañeros combatientes le susurraban de pie junto a las puertas de sus celdas, con el rostro apretado contra los barrotes.
Saludó a cada uno con la cabeza, pero estaba más interesado en ver a quién más habían llevado arriba. Ese mismo mes Capito había comprado cuatro gladiadores de las provincias del norte, e Indavara escudriñó el rostro de los tres que permanecían en sus celdas. Se le revolvió el estómago al percatarse de que estaban todos menos Aucto, una enorme bestia que combatía con la clásica combinación de tridente y red. Su reputación había precedido varias semanas su llegada a Julia Pietas, y se rumoreaba que había salido victorioso de más de treinta combates. Indavara agradeció la única merced que parecía haberle concedido Capito: no tendría que luchar con un hombre al que conociera.
Uno de los guardias se le adelantó y subió la empinada escalera que conducía a la puerta del sur. Mientras lo seguía, Indavara recordó todo cuanto había averiguado acerca de Aucto a través de sus compañeros gladiadores, los cinco consejos que había memorizado: Paciente. Es rápido de pies. Usa la red sobre todo para distraer. Nunca laarroja. Con el tridente va derecho a la cabeza.
Los cuatro hombres salieron a un amplio túnel cuadrado situado unos cinco metros detrás de la gran puerta de hierro. Allí montaban guardia dos legionarios de expresión adusta, armados con largas lanzas.
Indavara flexionó los brazos y se dio unas palmadas en el pecho. Entre los legionarios divisó una figura inconfundible que aguardaba de pie bajo el sol de primavera. El centurión Maesa era de los pocos hombres con porte y autoridad suficientes para dirigirse a la multitud. Últimamente actuaba como anfitrión y árbitro. Su voz sonora y retumbante tenía un claro tinte marcial.
―¡Silencio! ―Maesa giró sobre las puntas de los pies para volverse hacia la arena―. ¡Silencio he dicho!
Capito se acomodó sobre un cojín con un brazo alrededor de la amplia cintura de su joven acompañante. Su asiento se hallaba justo encima del podio, donde un grupo de celebridades rodeaba al gobernador y sus subordinados.
La arena de Julia Pietas empezó siendo una construcción de madera tres siglos atrás, pero sus actuales muros de piedra caliza lo habían convertido en uno de los anfiteatros más grandes fuera de Roma. A pesar de los ciento veinte metros de largo y los noventa de ancho, su tamaño era apenas la mitad del del Coliseo. Se entraba por cuatro puertas principales y once túneles, y daba cabida a veinte mil espectadores.
Capito sonrió complacido al contemplar a la multitud. No se veía casi ningún asiento libre, y alrededor de él había una ecléctica mezcla de espectadores: jóvenes todavía resacosos de las fiestas previas al combate, burócratas de la ciudad que se relajaban tras una larga mañana de trabajo, mercaderes acaudalados acompañados de su familia y amigos y un séquito de parásitos. Por último estaban las clases más bajas, los que habían recibido las entradas gratuitamente y disfrutaban de unas inusitadas horas de ocio por cortesía del gobernador.
Apartando con un brusco gesto la copa de vino que le ofrecía la joven, Capito se preguntó cuándo llegarían por fin a un acuerdo las autoridades de la ciudad con los marineros que solían encargarse del sistema de toldos del tejado de la arena y que en esos momentos se negaban a trabajar. Su mirada se cruzó con la de un esclavo que agitaba una hoja de palmera a poca distancia.
―¡Más brío, muchacho!
Secándose el sudor de las cejas, al final decidió aceptar la copa.
Dos filas más abajo, un hombre alto y parcialmente calvo vestido con una toga inmaculada se volvió y lo saludó con una mano. No parecía afectarle el calor.
―¿Qué será entonces? Espero que lobos de nuevo…, ¿una manada quizá?
Capito se encogió de hombros. Había dejado escapar algún comentario para aumentar aún más la expectación en torno al combate.
―No, esta vez es un felino gigante ―replicó otro hombre―. Alguien ha visto cómo lo descargaban.
Capito levantó las manos.
―¡Todo se sabrá a su debido tiempo!
Su jovial sonrisa se desvaneció rápidamente. Le había costado una pequeña fortuna organizar la compra y el traslado de la bestia. Esta había sido capturada una semana atrás y no le habían dado nada de comer, solo le habían ofrecido una celda llena de ropa de los prisioneros ejecutados para que se habituara al olor de la sangre humana.
Capito notó en la nuca una ráfaga de aliento caliente.
―Todo ha sido dispuesto de acuerdo con tus instrucciones.
Se volvió y sonrió de nuevo, dejando creer a cualquiera que los observara que se alegraba de ver a la figura achaparrada sentada a su espalda.
―Te dije que no vinieras hoy por aquí ―siseó, intentando pasar por alto el pedazo de carne incrustado en la barba del hombre.
―Solo quería asegurarme de que se cumple lo prometido. No puedo permitirme que algo salga mal.
Capito logró retener la sonrisa en los labios, consciente del mar de rostros que había detrás de él. De haber podido, habría utilizado a alguien más discreto, pero el traficante de esclavos se encontraba en un apuro económico desesperado y se había prestado de buen grado a colaborar. El plan era muy simple. La gente de Julia Pietas había apostado una suma enorme a que Indavara sobreviviría y obtendría la libertad («los sentimentales», los llamaba Capito), lo que había repercutido en las posibilidades de ganancia. A través de cinco apoderados, el traficante y él habían apostado una cantidad muy elevada a que Indavara moría. Si ganaban, se embolsarían más de diez mil denarios limpios cada uno.
―No te preocupes ―respondió Capito―. Todas las cosas buenas se acaban, y esta en concreto pronto hallará su final.
―Más te vale, gordo. Más te vale.
Capito nunca había percibido tanta malicia en su voz, ni había prestado mucha atención a la curvada daga que le asomaba del cinto. Forzando una última sonrisa, se volvió hacia la arena.
Maesa acababa de concluir las formalidades: saludar a los invitados de honor y dedicar unas palabras de agradecimiento a varios dioses por bendecir la ciudad y a sus habitantes. El centurión iba ataviado con todas sus galas militares: una túnica blanca ribeteada de galones dorados, un casco adornado con un penacho y una capa rojo escarlata.
―Y ahora, el gran acontecimiento del día. Durante seis años este hombre ha luchado una y otra vez por su vida dentro de estos muros. Ha demostrado gran coraje, aptitudes e ingenio. Ha dado muerte a innumerables adversarios, ya fueran hombres o bestias. Y hoy obtendrá la libertad o morirá. Es indudable que, pese a su condición de esclavo, este hombre ejemplifica las virtudes romanas de la fuerza, la inteligencia y el triunfo sobre la adversidad. Estoy seguro de que, si sale airoso, disfrutará plenamente de los beneficios de la victoria.
Maesa saludó con la cabeza a un grupo de mujeres que estaban sentadas junto al podio, lo que provocó gritos agudos y un débil rumor de risas de los hombres. Tradicionalmente las mujeres eran desterradas a las gradas superiores, pero los predecesores del gobernador se habían divertido tanto viendo cómo se relacionaban con los combatientes que era costumbre en esa arena dejar que un centenar de las más locuaces ocupara un pequeño enclave rodeado de un muro bajo.
―Hoy nuestro guerrero se dispone a enfrentarse con su destino. ¿Morirá como un perro o saldrá de esta arena victorioso y con la cabeza bien alta como un hombre libre?
El estruendo empezaba a ser ensordecedor. Unos aplaudieron o corearon algo, otros se pusieron a batir tambores de fabricación casera o se quitaron las sandalias y las golpearon contra el suelo de piedra.
La puerta del sur se abrió, y los guardias y los legionarios se apartaron. Vitruvio era uno de los empleados de Capito más sensatos, un joven desgarbado con una alborotada mata de cabello castaño. Asintió y dijo algo que a Indavara se le escapó por el bullicio.
Uno de los guardias más entrado en años se ofendió por lo que había dicho Vitruvio y le propinó un manotazo en el cogote. El otro guardia también lo insultó, pero cuando los dos se volvieron, el joven articuló de nuevo las palabras con los labios, y esta vez Indavara las entendió.
Buena suerte.
―Vencedor de diecinueve combates, ha acabado con treinta y seis hombres. El gobernador Actio Lucio Vana y nuestro estimado organizador de los juegos, Gayo Salvio Capito, les presentan a… ¡Indavara!
Alrededor de la arena sonaron trompetas estridentes, y más de veinte mil personas contemplaron cómo la figura fornida y maciza salía sin prisas a la luz del sol. Los espectadores asiduos habían advertido los cambios operados en su físico desde su primera aparición como adolescente. Los hombros anchos y el cuello grueso de Indavara siempre habían indicado una propensión a la corpulencia, y esta se había visto reforzada por un sinfín de horas de entrenamiento y platos de gachas de cebada que agregaron una capa de grasa protectora. Pero incluso los que solo lo habían observado luchar una vez sabían que el aura de inmovilidad que lo rodeaba no era más que una impresión. Aunque nunca llegaría a ser un gran corredor, su fuerza bruta y su sorprendente agilidad iban acompañadas de una insólita rapidez mental que invariablemente le daba ventaja sobre un adversario más ligero y más hábil. A los observadores también les sorprendía siempre el aire casi sobrenatural de quietud y serenidad que irradiaba el joven. Se ocupara en lo que se ocupase, ya fuera el paseo más rutinario como la lucha más desesperada, proyectaba una solidez elemental e inquebrantable.
Apenas un centímetro de la piel oscura de Indavara había sobrevivido incólume. Aparte de la marca hecha con hierro candente del hombro que lo identificaba como propiedad de Capito, en las manos, las muñecas y los antebrazos presentaba una maraña de cicatrices, verdugones y moratones en diferentes fases de sanación.
En varias ocasiones se había fracturado las muñecas y los tobillos. También se había roto el brazo en un punto próximo al hombro y la pierna justo por debajo de la rodilla; pero, gracias al cirujano de Capito, ninguna de esas fracturas había tenido secuelas a largo plazo. Indavara había perdido la cuenta de las costillas que se había roto, y lo único que sabía era que en el aire frío del invierno o al respirar hondo sentía punzadas de dolor en el pecho. Su única lesión permanente la había contraído en su tercera pelea: el tajo oportunista de un largo sable de caballería que le había arrancado la mitad de la oreja izquierda. Recordaba haber visto primero el brillante chorro de sangre que le corría por el pecho y a continuación el pedazo de carne destrozada caído a sus pies. Su adversario también había resultado gravemente herido y el gobernador había declarado empatado el combate. Ambos hombres vivían para luchar otro día.
Desde entonces Indavara se había dejado crecer su abundante cabello negro, y sobre sus grandes ojos verde pálido colgaba un flequillo largo. Tanto Capito como quienes conocían a hombres de su clase estaban familiarizados con el tono desvaído y sin vida de esos ojos. Indavara también los había visto recientemente, reflejados en el espejo metálico que utilizaba el cirujano. Apenas podía creer que le pertenecieran a él.
Se detuvo unos diez metros más allá de la puerta y se inclinó en las cuatro direcciones. Aún no tenía ningún arma que blandir, por lo que se limitó a sostener en alto un puño.
Los jóvenes gritaban, vitoreaban y daban saltos, pegándose unos a otros o entrechocando los puños. Otros llevaban pancartas con consignas de apoyo o retratos de un parecido sorprendente. Las mujeres lo llamaban y le tiraban besos.
Capito observó cómo los aristócratas se frotaban las manos con regocijo y sonreían emocionados. Nunca cesaba de sorprenderle el profundo apoyo que suscitaba Indavara, porque nunca se había topado con un combatiente menos dispuesto a actuar para la galería. Al principio su estilo directo y eficiente no le había granjeado la simpatía del público. No eran para él los ademanes ostentosos que empleaban muchos combatientes para ganarse a los espectadores. Durante sus siete u ocho primeros combates había sido blanco de abucheos, y una facción todavía profesaba una obstinada aversión a su método enérgico y funcional.
Pero poco a poco, conforme pasaba el tiempo e Indavara sobrevivía combate tras combate burlando y rechazando todo lo que arrojaran contra él, fue conquistando a la multitud. Con tenaz determinación e implacable resistencia se había asegurado un estatus.
Capito tenía que reconocer que echaría de menos días como ese.
Indavara examinó la escena que tenía ante sí. De un extremo a otro de la arena había extendidas dos gruesas cuerdas dividiéndola en tres secciones. Justo delante de él había un barril, otro en la segunda sección y otro más en la tercera.
En vista de los grandes recursos demostrados por Indavara, Capito había decidido ―«en aras de la diversión»― que él no seguiría los pasos del gladiador profesional, especializándose en una combinación específica de armadura, equipamiento y armas. De hecho, en los ocho últimos combates no se había dado a conocer el arma asignada a Indavara hasta que este salía a la arena. En el interior de cada barril encontraría un arma diferente para cada fase del combate.
En mitad de la primera sección había una estructura cuadrada de madera que medía diez metros de largo y cinco de ancho. Sobre ella se extendía un estrecho y desvencijado puente hecho de cuerda y tablones pequeños al que se accedía por unas escalerillas situadas a ambos extremos. La «caja» era una de las atracciones preferidas de Capito. Al verla, Indavara se sintió casi aliviado; sospechando que el viejo canalla se decantaría por ella, había logrado incorporar a su entrenamiento varias sesiones de prácticas.
La segunda sección de la arena estaba completamente vacía. En la tercera ―la más cercana al podio― se encontraba la trampilla de la plataforma elevadora. Esta era accionada por una cuadrilla de doce esclavos y podía levantar cargas de hasta quinientos kilos. En ella, sin embargo, no había nada aparte del cadáver de un ciervo que se habían olvidado de retirar tras una de las cacerías del espectáculo de la mañana.
Maesa alzó de nuevo la mano y esperó a que se hiciera el silencio. A continuación señaló con un gesto la puerta oriental.
―A continuación entrarán nuestros primeros contrincantes. Dos ejemplos de la clase de escoria y vileza que los patriarcas de la ciudad querrían desterrar de nuestras calles. Estos desalmados fueron detenidos hace dos días. Uno robó a un ciudadano respetable y lo dejó desangrándose en la calle, y el otro sustrajo varios objetos de valor de un templo.
Meneó la cabeza mientras la multitud desahogaba su desdén.
―Esperemos que nuestro combatiente se encargue de hacer justicia.
Azuzados por las espadas cortas de los legionarios, los dos criminales entraron arrastrando los pies en la arena, donde los recibieron con silbidos y abucheos. A ambos los sorprendió una lluvia de monedas de poco valor, botellas y productos alimenticios. Solo unas palabras afiladas de Maesa y la pronta acción de algunos soldados en las gradas lograron restaurar el orden. Escoltaron a los criminales hasta el otro extremo del puente, dejándolos justo delante de Indavara. El más joven y más alto de los dos era un individuo barbudo de complexión fornida. En vista de su aspecto, Capito había decidido caracterizarlo como un bárbaro, equipándolo con una pesada hacha de madera con doble hoja. Esperó desafiante, sacudiendo el puño en el aire y maldiciendo a la multitud. El otro hombre ya parecía derrotado. Huesudo y ligero, apenas podía levantar la vista del suelo. Arrastraba por la arena la lanza de hierro que tenía en las manos. Indavara los bautizó Hacha y Lanza.
Una débil ovación precedió la aparición de Bonoso y de tres de sus guardias. Todos llevaban la armadura militar completa y pesados cascos de bronce, e iban provistos de lanzas de caballería de dos metros de longitud. Con semejantes armas y protección los cuatro podían enfrentarse a cualquier animal o gladiador, así como desalentar cualquier ocurrencia de fuga.
Indavara había decidido no hacer tal intento. Aun en el improbable caso de que lograra salir de la arena, su rostro era tan conocido dentro de la ciudad que en unas horas volverían a detenerlo. No pensaba perder energía mental ni física en falsas esperanzas; sabía cómo funcionaba la mente de Capito, y también sabía que ese día iba a hacer frente a su mayor desafío hasta la fecha. Había aceptado su destino.
Bonoso se adentró en su campo visual e hizo un gesto hacia el barril. Indavara miró hacia Hacha y Lanza, que en esos momentos estaban absortos en una conversación al otro lado del puente. Hacha era el que más hablaba. A juzgar por el lenguaje corporal de ambos, no se conocían. Eso era una ventaja. Indavara se acercó al barril y atisbó en su interior, y al principio pensó que estaba vacío. Solo cuando se inclinó sobre el borde e introdujo una mano en las tenebrosas profundidades descubrió que había algo en el fondo. Resultó ser una pequeña daga, poco más que una cuchilla de siete centímetros encajada entre dos listones de madera. Parecía el tipo de arma casera que llevaría un niño.
Bonoso no se molestó en ocultar su regocijo cuando Indavara se quedó mirando con incredulidad la hoja. A continuación el jefe de la guardia dijo por señas a los criminales que levantaran las armas. Lanza logró sostener la suya en el aire con dificultad. En cambio, Hacha la blandió con aplomo. Bonoso le indicó a Indavara que era su turno.
Meneando la cabeza, Indavara sostuvo en alto la daga sin saber si los espectadores alcanzarían a verla.
El coro de abucheos que siguió le dio a entender que la habían visto. Bonoso y los otros guardias retrocedieron hasta colocarse alrededor de la caja. Maesa hizo un gesto a Indavara y articuló con los labios: ¿Preparado? Indavara asintió.
El centurión hizo caso omiso de los criminales y se detuvo delante del podio.
―¡Ha llegado el momento! ¡El momento del primer enfrentamiento de este combate! ¡Que empiece la lucha!
Hacha y Lanza contemplaron al hombre que tenían que matar y a continuación se miraron.
Indavara se acercó a la caja y comprobó que no la habían cambiado por dentro. En el fondo había cientos de objetos puntiagudos clavados a unos doce centímetros unos de otros. Entre ellos había hojas de espadas y puntas de lanza, fragmentos de vidrio y clavos curvados hacia arriba. Indavara había visto a varios hombres morir al caer del puente, y todos lo habían hecho lentamente. Cerca de la base de la caja de madera había huecos para dejar salir la sangre.
Examinó de nuevo la daga. Pese a su tamaño ridículo, estaba bien hecha. Si conseguía acercarse lo suficiente, podría matar con ella. Bonoso mandó a dos de sus hombres hacia Indavara, aunque a él no le hacía falta que lo animaran a actuar; sabía que la experiencia estaría a su favor si se subía al puente. Dos zancadas y un salto limpio, y aterrizó en lo alto de las escalerillas, lo que fue recibido con una gran ovación.
Bonoso y otro de sus hombres avanzaron hacia Lanza. Parecía listo para protestar, pero en ese preciso momento Hacha se colocó delante de él. Tras dirigir unas palabras a Lanza, trepó al puente con el arma en una mano. La reacción del público fue muy diversa. Unos elogiaron su valentía, otros se mofaron de su arrogancia. Lanza se apresuró a escabullirse por la izquierda de Indavara, rodeando la caja.
De modo que esa iba a ser la estrategia: atacar por dos flancos. Indavara empezó a caminar sobre el puente, sabiendo que debía calcular cuidadosamente la velocidad de su avance. No quería parecer muy diestro, pero tenía que desplazarse lo suficiente para que Lanza se subiera al puente detrás de él.
El puente empezó a moverse, un balanceo impredecible que lo ayudó a concentrarse. Hacha blandía el arma ante él, avanzando muy despacio con pasos cautelosos.
Indavara se detuvo cerca del centro del puente y miró por encima del hombro cuando la multitud le advirtió a gritos del peligro. Lanza acababa de subirse a la caja. Fingiendo indecisión, Indavara miró a uno y a otro mientras ellos avanzaban hacia él. Hacha ya estaba a tres metros de distancia. Le gritó a Lanza que se diera prisa. Indavara se volvió de nuevo y vio que Lanza había dado dos pasos temblorosos sobre el puente, colocándose justo donde él quería verlo.
Giró sobre sus talones y retrocedió a través del puente tan raudo como el valor se lo permitió, con los brazos abiertos para mantener el equilibrio.
Lanza se quedó paralizado, con los ojos como platos.
―¡No te vuelvas! ―gritó Hacha―. ¡Mantén la lanza en alto y no te vuelvas!
Pero Lanza ya se había dado la vuelta. Uno de los pies se le quedó atascado entre dos maderas. Liberándolo con una sacudida, alcanzó el borde de la caja justo cuando Indavara se arrojaba contra su espalda con el pecho por delante.
El hombre más menudo se vio lanzado por el aire y estampado contra el suelo. Sin aliento e indefenso, apenas había levantado la cabeza cuando Indavara le hundió dos veces la daga en un lado del cuello. A continuación Indavara la dejó caer al suelo y agarró la lanza. Era un arma pesada que no había sido diseñada para ser lanzada, pero la distancia era corta y tenía que alcanzar a su segundo adversario antes de que este se pusiera a salvo.
Hacha seguía retrocediendo tambaleante hacia el borde de la caja cuando Indavara le arrojó la lanza. La cabeza de esta lo alcanzó en el flanco; le dio de refilón, pero bastó para que perdiera el equilibrio. Hacha cayó hacia atrás y su pesado cuerpo quedó atravesado por los objetos cruelmente afilados que había debajo.
Indavara se volvió de forma instintiva, pero no tenía por qué preocuparse. Lanza se apretaba el cuello, intentando en vano detener la hemorragia. Indavara tardó un instante en limpiar el cuchillo en la túnica del hombre y se alejó, dejándolo allí. Pasó por el lado de la caja, pero no miró dentro. Sin embargo, sabía que Hacha todavía estaba vivo; lo oía gimotear.
Aunque los dos hombres morirían sin duda de sus heridas y no era necesario que el gobernador interviniera dando un veredicto, la tradición establecía que Indavara se inclinara ante el podio después de la victoria. Sin embargo, se limitó a acercarse al segundo barril. Aquel día él impondría las reglas.
El clamor de la multitud perdió intensidad mientras los hombres de Bonoso remataban a los criminales. Retiraron los cuerpos y las armas. Maesa reapareció por la puerta oeste. Aplaudió de forma exagerada a Indavara y esperó a que se hiciera algo parecido al silencio.
―¡Qué inteligencia! ¡Cuánta destreza! Aun así, el enemigo no estaba a la altura. Ahora nuestro combatiente deberá enfrentarse a un adversario gigante con una reputación temible. Procedente de la lejana Germania, lucha con tridente y red, y tiene un historial de cuarenta y un combates ganados. Julia Pietas da la bienvenida a… ¡Aucto!
El norteño no podía haberse preparado de ninguna manera para la andanada de insultos que lo recibió mientras salía con paso resuelto de la puerta oeste. Mantuvo la cabeza erguida y una expresión neutral mientras le caía una lluvia de pan y fruta. Afortunadamente, enseguida quedó fuera del alcance del público con su larga zancada, y cuando la oleada de ruido se apagó, incluso se oyeron unas cuantas aclamaciones, algunas bastante estridentes.
Aucto difícilmente podría haber tenido un aspecto más distinto que Indavara. Quince centímetros más alto, de extremidades largas, cabello rubio y ojos azules, con los pómulos altos y pronunciados y mandíbula angular, llevaba el hombro y la parte superior del brazo izquierdos envueltos con una gruesa protección acolchada que a su vez estaba cubierta por una sección de la armadura de escamas de bronce que le comenzaba en el cuello y le llegaba hasta el codo. En la mano izquierda sostenía en alto el tridente: un astil de madera de casi dos metros de longitud rematado en tres puntas afiladas de hierro. En la derecha llevaba la red. Indavara se había mofado la primera vez que había visto utilizar una, pero ahora sabía lo mortales que podían ser. De dos metros y medio de ancho, la red solía llevar un ribete de pesos de plomo o, como en ese caso, de piedras pulidas. Indavara había visto atrapar con ella espadas, hacer tropezar a un hombre a veinte metros de distancia e incluso arrancarle un ojo. Se preguntó cuál sería el arma inadecuada que le proporcionaría esta vez Capito. Le bastaría con cualquier tipo de lanza o espada, cuanto más larga, mejor.
Aucto acababa de reparar en el público femenino. Avanzó despacio hacia el enclave blandiendo lánguidamente la red por encima del hombro, como si quisiera atrapar a las mujeres. Eso fue demasiado para una joven que se lanzó contra el parapeto y a quien tuvieron que refrenar sus amigas. Con una leve sonrisa, el norteño regresó hasta la cuerda y se introdujo de nuevo en la segunda sección.
Indavara alcanzó el segundo barril. Como no estaba en la sombra, se veía fácilmente lo que había en el fondo. Comprendió que había subestimado la determinación de Capito de verlo morir. El barril estaba vacío.
Maesa se colocó en medio de los dos combatientes. Vio cómo Indavara daba la espalda al barril y bajaba la mirada hacia la pequeña daga.
―¡Una cruel jugada del destino! ―gritó.
―¡Cruel! ¡Cruel! ―respondieron miles de voces.
Otros abuchearon indignados a Capito al percatarse de lo improbable que era que de pronto ganaran sus esperanzadas apuestas. Él rechazó con un ademán el bullicio y los insultos, y esquivó un racimo de uvas que le lanzaron a la cabeza. A medida que cesaban los silbidos, advirtió algo que un oído inexperto pasaría por alto. Por debajo de la indignación visceral se percibía el rumor de conversaciones animadas. En el fondo la multitud quería ver a Indavara contra las cuerdas; averiguar si sobreviviría a ese desafío o no.
Maesa llevó a cabo un examen rápido del equipo de Aucto y enseguida pasó a Indavara. Solo tenía que verificar la daga. El centurión le levantó la muñeca para mostrar la daga una vez más al público, lo que suscitó más abucheos. Aucto se acercó despacio a Indavara, acortando la distancia que los separaba a unos cinco metros, y se detuvo.
―Y ahora nuestro combatiente deberá enfrentarse a su segunda prueba. ¿Quién triunfará? ¿Quién saldrá derrotado? ¡Indavara contra Aucto! ¡Que empiece la lucha!
El norteño sostenía el tridente a la altura de la cintura, agarrándolo por la mitad del asta. Indavara observó las venas nudosas que le subían por el antebrazo. Sostener la pesada arma en alto con una sola mano era difícil, y blandirla durante la lucha el tiempo que fuera requería gran fuerza. El germano reunió las cuerdas de la red en la mano derecha y echó una ojeada de profesional al pequeño cuchillo, apenas visible por encima del puño de su adversario.
Dieron vueltas uno alrededor del otro hasta que Indavara se encontró mirando el podio. Se precipitó hacia delante, obligando a Aucto a retroceder un paso y a aflojar la sujeción de la red, listo para lanzarla si su adversario se abalanzaba sobre él.
No obstante, al no llegar nunca el ataque, le correspondió al germano avanzar. Indavara se quedó donde estaba y adoptó una postura de lucha, preparado para mover cualquiera de las manos. Aucto apuntó el tridente y volvió a lanzarse hacia delante, dirigiendo las tres púas hacia el cuello de su enemigo. Indavara no se movió ni siquiera cuando el norteño soltó los pliegues de la red.
Solo los separaban tres metros cuando Aucto realizó su primera arremetida con el tridente. Indavara dio un paso a la izquierda y se agachó para esquivar la embestida. Vio cómo Aucto daba vueltas a la red en el aire, pero fue tan rápido que lo cogió por sorpresa. Una piedra lo alcanzó en plena espinilla; un golpe punzante que habría detenido a un hombre no acostumbrado a ignorar el dolor.
Aucto recuperó la red y al instante volvió a cubrir la distancia. Indavara se encontraba junto a la cuerda, el límite de la zona de combate. Si la cruzaba estaba seguro de que Bonoso lo atizaría con la lanza para que se adentrara de nuevo en la segunda sección. De modo que se escabulló hacia la derecha y retrocedió hasta el centro, y el germano lo siguió con cautela. Indavara vio que iba a ser difícil desconcertarlo. Aucto dominaba las nociones básicas y siempre mantenía el cuerpo y las armas correctamente alineados.
Con la excepción de unos cuantos alborotadores, la multitud guardaba un silencio expectante. Era un encuentro entre campeones para fanáticos.
Aucto volvió a tomar la iniciativa y clavó la mirada en su adversario mientras avanzaba con determinación hacia él. Indavara se balanceó sobre las puntas de los pies y esperó. Sus opciones eran limitadas; necesitaba tiempo para ver qué iba a hacer Aucto antes de intentar algo.
El germano volvió a arremeter con el tridente al mismo tiempo que lanzaba la red a la altura de las rodillas de su enemigo.
Indavara se echó hacia atrás, evitando así los dos ataques.
Aucto siguió avanzando y repitió la acometida. Indavara dio un salto hacia la izquierda, seguro de esquivar el tridente y la red.
Pero Aucto torció la muñeca y lanzó la red hacia arriba. Indavara sintió el roce de la cuerda en el cuello, seguido de un crujido estremecedor cuando una de las piedras le dio debajo de la barbilla.
Ante sus ojos vio un destello de un blanco cegador. Se tambaleó hacia atrás mientras el dolor afloraba más arriba. Al recobrar la vista, advirtió cómo bajaba sobre él la cabeza del tridente.
Se apartó hacia la derecha, haciendo una limpia voltereta doble que lo alejó del peligro. Levantándose de nuevo de un salto, miró hacia arriba mientras el germano avanzaba hacia él, gritando en un idioma que nadie más en la arena comprendía.
Indavara se dio cuenta de que con el golpe se había mordido la lengua. Tenía en la boca el pedazo del tamaño de una uña que se había arrancado del mordisco. Lo escupió junto con un gargajo de saliva mezclada con sangre.
Sosteniendo en alto el tridente con el brazo doblado, Aucto describió círculos cada vez más amplios con la red por encima de él.
Indavara retrocedió, dejando las marcas de los talones en la arena. Tenía en mente una maniobra, pero para llevarla a cabo era preciso frenar el brazo de la red. Atento a la cuerda y a los hombres de Bonoso agazapados a su espalda, se movió bruscamente hacia la derecha y echó a correr.
Aucto sujetó la red por el centro y con un rápido giro de la muñeca la arrojó dando vueltas a los pies de Indavara. Golpeó el suelo justo cuando este saltó, pero rebotó hacia atrás atrapándole un pie. Indavara cayó de bruces en el polvo.
Las mujeres gritaron. Los hombres vocearon advertencias.
Sin mirar una sola vez al norteño que corría hacia él, Indavara maldijo los supuestos consejos de sus compañeros gladiadores ―¡conque nunca arrojaba la red!― y se incorporó. Llevó una mano a la cuerda con la piedra que le presionaba el pie. Esta se desprendió fácilmente, dejando solo dos cuerdas rígidamente entrecruzadas. Tiró de ellas y finalmente levantó la vista.
Aucto se encontraba a cinco pasos de distancia.
La cuerda por fin cedió e Indavara se levantó, tambaleante. De no haber tenido tan cerca la cabeza del tridente, se habría llevado consigo la red.
Aucto acercó el arma al cuello de su adversario.
Indavara se echó hacia atrás retorciéndose para apartarse del tridente.
Lo alcanzó una sola púa, haciéndole un corte en el hombro.
Aucto aminoró la velocidad, giró en redondo y recogió la red del suelo antes de que Indavara pudiera reaccionar.
La herida era pequeña, pero profunda. Debajo de la tela rasgada de la túnica se alcanzaba a ver el tejido oscuro y pálido. Indavara se preguntó si Aucto mantenía sus armas limpias. La herida no lo mataría, pero tal vez sí una infección.
La multitud gritó la tradicional consigna:
―¡Así! ¡Así!
El germano no estaba de humor para entretenerse. Se detuvo apenas un instante para sacudir la arena de la red y, asiendo con fuerza el tridente, avanzó una vez más con determinación hacia su compañero gladiador.
Indavara tuvo cuidado de moverse muy despacio, haciendo una mueca de dolor con cada movimiento de hombro. Se pasó la daga a la mano izquierda un momento para limpiarse el sudor de la derecha. Al devolverla a la izquierda, cayó en la cuenta de que tal vez había una forma de frenar esa red.
Aucto abrió los brazos como si fueran dos grandes alas y cercó una vez más a su presa.
La multitud volvía a guardar silencio; su hombre estaba en un apuro.
Indavara escupió más sangre e, intentado pasar por alto el dolor punzante del hombro, aguardó a su adversario.
Aucto daba bandazos de un lado a otro repartiendo estocadas y fintas inacabadas. Balanceó la red hacia atrás antes de lanzarla, y esta pasó silbando junto al tobillo izquierdo de Indavara. A continuación el tridente salió disparado.
Estocada y balanceo. Estocada y balanceo. Aucto sonreía y hablaba; parecía estar disfrutando.
Otra estocada.
Indavara tiró la daga al suelo.
La confusión comenzaba a reflejarse en el rostro de Aucto cuando blandió de nuevo la red. Hizo que se moviera más despacio.
Indavara salió como una flecha hacia la izquierda y logró atrapar el extremo de la red.
Aucto tiró de ella, pero Indavara no pudo resistirse y lanzó el borde que tenía en las manos hacia arriba y hacia la derecha. La red se elevó en el aire y aterrizó sobre la cabeza del tridente, atrapando dos púas.
Pasando por debajo de la maraña formada, Indavara se abalanzó sobre Aucto.
Con las manos ocupadas, el germano estaba indefenso cuando el brazo derecho de Indavara lo alcanzó debajo de la mandíbula, haciéndole perder el equilibrio. Se desplomó hacia atrás, llevándose consigo a Indavara junto con la red.
Apenas habían aterrizado en el suelo cuando Indavara se escabulló de la red y bajó el puño, rompiéndole la nariz. Pese a que la mitad del rostro de Aucto se transformó en una carnosa amalgama de carne y hueso, el norteño logró seguir funcionando. Buscó a tientas el tridente y lo empuñó.
Indavara no tenía ninguna intención de renunciar a su ventaja. Apoyando todo el peso del cuerpo, clavó los codos en las axilas del germano y le rodeó el cuello con las manos. Había utilizado antes esa llave de estrangulamiento y sabía que era enormemente difícil zafarse de ella.
Eso no impidió que Aucto lo intentara. Con la mano libre le dio un puñetazo a Indavara en la cabeza, y le clavó las uñas en el cabello y el cuello, pero no logró infligir suficiente dolor para aflojar los nudillos que se le hundían en la garganta. El germano contrajo espasmódicamente la espalda, pero no consiguió apartar a su adversario.
Indavara había bajado la cabeza para evitar el aluvión de golpes y cuando volvió a levantarla Aucto había recuperado el tridente. Un dolor palpitante le recorrió el hombro mientras canalizaba toda su fuerza hacia las manos y apretaba con mayor intensidad el cuello. No podía soltarlo a estas alturas.
Aucto levantó el brazo todo lo posible, sosteniendo el tridente por encima de la espalda de Indavara. Este lo sacudió para que soltara el arma, pero Aucto sabía que era la última oportunidad que le quedaba. Apretando los dientes, Indavara aumentó aún más la presión. Aucto reaccionaba bien para un hombre que no podía respirar.
La multitud le alertó del peligro en un único grito.
Aucto clavó el tridente entre los omóplatos de Indavara. Las afiladas púas cortaron fácilmente la túnica, se hundieron en la piel y desgarraron la carne mientras el asta se inclinaba hacia atrás.
Indavara seguía gritando cuando le soltó la garganta y se levantó de un impulso. El tridente cayó al suelo.
Aucto tenía el rostro y el cuello rojo escarlata, y le sobresalían las venas de la frente. Pero con las manos libres intentó agarrar el cuello de su adversario.
Indavara le apartó las manos de un manotazo y, clavándole el codo derecho en la frente, le presionó la cabeza contra el suelo. Algo crujió.
La multitud bramó.
Sin saber si Aucto todavía estaba vivo, Indavara se puso en pie y recogió el tridente.
Bonoso y sus hombres se acercaron rápidamente a él para asegurarse de que esta vez el gobernador dictaba la sentencia.
Pero Indavara, más interesado en los dolorosos rasgones que tenía en la espalda y en el hombro que en las convenciones, hundió de una sola acometida el tridente en el pecho de Aucto y observó cómo se le abría la boca y se le ponían los ojos en blanco.
La multitud guardó silencio. Bonoso miró alrededor con aprensión; no había cumplido con su deber. Esta segunda brecha en el protocolo hizo que todas las miradas se volvieran hacia el podio. Con buen criterio, el gobernador esperó. Los gritos de aprobación iniciados por los más fervientes admiradores de Indavara se convirtieron rápidamente en un clamor. El gobernador y los que lo rodeaban no tardaron en aplaudir también.
Capito, de pie contra el parapeto, indicó con un gesto a Bonoso y a los otros guardias que siguieran a Indavara hasta la tercera sección. Le habría gustado estar más cerca y averiguar lo malherido que estaba su combatiente. Siempre era difícil saberlo con los especímenes poco comunes como Indavara; los que no solo encajaban los golpes sino que continuaban luchando cuando la mayoría de los hombres ya se habrían desmayado o rendido.
Capito no pudo resistir el impulso de volverse. El traficante de esclavos se había trasladado a un asiento libre situado a pocos metros de él. Tenía una mueca pétrea en los labios.
Llegó un esclavo adolescente.
―¿Estás listo para la plataforma, señor?
―Subidla.
Indavara se llevó una mano a la espalda. Las hendiduras que le había dejado el tridente en la piel tenían más de un centímetro de profundidad, y de cada uno manaba de forma ininterrumpida un fino chorro de sangre. Torció el cuerpo de un lado a otro, y lo dobló hacia adelante y hacia atrás. El dolor no había ido a más; los daños no parecían graves.
Mientras cruzaba la segunda cuerda, un admirador con iniciativa y dotado de brazos fornidos le lanzó una vasija de calabaza llena de agua que aterrizó a sus pies. Indavara la recogió del suelo, quitó el tapón y bebió la mitad, y se echó el resto sobre el hombro y la espalda. Los vítores alcanzaron un punto máximo cuando levantó la vasija hacia el admirador.
El mensajero había llegado a las entrañas de la arena y se dio la orden de accionar la plataforma elevadora. Cayó arena por los bordes del hueco de cinco metros cuadrados que apareció al abrirse la trampilla. A continuación comenzó la lenta y chirriante tarea por parte de los esclavos de accionar los cabrestantes.
A Indavara le habría gustado ahorrarse mirar en el interior del tercer barril para no darle una satisfacción a Capito, pero no tuvo otro remedio. Como era de esperar, no había nada. Furioso, le propinó una patada firme y recta que lo volcó. No era lo mismo enfrentarse a un hombre que vérselas con una bestia salvaje armado únicamente de semejante daga.
Vio cómo las celebridades del podio se ponían en pie, tan ansiosas como el resto del público por ver lo que saldría de la trampilla. La jaula se elevó por delante de él cubierta con una enorme sábana gris. Bonoso y sus hombres la rodearon. Cuando la plataforma alanzó el nivel de la arena, clavetearon unos tablones para fijarla. Volvía a reinar el silencio en la arena. Indavara alcanzó a oír la respiración jadeante de los esclavos que se encontraban abajo. Bonoso se acercó a la jaula y colocó una mano sobre la sábana.
Maesa comenzó su último discurso.
―¡De nuevo nuestro combatiente ha sobrevivido contra todo pronóstico! ¡De nuevo ha salido triunfador! Pero ahora se enfrentará al reto final. La bestia que se encuentra dentro de esta jaula es todo lo que se interpone entre él y la libertad.
Guardó silencio un momento, esperando que cesaran los vítores.
―¿Y qué se sabe de este animal? Lo capturaron hace una semana en las altas montañas de Dalmacia. Una bestia de casi tres metros de longitud que pesa más de doscientos kilos. Tiene cuarenta dientes y, en cada pezuña, unas garras de siete centímetros de largo. He aquí…
Bonoso retiró la sábana.
―¡… el oso!
El clamor de la multitud se elevó y a continuación osciló al ver a lo que Indavara debía enfrentarse.
El enorme animal apenas podía moverse. Se había visto forzado a sentarse sobre sus cuartos traseros, pues no había espacio para que se sostuviera sobre cuatro patas. Indavara no acertaba a imaginar cómo habían logrado meterlo en la jaula, aunque las pequeñas manchas de color rojo brillante en su pelaje marrón claro le ayudaron a hacerse una idea. El oso babeaba y no cesaba de golpearse la cabeza contra los gruesos barrotes de madera; con tanta fuerza, de hecho, que uno de ellos se desprendió. La bestia sacó el morro con los brillantes orificios dilatados mientras olfateaba el aire. Los otros osos que Indavara había visto en la arena habían sido de la mitad de tamaño: jóvenes o viejos, débiles o enfermos. Sin embargo, este parecía hallarse en plena forma, con sus enormes extremidades recubiertas de gruesas capas de carne.
Indavara miró la daga con desesperación. Nuevos abucheos y mofas se extendieron por la arena.
Capito se sentó para no ponerse tan a tiro: los proyectiles dirigidos a él eran cada vez más grandes y más sólidos. Dos jóvenes intentaron abrirse paso hasta él y tuvieron que ser refrenados por legionarios. Incluso algunos de los nobles lo insultaban a voz en cuello. Capito se encogió de hombros.
Indavara se encontraba a unos cinco metros de la jaula. El lado que tenía ante él estaba sujeto con bisagras y funcionaba como una puerta. No tenía cerradura, solo una gruesa cadena enrollada alrededor de los barrotes. Bonoso ordenó a dos de sus hombres que la retiraran. Mientras estos se acercaban con cautela, el jefe de la guardia proporcionó al público una distracción introduciendo la lanza por el lado de la jaula y atizando al oso.
El animal gruñó en señal de advertencia e intentó en vano darse la vuelta. Dio zarpazos a uno de los barrotes, arrancando virutas de madera con las garras. Los guardias nerviosos tenían dificultades en aflojar la cadena.
Indavara fue presa de un terror repentino. Los acontecimientos lo habían superado. Los legionarios estaban cerrando todas las salidas excepto la puerta del norte, la ruta de escape que debían utilizar Bonoso y los guardias una vez que el oso estuviera suelto. El único lugar que podía servir para cubrirlo era la caja, pero se encontraba a unos buenos treinta metros.
La cadena cayó por fin al suelo y los hombres la soltaron. Siguiendo la orden que Bonoso les bramó, abrieron la puerta y se apresuraron a alejarse. Con una última estocada, él se volvió y corrió tras ellos.
El animal dio un zarpazo en el lado de la jaula, aplastando uno de los barrotes. Se sacudió hacia atrás y, dándose cuenta de que estaba libre, medio cayó en la arena.
Indavara retrocedió. Quería que la multitud hiciera tanto ruido como fuera posible, pero esta se había callado hasta el punto de que alcanzó a oír a Bonoso gritar órdenes mientras se acercaba a la puerta.
El oso se irguió, deslizó el morro por el polvo y levantó la vista. Sus ojos redondos y brillantes se posaron en Indavara. Luego caminó muy despacio hacia él, balanceando sus enormes paletas por encima de la cabeza.
Indavara se quedó totalmente inmóvil.
Mostrando los dientes con labios temblorosos, el oso soltó un rugido y salió a la carga.
Indavara se volvió y cruzó a todo correr la segunda sección mientras otra oleada de ruido envolvía la arena. No sabía a qué velocidad se movía el oso. Él se dirigía al otro extremo de la caja.
Vio aparecer la sombra del oso a su derecha.
Había quince metros hasta la esquina.
Moviendo los brazos y las piernas, corrió a lo largo de la caja.
Diez metros. Cinco.
El ruido era ensordecedor. Indavara se preparó para girar a la izquierda y volvió a mirar hacia la derecha. Una enorme forma oscura se dirigía hacia su sombra. Nunca lo conseguiría.
Se cubrió la cabeza con las manos y cayó al suelo.
El animal no pudo frenar a tiempo. Golpeó con una pata delantera a Indavara al tiempo que tropezaba, y salió volando por encima de él. Aterrizó pesadamente en la arena, raspando el suelo con las garras a medida que se deslizaba más allá de la caja.
Indavara se levantó rápidamente. Había recibido un fuerte impacto en la espalda, pero solo sentía el ardor causado por las heridas del tridente. Tras comprobar que todavía tenía la daga, se retiró detrás de la caja, viendo cómo el oso rodaba por el suelo, se sacudía y se levantaba poco a poco. Atisbó dentro de la caja para ver si encontraba algo que pudiera utilizar como arma pero no había nada; ni siquiera una cabeza de lanza suelta.
El oso se abrió paso olfateando hasta el lugar donde había muerto Lanza.
Indavara miró hacia el extremo norte de la arena y al instante comprendió que tenía que volver allí. Corrió hacia atrás, con los ojos clavados en la caja; luego pasó a la segunda sección y se desplazó hacia la izquierda en dirección al muro oriental.
Era vagamente consciente de que la gente gritaba su nombre; otros voceaban palabras de aliento y consejos, pero ese ruido no lo registró. Se arrodilló ante el cadáver del ciervo. Había visto suficientes animales muertos para saber que habría algo en él que podría serle útil. En el preciso momento en que agarraba una de las patas traseras, la gran cabeza del oso salió por detrás de la caja.
Aguantando todo lo que se atrevió sin levantar la vista, utilizó la daga para hacer una incisión por encima del hueso del tobillo del ciervo. Hurgó alrededor hasta que apareció el tendón e hizo un profundo corte justo por debajo de la parte posterior de la rodilla.
El oso avanzaba pesadamente hacia él, con el morro pegado al suelo.
Indavara agarró el tendón y lo separó de la carne, e intentó arrancar la pálida y fibrosa tira de la pata. Luego se irguió y cortó tranquilamente más piel y pelo mientras retrocedía hacia la jaula.
El oso cambió de dirección para seguirlo. Lo que más temía Indavara era otra embestida. A sus espaldas no había más que tierra abierta; la jaula estaba demasiado lejos.
Pero la bestia había reconocido el olor del ciervo y avanzó torpemente hacia el muro. Lanzando una breve mirada a Indavara, olisqueó la pata y lamió parte de la sangre.
Sin dejar de retroceder, Indavara acabó de arrancar el tendón. Medía veinte centímetros de longitud, y no era tan resistente como cuando se dejaba secar durante días, pero esperaba que fuera lo bastante fuerte. Se lo deslizó dentro del cinto junto con la daga.
Mientras el oso hundía el morro en el vientre del ciervo, Indavara llegó a la jaula. El barrote que el animal había golpeado había quedado inservible. Sin embargo, el de al lado se hallaba en buenas condiciones. Mejor aún, se había desprendido por la parte superior; todo lo que tenía que hacer era soltarlo por abajo. Lo agarró con ambas manos y lo retorció a un lado y a otro, y haciendo palanca lo liberó de los clavos que lo fijaban.
El golpe que había cercenado la mitad superior de la oreja de Indavara le había afectado no solo el oído sino también el sentido del equilibrio. Con el tiempo este de alguna manera se había corregido, pero el oído seguía dañado. Distinguía sonidos a su izquierda, pero a menudo eran confusos y apagados.
Así que cuando alguien arrojó por encima del parapeto una botella y golpeó al oso en la espalda, y este se abalanzó a toda velocidad sobre el blanco viviente más cercano para desahogar su rabia, Indavara no oyó el atronador impacto de las enormes patas. A pesar de que casi todos los espectadores que se hallaban en la arena vieron al animal arremeter, la velocidad que este alcanzó logró enmudecer a muchos. Solo unos pocos lograron advertir a Indavara a tiempo. Le salvaron la vida.
Casi había arrancado el barrote cuando se volvió. Con un último tirón, cayó al suelo al tiempo que el oso daba un salto.
La bestia hizo un intento tardío de alcanzarlo de un zarpazo, pero no pudo frenar su impulso. Se estrelló de cabeza contra la jaula, aplastando la mayor parte de los dos lados y volcando toda la estructura. Sin apenas darse por enterado, se levantó cuan alto era sobre sus patas traseras, alzándose por encima de Indavara. Su cuerpo entero se estremeció mientras soltaba otro rugido.
Indavara se puso rápidamente en pie. Agarró el barrote con las dos manos y lo sostuvo delante de él.
El oso cayó sobre sus cuatro patas y avanzó pesadamente hacia él, gruñendo y babeando.
Indavara bajó el barrote y lo sostuvo a la altura de la cabeza del oso. Retrocedió despacio, blandiéndolo en la cara del animal mientras este lo seguía. Pero volvió a cogerle por sorpresa la velocidad del oso cuando golpeó de un zarpazo el barrote. Desesperado por no soltarlo, Indavara fue derribado al suelo.
El oso se abalanzó sobre él y con dos de sus garras le rasgó la piel de la pantorrilla derecha. Gritando, Indavara se levantó de un salto y echó a correr.
Pero con cada paso que daba sentía una sacudida en la pierna herida. Las posibilidades que tenía de correr más que el oso se habían reducido drásticamente hasta ser casi inexistentes, de modo que tomó la única opción que le quedaba. Corrió hacia el barril que poco antes había volcado de una patada y se metió en él, arrastrando consigo uno de los extremos del barrote.
La multitud se quedó confundida. Unos aplaudieron el ingenio de su héroe, otros abuchearon lo que le parecían cobardía o se llevaron un chasco al ver que su hombre parecía vencido.
El oso también parecía perplejo. Dio vueltas alrededor del barril, volviendo de vez en cuando la cabeza para lamerse las heridas del cuello.
Durante esos momentos de inactividad los espectadores se sentaron y empezaron a hablar. Bonoso abrió la puerta del norte y salió al frente de sus guardias. Se apostaron detrás de lo que quedaba de la jaula y observaron cómo el oso se acercaba al extremo abierto del barril, lo olfateaba y miraba con recelo su interior. Retrocedió un momento y a continuación dio unos ligeros zarpazos al barrote. No había rastro de Indavara. Con un fuerte cabezazo el oso dio la vuelta al barril. Otra embestida lo envió rodando hacia el muro. El oso trotó después de él.
Cientos de espectadores se apiñaron en el parapeto mientras el barril colisionaba suavemente con la pared. Los legionarios se abrieron paso hasta la parte de delante para detener cualquier otra intervención.
Deslizando el morro por los resquicios entre las duelas del barril, el oso gimió y acto seguido gruñó, frustrado al no poder alcanzar a su presa. Se levantó de nuevo sobre sus patas traseras y de un zarpazo desprendió uno de los zunchos de hierro que mantenía las tablas unidas. Golpeó el barril una y otra vez, con una fuerza tan prodigiosa que en cuestión de segundos desprendió otro zuncho y el barril comenzó a desintegrarse.
A los legionarios que estaban en las gradas les estaba costando dominar a la masa de espectadores, muchos de los cuales estaban dispuestos a correr el riesgo de recibir un golpe con el pomo de una espada si con ello podían lanzar algo al animal y ayudar a su héroe.
El oso caminó despacio hasta el extremo abierto del barril e introdujo la cabeza en él.
La base de madera del otro extremo se desplomó sobre la arena. Apareció un pie y luego una pierna. Indavara se retorció para liberarse de lo que quedaba del barril y salió, arrastrando consigo el barrote.
Solo que ya no era un barrote lo que tenía en las manos. Con la daga sujeta a un extremo con el tendón, se había convertido en una lanza improvisada.
Los primeros que lo advirtieron fueron los espectadores situados justo arriba. Los vítores recorrieron la arena.
Indavara avanzó de lado hasta que el sol estuvo directamente encima de él. El oso trotó hacia adelante, receloso del barrote que oscilaba de un lado a otro. Indavara esperó hasta que el animal pareció traspuesto y acto seguido sostuvo el barrote en alto. Siguiendo con la vista la brillante hoja hacia arriba, el animal se quedó momentáneamente cegado por la luz del sol.
Indavara aprovechó la oportunidad. Asiendo el barrote por abajo, dio dos pasos hacia adelante y clavó la lanza improvisada en el pecho del oso. La daga se hundió hasta la empuñadura, y la bestia chilló y se encogió hacia atrás.
Indavara arrancó el barrote. El oso se recuperó y avanzó pesadamente. Indavara no cedió terreno y esta vez intentó alcanzarlo entre los ojos con la pequeña daga. No lo consiguió pero le hizo un corte en el centro de la amplia cabeza que oscureció el pelaje con la sangre. El oso se detuvo y acto seguido se precipitó de nuevo hacia adelante. Las curvadas garras rascaron la parte inferior del barrote, pero el arma resistió.
Indavara se mantuvo alerta, cambiando constantemente de posición a través del deslumbrante resplandor del sol e intentando confundir aún más al oso.
Esta vez utilizó el otro extremo del barrote como una porra para atestar dos golpes en el costado de la cabeza del oso. Lo alcanzó en una oreja y por un instante el animal pareció aturdido. Indavara dio la vuelta al barrote y le pasó una vez más la lanza improvisada por la cara, atravesando la piel lisa del hocico. Vio cómo la sangre se le metía en los ojos y le goteaba de la nariz.
Furioso, el oso salió a la carga. Aunque Indavara había olvidado el dolor de la pierna lesionada, esta se dobló debajo de él. Tropezó y apenas tuvo tiempo para levantar el barrote delante de él cuando el oso se lanzó sobre su garganta.
Las mandíbulas del animal se cerraron alrededor del barrote, partiéndolo en dos. El oso se retorció en el aire y con una gran garra golpeó a Indavara en el pecho, derribándolo al suelo.
El gladiador cayó mal sobre el hombro herido y supo que se había roto un par de costillas. El extremo del barrote donde estaba atada la daga había aterrizado cerca de él, pero descubrió que apenas podía moverse. Los puntos doloridos del cuerpo que hasta entonces habían estado aislados se fundieron en una insistente capa de dolor que de pronto lo abrumó. En cualquier momento sentiría cómo los dientes se le hundían en el cuello, lo sabía con absoluta certeza. Por primera vez ese día distinguió voces individuales en la multitud. Le imploraban que no se rindiera, que se moviera. Se preguntó si todavía tenía la estatuilla en el cinto. Se preguntó si la mujer que se la había dado se encontraba entre el público.
No podía moverse.
Entonces se dio cuenta de que tenía los ojos cerrados. Y cuando los abrió se encontró mirando al oso, tendido sobre la arena a pocos metros de distancia. El animal no podía verlo. Por la cara le caía tanta sangre que formaba charcos en la arena. Parpadeaba y se hurgaba en vano las heridas, y olfateaba con el morro con la intención de localizarlas.
Indavara recobró la esperanza y con ella un poco de fuerza. Inhaló todo el aire que pudo y se levantó. Desprendió la daga de la cuerda que la sujetaba al barrote y asió la pequeña empuñadura con ambas manos. Plantando los pies cerca del oso, le hundió la hoja en la parte superior de la cabeza.
La bestia gimió. Tenía los ojos vidriosos e inmóviles.
Él volvió a hundir la hoja donde calculó que estaría el cerebro y la retorció. Se le partió la hoja en la mano y se desplomó una vez más sobre el suelo.
Permaneció allí sentado; al lado de la enorme mole que tenía a su lado se le veía pequeño. De haber habido otra arma cerca habría vuelto a arremeter contra la cabeza de la bestia; le habría hundido otra hoja en el cráneo, y cortado la boca, los ojos, el corazón.
Pero el momento pasó. Y cuando la gran cabeza cayó finalmente sobre el polvo, la rabia se había disuelto. Y experimentó una especie de afinidad hacia esa pobre y magnífica criatura, obligada a luchar por su vida para entretenimiento de otros. También sintió algo que nunca había sentido después de despachar a un contrincante humano. Arrepentimiento.
Capito estaba aturdido por el ruido. Alrededor de él la gente gritaba, lloraba y daba brincos. Se volvió buscando un rostro en particular. El traficante de esclavos lo señaló e hizo el gesto de rajarse la garganta, luego desapareció entre la multitud.
Indavara era vagamente consciente de que Bonoso y los otros guardias estaban alrededor de él. Intentó ponerse de nuevo en pie. Parpadeando a la luz del sol, se volvió hasta que vio la puerta norte. Luego buscó a tientas dentro de la túnica. La estatuilla seguía allí. La sacó y la sostuvo firmemente en la mano.
Los guardias se apartaron al verlo acercarse a la puerta cojeando. La multitud empezó a lanzar dinero. Monedas de bronce, plata y oro llovieron sobre la arena.
Indavara apenas se daba cuenta. Un solo pensamiento ocupaba su mente: Llegar a la puerta. Salir a la luz.
El centurión Maesa ya estaba junto al podio, reuniendo a los legionarios para refrenar a los cientos de espectadores que se precipitaban hacia el parapeto por encima de la puerta norte.
El joven Vitruvio esperaba a Indavara junto al túnel con vendas que había hecho cortando a tiras una sábana. El gladiador pasó por su lado sin detenerse, pero el guardia logró echarle sobre los hombros los restos de la sábana, que se le pegaron al cuerpo empapado en sudor y sangre.