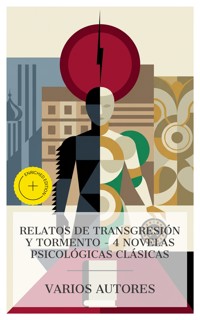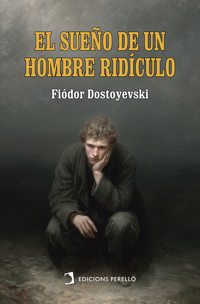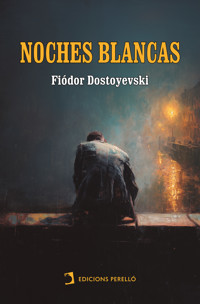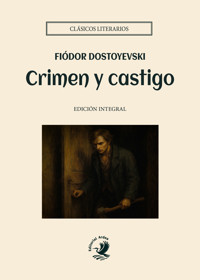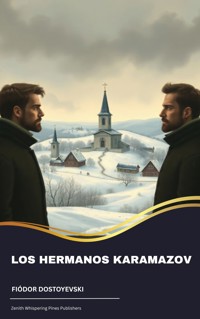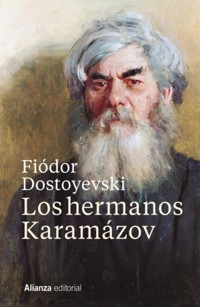Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Dostoyevski
- Sprache: Spanisch
Considerada una de las obras más logradas de Fiódor Dostoyevski (1821-1881), la novela El eterno marido (1870) gira en torno al conflicto que surge del triángulo marido-esposa-amante. El autor ruso, sin embargo, le da un enfoque singular. En efecto, situando a la mujer por distintos medios como polo nebuloso, aunque no por ello menos atractivo, la obra profundiza en el motivo centrándose en la ambivalente relación de atracción y repulsión que experimentan Pável Pávlovich Trusotski -hombre nacido con la vocación irrefrenable de ser eterna y necesariamente marido, y marido burlado, por más señas- y Velchanínov -un Don Juan neurasténico e irresoluto, quien, por no ser enteramente ajeno al sentimentalismo, se desvía en gran medida del clásico burlador-, y en los efectos tragicómicos que resultan de tal relación. Traducción de Juan López-Morillas
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fiódor Dostoyevski
El eterno marido
Traducción directa del ruso y nota preliminarde Juan López-Morillas
Índice
Nota preliminar
1. Velchanínov
2. El caballero del sombrero de luto
3. Pável Pávlovich Trusotski
4. La esposa, el marido y el amante
5. Liza
6. Nuevo capricho de un hombre ocioso
7. El marido y el amante se besan
8. Liza enferma
9. Un fantasma
10. En el cementerio
11. Pável Pávlovich se dispone a casarse
12. En la quinta de los Zajlebinin
13. ¿De qué lado más?
14. Sáshenka y Nádenka
15. Ajuste de cuentas
16. Análisis
17. El eterno marido
Créditos
Nota preliminar
El eterno marido vio la luz primera en 1870, en los números de enero y febrero de la revista Zarya (Aurora), recién fundada por Nikolái Strájov, amigo de Dostoyevski. Pertenece, pues, a la época en que su autor, casado por segunda vez y huyendo de sus acreedores, pasó cuatro años (1867-1871) en el extranjero, principalmente en Italia, Suiza y Alemania. En la trayectoria literaria de Dostoyevski la obra ocupa un lugar intermedio entre El idiota (1869) y Los demonios (1871-1872), lo que significa que pertenece a la época de plena madurez del gran novelista. Aunque escrita en tres meses, casi a vuela pluma, la novela revela un esmero en lo tocante a estructura y composición que no es característico de Dostoyevski, quien de ordinario se interesa más en ahondar en la psique de sus personajes que en construir por motivos de pulcritud literaria, lo que algunos de sus contemporáneos franceses solían llamar un roman bien fait.
Como tantas otras ficciones de Dostoyevski, El eterno marido combina elementos cómicos y trágicos. En lo sustancial incorpora el trillado tema de la relación abiertamente conflictiva o astutamente aceptada entre marido (Trusotski) y amante (Velchanínov), en la que Dostoyevski, por su parte, inyecta un factor singular, a saber, el del «eterno marido», esto es, el del hombre que ha nacido para ser necesariamente marido y cuya vocación cardinal en la vida es la de «ser marido y nada más» (Trusotski). Y ello a pesar de que, con razón bastante, sospecha que su vida marital estará jalonada por el repetido adulterio de su mujer. Es muy posible que el tema de la esposa adúltera, remozado con artística brillantez por Gustave Flaubert en Madame Bovary (1857), haya incitado a Dostoyevski a tratarlo también, y es de notar que uno de sus más agudos críticos se refiere a Madame Trusótskaya como «una Madame Bovary rusa».
Pero en esta novela Trusotski, el marido burlado que en una escena grotesca se reconoce a sí mismo como tal, se encara con Velchanínov, amante de su mujer nueve años antes en una ciudad de provincias. Ahora, muerta la esposa infiel, ha venido a Petersburgo acompañado de una niña, presunta hija suya, pero en realidad fruto de la intriga amorosa de su esposa y Velchanínov. El motivo aparente de su venida es tramitar su ascenso en la administración civil, pero el motivo real es vengarse de su ofensor, con quien intenta congraciarse al principio mediante zalamerías y artimañas, pero a quien más tarde intenta asesinar. Entre ellos se establece, mientras tanto, un nexo en el que alternan atracción y repulsión. Trusotski admira y odia a Velchanínov, especie de Don Juan amargado, hipocondríaco, avergonzado de los agravios que ha cometido en su pasado reprensible. Velchanínov, por su parte, mira a Trusotski con desprecio entreverado de infrecuente compasión. Diríase que uno necesita al otro para ser lo que esencialmente es: uno, el eterno marido; otro, el eterno Don Juan.
Atracción y repulsión –o, más sencillamente en este caso, amor y odio– caracterizan la relación de Trusotski con la pequeña Liza, la niña de ocho años cuya presencia es para su padre «legal» testimonio constante del adulterio de su difunta mujer. Conocida es la delicada atención con que Dostoyevski trata el tema de la infancia en casi todas sus obras, la ternura y sutileza con que presenta a los niños que figuran en sus ficciones (quizá porque su propia infancia transcurrió en ausencia de tales cualidades). Liza es una muestra excelente de esa solícita atención. Y su presencia confiere a la obra un inequívoco matiz de tragedia.
El texto traducido es el del tomo IV de las obras escogidas de Dostoyevski: Sobranie sochinenii, Moskva, Hudoyhestvennaya Literatura, 1956.
Juan López-Morillas
1. Velchanínov
Había pasado el verano y, contra lo que cabía esperar, Velchanínov permanecía en Petersburgo. Se había malogrado su viaje al sur de Rusia y no podía prever el fin de su asunto. Este asunto –un pleito que afectaba a su hacienda– había tomado un cariz sumamente enojoso. Tres meses antes el pleito había parecido muy sencillo, casi imposible de acabar mal; pero de un golpe todo había cambiado. «¡Y para colmo todo ha cambiado a peor!», frase que Velchanínov, resentido, se repetía a cada paso para sus adentros. Había encargado del asunto a un abogado hábil, caro y célebre, sin escatimar dinero; pero por impaciencia y recelo él mismo empezó a inmiscuirse en el caso. Leía y redactaba documentos que el abogado rechazaba de plano, corría de un juzgado para otro, acumulaba pruebas y probablemente embrollaba el asunto; en todo caso, el abogado protestó y trató de enviarle a su casa de campo. Pero Velchanínov tampoco se decidía a ir allí. El polvo, el bochorno, las noches blancas de Petersburgo que tanto irritan los nervios... eso era lo que le gustaba de la ciudad. Su piso quedaba cerca del Teatro Bolshoi; lo había alquilado sólo poco antes y también le había defraudado. «¡Todo me sale mal!», se decía. Su hipocondría iba en aumento día tras día. Pero hacía ya mucho tiempo que la hipocondría había hecho presa en él.
Era un hombre cuya vida había sido intensa y variada. Ya no era joven: unos treinta y ocho o treinta y nueve años, y su «vejez», como él la llamaba, le había sorprendido «casi inesperadamente»; pero él mismo se daba cuenta de que había envejecido no tanto por el número como, si así cabe decirlo, por la calidad de sus años. Y si ahora empezaba a darse cuenta de su menguante vigor, era en lo interno más bien que en lo externo. Por su aspecto físico parecía todavía joven. Era alto y robusto, de espeso pelo rubio, sin una cana en el cabello ni en la larga barba rubia que le llegaba casi a la mitad del pecho; a primera vista daba la impresión de ser flojo y desmañado, pero si se le mirase con más atención se descubriría en él a un caballero de excelente linaje que en tiempos había recibido una educación aristocrática. Sus gestos y ademanes seguían siendo desenvueltos, audaces e incluso airosos, a pesar de la actitud de irritabilidad y flojera que había adoptado. Aun ahora su confianza en sí mismo era inquebrantable, de una insolente presunción cuyo alcance quizá ni él mismo advertía a pesar de ser no sólo inteligente, sino a veces hasta sensato, casi culto y de indudables prendas personales. Su rostro abierto y sonrosado se había distinguido años atrás por cierta delicadeza femenina que atraía la atención de las mujeres; e incluso ahora algunos de los que le miraban decían: «¡Vaya cara de salud que tiene!». No obstante, esa cara de salud era víctima de la más cruel hipocondría. Sus ojos, grandes y azules, habían tenido diez años antes un imperioso vigor; eran tan claros, tan joviales, tan despreocupados que no podían menos de subyugar a quienes a él se acercaban. Ahora, al borde de la cuarentena, esa claridad y buen humor se habían esfumado casi por completo. Esos ojos, rodeados ya de ligeras arrugas, delataban, por el contrario, el cinismo de un hombre gastado y no del todo moral, al par que malicia, ácida ironía y otro matiz que antes no había existido: un matiz de tristeza y dolor, una especie de tristeza abstraída, imprecisa pero aguda. Esa tristeza le embargaba sobre todo cuando estaba solo. Y, cosa rara, este hombre que sólo dos años antes era tan aficionado a la algazara, este hombre descuidado, que contaba historietas divertidas con tanta gracia, nada apreciaba ahora tanto como quedarse solo. De propósito dejó de verse con muchos de sus conocidos, con quienes aun ahora hubiera podido reunirse a pesar de las dificultades económicas en que había incurrido. Cierto es que la vanidad contribuía a ello. Con su vanidad y recelo le hubiera sido imposible alternar con sus antiguos conocidos. Pero poco a poco también esa vanidad había contribuido a su aislamiento. No había disminuido, más bien lo contrario; pero comenzó a trocarse en un género especial de vanidad que anteriormente no había existido, que procedía a veces de diversas causas, de causas insospechadas que antes hubieran sido inconcebibles, de causas de una «categoría superior» a cualesquiera de las anteriores –«si fuese posible emplear esa expresión, si hubiera en efecto causas superiores o inferiores...», frase que él ponía de su propia cosecha.
Sí, había llegado a ese extremo; bregaba ahora con ciertas ideas superiores en las que jamás hubiera pensado en otro tiempo. En su mente, en su conciencia, llamaba «superiores» a todas las «ideas» de las que (con gran sorpresa suya) no podía mofarse en su fuero interno –hasta entonces no había habido tales «ideas»–, pero, por descontado, sólo en su fuero interno. ¡Oh, cuando estaba acompañado, el caso era muy otro! Sabía perfectamente que, de presentarse la ocasión, a despecho de todos los designios misteriosos y reverentes de su conciencia, se despojaría al día siguiente y en voz alta de todas esas «ideas superiores» y sería el primero en mofarse de ellas, por supuesto sin admitir nada. Y así era, en efecto, no obstante cierta –y hasta considerable– independencia de criterio que había alcanzado últimamente a costa de las «ideas inferiores» que hasta entonces había profesado. ¡Y cuán a menudo, al levantarse por la mañana, él mismo empezaba por avergonzarse de las ideas y sensaciones que había tenido durante una noche de insomnio! (Y últimamente venía padeciendo continuamente de insomnio.) Desde tiempo atrás venía observando en sí mismo una insólita sensibilidad hacia todo, fuese importante o baladí, por lo que había decidido desconfiar en lo posible de sus sentimientos. Ahora bien, surgían casos de cuya realidad no podía en modo alguno desentenderse. Últimamente, a veces durante la noche, sus ideas y sensaciones se transformaban por completo, hasta el punto de no asemejarse en nada a las que experimentaba en la primera mitad del día. Esto le sorprendió hasta el extremo de consultar a un distinguido médico que era, por otra parte, conocido suyo; ni que decir tiene que le habló de ello en broma. La respuesta que recibió fue que la alteración –e incluso el desdoblamiento– de las ideas y las sensaciones durante una noche de insomnio, y sobre todo de noche, es un hecho general en personas que «piensan y sienten profundamente», y que las convicciones de toda una vida a veces se alteran de súbito bajo el melancólico influjo de la noche y el insomnio. Sobre la marcha se tomaron decisiones tajantes; pero, por supuesto, tal dictamen era verdad sólo hasta cierto punto (y, en fin de cuentas, si el individuo se percatase por completo del desdoblamiento de sus sensaciones, hasta el extremo de que éstas se convirtiesen en causa de sufrimiento, ello sería sin duda un síntoma de enfermedad y habría que tomar medidas inmediatas). Lo mejor sería proceder a un cambio radical de vida, cambiar de dieta e incluso viajar. Por supuesto, un medicamento calmante sería también eficaz.
Velchanínov no quiso oír más; pero se le había demostrado de modo concluyente que se trataba de una enfermedad.
«Así, pues, no es más que una enfermedad. ¡Todas esas “ideas superiores” son enfermedad y nada más!», exclamaba a veces, resentido, para su capote. De ninguna manera quería aceptar esa diagnosis.
Pronto, sin embargo, empezó a repetirse por la mañana lo que hasta entonces había ocurrido únicamente en las horas nocturnas, pero con mayor acritud que durante la noche, con rabia en vez de remordimiento, con ironía en vez de ternura. En realidad, tratábase de que ciertos incidentes de su pasado, incluso de su pasado lejano, empezaron «de repente y Dios sabe por qué» a reaparecer cada vez más a menudo en su mente, pero bajo una forma sumamente peculiar. Velchanínov, por ejemplo, venía quejándose desde hacía tiempo de su pérdida de memoria; olvidaba las caras de sus conocidos, quienes se ofendían cuando no los saludaba al encontrarse con él; olvidaba por completo un libro que había leído seis meses antes. Y, no obstante, a pesar de esta pérdida de memoria (que a diario le inquietaba evidentemente mucho), todo lo concerniente al pasado lejano, todo lo que había olvidado por completo durante diez o quince años, ahora volvía de pronto a recordarlo de vez en cuando, pero con una exactitud tan minuciosa de impresiones y detalles que le parecía estar reviviéndolo. Algunos de los hechos que recordaba los tenía tan olvidados que le parecía un milagro poder recordarlos. Pero no era eso todo, porque ¿cuál es el hombre de mucha experiencia que carece de cierta clase de recuerdos? Pero el caso es que todo lo recordado volvía ahora bajo un aspecto enteramente nuevo, inesperado y hasta entonces inconcebible. ¿Por qué algunos recuerdos le parecían ahora francamente delictivos? Y no se trataba sólo de juicios de su propia conciencia; no hubiera dado crédito a una conciencia tan sombría, solitaria y enferma como la suya; pero había llegado al extremo de los juramentos y casi de las lágrimas, si no externas, al menos internas. Porque, a decir verdad, si alguien le hubiese dicho un par de años antes que alguna vez lloraría, no lo habría creído. Al principio, sin embargo, lo que recordaba era de índole más humillante que sentimental: recordaba ciertos fracasos y humillaciones sociales; recordaba, por ejemplo, cómo «había sido calumniado por un intrigante», a consecuencia de lo cual se le negó el acceso a cierta casa; cómo, por ejemplo –y no hacía tanto tiempo–, había sido insultado pública e inequívocamente, y no había retado en duelo al ofensor; cómo en un círculo de mujeres muy bonitas había sido blanco de un epigrama muy ingenioso y no había sabido qué contestar. Hasta se acordaba de dos o tres deudas que no había pagado –insignificantes, sí, pero deudas de honor– a individuos que no había vuelto a visitar y de quienes incluso hablaba mal. Le dolía también recordar (pero sólo en sus peores momentos) las dos fortunas, ambas considerables, que había derrochado de la manera más estúpida. Pero pronto empezó a recordar cosas de «categoría superior».
De repente, por ejemplo, sin motivo para ello, recordaba la figura olvidada, enteramente olvidada, de un viejo funcionario, canoso, inofensivo y absurdo, a quien en cierta remota ocasión y con entera impunidad había insultado en público y sólo por fanfarronería, sencillamente para apoyar una broma divertida que más tarde fue repetida y había contribuido a su prestigio. Ese incidente lo había olvidado tan por completo que ni siquiera podía recordar el apellido del viejo, aunque todas las circunstancias del caso aparecieron en su mente con increíble claridad. Recordaba detalladamente que el viejo estaba defendiendo a su hija, que había quedado soltera y de la que empezaban a correr rumores en la ciudad. El viejo empezó por contestarle con ira, pero de pronto rompió a llorar delante de toda la gente, lo cual produjo cierta sensación. Acabaron, también como cosa de broma, emborrachándole de champaña y riéndose de él a mandíbula batiente. Y ahora, cuando sin saber por qué, Velchanínov recordaba cómo sollozaba el viejo, quien a la manera de un chicuelo se tapaba la cara con las manos, le pareció de repente que nunca había olvidado el caso. Y, por extraño que parezca, todo eso lo había considerado entonces como sumamente divertido; ahora, sin embargo, le parecía todo lo contrario, sobre todo algún que otro detalle, como cuando el viejo se cubrió la cara con las manos. Más tarde recordó que, sólo como cosa de broma, había calumniado a la muy bonita esposa de un maestro de escuela, y la calumnia había llegado a oídos del marido. Velchanínov se había marchado de ese pueblo poco después y nunca supo cuáles fueron las consecuencias de esa calumnia, pero ahora empezó a imaginarse cómo había acabado aquello, y Dios sabe hasta dónde le hubiera llevado su imaginación si ese recuerdo no hubiese sido reemplazado por otro mucho más reciente: el de una muchacha de la baja clase media, que ni siquiera le gustaba y de la que –hay que confesarlo– se avergonzaba, pero a la que, sin saber por qué, había seducido y después abandonado junto con la criatura fruto de la seducción, sin despedirse siquiera (verdad es que no había tenido tiempo que perder) cuando partió para Petersburgo. Estuvo buscando a la muchacha durante todo un año, pero no había logrado dar con ella. Tenía, por lo visto, centenares de tales recuerdos, y cada uno de ellos traía en su séquito docenas de otros. Poco a poco su vanidad empezó también a sufrir.
Ya hemos dicho que esa vanidad se había trocado por degradación en algo peculiar. Lo cual es verdad. Había momentos (harto raros, sin embargo) en que se olvidaba de sí mismo hasta el punto de avergonzarse de no tener su propio carruaje, de tener que recorrer una y mil veces calles para trasladarse de un juzgado a otro, de que empezaba a descuidar su indumentaria. Y si alguno de sus antiguos conocidos le hubiera dirigido una mirada burlona en la calle o simplemente fingido no conocerle, quizá hubiese tenido orgullo bastante para pasar junto a él como si tal cosa. Así lo hubiera hecho: como si tal cosa; y su indiferencia hubiera sido genuina y no sólo para causar efecto. Entiéndase que esto ocurría sólo de vez en cuando, que eran sólo momentos en que se olvidaba de sí mismo y tenía los nervios de punta. Con todo, su vanidad se había ido apartando poco a poco de lo que antes le preocupaba y ahora se concentraba en una sola cuestión que le traía continuamente de cabeza.
«Hay que ver –se decía a veces satíricamente (y casi siempre empezaba con sátira cuando pensaba en sí mismo)–, se diría que alguien allá arriba se empeña en reformarme moralmente y me envía estos malditos recuerdos y “lágrimas de arrepentimiento”. ¡Pues bien, que así sea, pero será en vano! Todo eso no es más que gastar pólvora en salvas. ¡Como si yo no supiera con certeza, con absoluta certeza, que a pesar de todas esas lágrimas de remordimiento y autocondena no tengo una pizca de independencia aunque estoy al borde de la estúpida cuarentena! Porque si por acaso esa misma tentación se presentase mañana, si, por ejemplo, las circunstancias hiciesen que me fuera conveniente propalar el rumor de que la esposa del maestro de escuela había aceptado regalos míos, lo propalaría desde luego, sin el más mínimo titubeo, y, peor todavía, de manera más odiosa que la vez anterior, cabalmente por ser la segunda vez y no la primera. Y si en este instante volviera a insultarme ese principillo a quien le arranqué la pierna a tiros a pesar de ser el hijo único de su madre, lo volvería a retar y a condenarlo de nuevo a usar muletas. Así, pues, no es más que gastar pólvora en salvas, algo que no tiene sentido. ¿Y de qué vale recordar el pasado cuando no soy en absoluto capaz de escaparme de mí mismo?»
Y si bien la aventura de la esposa del maestro de escuela no se repitió, ni Velchanínov volvió a condenar a nadie a usar muletas, la simple idea de que inevitablemente sucedería lo mismo si se dieran las mismas circunstancias casi le aniquilaba... pero a veces tan sólo. No puede uno, en efecto, padecer continuamente de los recuerdos; hay intervalos en que uno puede descansar y disfrutar de la vida.
Y así lo hizo Velchanínov: estaba dispuesto a disfrutar de la vida en los intervalos; pero su estancia en Petersburgo se fue volviendo cada vez más desagradable con el tiempo. Se acercaba el mes de julio. Tenía a veces momentos en que anhelaba abandonarlo todo, incluso el pleito, e irse a algún sitio sin mirar atrás, irse de pronto, sin pensarlo, a Crimea, por ejemplo. Pero por lo común, una hora más tarde rechazaba esa idea y se burlaba de ella: «Estos detestables pensamientos, una vez que empiezan y si aún tengo una pizca de decoro, no cesarán hasta que me manden al sur; por lo tanto, es inútil huir de ellos y, además, no hay por qué».
«¿Y por qué escaparme? –siguió rumiando en su amargura–. Aquí todo es mugre, bochorno, la casa está hecha una porquería. En los juzgados por los que voy de la ceca a la meca, entre todas esas gentes atareadas que corren y se escabullen como ratones, ¡cuántas tareas sórdidas hay! Toda esa gente que se queda en la ciudad, todas esas caras que aparecen y desaparecen de la mañana a la noche e ingenuamente revelan su egoísmo, su cándida insolencia, la cobardía de sus ínfimas almas, el apocamiento de sus corazoncillos... ¡todo eso, francamente, es un paraíso para el hipocondríaco, y lo digo en serio! Todo queda expuesto, todo queda claro, nadie cree necesario ocultar nada, contra lo que sucede entre el señorío que va a las casas de campo o a los balnearios del extranjero, y, por consiguiente, es mucho más digno de respeto, aunque sea sólo por su candor y sencillez... No me iré. ¡Me quedaré aquí hasta que reviente!»
2. El caballero del sombrero de luto
Tres de julio. El calor y el bochorno eran insoportables. Había sido un día de mucho ajetreo para Velchanínov; tuvo que pasar la mañana entera yendo de la ceca a la meca, a pie o en coche, y para el anochecer tenía en perspectiva hacer una visita ineludible a un señor –abogado y consejero civil– a quien esperaba atrapar por sorpresa en su quinta de las afueras de la ciudad. A las seis fue por fin a un restaurante (harto dudoso, por cierto, aunque la cocina era francesa) del Nevski Prospekt, cerca del Puente de la Policía. Se sentó a la mesita en su rincón habitual y pidió la carta del día.
Pedía todos los días el menú de un rublo, más un suplemento para el vino, lo que juzgaba un sacrificio y una acción prudente habida cuenta de su inestable situación económica. Aunque se maravillaba de poder comer aquella bazofia, devoró, no obstante, hasta la última migaja –y siempre con el mismo apetito que si no hubiera comido en tres días–. «En esto hay algo morboso», murmuraba a veces para sus adentros, consciente de ese apetito. Pero esta vez se sentó de malísimo humor a su mesita, arrojó furioso el sombrero, apoyó los codos en la mesa y se sumió en cavilaciones. Aunque sabía ser cortés y, de ser preciso, altivamente impasible, si alguien que ahora estuviese comiendo cerca de él hiciese ruido, o el mozo que le servía no le hubiese entendido a la primera palabra, es probable que hubiera vociferado como un junker o armado una trifulca.
Le trajeron la sopa. Tomó el cucharón para servírsela, pero antes de hacerlo lo soltó y casi se levantó de un brinco. Se le ocurrió de pronto una idea insólita: en ese mismo momento –y sólo Dios sabe por qué conducto– comprendió de improviso el porqué de su depresión, de la peculiar y aguda melancolía que últimamente le atormentaba día tras día y de la que por una razón desconocida no acertaba a librarse. Ahora, sin embargo, lo vio de pronto todo tan claro como dos y dos son cuatro.
–¡Pero si es ese sombrero! –murmuró como inspirado–. ¡Si la causa no es otra que ese maldito bombín con el crespón negro de luto!
Se puso a pensar, y cuanto más pensaba tanto más sombría y extraña se le antojaba «toda esa aventura».
«Pero... ¿qué aventura hay en ello? –protestó, sin creerse a sí mismo–. ¿Hay en ello algo que se parezca a una aventura?»
Lo que había ocurrido era lo siguiente: Casi quince días antes (en realidad no se acordaba, pero le parecía que habían sido quince días) había tropezado por primera vez en la vía pública, junto a la esquina de las calles Podiácheskaya y Meschánskaya, con un caballero que llevaba un sombrero de luto. El caballero era como otro cualquiera, en él no se advertía nada de particular; pasó de prisa, pero miró a Velchanínov con demasiada fijeza, por lo que captó en gran medida la atención de éste. En todo caso, su fisonomía le pareció a Velchanínov que le era conocida. Sin duda había visto antes esa cara en algún sitio. «Pero habré visto miles de caras en mi vida; no puedo acordarme de todas.» Antes de dar veinte pasos más ya se había olvidado del encuentro, no obstante la impresión que le había causado al principio. Ahora bien, dicha impresión persistió durante todo ese día, y de una manera harto singular, como un peculiar y vago disgusto. Ahora, al cabo de quince días, recordaba aquello claramente; recordaba asimismo lo que entonces no había alcanzado a captar, a saber, a qué se debía su disgusto. Y hasta tal punto no había alcanzado a captarlo que ni siquiera había relacionado su disgusto de esa noche con el encuentro de esa mañana.
Pero el caballero no tardó en hacerse recordar de Velchanínov, y al otro día volvió a topar con éste en el Nevski Prospekt, y volvió a mirarle de modo extraño. Velchanínov se desentendió de él con un juramento, pero inmediatamente después se preguntaba por qué ese juramento. Cierto es que hay fisonomías que causan en seguida una vaga e inútil repugnancia. «Sí, de seguro que me he encontrado con él en alguna parte», murmuró pensativo media hora después del encuentro. Y una vez más estuvo de malísimo humor toda esa velada; más aún, tuvo una pesadilla esa noche, y a pesar de ello no se le ocurrió que todo el motivo de esa nueva y singular hipocondría no era otro que el susodicho caballero de luto, aunque ese anochecer no había pensado en él ni una sola vez. Es más, se enfureció entonces de que una «porquería como ésa» captase su atención tanto tiempo, y es probable que hubiera juzgado humillante achacarle la agitación que sentía si se le hubiese ocurrido semejante idea. Dos días después volvieron a encontrarse entre el tropel de gente que salía de uno de los vapores del Nevski. Esta tercera vez Velchanínov estaba dispuesto a jurar que el caballero del sombrero de luto le reconoció y se arrancó para alcanzarle, pero se lo impidieron las apreturas; quizá, incluso, el individuo tuvo la «desfachatez» de alargarle la mano; quizá también lanzó un grito y le llamó por su nombre. Eso Velchanínov no lo oyó claramente, pero... «¿quién será ese canalla y por qué no se me acerca si, en efecto, me conoce y tiene tantas ganas de reunirse conmigo?», pensaba airado, subiéndose a un coche de punto y haciéndose conducir al monasterio Smolni. Media hora más tarde estaba discutiendo a voces con su abogado, pero a la caída de la tarde y durante la noche volvió a experimentar una depresión sumamente odiosa y fantástica. «¿No estaré a punto de sufrir un ataque de bilis?», se preguntaba inquieto, mirándose en el espejo.
Éste fue el tercer encuentro. Luego, durante cinco días seguidos, no vio en absoluto a «nadie», y el «canalla» no dio señales de vida. Y, sin embargo, el caballero del sombrero de luto le rondaba constantemente en el caletre. No sin sorpresa, Velchanínov descubrió que se preguntaba: «¿Qué es lo que tengo? ¿Es que me da asco verle, o qué?... Tendrá también mucho que hacer en Petersburgo. ¿Y por quién llevará ese luto? Es evidente que me ha reconocido, pero yo a él no le reconozco. ¿Y por qué esta gente se pone de luto? No le sienta nada bien... Tengo la impresión de que si le viera más de cerca le reconocería...».
Y algo empezó a hurgarle vagamente en la memoria, algo así como una palabra conocida pero momentáneamente olvidada de la que uno trata a toda costa de acordarse; la sabe uno muy bien, y sabe que la sabe; sabe uno exactamente lo que significa y está a punto de captarla y, sin embargo, se niega a ser recordada a despecho de todos los esfuerzos.
«Eso fue... fue hace mucho tiempo... en algún sitio hubo... hubo..., pero, vaya, ¡al demontre con ese individuo! hubiera o no hubiera –gritó de pronto sulfurado–. ¿Acaso vale la pena rebajarse y humillarse por un canalla como ése?»
Se enfureció horriblemente; pero llegada la noche, cuando recordó de pronto que se había enfurecido esa mañana, y enfurecido «horriblemente», el recuerdo le resultó en extremo desagradable; era como si alguien le hubiese sorprendido en un acto vergonzoso. Quedó consternado y suspenso.
«Entonces habrá motivos para que me enfade tanto... por una futesa... por un solo recuerdo...» Y dejó ese pensamiento sin concluir.
Y al día siguiente se irritó aún más, pero esta vez creyó que tenía motivos bastantes para ello y que tenía razón; fue una «insolencia inaudita». Lo sucedido era un cuarto encuentro. El señor del sombrero de luto apareció de nuevo, como surgido de la tierra. Velchanínov acababa de atrapar en la calle al susodicho e indispensable consejero civil, a quien venía persiguiendo con el fin de sorprenderle inopinadamente en su quinta de las afueras, porque el tal consejero –a quien Velchanínov apenas conocía, aunque necesitaba verle para el asunto de su pleito– le había dado esquinazo en aquella ocasión lo mismo que en ésta, y evidentemente trataba de ocultarse a toda costa, sin querer por lo visto reunirse con Velchanínov. Gozoso de encontrarle al fin, Velchanínov echó a andar de prisa junto a él, mirándole la cara y haciendo todo lo posible para que el astuto viejo hablase del asunto en cuestión, asunto en el que el viejo podía ser lo bastante indiscreto para prescindir de los datos que él, Velchanínov, venía recogiendo desde hacía largo tiempo; pero el pícaro viejo tenía sus propios criterios y seguía dando largas al asunto con sonrisas y silencios; y fue cabalmente en ese momento cumbre cuando Velchanínov vislumbró en la acera de enfrente al caballero del sombrero de luto. Allí estaba, de pie, mirándolos a los dos; era evidente que los estaba observando y parecía burlarse de ellos.
«¡Maldito sea! –gritó Velchanínov rabioso, cuando dejó al consejero civil en el sitio a que éste iba y achacando su fracaso a la repentina aparición de ese “sinvergüenza”–. ¡Maldito sea! ¿Acaso me está espiando? No cabe duda de que me viene siguiendo. Pagado por alguien, de seguro, y... y... y el muy fresco se está burlando de mí. Juro que voy a zurrarle... Siento no tener a mano un bastón. ¡Compraré uno! ¡Las cosas no pueden quedar así! ¿Quién es? Tengo que saber quién es.»
Tres días después de este cuarto encuentro vemos a Velchanínov en su restaurante, como ya lo hemos descrito, no sólo agitado en extremo, sino también un tanto agobiado. No podía menos de advertirlo él mismo a pesar de su orgullo. Tomando en consideración todas las circunstancias, se vio obligado por fin a reconocer que la causa de toda su depresión, de toda esa peculiar melancolía y la agitación que había sentido durante quince días no era otra que el caballero enlutado, «a pesar de su insignificancia».
«Quizá soy un hipocondríaco –pensaba Velchanínov–, por lo que hago un elefante de una pulga, ¿pero es que para mí resulta mejor que todo eso no sea quizá más que una invención fantástica? Porque si cualquier granuja como ése puede trastornar a uno de este modo, entonces... entonces eso...»
En efecto, en el encuentro de ese día (el quinto) que tanto había agitado a Velchanínov, el elefante había resultado ser poco más que una pulga: el caballero había pasado deprisa junto a él, pero esta vez sin mirarle, y, contra lo ocurrido anteriormente, bajando la vista y esforzándose todo lo posible, al parecer, por pasar inadvertido. Velchanínov giró sobre los talones y gritó a voz en cuello:
–¡Eh, usted! ¡El del sombrero de luto! ¿Se esconde usted? ¡Alto ahí! ¿Quién es usted?
Tanto la pregunta como el grito eran de todo punto irracionales. Pero Velchanínov no se dio cuenta de ello hasta después de haberse expresado así. El caballero se volvió en redondo, se detuvo un instante desconcertado, sonrió, pareció estar a punto de hacer o decir algo, quedó sumamente perplejo un instante, luego dio una vuelta y salió escapado sin mirar atrás. Velchanínov, asombrado, le siguió con la vista.
«¿Y si soy yo quien le acosa a él, y no es él quien me acosa a mí? –pensó–. ¿Y si eso es todo?»