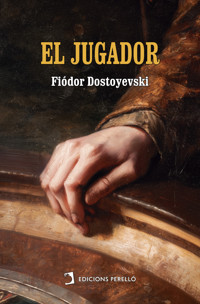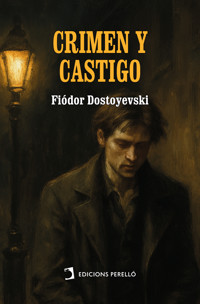Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Dostoyevski
- Sprache: Spanisch
Novela que, como El eterno marido o El doble (publicadas ya en esta colección), se puede encuadrar entre las pertenecientes al Dostoyevski humorístico o burlón, La aldea de Stepánchikovo y sus moradores hace un retrato afilado y mordaz de la Rusia provinciana del siglo XIX. La trama de la obra, en tono de jocosa comedia sentimental, permite al escritor ruso trazar el retrato psicológico de toda una galería de personajes, entre los que se encuentran el terrateniente, su familia, los siervos, los amigos, los parásitos... Buena parte de la ironía y el humor que destila, además, descansa en el recurso de otorgar a los personajes "apellidos parlantes" que definen su forma de ser. La relación de estos apellidos que acompaña oportunamente a la traducción permitirá al lector apreciar plenamente este rasgo humorístico. Traducción de Esther Gómez Parro
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fiódor Dostoyevski
La aldea de Stepánchikovo y sus moradores
Notas de un desconocido
Traducción del ruso de Esther Gómez Parro
Índice
Primera parte
1. Introducción
2. El señor Bajchéiev
3. Mi tío
4. La hora del té
5. Yezhevikin
6. Del toro blanco y el mujik de Komarino
7. Fomá Fomich
8. Una declaración de amor
9. Su Excelencia
10. Mizínchikov
11. Máxima perplejidad
12. El desastre
Segunda y última parte
1. La persecución
2. Novedades
3. La onomástica de Iliusha
4. La expulsión
5. Fomá Fomich hace felices a todos
6. Conclusión
Relación de «apellidos parlantes»
Créditos
Primera parte
1. Introducción
Cuando se retiró del ejército mi tío, el coronel Yegor Ilích Rostaniev1*, se mudó a Stepánchikovo, la propiedad que le había tocado en herencia, y se instaló en ella cual terrateniente nativo que hubiera pasado allí toda su vida sin abandonar sus raíces. Hay caracteres que se conforman con todo y que a todo se acomodan, y así era exactamente el coronel retirado. Difícil imaginar una persona más pacífica y que más accediese a todo. Si a alguien se le hubiera ocurrido pedirle en serio que llevara a otra persona a hombros dos verstas2, seguramente lo habría hecho. Era tan bondadoso que estaba dispuesto a darlo todo sin dudar y a compartir hasta su última camisa con el primero que se lo pidiese. De constitución robusta, alto y atlético, tenía una dentadura blanca como el marfil, largos bigotes de color rubio oscuro, una voz fuerte y sonora y una risa abierta y contagiosa. Hablaba muy deprisa y atropelladamente. Por aquel entonces debía de rondar los cuarenta y desde los dieciséis había pasado casi toda su vida sirviendo en los húsares. Se había casado a una edad muy temprana locamente enamorado, pero su esposa murió, dejando en su corazón un recuerdo imborrable y agradecido. Finalmente, tras recibir en herencia la aldea de Stepánchikovo, lo que aumentó sus haberes en seiscientas almas3, abandonó el servicio militar y, como ya se ha dicho, se instaló en la aldea junto con sus hijos: Iliusha4, de ocho años (cuyo nacimiento le costó la vida a su madre), y Sáshenka5, su hija quinceañera, que al quedar huérfana ingresó para su educación en un internado de Moscú. Pero la casa del tío tardó poco en convertirse en un arca de Noé. He aquí lo que aconteció.
En el momento en que recibió su herencia y abandonó la carrera militar enviudó su madre, la generala Krajótkina*, que hacía ya dieciséis años que se había casado en segundas nupcias con un tal general Krajotkin*. Por aquel entonces el tío era todavía corneta, pero ya le rondaba la idea de volver a casarse. Durante mucho tiempo la mamaíta no dio su aprobación a un segundo matrimonio del tío. Derramaba amargas lágrimas, echándole en cara que era un egoísta, un desagradecido, un mal hijo. Insistía en que poseer sólo doscientos cincuenta siervos apenas era suficiente para mantener a su familia, es decir, a su mamaíta con todo su regimiento de gorronas, perritos de Pomerania, dogos enanos, gatitos siameses y demás. Y en medio de esos reproches, censuras y quejas, fue ella quien se casó antes que su hijo, teniendo ya cuarenta y dos años de edad. También entonces halló un pretexto para acusar a mi pobre tío, afirmando que se casaba exclusivamente por tener un refugio en su vejez, algo que le negaba un egoísta desconsiderado, su propio hijo, arguyendo una grosería imperdonable: casarse de segundas.
Jamás pude averiguar el verdadero motivo que llevó a un hombre aparentemente tan razonable como el difunto general Krajotkin a contraer nupcias con aquella viuda de cuarenta y dos años. Cabe suponer que sospechaba que ella tenía dinero. Otros pensaban que simplemente necesitaba a alguien que lo cuidara, pues ya entonces presentía el cúmulo de males que lo atacaron después, durante su vejez. Sólo se sabía una cosa: que el general nunca tuvo el más mínimo respeto por su esposa durante toda su vida en común, y que se burlaba sarcásticamente de ella en cuanto se le presentaba la ocasión. Era un hombre extraño. Poco culto, bastante listo, despreciaba severamente a todos y cada uno. Sin motivo alguno se burlaba de todo y de todo el mundo, y ya de viejo, por causa de enfermedades derivadas de haber llevado una vida no muy correcta y encauzada, se convirtió en un ser iracundo, irritable y cruel. Le fue bien en el ejército, aunque, por cierto «caso desagradable», se vio obligado a no mucho tardar a pasar bruscamente a la reserva, escapando por los pelos de ser juzgado y desprovisto de su pensión. Esto acabó de amargarlo para siempre. Sin apenas medios económicos y amo de unas cien almas sumidas en la pobreza, se dejó caer de brazos y el resto de su vida, doce años enteros, lo pasó sin preguntarse de qué vivía y quién lo mantenía, pese a lo cual exigía todas las comodidades, sin ahorrar en gastos y moviéndose en carroza. Poco tiempo después se quedó cojo y pasó los últimos diez años sentado en confortables sillones, mecidos, cuando era preciso, por dos forzudos lacayos que sólo oían de su boca los más diversos y variados insultos. La carroza, los lacayos y los sillones eran costeados por el hijo poco respetuoso que enviaba a su madre lo último que tenía, hipotecando una y otra vez sus bienes, privándose él y privando a su familia de lo más indispensable, contrayendo deudas casi imposibles de pagar en su situación económica. Y aun así, su renombre de hijo egoísta e ingrato no dejaba de perseguirlo. Sin embargo, tal era el carácter de mi tío que al final acabó creyendo ser un egoísta, y para castigarse por ello y dejar de serlo, enviaba cada vez más y más dinero. La generala veneraba profundamente a su esposo, aunque lo que más le gustaba era que él fuera general y ella, por matrimonio, generala.
Disponía de la mitad de la casa donde vivían, y durante todo el tiempo que duró la semiexistencia de su marido estuvo rodeada de gorronas, cotillas de pueblo y pelotas. En aquel pueblecito era un personaje importante. Los chismes, las invitaciones a ser madrina de bautizos o bodas, los juegos de cartas apostando unos pocos kópecs y el respeto de todos por el hecho de ser generala la compensaban con creces por las carencias de su casa. Ante ella aparecían las cotorras del pueblo dándole cuenta de todo; siempre y en todas partes ocupaba el primer lugar. En una palabra, sacaba a su condición de generala todo el jugo que podía. El general no se metía en nada de esto, pero delante de la gente se burlaba cruelmente de su mujer, haciéndose preguntas a sí mismo como, por ejemplo, «¿cómo he podido casarme con esta panadera especializada en hostias?». Y nadie se atrevía a contradecirlo. Poco a poco sus conocidos lo fueron abandonando, pero él necesitaba tener compañía. Le gustaba charlar, discutir, tener siempre un oyente sentado a su lado. Era librepensador y ateo chapado a la antigua, por eso prefería disertar sobre temas de elevado carácter.
Mas a los habitantes de la pequeña villa no les interesaban aquellos temas profundos y empezaron a visitarle cada vez con menos frecuencia. Intentaron recurrir a celebrar partidas de whist-preference en casa, aunque para el general el juego acababa habitualmente con tales crisis de rabia que su esposa y sus comensales, horrorizadas, encendían velas, rezaban tedeums, buscaban adivinar mediante alubias y cartas, repartían panes en el presidio y esperaban temblando el momento después del almuerzo en el que era preciso organizar una nueva partida de whist-preference y recibir por cada error gritos, chillidos, insultos y, casi, casi, golpes. Cuando algo no gustaba al general, no se avergonzaba delante de nadie: chillaba como una vulgar mujeruca, blasfemaba como un carretero y a veces rompía y tiraba los naipes al suelo, echaba fuera a los jugadores, incluso llegaba a llorar de fastidio y rabia cuando se descartaban de una sota en lugar de un nueve. Finalmente, perdida casi la visión, necesitó un lector. Y fue justo entonces cuando apareció Fomá Fomich Opiskin*.
Debo admitirlo: anuncio a este nuevo personaje con cierta solemnidad. Es, sin duda alguna, uno de los más importantes de mi relato. No es mi intención explicar hasta qué punto tiene derecho a llamar la atención del lector; es más correcto y probable que el lector mismo lo decida.
Fomá Fomich se presentó ante el general como acompañante a cambio de manutención. Ni más ni menos. De dónde salió es algo cubierto por el velo del misterio. Yo, por mi parte, realicé intencionadamente algunas indagaciones sobre las circunstancias anteriores en las que vivió este notable personaje. Se decía, en primer lugar, que en cierto momento y en cierto lugar estuvo trabajando, que en otro sufrió alguna persecución, y se supone, claro, «por defender la verdad». Decían incluso que en Moscú se dedicó un tiempo a la literatura. No es de extrañar: la sucia ignorancia de Fomá Fomich no podía ser un obstáculo para su carrera literaria. Pero lo único cierto al cien por cien es que fracasó en todo y se vio obligado a ofrecerse a trabajar para el general en calidad de lector y mártir. No hubo humillación que no soportara por un mendrugo de pan del general. Cierto es también que, tras la muerte del general, cuando Fomá se convirtió a sí mismo de repente en un personaje inesperadamente muy importante y destacado, más de una vez nos aseguró a todos que acceder a hacer de payaso había sido un generoso sacrificio que había hecho en nombre de su amistad; que el general había sido su bienhechor, un gran hombre incomprendido que sólo a él, a Fomá, había confiado los secretos más íntimos de su alma, y por fin que si él, Fomá, por exigencias del general, alguna vez había personificado a diversos animales y otras cosas vivas, había sido con el único fin de distraer y alegrar a su amigo, que sufría de tantos males. Sin embargo, las palabras y aseveraciones de Fomá Fomich en este caso despertaban muchas dudas, sobre todo porque ese mismo Fomá, siendo todavía bufón, desempeñaba un papel totalmente distinto en la mitad femenina de la casa del general. Cómo se las arregló para organizarlo es difícil imaginar para un no especialista en semejantes cuestiones. La generala alimentaba hacia él una especie de respeto místico. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Poco a poco fue logrando una influencia extraordinaria sobre la mitad femenina de la casa, en parte parecida a la influencia de los diversos Ivanes Yakovlévich y otros sabios y profetas de ese estilo, a los que visitaban en los manicomios otras damas ricas, aficionadas a ellos. Leía en voz alta libros sobre la salvación del alma, hablaba con elocuentes lágrimas de distintos bienhechores cristianos; contaba su vida y sus hazañas; asistía a misa, incluso a los maitines, prediciendo en parte el futuro; se le daba especialmente bien interpretar los sueños y era un maestro en juzgar a su prójimo. El general adivinó lo que sucedía en las habitaciones de su mujer y se volvió todavía más cruel con su víctima. Pero el martirio de Fomá aumentaba aún más el respeto que sentían por él la generala y las demás habitantes de la casa.
Por fin el general murió, y su muerte fue bastante original. El liberal ateo de antes se asustó hasta lo inimaginable. Lloraba, se arrepentía, rezaba ante las sagradas imágenes, llamaba a los popes, se celebraban misas, le daban la extremaunción. El pobre gritaba que no quería morir, e incluso entre lágrimas suplicaba perdón a Fomá Fomich, lo que éste aprovechó para darse una importancia fuera de lo común. Sin embargo, poco antes de que el alma del general abandonara su cuerpo generalicio, ocurrió lo siguiente: mi tía Praskovia Ilínichna, hija del primer matrimonio de la generala, una solterona que siempre había vivido en la casa del general –por cierto, una de sus víctimas predilectas, que durante sus diez años de invalidez estuvo atendiéndolo en todo cuanto necesitaba y la única capaz de contentarlo por su carácter simple y bondadoso–, se acercó a su cama llorando amargamente para colocar la almohada del sufriente. Pero el sufriente tuvo tiempo de agarrarla por los pelos y tirar de ellos tres veces echando casi espumarajos de rabia por la boca. A los diez minutos murió. Dieron aviso al coronel, aunque la generala declaró que no quería verlo, que prefería morir antes que permitirle presentarse ante sus ojos en aquellos momentos. El entierro fue espléndido, a costa, naturalmente, del irrespetuoso hijo a quien no quería ver.
En la miserable aldea de Kniázevka, propiedad de varios terratenientes venidos a menos y donde el general tenía unos cien siervos, existe un mausoleo de mármol blanco cubierto de inscripciones que ensalzan la inteligencia, el talento, la nobleza de alma, las condecoraciones y los méritos militares del general. Fomá Fomich participó activamente en la redacción de estas inscripciones. Durante mucho tiempo la generala estuvo destrozada, negándose a perdonar al hijo ingrato. Entre gritos y sollozos, rodeada de sus numerosas gorronas y cachivaches, decía que preferiría comer pan seco «empapado en sus propias lágrimas» y llamar de ventana en ventana para pedir limosna antes que ceder a los ruegos de su mal hijo de que se trasladara a vivir con él a Stepánchikovo, y que su pie ¡jamás, jamás pisaría esa casa! En general la palabra pie utilizada en este sentido es pronunciada con gran efecto por otras señoras, pero la generala la expresaba de manera magistral, artística... Hizo uso de su palabra y su elocuencia en cantidades increíbles, pero hay que aclarar que en medio de esos llantos se iba preparando en silencio para mudarse a Stepánchikovo. El coronel agotó a todos sus caballos recorriendo casi a diario las cuarenta verstas que separaban Stepánchikovo de la villa donde vivía la generala, y solo a las dos semanas de haber enterrado al general le fue permitido presentarse ante los ojos de su ofendida progenitora. Fomá Fomich fue utilizado como intermediario en las conversaciones. Durante estas dos semanas reprochó y avergonzó al hijo indómito e «inhumano» por su conducta hasta llevarlo a soltar amargas lágrimas e incluso a la desesperación. Desde este momento comenzó la cruel y despótica influencia de Fomá Fomich sobre mi pobre tío. Comprendió con qué tipo de persona se iba a tener que enfrentar y de inmediato se percató de que su papel de bufón había terminado y había llegado la hora de que también él, Fomá, pudiera ser hidalgo. ¡Y bien que supo resarcirse!
¿Cómo se sentiría usted –decía Fomá– si su propia madre, causante, digámoslo así, de que usted esté vivo, tomara un bastón con sus manos temblorosas y resecas por el hambre y, apoyándose en él, empezara a mendigar realmente? ¿No sería eso monstruoso, teniendo en cuenta en primer lugar su calidad de generala, y en segundo lugar sus virtudes? ¿Cómo se sentiría usted si, supongamos por equivocación, aunque ciertamente pudiera ocurrir, ella se acercara a sus ventanas y tendiera su mano mientras usted, su hijo carnal, en ese mismo instante descansara en algún lecho de plumas y rodeado de lujos? ¡Horrible, horrible! Pero lo más terrible de todo, permítame, coronel, que le hable sin tapujos, es que permanece delante de mí como un obelisco insensible, con la boca abierta sin saber hacia dónde mirar, en una actitud indecente, pues la mera suposición de tal hecho debería llevarle a arrancarse el cabello de raíz y derramar arroyos... ¿Qué digo? ¡Ríos, lagos, mares y océanos de lágrimas...!
En una palabra, Fomá, dejándose llevar por su exagerada elocuencia, empezó a divagar. Así acababa siempre su grandilocuencia. Como era de esperar, la generala, junto con sus gorronas, perritos, Fomá Fomich y la soltera Perepelítsina*, su principal confidente, regocijaron finalmente a Stepánchikovo con su llegada. Dijo que sólo iba a probar la vida en casa de su hijo, que de momento sólo iba a poner a prueba su respeto hacia ella. ¡Puede uno imaginar en qué situación se encontró el coronel mientras ponían a prueba su respetuosidad!
Al principio, en su condición de viuda reciente, la generala pensó que era su obligación, dos o tres veces por semana, caer en la desesperación al recordar a su general, que no volvería jamás. Por cierto que, sin motivo aparente, las culpas recaían siempre en el coronel. A veces, sobre todo en presencia de ciertas visitas, hacía llamar a su nieto, el pequeño Iliusha, y a su nieta quinceañera, Sáshenka, los hacía sentar a su lado, los miraba durante largo rato con ojos tristes y sufrientes como si fueran hijos abandonados por semejante padre, y suspiraba de forma profunda y dificultosa misteriosas y silenciosas lágrimas. ¡Ay del coronel si no era capaz de comprender esas lágrimas! Pero el pobre casi nunca llegaba a entenderlas, y casi siempre, por pura inocencia, aparecía como adrede en esos minutos lacrimosos y, lo quisiera o no, era sometido a examen. Pero su respeto no disminuía, más bien al contrario, llegaba a su límite máximo. En resumen, tanto la generala como Fomá Fomich se sentían absolutamente seguros de que la amenaza que habían soportado durante tantos años por parte del general Krajotkin había pasado, y que nunca volvería. Había ocasiones en que la generala, sin ton ni son, se desmayaba de repente en el sofá. Cunden la confusión y el pánico. El coronel se siente morir y tiembla como una hoja de álamo temblón.
–¡Hijo cruel! –grita la generala volviendo en sí–. ¡Me has destrozado las entrañas... mes entrailles, mes entrailles!
–¿Pero de qué manera he podido destrozarle las entrañas, mamaíta? –pregunta tímidamente el coronel.
–¡Sí, me las has destrozado! ¡Destrozado! ¡Y se atreve a justificarse! ¡Grosero! ¡Hijo cruel! ¡Me muero...!
El coronel está hundido.
Pero de algún modo la generala revive siempre. Y media hora después el coronel explica a un amigo sujetándolo por un botón:
–Debes tener en cuenta, mi querido amigo, que es una grande dame, ¡una generala! Una viejecita buenísima. Pero, claro, está acostumbrada a todo lo refinado... No como yo, que soy un paleto. Ahora está dolida conmigo, y con toda la razón, porque yo soy el culpable. Aunque la verdad, amigo, es que todavía no sé de qué me culpa, pero por supuesto que soy culpable...
A veces la soltera Perepelítsina, la criatura más pasada de madurez y la más sibilina del mundo, con su peluca, sin cejas, ojillos pequeños y lascivos, labios delgados como un hilo y sus manos lavadas en salmuera de pepinos, pensaba que su deber moral consistía en reñir al coronel:
–Esto pasa porque usted no es respetuoso; porque usted es un egoísta; porque insulta a su señora madre, y por eso ella se enfada, no está acostumbrada a ser tratada de ese modo. Ella es generala y usted no es más que un coronel.
–Esa señorita –explica el coronel a su oyente–, Perepelítsina, es una mujer fuera de lo común, siempre defiende a mi madre. ¡Una señorita como pocas! No pienses que es una gorrona, ni mucho menos; también es hija de un teniente coronel... Ya ves.
Pero todo lo dicho no era más que el comienzo. La generala, capaz de tales tretas, temblaba a su vez como un ratón ante Fomá Fomich, su anterior bufón. Estaba plenamente esclavizada por él. No respiraba sin él, oía con sus oídos, veía con sus ojos. Uno de mis primos segundos, también húsar retirado, todavía joven, que por el mal estado de su situación vivió algún tiempo en la casa del tío, me dijo con toda claridad que estaba totalmente convencido de que la generala mantenía relaciones íntimas con Fomá Fomich. Como es lógico, en ese momento rechacé indignado esa suposición como algo tosco y simple. No, esa relación era de otro tipo, algo distinto que sólo puedo explicar haciendo comprender al lector, de manera aproximada, el carácter de Fomá Fomich tal como yo mismo lo comprendí después.
Imagínense a un hombrecillo mezquino, insignificante y pusilánime, un aborto de la sociedad a quien nadie necesita, absolutamente inútil, totalmente repulsivo, pero tan pagado de sí mismo a pesar de carecer de cualquier don que era incapaz de justificar ni un ápice su enfermizo e hiriente orgullo. Prevengo de antemano de que Fomá Fomich es la encarnación de una vanidad peculiar pero sin límites. Como suele suceder en estos casos, se trata de un orgullo herido, agraviado por fracasos anteriores, infectado desde hacía muchísimo tiempo y que hasta ese momento destilaba envidia y veneno cada vez que veía el triunfo ajeno. No hace falta decir que todos esos sentimientos se presentaban aliñados con la más descarada susceptibilidad y la más delirante suspicacia. Alguien podría preguntar: ¿cómo se forma semejante amor propio? ¿Cómo nace en medio de esa total insignificancia de personas tan dignas de lástimas que tan sólo por su posición social deberían saber qué lugar les corresponde en el mundo? ¿Cómo responder a esta pregunta? ¡Quién sabe si hay excepciones y una de ellas no será nuestro personaje! Ciertamente es una excepción a la regla, lo que se verá más adelante. Sin embargo, permítaseme preguntar: ¿Están seguros de que los resignados a reconocer su papel de bufones, gorrones y aprovechados han renunciado por completo a su amor propio? ¿Qué me dicen de la envidia, los cotilleos, los soplos, las acusaciones, los misteriosos susurros en rincones ocultos que tienen casi a su alcance, incluso de personas sentadas a su propia mesa? Quién sabe. Quizás en algunos de esos vagabundos humillados por el destino, esos bufones e histriones vuestros, eternamente sometidos y despreciados, el amor propio no sólo no desaparece, sino que cobra mayor fuerza a causa de esa misma humillación, por su papel de bufones e histriones, por su sumisión obligada y su insignificancia. Quién sabe si un orgullo tan desmedido no es falso, siendo originalmente un sentimiento pervertido de dignidad propia, ofendida tal vez en la infancia por la miseria, la pobreza y la suciedad representados en los padres del futuro vagabundo, que ve todo esto ante sus propios ojos. Pero ya he dicho que Fomá Fomich es una excepción a la regla general. Y es cierto. En un momento fue literato, amargado por falta de reconocimiento. La literatura es capaz de hundir a cualquiera cuando no obtiene reconocimiento, no sólo a Fomá Fomich. No sé, pero tengo la impresión de que antes incluso de meterse a literato tampoco había salido airoso en sus otras empresas, que sólo había recibido papirotazos en lugar de salarios, si no algo peor. Entonces no lo sabía, pero más tarde averigüé que en Moscú había escrito una novelita muy parecida a las que se publicaban por decenas en los años treinta, como, por ejemplo, La liberación de Moscú, El atamán Bur, Hijos del amor o Los rusos en el año 1104, y cosas por el estilo, novelas que proporcionaban en aquellos tiempos un grato alimento al ingenio burlón del barón Brambeus. Esto había ocurrido, naturalmente, hacía mucho tiempo. Pero la serpiente del orgullo muerde a veces de forma profunda e incurable, sobre todo a las personas insignificantes y estúpidas. Fomá Fomich quedó amargado tras sus primeros pasos en la literatura y desde entonces se incorporó definitivamente a la enorme falange de resentidos, de quienes provienen todos los visionarios, peregrinos y vagabundos errantes. Desde ese momento, pienso yo, nació en él esa feísima jactancia, esa ansia de ser alabado y distinguido, de ser objeto de admiración y asombro. Ya cuando oficiaba de bufón conseguía que un grupo de idiotas lo venerara. En todas partes y de cualquier modo necesitaba prevalecer sobre todos, profetizar, distinguirse de los demás y vanagloriarse. ¡Esa era su mayor necesidad! Y si no lo alababan, él mismo lo hacía por su cuenta. En Stepánchikovo, en casa de mi tío, le oí decir cuando ya era el amo y absoluto profeta: «No estaré aquí mucho tiempo con vosotros –decía a veces con una misteriosa jactancia–. ¡No pertenezco a este mundo! Observaré, os pondré en orden a todos, os mostraré lo que hay que hacer, os enseñaré y entonces... ¡Adiós! ¡Me marcharé a Moscú a publicar una revista! Treinta mil personas acudirán cada mes a escuchar mis conferencias. ¡Al fin mi nombre resonará, y entonces, que tiemblen mis enemigos!». Pero mientras el genio aguardaba su fama, exigía sus honores sin tardanza. Cierto que a todos nos agrada recibir nuestro salario por adelantado, pero en este caso de una manera especial. Sé que convenció seriamente al tío de que él, Fomá, tenía por delante una gran proeza, proeza reservada para él y para cuya realización necesitaba un hombre con alas que se le aparecía por las noches, o algo parecido. La proeza en concreto era escribir una obra de profundísimo significado para salvar a las almas, que sacudiría los cimientos de todo y haría temblar a toda Rusia, y que cuando esto ocurriese, él, Fomá, desdeñaría su gloria y se retiraría a un monasterio en las cuevas de Kiev para rezar día y noche por la felicidad de su patria. Evidentemente, todo eso sedujo a mi tío.
Imagínense ahora, ¿qué podría resultar de un Fomá que toda su vida había sido oprimido y atemorizado, quizás incluso apaleado; de un Fomá secretamente avaro y soberbio; de un Fomá literato fracasado; de un Fomá bufón por un mendrugo de pan; de un Fomá en el fondo déspota, a pesar de toda su anterior insignificancia y debilidad; de un Fomá fanfarrón y descarado; de un Fomá subido de pronto a la gloria y la fama, alabado y mimado por una protectora idiota y un protector que siempre y en todo le daba la razón y en cuya casa vivía por fin a cobijo al cabo de muchos años de ir dando tumbos? El carácter del tío debo, por supuesto, explicarlo mejor, ya que de otra forma resultaría incomprensible el éxito de Fomá Fomich. Mientras tanto diré que en Fomá se hizo real aquello que dice el refrán: «Siéntalo a tu mesa y pondrá los pies sobre ella». ¡Bien que recuperó el tiempo perdido! Cuando un espíritu vil es redimido de la opresión, se vuelve él mismo opresor. Fomá había sido oprimido y había sentido de inmediato la necesidad de oprimir; se habían aprovechado de él, y al instante había sentido la necesidad de aprovecharse de otros. Se burlaron de él y al momento nació su necesidad de reunir a su propio grupo de bufones. Se jactaba hasta el colmo del absurdo, se aprovechaba de los demás hasta lo imposible, exigía bombones rellenos de suflé, tiranizaba sin piedad, y su conducta llegó a tales extremos que las buenas gentes, aun no siendo testigos de todas estas felonías, con sólo escuchar hablar de ellas las consideraban obra del demonio, alucinaciones, se persignaban y escupían al suelo.
He hablado ya de mí tío, pero sin explicar su excelente carácter, lo repito, no se comprenderá la descarada entronización de Fomá Fomich en casa ajena ni tampoco la metamorfosis de este bufón en un gran personaje. Y menos aún porque mi tío era bondadoso en extremo, y pese a su apariencia algo tosca era un hombre de refinada delicadeza, de infinita nobleza y probada valentía. Utilizo esta palabra, «valentía», con plena seguridad: no se detenía ante cualquier deber u obligación ni temía obstáculo alguno que se le presentara ante su cumplimiento. Su alma era pura como la de un niño. Y en realidad era un niño de cuarenta años, expansivo a más no poder, siempre alegre, que consideraba ángeles a todos, que se culpaba a sí mismo de los defectos ajenos y exageraba las buenas cualidades de los demás aun cuando no existían. Se lo podía incluir entre las personas nobles y pudorosas que llegan a avergonzarse de sospechar algo malo en los otros, y que se apresuran a dotarlos de todas las virtudes, que se alegran de los éxitos ajenos y viven, pues, constantemente en un mundo ideal; y si en ese mundo tiene lugar un fracaso antes que a nadie se culpan ante todo a sí mismos. Su vocación era sacrificarse por los demás. Algunos lo habrían calificado de pusilánime, débil, falto de carácter. Sin duda era débil y demasiado blando de carácter, pero no por falta de firmeza, sino por su temor a ofender, a actuar cruelmente, por exceso de respeto hacia los otros, hacia el ser humano en general. Diré de paso que era pusilánime y débil exclusivamente cuando se trataba de sus propios intereses, los cuales desdeñaba en extremo, por lo que durante toda su vida fue objeto de burlas, incluso por parte de aquellos por los que sacrificaba esos intereses. Aparte de eso, creo que nunca pensó que pudiera tener enemigos, aunque los tenía, pero como que no se daba cuenta de ello. A los ruidos y gritos en casa los temía más que al fuego, y de inmediato accedía a todo y se sometía a todos. Cedía movido por una especie de bondad o delicadeza tímida «para que...», decía a trompicones, apartando de sí todos los reproches que le hacían por su debilidad y connivencia, «para que... ¡para que todos estén contentos y satisfechos!». Ni que decir tiene que siempre estaba dispuesto a inclinarse ante cualquier influencia honorable; es más, un hábil sinvergüenza podía engañarlo fácilmente y hacerlo participar en algún asunto turbio, presentándoselo, por supuesto, como algo muy honesto. El tío confiaba excesivamente en los demás y eso le llevó a cometer frecuentes errores. Cuando después de muchos sufrimientos se convencía por fin de que el hombre que lo había engañado era un bribón, se culpaba ante todo a sí mismo, a nadie más. Imagínense ahora que de pronto se instala en su apacible casa una idiota caprichosa y loca, inseparable de otro idiota –su ídolo, que hasta aquel entonces había temido únicamente a su general, pero que ahora ya no teme a nadie y hasta siente la necesidad de ser recompensado por todo lo pasado–, una idiota a quien el tío se consideraba obligado a venerar por el simple hecho de que era su madre. Empezaron por convencerlo de inmediato de que era bruto, impaciente, ignorante y, sobre todo, el mayor de los egoístas. Lo más increíble es que la vieja idiota se creía todo lo que sermoneaba. Y creo que Fomá Fomich también lo creía, al menos en parte. Convencieron al tío de que el propio Dios Todopoderoso le había enviado a Fomá para salvar su alma y apaciguar sus desenfrenadas pasiones; de que era vanidadoso, presumía de su riqueza, y de que era capaz de reprochar a Fomá Fomich el que comiera su pan. El pobre tío no tardó en creer firmemente en la dimensión de su propia caída, estando dispuesto a arrancarse los pelos pidiendo perdón...
–Soy yo el culpable, amigo –decía a veces a algunos de sus contertulios–. ¡El único culpable! Hay que tener el doble de delicadeza con un hombre al que favoreces, quiero decir... que yo... ¿Pero qué favor? ¡Otra vez he mentido! Ningún favor. ¡Al contrario, es él quien me hace el favor a mí viviendo en mi casa, no yo a él...! Me acusan de haber dicho que come a costa mía, no lo dije, pero quizá se me escapase algo semejante... Se me va la lengua con frecuencia... Al fin y al cabo el hombre ha sufrido mucho, hizo toda una proeza: durante diez años, olvidando toda ofensa, cuidó de su amigo enfermo... ¡Merece ser recompensado! Y, además, sabe mucho... ¡Es escritor! ¡Un hombre cultísimo y de gran nobleza! En una palabra...
La imagen de Fomá, culto y desdichado, bufón de un señor caprichoso y cruel, destrozaba de dolor e indignación el noble corazón de mi tío. Todas las rarezas de Fomá, su vil proceder, el tío las atribuía a sus padecimientos pasados, a las humillaciones, a su rencor... En su alma tierna y noble había decidido que a un ser tan castigado por el destino no se le podía exigir lo mismo que a una persona normal y corriente; que no sólo había que perdonarlo, sino que por encima de todo había que curar sus heridas con humildad, devolverle las fuerzas y reconciliarlo con la humanidad. Una vez propuesta esa meta, se entusiasmó tanto que perdió completamente la capacidad de percibir en lo más mínimo que su nuevo amigo era una bestia lujuriosa, un egoísta, un vago, un gandul y nada más. Creía a pies juntillas en la sapiencia y genialidad de Fomá. Por cierto, he olvidado decir que el tío veneraba las palabras «ciencia» y «literatura» del modo más ingenuo y dadivoso, aunque él jamás había estudiado nada.
Ésa era una de sus más importantes e inocentes peculiaridades.
–¡Está escribiendo una obra! –decía, andando de puntillas a dos salas de distancia del despacho de Fomá Fomich–. No sé exactamente acerca de qué –añadía, adoptando una pose de misterioso orgullo–, pero seguro, amigo, que es un tomazo, en el mejor sentido de la palabra, claro. Algunos lo entenderán, pero a nosotros nos dejará a dos velas... Parece que trata de ciertas fuerzas productivas, él mismo me lo dijo. Seguro que tiene que ver con la política. ¡Su nombre será famoso! Y nosotros también, gracias a él. En serio, amigo, me lo dijo él...
Sé a ciencia cierta que mi tío, por orden de Fomá, se vio obligado a afeitarse su hermosa barba rubia oscura porque con ella parecía un francés y demostraba poco amor a su patria. Poco a poco Fomá empezó a intervenir en la administración de la hacienda, dando sabios pero terribles consejos. Los campesinos no tardaron en darse cuenta de lo que estaba pasando, de quién era el verdadero amo, y se rascaban con fuerza el cogote. Un día fui testigo de una conversación entre Fomá Fomich y los campesinos. Confieso que la escuché a escondidas. Antes le había oído decir que le gustaba hablar con el «listo mujik6ruso». Fue a la era, les habló de las labores agrícolas, aunque no sabía diferenciar la cebada del trigo, les habló cariñosamente de las sagradas obligaciones del mujik hacia su señor, se refirió brevemente a la electricidad y a la división del trabajo –temas, por supuesto, de los que no tenía la menor idea–, les explicó de qué manera la tierra gira en torno al sol y, por fin, emocionado hasta lo más profundo por su propia elocuencia, acabó hablando de los ministros. Eso lo entendí. Por algo relataba Pushkin aquello de que un papaíto procuraba que su hijo de cuatro años aprendiese a decir «papaíto es tan valiente que el zar quiere mucho a mi papaíto»... ¿Acaso necesitaba este papaíto de un oyente de cuatro años? Los campesinos escuchaban siempre servilmente a Fomá Fomich.
–¿Y tú, padrecito, recibías buena paga del zar? –le preguntó de pronto un viejecillo canoso llamado Arjip Korotki*, destacándose entre los demás, con la evidente intención de halagarlo?
Pero a Fomá Fomich le pareció que la pregunta pecaba de familiaridad y él no podía soportar las familiaridades.
–¿Y a ti qué te importa, torpón? –contestó, mirando con desprecio al pobre hombre?–. ¿Y para qué me pones delante tu hocico? ¿Acaso quieres que escupa en él?
Fomá Fomich siempre hablaba en ese tono con el «listo mujik ruso».
–Pero padre7... –intervino otro hombre–, nosotros somos gente ignorante. A lo mejor tú eres comandante, o coronel, o hasta su excelencia, pero no sabemos con qué título llamarte.
–¡Torpón! –repitió Fomá Fomich, aunque suavizando el tono–. Hay salarios y salarios, cabeza de alcornoque. Algunos no reciben nada aunque sean generales, lo que significa que no lo merecen, que no aportan nada al zar. Pero yo recibía veinte mil cuando trabajé con un ministro y no los cogía porque servía por honor, tenía mis propios recursos. Donaba mi salario a los centros de enseñanza y luego a las víctimas del incendio de Kazán.
–¡Anda! ¿Entonces fuiste tú, padrecito, quien reconstruyó Kazán? –continuó admirado el mujik.
En general todos ellos admiraban a Fomá Fomich.
–Sí, colaboré en eso –respondió Fomá desganado, como si le fastidiara mantener un diálogo como «aquél» con una persona como «aquélla».
Con el tío las conversaciones eran de otro tipo.
–¿Cómo era usted antes? –decía por ejemplo Fomá, arrellanándose en un cómodo sillón después de una abundante comida, mientras un criado de pie detrás del sillón debía espantarle las moscas con una rama fresca de tilo–. ¿Qué carácter tenía antes de que yo apareciese? Porque yo prendí en usted la chispa del fuego celeste que ahora arde en su alma. ¿Prendí yo en usted esa chispa o no? Responda: ¿prendí yo esa chispa o no?
A decir verdad, ni él mismo sabía por qué hacía aquella pregunta. Pero el mutismo y la turbación del tío le enfurecieron al instante. Él, que antes había sido paciente y temeroso, ahora estallaba como la pólvora ante la más mínima contradicción. El silencio del tío le parecía una ofensa y entonces insistía en obtener una respuesta.
–Haga el favor de contestar: ¿arde esa chispa en usted o no?
El tío duda, indeciso, y no sabe por dónde salir.
–Permítame recordarle que estoy esperando –puntualizaba Fomá con voz rencorosa.
–¡Mais répondez donc, Yegórushka!8 –interviene la generala encogiéndose de hombros.
–Vuelvo a preguntar: ¿arde en usted esa chispa o no? –repite despectivamente Fomá, al tiempo que toma un bombón de la bombonera que, por orden de la generala, siempre le ponen delante en la mesa.
–¡Te juro, por Dios, Fomá, que no lo sé! –responde por fin el tío, mirándolo desesperado–. Algo así debe de haber... Más vale que no me preguntes, a lo mejor se me escapa algo que no debo...
–¡Muy bien! Según usted, soy tan insignificante que no merezco respuesta. ¿No es eso lo que quería decir? Bueno, pues que así sea, que yo no sea nadie.
–¡Dios mío, Fomá, eso no es así! ¿Cuándo he dicho yo eso?
–Eso es, precisamente, lo que ha querido decir.
–¡Te juro que no!
–¡Bueno, pues entonces yo miento! Según usted, me culpa de buscar intencionadamente un pretexto para reñir. Pues que así sea, no importa, que eso se junte a todas las demás ofensas, yo lo soportaré todo...
–Mais, mon fils... –grita la generala asustada.
–¡Fomá Fomich! ¡Mamaíta! –exclama el tío, desesperado–. ¡Os juro por Dios que no soy culpable! ¿Acaso se me ha escapado eso sin querer? No me mires así, Fomá. Soy un idiota, yo mismo lo sé, y a veces me escucho decir cosas que no quiero. ¡Lo sé, Fomá, lo sé muy bien! No hace falta que me lo digas –continúa, agitando las manos–. Hasta los cuarenta años viví pensando que era... pues... pensaba, hasta que te conocí, que era un hombre... un hombre como es debido. Y hasta ahora no me había dado cuenta de que era más pecador que un chivo, un egoísta de primera, ¡y con tantos pecados que es un milagro que la tierra me aguante!
–¡Sí, en efecto, es usted un egoísta! –asiente Fomá Fomich satisfecho.
–¡Sí, ahora también yo comprendo que soy egoísta! ¡Pero eso se acabó! ¡Me enmendaré y seré mejor!
–¡Dios lo quiera! –concede Fomá Fomich, suspirando devotamente y levantándose del sillón para ir a dormir la siesta. Fomá Fomich siempre se echa una cabezadita después de comer.
Para terminar este capítulo, permitidme hablar de mis relaciones personales con mi tío y explicar cómo me vi de pronto frente a frente con Fomá Fomich, metido, sin saber cómo ni cuándo, en la vorágine de los más importantes sucesos que tuvieron lugar en la bendita aldea de Stepánchikovo. Así pues, es mi intención poner fin a mi preámbulo y pasar directamente al relato.
Siendo niño quedé huérfano y solo en el mundo, y mi tío sustituyó a mi padre, pagó toda mi educación de su bolsillo e hizo por mí lo que no siempre hace un padre carnal. Desde el primer día que me llevó a su lado me encariñé con él. Yo tenía entonces diez años y recuerdo que enseguida nos compenetramos y nos comprendimos a la perfección el uno al otro. Juntos jugábamos a la peonza y una vez robamos la cofia a una señora anciana de mal genio que era pariente nuestra. Até de inmediato la cofia a la cola de una cometa de papel que solté y se perdió entre las nubes. Pasados muchos años vi a mi tío de nuevo ya en San Petersburgo, donde yo acababa entonces mi periodo educativo pagado por él. Aquella vez me apegué a él con toda la pasión de la juventud: había algo noble, dulce, franco, divertido e ingenuo al máximo en su carácter que me asombraba y atraía a todos hacia él. Al licenciarme en la universidad me quedé algún tiempo viviendo en Petersburgo, sin ocuparme en nada y, como ocurre con frecuencia entre los jóvenes, convencido de que a no mucho tardar haría algo extraordinariamente significativo, incluso grandioso. No quería abandonar Petersburgo. Me escribía con mi tío pocas veces, y casi siempre cuando necesitaba dinero, que él jamás me negaba. Mientras tanto, escuché decir a un criado del tío, que pasaba por la ciudad a hacer unos recados, que en Stepánchikovo ocurrían cosas sorprendentes. Esos primeros rumores me interesaron y extrañaron. Empecé a escribir a mi tío con más frecuencia, pero sus respuestas eran siempre extrañas y confusas, y en cada carta procuraba referirse únicamente a mis estudios científicos, esperando que yo tuviera por delante mucho que recorrer en el camino de la ciencia y enorgulleciéndose de los muchos éxitos que iba a alcanzar. De pronto, después de un silencio bastante largo, recibí de él una carta sorprendente, distinta de todas las anteriores. Estaba llena de extrañas alusiones y de tal cúmulo de contradicciones que al principio no comprendí casi nada. Lo único evidente era que su autor se encontraba muy angustiado. Una sola cosa quedaba clara en esa carta: el tío me proponía seriamente, casi me suplicaba, que me casara lo antes posible con una antigua pupila suya, hija de un pobre funcionario provincial llamado Yezhevikin*, la cual había estudiado en un excelente centro de Moscú, costeado por él, y que era en la actualidad la niñera de sus hijos. Decía en su carta que la joven era muy desgraciada, que yo podía hacerla feliz, que por mi parte sería incluso un acto de gran generosidad, apelaba a la nobleza de mi corazón y prometía darle una dote. Hablaba, sin embargo, de la dote con cierto misterioso temor y terminaba la carta suplicándome que mantuviera todo esto en el mayor de los secretos. La carta me impresionó tanto que al final empecé a marearme. ¿A qué joven como yo, recién salido como el que dice del cascarón, no le habría afectado tal ofrecimiento, aunque sólo fuera, por decirlo de algún modo, en su lado romántico? Además, oí decir que la joven gobernanta era guapísima. Sin saber qué decisión tomar, escribí de inmediato al tío diciéndole que me ponía en marcha hacia Stepánchikovo. Aunque en su misma carta él me mandaba dinero para hacer el camino, lleno de dudas e incluso de temor, retrasé el viaje tres semanas. De pronto y por casualidad me encontré a un antiguo compañero del ejército de mi tío, que regresaba del Cáucaso a Petersburgo y había pasado por Stepánchikovo. Era un hombre de edad madura, juicioso, solterón empedernido. Me habló con indignación de Fomá Fomich y me informó de una circunstancia que yo en aquel entonces ignoraba por completo. Me dijo que Fomá Fomich y la generala se proponían casar a mi tío con una solterona rara, más que madura y casi débil mental, con una biografía más que extraña y una dote de medio millón; que la generala había convencido a esta solterona de que casi eran parientes y en consecuencia la había alojado en su casa; que mi tío, naturalmente, estaba desesperado, pero que al parecer el medio millón de la dote acabaría tal vez por convencerlo; que al final las dos cabezas pensantes, la generala y Fomá Fomich, de mutuo acuerdo, perseguían a la pobre e indefensa niñera de los hijos del tío y procuraban echarla de la casa valiéndose de todos los medios, creyendo, probablemente, que el coronel se enamoraría de ella, si es que no lo había hecho ya. Estas últimas palabras me sorprendieron. Por lo demás, a todas mis preguntas sobre si el tío estaba enamorado o no, el hombre no podía o no quería darme una respuesta concreta. Era parco en palabras, y resultaba evidente que evitaba los pormenores. Me quedé pensativo: ¡esas noticias contradecían tanto la carta de mi tío y su propuesta...! Pero no había tiempo que perder y decidí irme a Stepánchikovo, deseando no sólo consolar y persuadir al tío, sino incluso salvarle de una boda odiada con una vieja solterona y, finalmente –puesto que según mi conclusión final era que el amor del tío no era más que una ridícula invención de Fomá Fomich–, hacer feliz a una joven desgraciada, aunque también, claro, interesante, pidiéndole su mano para que se casara conmigo, etcétera, etcétera. Poco a poco me fue llegando la inspiración y me animé tanto que, como era joven y estaba ocioso, pasé de las dudas al extremo opuesto: empecé a arder en deseos de realizar diversas proezas y hazañas. Hasta tuve la impresión de que, con aquel noble sacrificio, demostraría una extraordinaria magnanimidad haciendo feliz a un ser encantador e inocente. En una palabra, recuerdo que durante todo el viaje me sentí muy satisfecho de mí mismo. Estábamos en julio, el sol brillaba esplendoroso y alrededor de mí se extendía el infinito espacio de los campos con el trigo casi maduro... ¡Llevaba tanto tiempo recluido en Petersburgo que tenía la sensación de que sólo en ese momento veía el mundo de verdad!
1. Para el significado jocoso de muchos de los apellidos que Dostoyevski da a los personajes de la novela, remitimos al listado que figura al final del volumen. En adelante se los significará con un asterisco la primera vez que aparezcan en el texto. (N. de la T.)
2. Versta: medida de longitud rusa, actualmente en desuso, equivalente a 1.066,8 metros. (N. de la T.)
3. Almas: se ha dejado el término equivalente en castellano, ya que así se decía muchas veces en el ruso del siglo XIX en lugar de «siervos». (N. de la T.)
4. Iliusha: diminutivo de Iliá. (N. de la T.)
5. Sáshenka: diminutivo de Alexandra, al igual que Sasha y Sáshurka, como se verá más adelante. (N. de la T.)
6. Mujik: término masculino coloquialmente utilizado en ruso para referirse a los hombres de campo. (N. de la T.)
7. Padre, padrecito: términos habituales con que los siervos se dirigían a las personas de mayor rango, y en especial a sus señores. Con frecuencia también en diálogos para indicar familiaridad. (N. de la T.)
8. Yegórushka: diminutivo de Yegor. (N. de la T.)

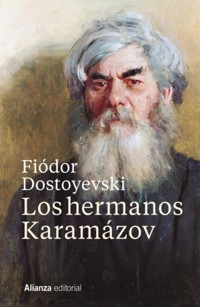





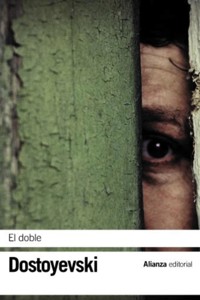


![El jugador [Edición ilustrada] - Fiódor Dostoyevski - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/0b0a43a548a694069d6266100c4be6e3/w200_u90.jpg)