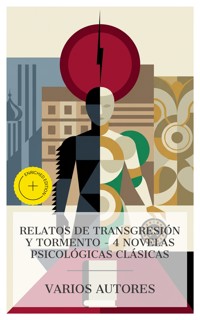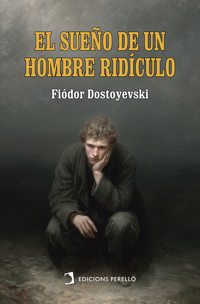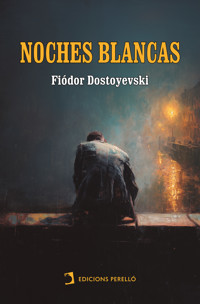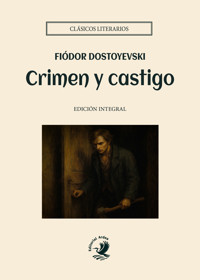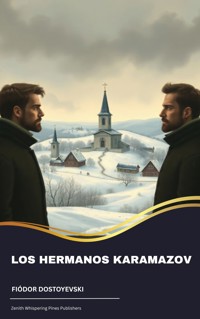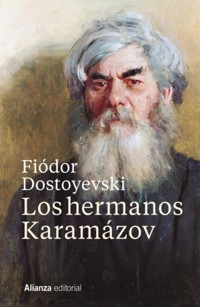
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 13/20
- Sprache: Spanisch
Escrita entre 1879 y 1880, Los hermanos Karamázov es la última novela que escribió Fiódor Dostoyevski (1821-1881) y supone una síntesis de todas las inquietudes existenciales del autor. Su compleja galería de personajes está presidida por Fiódor Karamázov, el padre, ruin, hipócrita, avaro, cínico y libertino, y por sus descendientes: Dmitri, sensual, orgulloso y cruel, pero también generoso y capaz de rasgos de bondad y sacrificio; Iván, un intelectual escéptico que niega la existencia de Dios y el amor al prójimo; Aliosha, un cristiano místico que opone al humanitarismo revolucionario y al nihilismo el amor a Dios y al prójimo, aunque tampoco es inmune a las sensaciones turbias que lo invaden, y finalmente Smerdiakov, el cínico y perverso hijo natural, carente de todo sentido de responsabilidad moral. La obra, que tiene uno de sus puntos culminantes con el célebre relato del Gran Inquisidor, refleja una concepción del hombre como campo de batalla en el que luchan Dios y el Diablo, el bien y el mal. Traducción de Augusto Vidal
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1899
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fiódor Dostoyevski
Los hermanos Karamázov
Traducción de Augusto Vidal
Índice
Prólogo del autor
Primera parte
Libro primero. Historia de una familia
1. Fiódor Pávlovich Karamázov
2. Se desentiende de su primer hijo
3. Segundas nupcias y segundos hijos
4. El tercer hijo: Aliosha
5. Los startsi
Libro segundo. Una reunión inoportuna
1. La llegada al monasterio
2. El viejo bufón
3. Mujeres creyentes
4. Una dama de poca fe
5. ¡Así sea! ¡Así sea!
6. ¡Por qué vive un hombre como éste!
7. Un seminarista ambicioso
8. El escándalo
Libro tercero. Los lujuriosos
1. En el pabellón de la servidumbre
2. Lizaveta Smerdiáschaia
3. Confesión de un corazón ardiente. En verso
4. Confesión de un corazón ardiente. En anécdotas
5. Confesión de un corazón ardiente. «Patas arriba»
6. Smerdiakov
7. Una controversia
8. Ante la copa de coñac
9. Los lujuriosos
10. Las dos mujeres reunidas
11. Otra reputación perdida
Segunda parte
Libro cuarto. Los desgarramientos
1. El padre Ferapont
2. En casa de su padre
3. Encuentro con los escolares
4. En casa de las Jojlakov
5. Desgarramiento en el salón
6. Desgarramiento en la isba
7. Y al aire libre
Libro quinto. Pro y contra
1. Esponsales
2. Smerdiakov y su guitarra
3. Los hermanos traban conocimiento
4. La rebelión
5. El Gran Inquisidor
6. Todavía reina la oscuridad
7. «Con un hombre inteligente, da gusto hablar»
Libro sexto. Un monje ruso
1. El stárets Zosima y sus visitantes
2. De la vida del stárets Zosima, monje sacerdote y asceta, muerto en la paz del Señor, según redacción hecha a base de sus propias palabras por Alexéi Fiódorovich Karamázov
3. De las lecciones y enseñanzas del stárets Zosima
Tercera parte
Libro séptimo. Aliosha
1. Un vaho pestilente
2. Un momento así
3. La cebollita
4. Caná de Galilea
Libro octavo. Mitia
1. Kuzmá Samsónov
2. Liagavi
3. Las minas de oro
4. En la oscuridad
5. Súbita decisión
6. ¡Aquí estoy!
7. El anterior e indiscutible
8. Delirio
Libro noveno. Instrucción del sumario
1. El funcionario Perjotin comienza a hacer carrera
2. Alarma
3. Las tribulaciones de un alma. Primera tribulación
4. Segunda tribulación
5. Tercera tribulación
6. El fiscal desconcierta a Mitia
7. El gran secreto de Mitia. Se ríen de él
8. La declaración de los testigos. Un angelito
9. Se llevan a Mitia
Cuarta parte
Libro décimo. Los niños
1. Kolia Krasotkin
2. Chiquillos
3. El escolar
4. Zhuchka
5. Junto a la camita de Iliusha
6. Precoz desarrollo
7. Iliusha
Libro undécimo. El hermano Iván Fiódorovich
1. En casa de Grúshenka
2. El piececito enfermo
3. Un diablillo
4. El himno y el secreto
5. ¡No eres tú, no eres tú!
6. Primera entrevista con Smerdiakov
7. Segunda entrevista con Smerdiakov
8. Tercera y última entrevista con Smerdiakov
9. El diablo. La pesadilla de Iván Fiódorovich
10. «Es él quien lo ha dicho»
Libro duodécimo. Un error judicial
1. El día aciago
2. Testigos peligrosos
3. El dictamen médico y una libra de avellanas
4. La suerte sonríe a Mitia
5. Catástrofe repentina
6. Discurso del fiscal. Descripción
7. Apreciación histórica
8. Disertación sobre Smerdiakov
9. Psicología a todo vapor. La troika al galope. Fin del discurso del fiscal
10. Discurso del abogado defensor. Un arma de dos filos
11. No había dinero. No ha habido robo
12. Tampoco ha habido asesinato
13. Un adulterador del pensamiento
14. Los mujiks no dieron su brazo a torcer
Epílogo
1. Proyectos para salvar a Mitia
2. Por un momento la mentira se hizo verdad
3. Entierro de Iliúshechka. Discurso junto a la piedra
Créditos
A Anna Grigórievna Dostoyevski
En verdad, en verdad os digo: si el grano detrigo que cae en la tierra no muere, quedasolo; pero si muere, da mucho fruto.
Evangelio de San Juan, XII, 24
Prólogo del autor
Al dar comienzo a la biografía de mi héroe, Alexéi Fiódorovich Karamázov, experimento cierta perplejidad. En efecto: aunque llamo a Alexéi Fiódorovich mi héroe, sé muy bien que no es, de ningún modo, un gran hombre, y preveo por ello inevitables preguntas poco más o menos como éstas: «¿Pero qué tiene de notable su Alexéi Fiódorovich, para que lo haya elegido usted como héroe suyo? ¿Ha hecho algo extraordinario? ¿De quién y a santo de qué es conocido? ¿Por qué yo, como lector, he de perder el tiempo estudiando los hechos de su vida?».
Esta última pregunta es la más temible, pues a ella sólo puedo responder: «Quizá lo vean ustedes mismos leyendo la novela». Pero ¿y si leen la novela y no lo ven, si no están de acuerdo en que mi Alexéi Fiódorovich es un hombre notable? Hablo así porque preveo, con pena, que sucederá lo que digo. Para mí, Alexéi Fiódorovich es un hombre notable, pero dudo decididamente que logre demostrarlo al lector. El caso, sin duda, es que se trata también de un hombre de acción, pero de un hombre de acción indefinido, que no se ha manifestado con claridad. De todos modos, sería raro exigir de los hombres claridad en un tiempo como el nuestro. Una cosa, quizás, es bastante indudable: se trata de un hombre raro, hasta estrafalario. Pero el ser estrafalario más bien perjudica que da derecho a la atención, sobre todo cuando la gente se esfuerza por relacionar los casos particulares y encontrar aunque sólo sea un sentido general a la confusión común. Lo estrafalario, casi siempre, es el caso particular y marginal. ¿No es así? Ahora bien, si no están de acuerdo con esta última tesis y responden: «no es así» o «no siempre es así», entonces yo, quizá, me anime pensando en el significado de mi héroe Alexéi Fiódorovich. Pues lo estrafalario no sólo «no es siempre» el caso particular y marginal, sino que, por el contrario, a veces contiene el meollo del conjunto, mientras que las demás personas de su época, temporalmente y sin saber por qué, se han desprendido de él como arrastrados por alguna ráfaga de viento.
De todos modos, no era mi intención entrar en estas explicaciones tan poco interesantes y confusas, sino comenzar simplemente sin prefacio alguno, pues me decía: si la obra gusta, la leerán de todos modos; pero el mal está en que la biografía que ofrezco es una, y las novelas son dos. La novela principal es la segunda, que trata de lo que hace mi héroe ya en nuestro tiempo, o sea, en nuestro momento actual, el que está transcurriendo. En cambio, la primera novela sucedió hace ya trece años1, y casi no es novela, sino tan sólo un momento de la primera juventud de mi héroe. No me es posible prescindir de esta primera novela, pues sin ella resultarían incomprensibles muchas cosas de la segunda. Pero de este modo aún se complica más mi dificultad inicial: si yo mismo, es decir, el biógrafo, entiendo que hasta una sola novela quizá resultaría excesiva para un personaje tan modesto e indefinido, ¿qué no será presentarse con dos, y cómo explicar tanto atrevimiento por parte mía?
Perdido en la resolución de estas cuestiones, me decido a prescindir de ellas sin darles solución alguna. Desde luego, el lector perspicaz ha adivinado ya, hace mucho, que a eso me inclinaba desde el principio y se sentirá enfadado conmigo porque estoy gastando en vano palabras inútiles y un tiempo precioso. A ello responderé ya con exactitud: he gastado palabras inútiles y un tiempo precioso, en primer lugar, por cortesía; y en segundo lugar, por astucia; de todos modos, dirán, alguna advertencia previa ha hecho. Por otra parte, estoy hasta contento de que mi novela se haya dividido por sí misma en dos relatos «manteniendo la unidad esencial del todo»; el propio lector decidirá si vale la pena empezar el segundo relato cuando conozca el primero. Desde luego, nada obliga a nadie, es posible dejar el libro después de leer las dos primeras páginas del primer relato para no volver a abrirlo. Pero hay lectores atentos que, sin duda alguna, desearán leer el libro hasta el final para no errar en su imparcial juicio; así ocurrirá, por ejemplo, con todos los críticos rusos. Ante tales lectores siento, de todos modos, cierto alivio en el corazón: a pesar de toda su exactitud y escrupulosidad, les ofrezco el pretexto más legítimo para dejar el relato en el primer episodio de la novela. Y éste es todo el prólogo. Estoy completamente de acuerdo con que es superfluo, pero como ya está escrito, que quede.
Y ahora, manos a la obra.
1. Dostoyevski solía señalar con bastante exactitud el tiempo en que se desarrolla la acción de sus novelas. Escribió el prólogo de Los hermanos Karamázov en 1878 y se publicó en 1879. Sitúa, pues, su narración en 1865-1866. Un hecho histórico permite confirmarlo y puntualizarlo: el tribunal que juzga a Dmitri Karamázov es un tribunal de jurados, institución creada en 1864, pero que no empezó a actuar hasta abril de 1866.
La segunda novela «y principal» a que hace referencia Dostoyevski debía de ser una continuación de Los hermanos Karamázov, en la cual iba a describirse la actuación de Aliosha a últimos de la década del sesenta y principios de la siguiente. Aliosha tenía que ser ya un hombre maduro que habría sufrido un complejo drama anímico con Lisa Jojlakova. En su búsqueda de la verdad, iba a cometer un crimen político y acabaría ejecutado.
Primera parte
Libro primero
Historia de una familia
1.Fiódor Pávlovich Karamázov
Alexéi Fiódorovich Karamázov era el tercer hijo de un terrateniente de nuestro distrito, Fiódor Pávlovich Karamázov, tan conocido en su tiempo (y aún hoy se le recuerda) por su fin trágico y oscuro, acaecido hace exactamente trece años y del que hablaré en su lugar. Ahora, de este «terrateniente» (como le llamaban en nuestro distrito, pese a que casi nunca había vivido en sus tierras) diré tan sólo que era un tipo raro, aunque hombres así se encuentran, a pesar de todo, con bastante frecuencia; era el tipo del hombre no sólo ruin y disoluto, sino, a la vez, torpe, aunque de aquellos torpes que saben componer a las mil maravillas sus asuntos de intereses y únicamente, al parecer, tales asuntos. Había empezado casi sin nada, como un terrateniente de los más insignificantes, amigo de comer en mesa ajena, empeñado en hacer vida de gorrón; sin embargo, al morir, resultó que tenía hasta cien mil rublos en dinero contante y sonante. Al mismo tiempo, siguió siendo toda su vida uno de los hombres más torpemente insensatos de nuestro distrito. Lo repito una vez más: no es cuestión de estupidez, la mayoría de estos insensatos son bastante inteligentes y astutos; son, precisamente, de una torpeza peculiar, nacional.
Se había casado dos veces y tenía tres hijos; el mayor, Dmitri Fiódorovich, era de la primera esposa, y los otros dos, Iván y Alexéi, de la segunda. La primera esposa de Fiódor Pávlovich pertenecía al noble linaje de los Miúsov, bastante rico y distinguido, formado también por propietarios de nuestro distrito. ¿Cómo pudo ocurrir que una joven con dote, hermosa además, y por añadidura de las de despierta inteligencia —tan frecuentes entre nosotros en la generación actual, aunque ya se daban en el pasado—, se casara con un insignificante «maula», como entonces todo el mundo le llamaba? No me entretendré en explicarlo. Les diré que conocí a una joven, de la penúltima generación «romántica», la cual, después de varios años de enigmático amor por un señor con quien, dicho sea de paso, siempre se habría podido casar muy tranquilamente, acabó sin embargo inventándose un sinfín de obstáculos insuperables, y una noche de tempestad se arrojó por una alta orilla, parecida a un acantilado, a un río bastante profundo y rápido, en el que pereció decididamente a causa de sus propios antojos, tan sólo para asemejarse a la Ofelia shakesperiana, hasta tal punto que si aquel acantilado, señalado y preferido por ella desde hacía mucho tiempo, no hubiera sido tan pintoresco y en su lugar hubiera habido una prosaica orilla baja, no se habría producido, quizás, el suicidio. El hecho es verdadero, y hay motivos para creer que en nuestra vida rusa, durante las dos o tres generaciones últimas, ha habido no pocos casos como éste o de la misma naturaleza. De modo análogo, el proceder de Adelaída Ivánovna Miúsova fue también un eco de ideas ajenas y una excitación de la mente cautiva2. Quizá se propuso dar fe de su independencia como mujer, yendo contra los convencionalismos sociales, contra el despotismo de su linaje y de su familia, mientras que la complaciente imaginación la convenció —supongámoslo por un instante— de que Fiódor Pávlovich, pese a su título de gorrista, era uno de los hombres más audaces y divertidos de aquella época de transición hacia todo lo mejor, cuando en realidad no era más que un bufón maligno. La sal y la pimienta se dieron aún en el hecho de que hubo rapto, lo que cautivó el ánimo de Adelaída Ivánovna. Fiódor Pávlovich, por su parte, hasta por su posición social, estaba muy inclinado, entonces, a semejantes aventuras, pues le consumía el afán de hacer carrera como fuese; y eso de entrar a formar parte de una buena familia y recibir una dote resultaba muy seductor. Por lo que respecta al amor, parece que no lo había ni por parte de la novia ni por parte de él, pese a la belleza de Adelaída Ivánovna. Este caso fue, quizás, el único en su género en la vida de Fiódor Pávlovich, hombre en extremo lujurioso, dispuesto al instante a pegarse a unas faldas, cualesquiera que fuesen, con tal que le hicieran un signo. Pues bien, aquélla fue la única mujer que no le produjo en los sentidos ninguna impresión especial.
Inmediatamente después del rapto, en un abrir y cerrar de ojos, Adelaída Ivánovna se dio cuenta de que su marido le inspiraba sólo desprecio, nada más. De modo que las consecuencias del matrimonio se pusieron de manifiesto con una extraordinaria rapidez. Pese a que la familia se resignó a lo sucedido, incluso bastante pronto, y entregó la dote a la fugitiva, los esposos comenzaron a llevar una vida en extremo desordenada, llena de violentas escenas entre ellos. Contaban que la joven esposa se mostró mucho más noble y digna que Fiódor Pávlovich, quien, como ahora se sabe, le sustrajo de una vez todo el dinero, los veinticinco mil rublos que ella acababa de recibir, de modo que para Adelaída Ivánovna fue como si, desde entonces, aquellos miles de rublos se le hubieran caído al río. En cuanto a una aldehuela y a una casa bastante buena de la ciudad, que también le correspondieron en la dote, Fiódor Pávlovich procuró con todas sus fuerzas, durante largo tiempo, que las pusiera a su nombre mediante algún documento apropiado, y seguramente se habría salido con la suya aunque sólo hubiera sido, digamos, por el desprecio y repugnancia que provocaba en su esposa con amenazas y súplicas constantes, por fatiga moral, por el deseo de librarse de él. Mas, por suerte, intervino la familia de Adelaída Ivánovna y paró los pies al granuja. Se sabe positivamente que no eran raras las peleas entre los esposos, pero según lo que se contaba quien pegaba no era Fiódor Pávlovich, sino Adelaída Ivánovna, dama arrebatada, valiente, morena, impaciente, dotada de notable fuerza física. Por fin, abandonó la casa y huyó con un maestro seminarista medio muerto de miseria, dejando en manos de Fiódor Pávlovich a un niño de tres años, Mitia3. En un dos por tres, Fiódor Pávlovich organizó en su casa un verdadero harén y escandalosas borracheras; aprovechaba los entreactos para recorrer poco menos que la provincia entera, quejándose compungido, a todos y a cada uno, de que Adelaída Ivánovna le hubiera abandonado; además, contaba tales detalles de su vida conyugal que habría debido de avergonzarse como esposo. Habríase dicho que le resultaba agradable y hasta halagador representar ante todos su ridículo papel de marido engañado, y pintar los detalles de su ofensa hasta recargando las tintas. «Podríamos pensar, Fiódor Pávlovich, al verle tan contento, a pesar de su desgracia, que ha recibido usted una graduación», le decían los chuscos. Muchos hasta añadían que a él le gustaba presentarse con su renovado aspecto de bufón, y que adrede, para que se rieran más, aparentaba no darse cuenta de su cómica situación. De todos modos, quizá todo esto era en él ingenuo. Finalmente, logró descubrir la pista de su fugitiva. Resultó que la pobre estaba en Petersburgo, adonde había ido a parar con su seminarista y donde se había entregado sin reservas a la más completa «emancipación». Inmediatamente, Fiódor Pávlovich empezó a hacer gestiones y a prepararse para ir a Petersburgo sin que, desde luego, ni él mismo supiera con qué fin. La verdad es que entonces quizá se habría puesto en marcha; pero después de haber tomado tal decisión, consideró en seguida que gozaba de un especial derecho y, para animarse, antes de ponerse en camino se entregó de nuevo a una borrachera sin freno. Y he aquí que, entonces, la familia de su esposa tuvo noticia de que Adelaída Ivánovna había muerto en Petersburgo. Se dijo que, al parecer, había fallecido de repente, en algún desván, del tifus según una versión, o de hambre según otra. Fiódor Pávlovich estaba borracho cuando se enteró de la muerte de su esposa; dicen que salió corriendo a la calle y, alzando los brazos al cielo, se puso a gritar lleno de alegría: «Ahora despides a tu siervo»4; pero según otros, lloró desconsoladamente, como un niño, hasta tal punto que, aseguran, daba incluso pena mirarle a pesar de la repugnancia que provocaba. Es muy posible que las dos cosas fueran ciertas, es decir, que se alegrara de su liberación y que llorase por su liberadora, todo a la vez. En la mayor parte de los casos, la gente, incluso la mala gente, es mucho más ingenua y bondadosa de lo que nosotros nos figuramos. Sí, y también nosotros lo somos.
2. «... excitación de la mente cautiva»: expresión tomada de la poesía de Lérmontov «No creas, no te creas, joven soñador...» (1839).
3. Diminutivo de Dmitri; otros diminutivos del nombre que se emplean en la novela: Mítenka, Mitka (familiar, con un matiz despectivo) y Mitri.
4. San Lucas, II, 29.
2.Se desentiende de su primer hijo
Desde luego, es posible imaginarse qué clase de educador y de padre podía ser un hombre semejante. Como padre, le ocurrió precisamente lo que debía ocurrir, o sea, abandonó de manera total y absoluta al hijo que había tenido de Adelaída Ivánovna, y no porque le odiara o movido por algún sentimiento de esposo ofendido, sino simplemente porque se olvidó del hijo por completo. Mientras Fiódor Pávlovich hastiaba a todo el mundo con sus lágrimas y quejas y convertía su casa en un burdel, al pequeño Mitia, de tres años, lo recogió Grigori, fiel criado de la casa, y de no haber sido por este criado, quizá no habría habido quien cambiara la camisita al pequeñuelo. Sucedió, además, que la familia materna del niño, al parecer, también se olvidó de él al principio. El abuelo del niño, es decir, el propio señor Miúsov, padre de Adelaída Ivánovna, ya había muerto; su viuda, la abuela de Mitia, que se había establecido en Moscú, estaba muy enferma; las hermanas de Adelaída Ivánovna se habían casado, de modo que casi durante todo un año Mitia quedó al cuidado de Grigori y tuvo que vivir con él en la isba de la servidumbre. Por otra parte, aun cuando el padre se hubiera acordado del niño (la verdad es que no podía ignorar su existencia), lo habría mandado otra vez a la isba, pues el pequeño habría sido un estorbo para sus orgías. Pero sucedió que regresó de París un primo hermano de Adelaída Ivánovna, Piotr Alexándrovich Miúsov, quien, después, vivió muchos años seguidos en el extranjero, pero que entonces era aún muy joven y se distinguía entre todos los Miúsov. Piotr Alexándrovich fue un hombre culto, un hombre de la capital, familiarizado con el extranjero, europeo toda su vida y, a fin de cuentas, de ideas liberales, tal como se estiló en los años cuarenta y cincuenta. En el transcurso de su carrera, mantuvo relación con muchas personas liberalísimas de su época, en Rusia y en el extranjero; conoció personalmente a Proudhon y a Bakunin, y se complacía sobre todo en recordar y contar, ya al final de sus vueltas por el mundo, lo que sucedió en París durante los tres días de la revolución de febrero de 1848, dando a entender que él mismo había participado, poco menos, en la lucha de las barricadas. Constituía éste uno de los recuerdos más luminosos de su juventud. Piotr Alexándrovich era un hombre de posición económica independiente, poseía cerca de unas mil almas, según el modo antiguo de contar. Su espléndida finca se encontraba a la salida misma de nuestra pequeña ciudad y limitaba con las tierras de nuestro famoso monasterio, con el que Piotr Alexándrovich, ya en sus años juveniles, no bien hubo recibido la herencia, empezó un interminable proceso sobre ciertos derechos de pesca en el río o de hacer leña en el bosque, no lo sé con exactitud, pues consideró incluso como su deber cívico y de hombre ilustrado abrir el proceso contra los «clericales». Después de haber oído la historia de Adelaída Ivánovna, a la que naturalmente recordaba y en la que hasta se había fijado, en otro tiempo; y enterado de la existencia de Mitia, Piotr Alexándrovich, pese a toda su indignación juvenil y a su desprecio por Fiódor Pávlovich, se metió en el asunto. Fue entonces cuando le conoció. Le declaró sin ambages que deseaba hacerse cargo de la educación de Mitia. Contaba luego, largamente, como rasgo característico de Fiódor Pávlovich, que cuando comenzó a hablarle del niño, aquél estuvo un buen rato haciendo ver que no comprendía en absoluto de qué niño se trataba y hasta hizo como si se sorprendiera de tener en su casa, no sabía dónde, un hijo pequeño. Aun admitiendo que en el relato de Piotr Alexándrovich pudiera haber alguna exageración, lo que éste contaba debía de tener algún parecido con la verdad. En efecto, durante toda su vida Fiódor Pávlovich fue amigo de hacerse el interesante, de representar ante una persona, súbitamente, un papel inesperado, a veces sin necesidad alguna e incluso en perjuicio de sí mismo, como por ejemplo en el presente caso. Este rasgo, de todos modos, es propio de muchísima gente, incluso de personas en alto grado inteligentes, no ya de un Fiódor Pávlovich. Piotr Alexándrovich llevó el asunto con mucho entusiasmo y hasta fue nombrado (junto con Fiódor Pávlovich) tutor del niño, pues a pesar de todo quedaban de la madre una pequeña finca, una casa y tierras. Mitia pasó a vivir en casa del primo hermano de su madre, pero como éste no tenía familia propia y, no bien hubo puesto en orden el cobro de las rentas de sus fincas, se apresuró a volver a París por mucho tiempo, el niño se dejó al cuidado de una de las primas hermanas de su madre, una señora de Moscú. Sucedió que también Piotr Alexándrovich, al familiarizarse con la vida de París, se olvidó del niño, sobre todo cuando estalló aquella revolución de febrero que tanto impresionó su imaginación y que ya no pudo olvidar en toda su vida. La señora de Moscú murió y Mitia pasó a una de sus hijas casadas. Parece ser que luego incluso cambió por cuarta vez de nido. No voy a extenderme ahora en esta cuestión, ya que aún es mucho lo que habrá que contar acerca de este primogénito de Fiódor Pávlovich; ahora me ciño tan sólo a los datos más indispensables, sin los cuales ni siquiera podría dar comienzo a la novela.
En primer lugar, Dmitri fue el único de los tres hijos de Fiódor Pávlovich que creció convencido de que, a pesar de todo, poseía ciertos bienes de fortuna y de que, llegado a la mayoría de edad, sería independiente. Su infancia y juventud transcurrieron de manera desordenada: no acabó los estudios en el colegio; ingresó luego, casualmente, en una escuela militar, se encontró después en el Cáucaso, sirvió en el ejército, se batió en duelo, fue degradado, sirvió de nuevo en el ejército, la corrió mucho y derrochó relativamente mucho dinero. De Fiódor Pávlovich no recibió nada hasta llegar a la mayoría de edad, y, mientras esperaba, se cargó de deudas. A Fiódor Pávlovich, su padre, le conoció y le vio por primera vez, después de ser mayor de edad, cuando se presentó en nuestros parajes con el propósito expreso de tener con él una explicación acerca de sus bienes. Parece ser que ya entonces le desagradó su padre; Dmitri Fiódorovich permaneció en la casa paterna poco tiempo, se apresuró a marchar habiendo obtenido sólo cierta suma después de haber llegado a un acuerdo sobre la percepción futura de las rentas de la finca, y es digno de notar el hecho de que entonces no pudo lograr que su padre le dijera ni lo que la finca producía ni cuál era su valor. Fiódor Pávlovich observó desde el primer momento (esto también ha de recordarse) que Mitia tenía una idea exagerada y falsa de su fortuna, cosa que alegró sobremanera al padre con vistas a sus cálculos especiales. Fiódor Pávlovich llegó tan sólo a la conclusión de que el joven era frívolo, impulsivo, de pasiones vivas, impaciente, calavera, y que bastaba darle poca cosa para tranquilizarle en seguida, aunque sólo fuera por escaso tiempo. Esto fue lo que empezó a explotar Fiódor Pávlovich, es decir, éste comenzó a salir del paso con pequeñas entregas, con envíos temporales, y a fin de cuentas sucedió que, unos cuatro años más tarde, cuando Mitia, perdida la paciencia, se presentó otra vez en nuestra pequeña ciudad para liquidar definitivamente sus asuntos con el padre, se encontró con gran sorpresa suya que ya no tenía absolutamente nada, que hasta era difícil sacar cuentas, que ya había recibido en dinero, de Fiódor Pávlovich, todo el valor de la propiedad y quizás aún debía a su padre alguna cosa; vio que por tales y cuales transacciones en que él mismo había deseado participar no tenía derecho a pedir nada más, y así sucesivamente. El joven quedó estupefacto, sospechó que aquello no era verdad, que se trataba de un engaño; se puso hecho una furia y hasta parecía haber perdido el juicio. Pues bien: ésta fue la circunstancia que condujo a la catástrofe objeto de la exposición de mi primera novela o, mejor dicho, la faceta externa de la misma. Pero antes de entrar en esta novela es necesario hablar aún de los otros dos hijos de Fiódor Pávlovich, hermanastros de Mitia, y explicar cuál era su procedencia.
3.Segundas nupcias y segundos hijos
Fiódor Pávlovich, poco después de haberse desprendido del pequeño Mitia, que contaba entonces cuatro años, se casó pronto en segundas nupcias. Su segundo matrimonio duró unos ocho años. Tomó la segunda esposa, también muy joven, en otra provincia, a la que hizo un viaje por un negocio de poca monta, en compañía de un judío de tres al cuarto. Aunque amigo de juergas, bebedor y escandaloso, Fiódor Pávlovich nunca dejaba de ocuparse de la colocación de su capital, y de sus pequeños negocios siempre sacaba tajada, por lo general con malas artes. Sofia Ivánovna se había quedado sin padres siendo niña; hija de un oscuro diácono, creció en la rica casa de su bienhechora, educadora y torturadora, una vieja distinguida, viuda del general Vórojov. Desconozco detalles, pero he oído decir que, según parece, a esa educanda sumisa, sin malicia y callada, la encontraron una vez ya con la soga al cuello, sujeta a un clavo de la despensa: hasta tal punto se le hizo imposible soportar los caprichos y los eternos reproches de aquella vieja, que por lo visto no era mala, pero a quien la ociosidad había hecho insoportablemente tiránica. Fiódor Pávlovich pidió la mano de la joven; se informaron de quién era y le echaron con cajas destempladas, pero entonces él, como en el caso de la primera boda, propuso el rapto a la huérfana. Es muy probable, muchísimo, que ni siquiera ella le hubiera aceptado por nada del mundo de haber conocido a tiempo más detalles acerca de él. Pero eso ocurría en otra provincia; además, ¿qué podía entender una jovencita de dieciséis años, aparte de que era mejor arrojarse al río que seguir en casa de su bienhechora? Y de este modo, la pobre cambió a su protectora por un protector. Fiódor Pávlovich no recibió en esta ocasión ni un céntimo, porque la generala se puso furiosa, no dio nada y, además, los maldijo a los dos; pero esta vez él ya no esperaba recibir nada, se dejó seducir sólo por la singular belleza de la inocente jovencita y, sobre todo, por su candor, que impresionaron a aquel lujurioso, hasta entonces vicioso aficionado sólo a la tosca hermosura femenina. «Aquellos ojitos inocentes me atravesaron el alma como una navaja», explicaba más tarde, riéndose con su repugnante risa. De todos modos, en un hombre disoluto, eso tampoco podía ser sino una atracción lujuriosa. Como no había recibido ninguna gratificación, Fiódor Pávlovich no gastó muchos cumplidos con su esposa, y aprovechándose de que ella, por así decirlo, era «culpable» ante él, y de que él casi la había «librado de la soga»; aprovechándose además de la fenomenal mansedumbre y resignación de Sofia Ivánovna, pisoteó hasta las normas más elementales de la vida conyugal. Acudían a la casa, estando en ella la esposa, otras mujeres, y allí se organizaban orgías. Diré, en calidad de rasgo característico, que el criado Grigori, hombre sombrío, sermoneador, estúpido y terco, que odiaba a la primera señora, Adelaída Ivánovna, se puso de parte de la nueva señora, la defendía y se peleaba por ella con Fiódor Pávlovich, de manera casi intolerable en un criado; una vez, hasta acabó a viva fuerza con una juerga y dispersó a todas las indecentes que habían acudido. Posteriormente, esa desgraciada joven, aterrorizada desde la infancia, cayó enferma de una especie de dolencia nerviosa femenina, que se da sobre todo entre las sencillas mujeres de pueblo, a las que llaman, cuando tienen esta enfermedad, posesas. Sufría espantosos ataques de histerismo, en los que a veces hasta perdía el juicio. Sin embargo, dio a Fiódor Pávlovich dos hijos, Iván y Alexéi, el primero al año de matrimonio, y el segundo tres años después. Cuando murió, el pequeño Alexéi tendría unos cuatro años y sé que luego, durante toda su vida, aunque es una cosa rara, recordó a su madre, como a través de un sueño, claro está. Muerta ella, con los dos pequeños ocurrió casi exactamente lo mismo que con el primero, Mitia: quedaron totalmente olvidados y abandonados por su padre y de ellos tuvo que hacerse cargo el mismo Grigori, quien los llevó también a la isba. Allí los encontró la tiránica vieja generala, bienhechora y educadora de la madre de aquellos niños. Aún seguía con vida, y en todo aquel tiempo, ocho años, no había podido olvidar la ofensa que le habían inferido. Durante los ocho años obtuvo, bajo cuerda, los informes más exactos de la vida que llevaba su «Sofia», y al enterarse de que ésta había caído enferma y de las indecencias que a su alrededor se hacían, dos o tres veces dijo en voz alta a unas mujeres que tenía acogidas en su casa: «Le está bien, Dios la castiga por su ingratitud».
Exactamente tres meses después de la muerte de Sofia Ivánovna, la generala se presentó de súbito en nuestra ciudad y se encaminó derechito a casa de Fiódor Pávlovich; no permaneció más allá de media hora en la localidad, pero hizo mucho. Era a la caída de la tarde. Fiódor Pávlovich, a quien la generala no había visto durante los ocho años, salió a recibirla algo bebido. Cuentan que en un santiamén, sin explicaciones de ninguna clase, tan pronto como le vio, ella le soltó dos solemnes y sonoras bofetadas y le tiró del tupé tres veces, de arriba abajo; luego, sin añadir ni una palabra, se dirigió a la isba donde estaban los dos pequeños. A la primera mirada se dio cuenta de que los niños no estaban lavados y llevaban ropa sucia; en seguida soltó otra bofetada al propio Grigori y le declaró que se llevaba consigo a los dos niños; los cogió tal como estaban, los envolvió en una manta de viaje, los colocó en el coche y se los llevó a la ciudad. Grigori encajó aquel bofetón como fiel esclavo, no articuló ni una palabra irrespetuosa, y cuando hubo acompañado a la vieja señora hasta el coche, se inclinó profundamente y le dijo que «Dios la recompensaría por los huérfanos». «¡Cuidado que eres imbécil!», le gritó la generala, al arrancar el coche. Fiódor Pávlovich, después de examinar el asunto, consideró que la cosa no estaba mal, de modo que más tarde no puso dificultades ni en un solo punto al dar su consentimiento formal para que los niños se educaran en casa de la generala. En cuanto a las bofetadas recibidas, él mismo recorrió toda la ciudad contándolo.
Sucedió que también la generala falleció al poco tiempo, si bien después de haber especificado en su testamento que dejaba mil rublos a cada uno de los pequeños «para su instrucción, de modo que este dinero sea gastado sin falta para ellos y llegue hasta su mayoría de edad, pues una limosna como ésta es suficiente y hasta sobrada para tales niños, y si alguien quiere hacer más, que abra él mismo la bolsa», y así sucesivamente. Yo no leí el testamento, pero oí decir que había en él algo por el estilo, un poco raro y expresado de manera excesivamente original. El principal heredero de la vieja resultó ser, sin embargo, un hombre honesto, Yefim Petróvich Polénov, decano de la nobleza de aquella provincia. Habiéndose escrito con Fiódor Pávlovich y comprendiendo al instante que era inútil esperar arrancarle dinero para la educación de sus propios hijos (aunque aquél directamente nunca negaba nada, sino que en casos semejantes siempre procuraba dar largas al asunto, a veces incluso haciendo manifestaciones de mucho sentimiento), se interesó personalmente por el destino de los huérfanos y se encariñó sobre todo con el más pequeño de los dos, Alexéi, al que durante largo tiempo tuvo en su casa. Ruego al lector que pare mientes en estas circunstancias desde el principio. Si a alguien estaban obligados los dos jóvenes para toda la vida, por su educación e instrucción, era, precisamente, a ese Yefim Petróvich, hombre nobilísimo y humanísimo, como raramente se encuentran. Conservó intactos los mil rublos que a cada uno de los pequeños había dejado la generala; por acumulación de intereses, cada mil rublos se habían convertido en dos mil cuando los jóvenes llegaron a la mayoría de edad; además, Yefim Petróvich tomó a su cargo la educación de los niños y, desde luego, gastó mucho más de mil rublos para cada uno. Tampoco entraré en un relato minucioso de la infancia y juventud de los dos hermanos, me limitaré a indicar sus circunstancias más importantes. En cuanto al mayor, Iván, diré tan sólo que creció como un adolescente sombrío y encerrado en sí mismo, sin ser tímido ni mucho menos, pero como si ya a los diez años hubiera comprendido que, de todos modos, los dos crecían en casa ajena y gracias a la ajena limosna, que su padre era un tal y un cual, del que hasta hablar resultaba vergonzoso, etcétera, etcétera. Este niño empezó muy pronto, poco menos que desde su primera infancia, a mostrar (por lo menos así me lo han contado) aptitudes insólitas y brillantísimas para el estudio. No lo sé con exactitud, pero lo que sí ocurrió fue que se separó de la familia de Yefim Petróvich casi a los trece años de edad, para pasar a uno de los colegios de Moscú y al pensionado de cierto experimentado pedagogo, entonces muy famoso, amigo de infancia de Yefim Petróvich. El propio Iván contaba más tarde que todo había sucedido, por decirlo así, gracias al «entusiasmo por las buenas obras» de Yefim Petróvich, que se encariñó con la idea de que un niño de geniales capacidades debía educarse al lado de un pedagogo también genial. De todos modos, ni Yefim Petróvich ni el genial educador se contaban ya entre los vivos cuando el joven, terminado el colegio, ingresó en la Universidad. Como Yefim Petróvich no había dejado las cosas bastante bien arregladas y la percepción del dinero legado por la despótica generala, elevado ya a la suma de los dos mil rublos por la acumulación de intereses, se retrasó a causa de formalismos y demoras totalmente inevitables en nuestro país, los dos primeros años de Universidad fueron muy duros para el joven, pues durante todo ese tiempo se vio obligado a ganarse la vida, además de estudiar. Es de notar que, en aquel entonces, el joven no quería ni siquiera intentar escribirse con su padre, quizá por orgullo, por desprecio o, quizá, porque el frío razonamiento le daba a entender que de su padre no iba a recibir ni el más pequeño apoyo. Comoquiera que fuese, el joven no se desconcertó en absoluto y encontró trabajo, primero dando clases a veinte kópeks la hora y luego corriendo por las redacciones de los periódicos para ofrecer, bajo la firma de «Un testigo ocular», articulitos de diez líneas sobre sucesos callejeros. Dicen que esos articulitos estaban siempre redactados de manera tan curiosa y con tanta sal, que pronto se abrieron camino, y ya con esto el joven mostró su superioridad práctica e intelectual sobre aquella parte numerosa de nuestra juventud estudiantil de ambos sexos eternamente necesitada y desgraciada, que en Petersburgo y en Moscú asedia generalmente desde la mañana hasta la noche las redacciones de periódicos y revistas, sin saber imaginar nada mejor que repetir siempre la misma solicitud de traducciones del francés o copias. En contacto ya con las redacciones, Iván Fiódorovich no rompió nunca sus lazos con ellas y durante sus últimos años de Universidad empezó a publicar reseñas, escritas con mucho talento, sobre libros que trataban de diversos temas especiales, de suerte que hasta llegó a ser conocido en los círculos literarios. De todos modos, sólo a última hora logró, casualmente, atraer sobre sí la atención de un círculo de lectores mucho más amplio, de modo que entonces fueron muchos los que de pronto se fijaron en él y le recordaron. El caso fue bastante curioso. Ya salido de la Universidad y mientras se preparaba para hacer un viaje al extranjero con sus dos mil rublos, Iván Fiódorovich publicó, en uno de los grandes diarios, un artículo extraño que llamó la atención incluso de los no especialistas, y lo más curioso era que se trataba de un tema que por lo visto le era desconocido, ya que él había seguido la carrera de ciencias naturales. El artículo estaba dedicado a los tribunales eclesiásticos, cuestión, entonces, de actualidad en todas partes5. Iván Fiódorovich, a la vez que examinaba algunas de las opiniones ya expuestas sobre dicha cuestión, exponía su punto de vista personal. Lo más importante era el tono del artículo y el carácter notablemente inesperado de su conclusión. El hecho fue que muchos eclesiásticos consideraron decididamente al autor como uno de los suyos. Y de pronto, al lado de ellos, se pusieron a aplaudir no sólo los laicos, sino incluso los ateos. A fin de cuentas, algunas personas perspicaces llegaron a la conclusión de que el artículo no era más que una atrevida farsa y una burla. Recuerdo este caso, sobre todo, porque dicho artículo, a su tiempo, llegó incluso al famoso monasterio de los alrededores de nuestra ciudad, donde estaban muy interesados por la cuestión que se había levantado en torno a los tribunales eclesiásticos, y dejó perplejo al cenobio. Al reconocer el nombre del autor, se sintieron interesados, además, por el hecho de que fuera natural de nuestra ciudad e hijo «de ese mismo Fiódor Pávlovich». Entonces, precisamente en aquellos días, se presentó el propio autor en nuestra ciudad.
¿A qué había venido Iván Fiódorovich? Recuerdo que ya entonces me hacía yo esta pregunta hasta casi con cierta inquietud. Aquel viaje tan fatal que sirvió de principio a tantas consecuencias fue luego para mí durante mucho tiempo, casi para siempre, un asunto poco claro. Juzgando en términos generales, era extraño que un joven tan instruido, de aspecto tan orgulloso y circunspecto se presentara de pronto en una casa tan poco decente, ante un padre que le había ignorado toda la vida, que no le conocía ni se acordaba de él, y el cual, aunque desde luego no habría dado dinero por nada del mundo si su hijo se lo hubiera pedido, vivía siempre con el miedo de que también sus hijos Iván y Alexéi se presentaran alguna vez a pedirle cuentas. Y he aquí que el joven se instala en la casa de tal padre, vive con él un mes y otro y los dos llegan a entenderse a las mil maravillas, cosa que sorprendió en gran manera a muchos, no sólo a mí. Piotr Alexándrovich Miúsov, de quien ya he hablado antes, pariente lejano de Fiódor Pávlovich por parte de su primera mujer, estaba pasando entonces una temporada en su finca de los alrededores de la ciudad, llegado de París, donde ya había fijado definitivamente su residencia. Recuerdo que él, precisamente, quedó más sorprendido que nadie al trabar conocimiento con el joven, que le interesó sobremanera y con quien, a veces, no sin cierto resquemor interno, medía sus conocimientos. «Es orgulloso —nos decía de él entonces—, siempre sabrá ganarse un rublo; ya tiene dinero para irse al extranjero, ¿qué busca aquí, pues? Para todos está claro que no ha venido a casa de su padre por dinero, pues en ningún caso se lo dará éste. No es amigo de beber ni de juergas, y lo curioso es que el viejo no puede pasar sin él; ¡hasta tal punto se han compenetrado!» Era cierto; el joven llegó incluso a ejercer cierta influencia sobre el viejo, quien casi empezó a hacerle caso, aunque era extraordinariamente caprichoso y, en ocasiones, incluso maligno; a veces hasta se comportaba con más decencia...
Sólo más tarde se puso en claro que Iván Fiódorovich había hecho el viaje en parte a ruegos y por asuntos de su hermano mayor, Dmitri Fiódorovich, de quien tuvo noticia por primera vez en la vida y a quien conoció también casi al mismo tiempo, durante ese mismo viaje, pero con quien había establecido correspondencia antes de venir de Moscú, con motivo de una importante cuestión que concernía sobre todo a Dmitri Fiódorovich. Qué cuestión era ésta, lo sabrá el lector a su debido tiempo con todo detalle. No obstante, incluso cuando tuve noticia de esa especial circunstancia, Iván Fiódorovich siguió pareciéndome enigmático, y su llegada a nuestra ciudad, pese a todo, inexplicable.
Añadiré aún que Iván Fiódorovich daba entonces la impresión de querer intervenir como mediador y reconciliador entre el padre y el mayor de los hermanos, Dmitri Fiódorovich, quien estaba urdiendo entonces una gran querella e incluso una demanda judicial contra Fiódor Pávlovich.
Toda esa familia, repito, se encontró entonces reunida por primera vez en su vida, y algunos de sus miembros se veían también por primera vez. Únicamente el hermano menor, Alexéi Fiódorovich, ya hacía un año que vivía entre nosotros; había venido a parar a nuestra ciudad, pues, antes que los otros hermanos. De este Alexéi es de quien me resulta más difícil hablar en este relato previo, antes de hacerle salir en la escena de la novela. Pero no hay más remedio que escribir también acerca de él unas palabras de introducción, por lo menos para explicar una circunstancia muy extraña, a saber: la de que me veo obligado a presentar a los lectores, desde la primera escena, al futuro héroe de mi novela vestido con el hábito de novicio. En efecto, hacía ya un año que vivía en nuestro monasterio y parecía que se preparaba para encerrarse en él hasta el fin de sus días.
5. A raíz de la reforma judicial establecida en Rusia en 1864 se inició la labor legislativa para reformar los tribunales de la Iglesia rusa, cuestión que fue objeto de amplios comentarios en la prensa.
4.El tercer hijo: Aliosha6
Entonces tenía veinte años (su hermano Iván había cumplido veintitrés, y el hermano mayor, Dmitri, se acercaba a los veintiocho). Ante todo diré que ese joven, Aliosha, no era en modo alguno un fanático; ni siquiera, por lo menos a mi modo de ver, un místico. Daré a conocer desde el primer momento mi opinión completa: era, simplemente, un filántropo precoz, y si se había lanzado por la senda de la vida monacal se debía tan sólo a que, en aquel entonces, dicho camino era el único que le había impresionado algo y que se le presentaba, digamos, como ideal para su alma, deseosa de salir en este mundo de las tinieblas del mal y elevarse hacia la luz del amor. Y si ese camino le seducía, era sólo porque en él había encontrado entonces Aliosha a un ser que le parecía excepcional: al famoso stárets7Zosima, de nuestro monasterio, a quien se sintió unido con todo el fervoroso primer amor de su insaciable corazón. No voy a negar, por lo demás, que era un joven muy extraño y que lo había sido, como quien dice, desde la cuna. A propósito: ya he dicho, al hablar de él, que habiendo perdido a su madre cuando no tenía más allá de cuatro años, la recordó luego toda la vida; recordó su rostro y sus caricias, «exactamente como si la tuviera viva ante mí». Tales recuerdos pueden referirse (todo el mundo lo sabe) hasta a una edad más tierna, hasta los dos años, pero sólo apareciendo a lo largo de toda la vida como puntos luminosos sobre un fondo de tinieblas, cual fragmento extremo arrancado de un cuadro inmenso que, aparte de este rinconcito, se ha apagado y ha desaparecido por completo. Exactamente lo mismo le sucedía a él: recordaba un tranquilo atardecer estival, una ventana abierta, los rayos oblicuos del sol poniente (esos rayos oblicuos era lo que evocaba con más precisión); en un ángulo de la estancia, el icono; frente a él, una lamparilla encendida, y ante la imagen sagrada, su madre, de rodillas, chillando y gritando como en un ataque de histerismo, agarrándole a él con ambos brazos, estrechándole contra sí hasta hacerle daño, rogando por él a la Santa Virgen, soltándole luego de su abrazo para elevarle con ambas manos hacia el icono, como poniéndole bajo la protección de la Madre de Dios... De pronto entra el aya y asustada le arranca de las manos de la madre. ¡Ésta era la escena! Aliosha conservaba también la imagen del rostro materno en aquel instante: decía que, a juzgar por lo que podía recordar, era un rostro maravilloso, aunque exaltado. Pero eran muy pocas las personas a las que les hablaba de ello. En su infancia y juventud fue poco expansivo y hasta poco hablador, pero no por recelo, timidez o sombrío retraimiento, sino más bien, al contrario, por otra cosa, por una preocupación en cierto modo interior, estrictamente personal, que no concernía a los demás, pero de tanta importancia para él que al parecer le llevaba a olvidarse de los otros. Sin embargo amaba al prójimo: diríase que vivía toda su vida creyendo por completo en los hombres, sin que nadie le tuviera nunca ni por un bendito ni por un ingenuo. Algo había en Aliosha que decía y hacía sentir (y así fue luego durante toda su vida) que él no quería ser juez de los demás, que no quería encargarse de condenar a nadie y que no lo haría por nada del mundo. Parecía incluso que lo admitía todo sin reprobar nada, si bien a menudo se entristecía muy amargamente. Más aún: en este sentido, llegó hasta el punto de que ya en su más temprana juventud nadie podía sorprenderle ni asustarle. Aparecido a los veinte años en casa de su padre, verdadero antro de sórdida depravación, Aliosha, casto y puro, se limitaba a alejarse en silencio cuando no podía soportar lo que sus ojos veían, pero sin el menor aire de desprecio o de reprobación para nadie. Su padre, en cambio, como había sido un parásito en otro tiempo y era, por tanto, hombre sutil y sensible a las ofensas, al principio le recibió con desconfianza y cara hosca («mucho calla —parecía decir— y mucho piensa para sus adentros»); sin embargo, pronto acabó abrazándole y besándole con frecuencia, sin que hubieran transcurrido más allá de dos o tres semanas, y si bien es cierto que lo hacía con lágrimas de borracho y con un enternecimiento tocado de alcohol, se veía, no obstante, que le había tomado un afecto sincero y profundo, como nunca, desde luego, aquel hombre había logrado sentir por nadie...
A aquel joven, donde quiera que él apareciese y desde los primeros años de su infancia, todo el mundo le quería. En casa de su bienhechor y educador Yefim Petróvich Polénov, se ganó de tal modo el afecto de toda la familia, que lo consideraban como hijo propio. Aliosha había entrado en aquella casa en una edad muy temprana, cuando es imposible esperar de un niño astucia calculada, malicia o arte de adular y gustar, habilidad para hacerse querer. De modo que aquel don de ganarse las simpatías de la gente lo llevaba en sí mismo, formaba parte, por así decirlo, de su propia naturaleza, era espontáneo y sin artificio. Lo mismo le sucedió en la escuela, a pesar de que de él se habría dicho que era, precisamente, de los niños que se ganan la desconfianza de sus camaradas, a veces sus burlas y su odio. Solía quedarse pensativo, y como si se aislara. Desde niño, gustaba de retirarse en un rincón y leer; pero, con todo, también sus camaradas llegaron a quererle mucho, tanto que se le habría podido llamar el predilecto de todos durante el tiempo que fue a la escuela. Raras veces se le veía haciendo diabluras, incluso raras veces estaba alegre, pero todos, al mirarle, veían en seguida que no se trataba de esquivez, sino que Aliosha era, por el contrario, apacible y sereno. Nunca quiso destacarse entre los chicos de su edad. Quizá por esto mismo nunca temió a nadie; por otra parte, los muchachos en seguida comprendían que él no se enorgullecía en absoluto de su intrepidez; al contrario, hacía como si no comprendiese que era valiente e intrépido. Nunca recordaba las ofensas. A veces, una hora después de que le hubieran ofendido, ya respondía al ofensor o él mismo le dirigía la palabra con un aire tan confiado y diáfano como si entre ellos no hubiera habido nada. No es que, con esto, diera la impresión de haber olvidado casualmente la ofensa o de que la perdonaba adrede, sino que, sencillamente, no la consideraba ofensa, lo cual ya cautivaba y rendía sin reservas a los otros niños. Había en su carácter tan sólo un rasgo que, en todas las clases del colegio, desde la inferior hasta las superiores, provocó en sus camaradas un deseo constante de burlarse de él, pero no con broma venenosa, sino, simplemente, porque ello los divertía. Ese rasgo era el de un pudor y una castidad salvajes, feroces. Aliosha no podía oír ciertas palabras y ciertas conversaciones acerca de las mujeres. Esas «ciertas» palabras y conversaciones, por desgracia, no pueden desarraigarse de las escuelas. Muchachos puros de alma y corazón, casi niños aún, con mucha frecuencia se complacen en las clases en hablar entre sí e incluso en voz alta de tales cosas, cuadros e imágenes, sobre los que no siempre se ponen a hablar ni siquiera los soldados; más aún, los soldados no saben ni comprenden mucho de lo que en este terreno es conocido ya de los hijos, tan jóvenes, de nuestra alta y culta sociedad. Cabe admitir que no se trata aún de corrupción moral; tampoco es cuestión de cinismo verdadero, depravado, interior, pero sí de un cinismo externo, y entre ellos es tenido con frecuencia incluso por algo delicado, fino, propio de osados y digno de imitación. Viendo que cuando se ponían a hablar «de eso», Aliosha Karamázov se tapaba rápidamente los oídos con los dedos, sus camaradas, a veces, se agrupaban junto a él, le quitaban a la fuerza las manos de las orejas y le gritaban obscenidades; él procuraba escapar, se dejaba caer al suelo, se echaba, se cubría la cabeza y todo ello sin decirles ni una palabra, sin insultarlos, soportando en silencio la ofensa. Finalmente, sin embargo, acabaron por dejarle en paz y dejaron de tratarle de «niña»; al contrario, en este sentido hasta lo miraban con compasión. A propósito: en clase era siempre uno de los mejores por el estudio, pero nunca fue distinguido como el primero.
Cuando murió Yefim Petróvich, Aliosha continuó aún dos años en el colegio de la provincia. La inconsolable esposa de Yefim Petróvich, casi inmediatamente después del fallecimiento de su marido, emprendió un largo viaje a Italia con su familia, constituida toda ella por personas del sexo femenino, y Aliosha fue a parar a la casa de dos damas a las que nunca había visto antes, dos parientes lejanas de Yefim Petróvich, sin saber en qué condiciones iba a vivir allí. Era también un rasgo suyo, hasta muy característico, el de no preocuparse nunca por saber a cuenta de qué recursos vivía. En este sentido, era el polo opuesto de su hermano mayor, Iván Fiódorovich, quien pasó muchas estrecheces durante sus dos primeros años de Universidad, manteniéndose con su trabajo, y quien, desde su infancia, había sentido amargamente que vivía del pan ajeno, en casa de un bienhechor. Mas, al parecer, no había que juzgar muy severamente este extraño rasgo del carácter de Alexéi, pues quienquiera que le conociese, por poco que fuera, al surgir esta cuestión se convencía de que Alexéi pertenecía, sin duda alguna, a esa clase de jóvenes que son como los benditos, y que si, de pronto, se le viniera a las manos aunque fuera un gran capital, lo daría sin reparo alguno tan pronto como se lo pidieran, con destino a una buena obra, o sencillamente a un zorro listo si éste se lo solicitara. Era como si no conociese en absoluto el valor del dinero, aunque no en el sentido literal de la palabra, desde luego. Cuando le daban algo para sus gastos, aunque él no lo pedía nunca, se pasaba semanas enteras sin saber en qué emplearlo, o bien no ponía el menor cuidado en guardárselo y en un santiamén le desaparecía. Piotr Alexándrovich Miúsov, hombre muy susceptible en lo tocante al dinero y a la honradez burguesa, habiendo tenido ocasión, más tarde, de observar a Alexéi, le aplicó el siguiente aforismo: «Quizás es el único hombre del mundo a quien podéis dejar solo y sin dinero en la plaza de una gran ciudad desconocida y no se perderá ni morirá de hambre ni de frío, porque al instante habrá quien le dé de comer, y le coloque, y si no le colocan, él mismo lo hará en un abrir y cerrar de ojos, sin que esto le cueste ningún esfuerzo ni ninguna humillación, y sin ser ninguna carga para quien le haya ayudado, sino que, al contrario, lo tendrá como motivo de complacencia».
No terminó los estudios en el colegio; le faltaba aún todo un año cuando, de pronto, declaró a sus damas que iba a casa de su padre por un asunto que casualmente se le había ocurrido. Las damas sentían compasión por él y no habrían deseado que se marchara. El viaje no era caro y las damas no permitieron que Aliosha empeñara su reloj, regalo que le había hecho la familia de su bienhechor antes de emprender su viaje al extranjero; le proveyeron de recursos con largueza, incluso de un traje y ropa blanca nuevos. Sin embargo, él les devolvió la mitad del dinero, declarando que estaba decidido a viajar en tercera clase. Llegado a nuestra pequeña ciudad, a las primeras preguntas del padre: «¿Por qué has venido sin haber terminado los estudios?», no respondió nada directamente, pero según dicen estaba mucho más pensativo que de costumbre. Pronto se descubrió que buscaba la tumba de su madre. Hasta llegó a confesar entonces que era sólo por esto por lo que había venido. Pero resulta dudoso que sólo a esto se limitara la causa de su viaje. Lo más probable es que entonces ni él mismo supiera ni pudiera explicar de ningún modo qué era lo que de pronto se había levantado de su alma y le había arrastrado de manera irresistible hacia algún camino nuevo, ignoto, pero ineluctable. Fiódor Pávlovich no pudo indicarle dónde había dado sepultura a su segunda esposa, porque nunca había estado en la tumba después de que hubieron echado tierra sobre el ataúd; habían pasado tantos años, que había olvidado por completo dónde la habían enterrado...
Unas palabras acerca de Fiódor Pávlovich: antes de estos sucesos había vivido largo tiempo fuera de nuestra ciudad. Unos tres o cuatro años después de la muerte de su segunda mujer, se dirigió al sur de Rusia hasta que fue a parar a Odesa, donde pasó varios años. Según sus propias palabras, al principio trabó conocimiento «con muchos judíos, judías, judiitos y judiitas», y acabó, al final, siendo admitido no sólo en casa de los judíos de poca monta, sino «hasta en casa de los hebreos importantes». Es de suponer que fue en ese período de su vida cuando se desarrolló en él un arte singular para hacerse con dinero. Volvió a nuestra ciudad, para quedarse definitivamente en ella, tan sólo unos tres años antes de la llegada de Aliosha. Sus antiguos conocidos le encontraron terriblemente envejecido, pese a que no podía decirse que fuera aún muy viejo. No se comportaba, sin embargo, con mayor nobleza, sino con más insolencia. En el bufón de antaño apareció, por ejemplo, la cínica necesidad de tratar como bufones a otras personas. Le gustaba no ya conducirse indecentemente con el sexo femenino, como antes, sino hasta de manera más repugnante. Pronto se convirtió en el fundador de numerosas tabernas en el distrito. Se calculaba que tendría, quizá, cien mil rublos o poco menos. En seguida mucha gente de la ciudad y del distrito se convirtieron en deudores suyos, aunque bajo sólidas garantías, desde luego. En los últimos tiempos se había vuelto algo fofo, parecía que empezaba a perder el tino, la clara idea de la marcha de sus negocios; daba muestras hasta de cierta versatilidad, comenzaba con una cosa y acababa con otra, como si se dispersara, y cada vez bebía con más frecuencia hasta emborracharse; de no haber sido por el criado Grigori, también bastante envejecido en aquel entonces, que velaba por él a veces como si fuera casi su preceptor, Fiódor Pávlovich no habría podido evitarse, quizá, ciertos contratiempos. La llegada de Aliosha parecía haber influido en él hasta en el aspecto moral, como si en ese viejo prematuro despertase algo de lo que había enmudecido hacía tanto tiempo en su alma: «¿Sabes —e