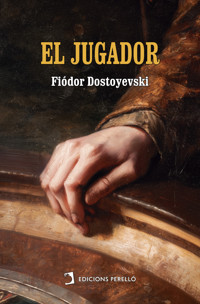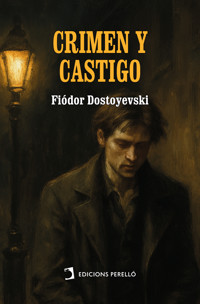Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 13/20
- Sprache: Spanisch
El joven Rodión Raskólnikov, antiguo estudiante, arrastra una existencia precaria en San Petersburgo. Cuando recibe una carta anunciándole la visita de su madre y su hermana en relación con los súbitos planes de boda de esta última, las fantasías de acabar con sus problemas a través del asesinato de la vieja prestamista a la cual suele recurrir van tomando cuerpo en su voluntad... Crimen y castigo (1866) es posiblemente la obra más lograda del autor. En ella, sirviéndose de una trama y de unos personajes que reúnen los mejores ingredientes de la novela del siglo XIX, se plantea el problema de la justificación o no de los actos, de la conciencia y de la culpa. Fiódor Dostoyevski (1821-1881) es, junto con Lev Tolstói, el gran novelista ruso del siglo XIX. Su vida y su creación literaria sufrieron un cambio radical después de que en 1849 fuera detenido y condenado a muerte, pena que se le conmutó en el último instante, por sus actividades contra el zar. Alianza Editorial tiene publicada prácticamente toda su obra. CENTENARIO DOSTOYEVSKI (1821-2021)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1022
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fiódor Dostoyevski
Crimen y castigo
Traducción de Juan López-Morillas
Índice
Nota sobre pronunciación de nombres propios rusos
Crimen y castigo
Primera parte
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Segunda parte
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Tercera parte
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Cuarta parte
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Quinta parte
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Sexta parte
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Epílogo
Uno
Dos
Créditos
Nota sobre pronunciación de nombres propios rusos
N. B. No hay un método uniforme de transliterar el ruso al español; más aún, de todas las lenguas románicas es el español la que menos se presta a la transliteración del ruso. Así, pues, las grafías que se dan a continuación son arbitrarias y la pronunciación que sugieren es aproximada.
z como la s francesa en rose: Zamétov;
zh como la j francesa en joli: Luzhin.
En ruso el nombre completo de una persona comprende: a) el «nombre de pila» (Rodión); b) el patronímico (Románovich), y c) el apellido (Raskólnikov). La variante femenina: Avdotia Románovna Raskólnikova. La forma cortés de dirigirse a una persona (lo que corresponde al usted español) es usar sólo el nombre y el patronímico: Rodión Románovich. En la Rusia prerrevolucionaria se empleaba a veces la palabra gospodín (señor) con el apellido: gospodín Raskólnikov. Hoy en día esta fórmula ha desaparecido prácticamente por completo.
Rodión Románovich Raskólnikov (Rodia, Ródenka).
Avdotia Románovna Raskólnikova (Dunia, Dúnechka), su hermana.
Puljeria Aleksándrovna Raskólnikova, su madre.
Dmitri Prokófich Razumijin, su amigo.
Aliona Ivánovna, anciana prestamista.
Lizaveta Ivánovna, hermana de la anterior.
Semión Zajárovich Marmeládov, ex empleado del Estado.
Katerina Ivánovna Marmeládova, su esposa.
Sofia Semiónovna Marmeládova (Sonia, Sónechka), su hija.
Polina (Pólenka), Lena (Lida), Kolia, otros hijos.
Arkadi Ivánovich Svidrigáilov, propietario.
Marfa Petrovna Svidrigáilova, su esposa.
Piotr Petróvich Luzhin, prometido de Dunia.
Andréi Semiónovich Lebeziátnikov, amigo del anterior.
Amalia Fiódorovna (también Ivánovna) Lippewechsel, patrona de los Marmeládov.
Zosímov, médico.
Aleksánder Grigórievich Zamétov, empleado de la comisaría.
Porfiri Petróvich, juez de instrucción.
(actualizado a enero de 2016)
Crimen y castigo
Primera parte
Uno
En un atardecer muy caluroso de principios de julio un joven salió de la pequeña buhardilla que tenía alquilada en el pasadizo Stoliarny y se encaminó a paso lento y un tanto irresoluto hacia el puente Kámenny.
Había logrado dar esquinazo a su patrona en la escalera. Su cuchitril se hallaba bajo la techumbre misma de un edificio alto de cinco plantas y más parecía alacena que habitación. La patrona que se lo alquilaba y le proveía de comida y servicio tenía su propia vivienda en el piso inmediatamente inferior, y cuando el joven salía a la calle tenía que pasar junto a la cocina de ella, cuya puerta, que daba a la escalera, estaba casi siempre abierta de par en par. Y cada vez que pasaba lo hacía con cierta sensación de malestar y cobardía que le obligaba a fruncir el ceño de pura vergüenza. Debía bastante dinero a la patrona y temía tropezar con ella.
No porque fuese de suyo encogido y timorato; más bien lo contrario. Pero de algún tiempo a esa parte se hallaba en un estado de irritabilidad y tensión rayano en hipocondría. Hasta tal punto se había encerrado en sí mismo y aislado de todo el mundo que temía cualquier género de contacto y no sólo el encuentro con la patrona. La pobreza le abrumaba, pero últimamente hasta esa agobiante circunstancia había dejado de afectarle. Se había desentendido por completo de sus quehaceres cotidianos y nada quería saber de ellos. A decir verdad, ninguna patrona le causaba espanto por mucho que intrigara contra él. Pero tener que detenerse en la escalera, oír toda una sarta de sandeces sobre menudencias con las que él nada tenía que ver, escuchar la retahíla insistente de quejas, amenazas y exigencias de pago y tener que salir del paso, disculparse, mentir... No. Más valía deslizarse escaleras abajo como un gato y escabullirse sin ser visto.
En esta ocasión, no obstante, el temor de tropezar con su acreedora fue tal que él mismo se sorprendió de ello al llegar a la calle.
«¡Pensar que estoy tramando algo tan terrible y asustarme, sin embargo, de tales niñerías! –se decía con extraña sonrisa–. ¡Hum!... Sí..., el hombre lo tiene todo en sus manos, pero de puro miedo puede dejarlo escapar... Eso es una perogrullada... Vamos a ver, ¿qué es lo que más temen los hombres? Una nueva iniciativa y, sobre todo, una nueva palabra; eso es lo que temen más... Pero estoy hablando demasiado. Por eso no hago nada, porque hablo demasiado. O quizá hablo demasiado porque no hago nada. En este último mes me ha dado por hablar conmigo mismo, tumbado todo el santo día en un rincón y pensando... en las musarañas. Pero ¿por qué he salido ahora? ¿Es que soy capaz de eso? ¿Es que lo pienso de veras? Claro que no lo pienso de veras. Así, pues, me estoy entreteniendo con fantasías, con juegos de niños. Sí, quizá esté sólo jugando.»
El calor era sofocante en la calle. El bochorno, el gentío y por doquiera encalado, andamios, ladrillos, polvo, y ese hedor estival tan conocido de todo petersburgués que no puede alquilar una casa en el campo..., todo ello vino a crispar aún más los ya tirantes nervios del joven. El tufo inaguantable que despedían las tabernas, de las que había un sinfín en esa parte de la ciudad, y los borrachos con quienes se tropezaba a cada paso, no obstante ser día laborable, completaban ese cuadro melancólico y repulsivo. Una expresión de honda repugnancia se dibujó momentáneamente en las facciones delicadas del mancebo. (A propósito, era notablemente guapo, de hermosos ojos oscuros, pelo castaño y estatura algo superior a la media, esbelto y bien formado.) Pero pronto cayó en una honda meditación o, mejor dicho, en una especie de ensimismamiento, y prosiguió su camino sin percatarse, ni querer percatarse, de lo que le rodeaba. De vez en cuando murmuraba algo entre dientes por su hábito de monologar, como acababa de confesar. En ese momento él mismo reconocía lo alborotado de sus pensamientos y lo muy débil que estaba. Hacía ya dos días que no probaba bocado.
Iba tan mal vestido que, aun quien acostumbrase a estarlo así, se avergonzaría de salir de día a la calle con semejantes andrajos. Pero el barrio era tal que raro sería que nadie se maravillase de verlo en ese atavío. En las cercanías del Mercado del Heno, con su profusión de lupanares y su vecindario compuesto en su mayoría por obreros y artesanos, hacinado en esas calles y callejas del centro de Petersburgo, salían a veces a escena sujetos de tal calaña y no cabía esperar que nadie se asombrase del más estrafalario de ellos. Ahora bien, había tanto amargo desprecio en el espíritu del mancebo que, a despecho de su sensibilidad, a veces harto juvenil, no se cuidaba en absoluto de los harapos con que salía a la calle. Muy otra hubiera sido su actitud de haber tropezado con algún conocido suyo o antiguo camarada, de quien, en todo caso, hubiera preferido ocultarse... Así y todo, cuando un borracho, a quien en ese momento llevaban –no se sabe por qué ni adónde– en una enorme carreta tirada por un caballo igual de enorme, le gritó al pasar: «¡Hola, tú, el del casquete alemán!», y siguió vociferando y apuntándole con el dedo, el joven se detuvo y agarró febrilmente su sombrero. Era un sombrero alto de copa, redondo, procedente de la conocida tienda de Zimmermann, pero ya muy gastado, raído por los años, lleno de manchas y agujeros, con el trozo de ala que le quedaba levantado ridículamente por un lado. Pero no era vergüenza, sino otro sentimiento más semejante al terror, lo que se adueñó de él.
–¡Ya lo sabía! –murmuró confuso–. ¡Ya me lo figuraba! ¡Esto es lo peor de todo! ¡Una idiotez como ésta, una fruslería, puede echarlo todo a rodar! Sí, el sombrero llama demasiado la atención... Es ridículo y por eso se fijan en él. A mis andrajos lo que les va mejor es una gorra, una gorra vieja cualquiera, y no esta monstruosidad. Nadie lleva una prenda como ésta. La notarían a la legua, se acordarían... ¡Ahí está la cosa! Se acordarían después y serviría de pista. Hay que pasar lo más inadvertido posible... ¡Las minucias son importantes!... Minucias como éstas pueden dar al traste con todo.
No necesitaba ir muy lejos; además, sabía cuántos pasos había desde la puerta de su casa; exactamente setecientos treinta. Los había contado en una ocasión, cuando ya empezaba a dar rienda suelta a su fantasía. Por aquel entonces ni él mismo creía aún en esas invenciones suyas, y lo que sentía era sólo irritación ante la audacia tan repulsiva como subyugante que delataban. Ahora, sin embargo, un mes más tarde, empezaba a mirarlas de otro modo, y, a pesar de los monólogos un tanto en broma sobre su propia debilidad e irresolución, se iba habituando inconscientemente a considerar ese «sueño feo» como un verdadero proyecto, aun sin creer en su realización. Más aún, ahora iba a ensayar ese proyecto y con cada paso que daba su agitación iba en aumento.
Con desfallecido corazón y temblor nervioso llegó a un edificio enorme, uno de cuyos muros corría paralelo al canal y otro a la calle Sadóvaya. El edificio estaba repartido en varias viviendas pequeñas, ocupadas por trabajadores de toda laya: sastres, cerrajeros, cocineros, artesanos alemanes, rameras que vivían de su oficio, empleados del Estado de baja categoría, etcétera. La gente entraba y salía presurosa por los dos portales y atravesaba ambos patios del edificio. Éste tenía tres o cuatro porteros. El joven tuvo la buena suerte de no topar con ninguno de ellos cuando se deslizó inadvertido desde el portal hasta una escalera que había a la derecha. La escalera era lóbrega y angosta, de ésas que llaman «negras», pero él lo sabía y era un detalle que le agradaba. En oscuridad semejante hasta una mirada curiosa resultaba inofensiva.
«Si tanto miedo tengo ahora, ¿cuánto no tendría si decidiera llevar a cabo la cosa misma?...», iba pensando sin proponérselo al llegar al cuarto piso.
Allí le obstruyeron el paso dos mozos de cuerda, antiguos soldados, que estaban sacando muebles de una de las viviendas. Ya sabía que era la de un alemán, empleado del Estado, que la ocupaba con su familia.
«De modo que este alemán se muda ahora. Así, pues, en esta planta, por esta escalera y en este descansillo sólo queda ocupado el piso de la vieja, al menos por el momento. Eso está bien... en caso de que yo...», pensó una vez más y tiró de la campanilla de la vieja. La campanilla sonó débilmente, como si fuera de hojalata en vez de cobre. En las viviendas pequeñas de casas así casi todas las campanillas suenan de ese modo, pero había olvidado cómo sonaba ésta, y su peculiar tintineo pareció recordarle algo con notable nitidez... Sintió un estremecimiento: ahora tenía los nervios débiles en demasía. Tras breve pausa se abrió la puerta, pero sólo una rendija, y una mujer miró al visitante con recelo evidente; en la oscuridad sólo se distinguían sus ojillos relucientes. Pero al ver que en el descansillo había más gente, cobró ánimo y abrió de par en par. El joven cruzó el umbral y entró en un oscuro recibidor, separado de la minúscula cocina por un tabique. La vieja permanecía callada ante él, mirándole inquisitivamente. Era una viejuca diminuta y reseca, de unos sesenta años, de ojillos penetrantes y malignos y naricilla aguda. Tenía la cabeza descubierta, y su cabello claro, que empezaba a encanecer, estaba untado de una capa espesa de grasa. Alrededor del cuello, largo y flaco como pata de gallina, tenía anudado un trapo de franela, y de los hombros, no obstante el calor, colgaba una pelerina raída y amarilla de puro vieja. La decrépita mujeruca tosía y gimoteaba de continuo. El mozo la debió de mirar de modo extraño porque en los ojos de ella volvió a apuntar la suspicacia de antes.
–Raskólnikov, estudiante. Ya estuve aquí hace un mes –se apresuró a murmurar el joven con una ligera inclinación, recordando que debía mostrarse amable.
–Me acuerdo, amigo. Me acuerdo muy bien de que estuvo usted –contestó la vieja con algún retintín, sin apartar todavía la vista de la cara del visitante.
–Pues... he vuelto por el asuntillo de marras –continuó Raskólnikov algo desconcertado por la desconfianza de la vieja. «Quizá sea siempre así –pensaba– y no me diera cuenta la otra vez», se dijo con una sensación de desagrado.
La vieja callaba, como rumiando algo; luego se hizo a un lado y, señalando una puerta, dejó pasar al joven.
–Adelante, amigo.
El mozo entró en un cuartito que, con su papel descolorido, sus geranios y sus cortinas de muselina en las ventanas, estaba en ese momento brillantemente iluminado por los rayos del sol poniente. «¡Así, pues, brillará también el sol entonces!...», pensó de pronto, echando un rápido vistazo al cuarto para grabarlo en la memoria y recordar en lo posible su disposición. Pero en él no había nada de particular. El mobiliario, viejísimo y pintado de amarillo, consistía de un sofá de alto y curvo respaldo de madera, una mesa oval delante de él, un lavabo con espejo entre las ventanas, algunas sillas junto a las paredes y dos o tres cromos baratos de marco amarillo que representaban jovencitas alemanas con pájaros en las manos. Eso era todo. En un rincón ardía una lamparilla ante un icono pequeño. Todo estaba muy limpio; muebles y suelo relucían; todo brillaba. «Obra de Lizaveta», pensó el mozo. En el cuarto no se veía una mota de polvo. «¡Hay que ver lo limpio que lo tienen todo estas viudas viejas y malas!», siguió diciéndose Raskólnikov. Entre tanto miraba con curiosidad la cortina estampada que colgaba ante la puerta de la otra minúscula habitación donde estaban la cama de la vieja y una cómoda que nunca había conseguido ver. La vivienda consistía sólo de esas dos habitaciones.
–¿Qué se le ofrece? –inquirió severa la viejuca, entrando a su vez en el cuarto y plantándose ante él para verle cara a cara.
–Traigo algo para empeñar. Aquí está –y sacó del bolsillo un reloj de plata viejo y plano, con un globo grabado en la tapa, y cadena de acero.
–Pero ya es hora de que desempeñe lo que empeñó antes. Hace dos días que caducó el mes.
–Le pagaré otro mes de interés. Tenga paciencia.
–Lo de tener paciencia o vender ahora lo empeñado es cosa mía, mocito.
–¿Cuánto me da por el reloj, Aliona Ivánovna?
–Sólo me trae basura, amigo. Esto no vale nada. La última vez le di dos rublos por una sortijilla que se podría comprar nueva por rublo y medio en una joyería.
–Deme cuatro rublos. Lo desempeñaré, que era de mi padre. Espero recibir dinero de un momento para otro.
–Rublo y medio y el interés por adelantado. Es mi última palabra.
–¡Rublo y medio! –exclamó el joven.
–¡Allá usted! –y la vieja le alargó el reloj. El joven lo tomó con tal enojo que a punto estuvo de irse al instante; pero cambió de propósito, recordando que de nada valía ir a otro sitio y que tenía otro motivo en venir allí.
–Démelo –dijo con rudeza.
La vieja rebuscó las llaves en un bolsillo y pasó al otro cuarto, tras la cortina. El joven, una vez solo, aguzó el oído y trató de imaginarse lo que ella hacía. La oyó abrir la cómoda. «Debe de ser el cajón de arriba –se figuró–. ¡Conque guarda las llaves en el bolsillo de la derecha..., todas juntas, en un anillo de acero!... Hay una con muescas, el triple de grande que las demás; por lo tanto, no es la de la cómoda... Así, pues, habrá ahí otra cosa: una caja o un baúl... Es curioso. Los baúles tienen llaves como ésas... En todo caso, ¡qué asqueroso es todo esto!...»
Volvió la vieja.
–Vamos a ver, mocito. Diez kópeks por rublo al mes hacen quince kópeks que me debe usted por el rublo y medio que le presto por un mes. Los tomo por adelantado. Me debe, además, veinte kópeks por los dos rublos que antes le presté al mismo interés. Total, treinta y cinco kópeks. Así, pues, lo que le corresponde por su reloj es un rublo y quince kópeks. Aquí tiene.
–¿Cómo? ¿Conque ahora es sólo un rublo y quince kópeks?
–Exactamente.
El joven no rechistó y tomó el dinero. Miraba a la vieja sin apresurarse a salir, como queriendo decir o hacer algo, pero sin saber precisamente qué.
–Quizá le traiga otra cosa en un par de días, Aliona Ivánovna..., de plata... de valor... Una pitillera..., va a devolvérmela un amigo... –se turbó y guardó silencio.
–Hablaremos entonces, mocito.
–Adiós... Está usted sola siempre. ¿No está aquí su hermana? –preguntó con el mayor desembarazo posible cuando salió al recibidor.
–¿Y usted qué tiene que ver con ella, amigo?
–Nada de particular. Sólo preguntaba. Pero usted... ¡Adiós, Aliona Ivánovna!
Raskólnikov salió verdaderamente confuso. Su turbación iba en aumento y cuando bajaba la escalera se detuvo varias veces como sorprendido. Por último, ya en la calle exclamó:
–¡Ay, Dios! ¡Qué repugnante es todo esto! ¿Pero es posible..., es posible que yo?... No..., ¡es una sandez, un absurdo! –añadió con decisión–. ¿Es posible que cosa tan horrenda puede pasárseme por la cabeza? ¡Hay que ver la ruindad de que es capaz mi corazón! ¡Lo principal es que se trata de algo infame, inmundo, horrible, horrible!... Y me he pasado un mes entero...
Pero ni con palabras ni con exclamaciones podía calmar su desasosiego. Una sensación de asco infinito, que ya había empezado a oprimirle y atormentarle cuando se dirigía a casa de la vieja, creció hasta el punto de que no sabía adónde iba de la congoja que sentía. Caminaba por la acera como ebrio, sin ver a los transeúntes y tropezando con ellos, y no volvió en su acuerdo hasta llegar a la calle siguiente. Miró en torno y vio que se hallaba junto a una taberna sita en un sotabanco al que se bajaba desde la acera por unos escalones. En ese momento salían de allí dos borrachos, apoyándose uno en otro y blasfemando mientras subían dando tumbos a la calle. Sin apenas pensarlo, Raskólnikov bajó los escalones. Nunca antes había estado en tugurio semejante, pero ahora sentía mareo y una sed abrasadora. Tenía ganas de cerveza fría, mayormente porque achacaba su repentina debilidad a no haber comido. Se sentó en un rincón oscuro y sucio, tras una mesilla grasienta, pidió cerveza y bebió el primer vaso con verdadera ansia. Al instante se sintió mejor y se le despejó la cabeza.
«Todo esto es una tontería –se dijo esperanzado– y no tenía por qué atolondrarme. No es más que agotamiento físico. Con un vaso de cerveza y una tostada se fortalece el caletre en un santiamén, se aclaran las ideas y se ratifican los propósitos. ¡Uf, qué mezquino es todo ello!...»
Pero no obstante el desprecio con que escupió esas palabras se sentía más animado, como si súbitamente se hubiera quitado de encima un peso agobiante, y dirigió una mirada amistosa a los circunstantes. Sin embargo, aun en ese momento presintió vagamente que esa repentina mejoría era también morbosa.
Ya entonces quedaba poca gente en la taberna. Aparte de los dos borrachos que había encontrado en la escalera, se había marchado también un grupo de cuatro o cinco hombres acompañados de una mujer que llevaba un acordeón. Después de esto, el sitio parecía tranquilo y vacío. Quedaban unos cuantos: un sujeto con cara de artesano, ebrio, aunque no demasiado, sentado ante su cerveza; su compañero, gordo y enorme, de barba gris y blusa siberiana, estaba borracho perdido y dormitaba sentado en un banco; a ratos, como despierto a medias, empezaba a castañetear los dedos, abrir los brazos y menear la mitad superior del cuerpo sin levantarse del banco, tarareando una cancioncilla vulgar cuyas palabras se esforzaba por recordar:
Acaricié a mi mujer todo un año
Aca-ricié a mi mujer todo un año...
O de pronto, despertándose:
Cuando iba por la calle
topé con mi viejo amor...
Pero nadie compartía su jovialidad; su taciturno compañero presenciaba estas salidas con recelo; más aún, con hostilidad.
Había también un individuo a quien por la pinta se podía tomar por un funcionario público jubilado. Estaba sentado aparte, frente a su botella de vodka, tomando un sorbo de vez en cuando y mirando a su alrededor. Él también parecía más que medianamente inquieto.
Dos
Raskólnikov no estaba acostumbrado a las muchedumbres y, como queda dicho, evitaba todo género de contacto humano, sobre todo últimamente; pero ahora, de pronto, algo le arrastraba hacia la gente. Algo nuevo al parecer se había producido en él, algo a que iba aneja un ansia de compañía. Tan aburrido estaba tras ese mes de angustia reconcentrada y agitación sombría que, aunque sólo un minuto, hubiera querido respirar otro ambiente, fuese el que fuese. Y así, pues, se sentía contento en la taberna, no obstante lo inmundo del local.
El dueño del establecimiento estaba en otra habitación, pero a menudo bajaba a la principal por una escalerilla, de tal suerte que lo que de él se veían primero eran las botas, elegantes y bien engrasadas, con grandes vueltas rojas en lo alto de la caña. Llevaba un blusón ruso y un chaleco de satén negro profusamente manchado de grasa, sin pañuelo al cuello. Toda su cara parecía untada de grasa, como cerrojo de hierro. Tras el mostrador estaban dos rapaces, uno de catorce años y otro más joven, que servía lo pedido. Sobre el tablero se veían pepinillos cortados, rebanadas de pan negro y trozos de pescado. Todo ello olía muy mal. La atmósfera era pesada hasta el extremo de ser inaguantable, y tan saturada de vaho de alcohol que sólo respirarla bastaría quizá para emborrachar a cualquiera en cinco minutos.
Hay encuentros, hasta con personas desconocidas, que nos interesan desde la primera mirada, así, de repente, aun antes de pronunciar la primera palabra. Tal fue la impresión que produjo en Raskólnikov el parroquiano que estaba sentado aparte y que parecía un funcionario jubilado. Andando el tiempo, el joven recordaría más de una vez esa impresión inicial y aun la tendría por presentimiento. No apartaba los ojos de ese hombre, tanto más cuanto que éste le miraba a su vez fijamente, con deseo evidente de entablar conversación. A los demás que estaban en la taberna, sin excluir al dueño, el empleado los miraba con familiaridad y aun con fastidio, más aún, con una punta de altivo desdén, como si juzgándoles inferiores a él en categoría y educación, no viera motivo de hablar con ellos. Era un hombre que había rebasado la cincuentena, de mediana estatura y recia complexión, pelo entrecano y ancha calva, tez amarilla tirando a verdosa abotagada por la continua embriaguez, y párpados inflamados por entre los cuales, como rendijas, brillaban vivaces sus ojuelos inyectados de sangre. Pero en él se echaba de ver algo sobremanera extraño: en su mirada refulgía una especie de entusiasmo –en el que acaso hubiera también inteligencia y sensatez–, pero, además, algo análogo a la locura. Vestía una levita negra, vieja y raída de la que había perdido todos los botones menos uno, y éste lo tenía abrochado con el propósito palmario de salvaguardar el decoro. Por debajo de su chaleco de nanquín asomaba una pechera arrugada, sucia y llena de lamparones. Tenía el rostro afeitado al modo de los funcionarios, pero afeitado hacía tiempo, pues ya asomaba de nuevo un conato de espesa barba gris. Su porte revelaba también la solidez del funcionario. Pero estaba intranquilo, se mesaba los cabellos y de cuando en cuando, poniendo los rozados codos en la pringosa mesa, apoyaba la cabeza en las manos con gesto de abatimiento. Al cabo miró de hito en hito a Raskólnikov y dijo con voz ronca y firme:
–¿Puedo permitirme, señor mío, dirigirme a usted en honesta conversación? Porque aunque su aspecto no es distinguido, mi experiencia me dice que es usted hombre educado y no adicto a la bebida. Siempre he respetado la educación unida a los buenos sentimientos, sin contar que yo mismo soy consejero titular. Mi apellido es Marmeládov, consejero titular. Permítame preguntarle: ¿es usted funcionario?
–No. Estoy estudiando... –respondió el joven un tanto sorprendido, en parte por lo relamido de las palabras y, en parte también, por la forma directa en que el otro se había dirigido a él. No obstante su reciente y momentáneo deseo de buscar compañía, a la primera palabra que se le dirigió volvió a sentir la desagradable e irritante sensación de aborrecimiento que le causaba cualquier extraño que invadía, o siquiera sólo rozaba, su vida privada.
–¡Entonces estudiante o antiguo estudiante! –exclamó el funcionario–. ¡Ya me lo figuraba! ¡La experiencia, señor mío, la larga experiencia! –y en señal de autoalabanza se tocó la frente con el dedo–. Usted ha sido estudiante o procede del mundo académico. Pero permítame... –se levantó tambaleándose, cogió su botella y su vaso y se sentó cerca, pero no enfrente, del joven. Aunque ebrio, hablaba con soltura y vivacidad, desbarrando un poco y arrastrando las palabras sólo de vez en cuando. Con tal ansia cayó sobre Raskólnikov que parecía no haber pegado la hebra con nadie en todo un mes.
»Señor mío –empezó en tono casi solemne–, la pobreza no es un vicio; es verdad. Y con mayor razón la embriaguez no es una virtud como yo bien me sé. Pero la mendicidad, señor mío, la mendicidad sí es un vicio. En la pobreza conserva uno todavía la nobleza congénita de sus sentimientos; en la mendicidad jamás, ni nadie puede conservarla. En la mendicidad no echan a un hombre a palos de la sociedad de sus congéneres, sino que lo barren a escobazos para humillarlo lo más posible. Y con razón, pues en la mendicidad yo soy el primero en humillarme. De ahí la taberna. Señor mío, hace un mes el señor Lebeziátnikov dio una paliza a mi esposa, y mi esposa no es igual que yo. ¿Entiende usted? ¿Me permite preguntarle, aunque sólo por curiosidad, si ha pernoctado usted alguna vez en una barcaza de heno en el Nevá?
–No. Nunca he tenido ocasión –respondió Raskólnikov–. ¿Por qué lo pregunta?
–Pues porque vengo de pasar cinco noches allí...
Llenó el vaso, lo apuró y se sumió en honda meditación. Llevaba, en efecto, briznas de heno en la ropa y hasta en el pelo. Seguramente había pasado cinco días sin desnudarse ni lavarse. En particular, tenía las manos enrojecidas, sucias, grasientas, y las uñas bordeadas de negro.
Sus palabras parecían haber despertado, aunque no muy vivamente, la atención general. Los muchachos que estaban tras el mostrador empezaron a reírse socarronamente. Hasta el tabernero parecía haber bajado del cuarto de arriba para escuchar al «guasón» y se había sentado aparte, lánguidamente y bostezando con ostentación. Era evidente que a Marmeládov se le conocía allí desde hacía largo tiempo. Hasta su afición a las frases rebuscadas resultaba probablemente de su afición a hablar con desconocidos en las tabernas del barrio. Esa costumbre llega a ser una necesidad en algunos borrachos, sobre todo en los que se sienten abucheados o maltratados en casa. A ello se debe el que con otros de su laya traten siempre de justificarse y, en lo posible, de inspirar respeto.
–¡Guasón! –dijo el tabernero en voz alta–. ¿Por qué no trabajas? ¿Por qué no estás en la oficina si eres funcionario?
–¿Que por qué no estoy en la oficina, señor mío? –repitió Marmeládov, dirigiéndose exclusivamente a Raskólnikov como si la pregunta fuera de éste–. ¿Que por qué no estoy en la oficina? ¿Acaso no se me parte el corazón de saber que me arrastro inútilmente? ¿Acaso no sufrí cuando el señor Lebeziátnikov, con su propia mano, pegó a mi mujer hace un mes, mientras que yo estaba borracho perdido? Permítame preguntarle, joven: ¿ha tenido usted ocasión..., hum..., bueno, de pedir dinero prestado sin esperanza de que se lo den?
–Sí, alguna vez... Pero ¿qué es eso de sin esperanza?
–Quiero decir sin la menor esperanza, sabiendo de antemano que será inútil. Por ejemplo, usted sabe de antemano y a ciencia cierta que Fulano de Tal, ciudadano bienintencionado y laborioso, no le dará a uno dinero por nada del mundo. Porque, vamos a ver, ¿por qué habría de darlo cuando sabe que no se lo voy a devolver? ¿Por compasión? Pero el señor Lebeziátnikov, partidario de las ideas más recientes, explicaba hace poco que en nuestros días la compasión está incluso prohibida por la ciencia, y que así ocurre en Inglaterra, donde practican la economía política. ¿Por qué, pregunto yo, había de dármelo? Sin embargo, sabiendo de antemano que no lo dará, va uno a verlo y...
–¿Para qué ir entonces? –preguntó Raskólnikov.
–¿Y si no hay otra persona u otro sitio a que acudir? Es preciso que todo hombre tenga algún sitio a que acudir. Porque hay ocasiones en que es absolutamente indispensable acudir a algún sitio. Cuando mi hija única se echó por primera vez a la calle con su carnet amarillo (porque mi hija es ramera, señor) –añadió entre paréntesis mirando algo intranquilo al joven–. No es nada, señor mío, no importa –se apresuró a explicar con calma aparente cuando rompieron a reír los dos muchachos tras el mostrador y sonrió el propio tabernero–. ¡No importa, señor! Esos meneos de cabeza no me desconciertan, porque todos lo saben y al cabo todo sale a relucir. En este asunto me comporto con humildad y no con desprecio. ¡Déjelos que se rían, déjelos! ¡Ecce homo! Permítame, joven, ¿puede usted?... Pero no, lo explicaré con más fuerza y precisión: no diré puede, sino ¿se atreve usted, mirándome en este instante, a decir con absoluta convicción que no soy un cerdo?
El joven no respondió palabra.
–Pues, señor... –prosiguió sereno el orador con mayor dignidad aún, aguardando a que cesaran las risas–. Bien, yo seré un cerdo, ¡pero ella es una señora! Yo parezco una bestia, pero Katerina Ivánovna, mi esposa, es persona educada e hija de un oficial de Estado Mayor. Yo seré un sinvergüenza, pero ella es persona de espíritu elevado y sentimientos refinados por la educación. Y, sin embargo..., ¡oh, si ella me tuviera lástima! ¡Señor mío, señor mío, todo hombre necesita tener un sitio, aunque sea sólo uno, donde le tengan lástima! Pero Katerina Ivánovna, aun siendo señora magnánima, es injusta... Y si bien yo mismo comprendo que cuando me arrastra tirándome del pelo lo hace sólo por compasión (porque, lo repito sin sonrojo, me arrastra del pelo, joven) –reiteró con redoblada dignidad al oír nuevas risas–, pero, Dios mío, aunque sólo fuera una vez... ¡Pero no, no! Todo es inútil. ¡De nada vale hablar! ¡De nada!... Porque más de una vez se ha cumplido mi deseo y más de una vez me ha tenido lástima, pero... tal es mi carácter. ¡En el fondo soy una bestia!
–¡Y que lo digas! –asintió, bostezando, el tabernero.
Marmeládov dio resueltamente un puñetazo en la mesa.
–¡Tal es mi carácter! ¿Sabe usted, señor mío, sabe usted que me he bebido hasta sus medias? No sus zapatos, pues ello entraría hasta cierto punto en el orden de las cosas, sino sus medias. ¡Hasta sus medias me he bebido, sí, señor! Y también me he bebido su chal de piel de cabra, un regalo que le habían hecho tiempo atrás, algo que era suyo y no mío; y vivimos en un cuartucho frío, y este invierno cogió un catarro y empezó a toser, incluso a escupir sangre. Tenemos tres hijos pequeños y Katerina Ivánovna trabaja todo el santo día, fregando, lavando y bañando a los niños, porque desde la infancia está habituada a la limpieza; pero tiene el pecho débil y es propensa a la tisis, lo que no deja de afligirme. ¿Acaso no lo siento? Y cuanto más bebo, más lo siento. Por eso bebo, porque busco compasión y sentimiento en la bebida... ¡Bebo porque quiero sufrir el doble de lo que sufro! –y en evidente desesperación apoyó la cabeza en la mesa.
»Joven –continuó, volviendo a levantarla–, en el rostro de usted puedo leer cierta tribulación. La leí cuando entró y por eso le hablé. Porque al contarle la historia de mi vida no lo hago para poner de manifiesto mi ignominia ante estos holgazanes, que ya la conocen, sino porque busco a un hombre sensible e instruido. Sepa usted que mi esposa se educó en un instituto provincial para señoritas de la nobleza y que al graduarse ejecutó la danza del chal en presencia del gobernador y otras personas distinguidas. Por ello la galardonaron con una medalla de oro y un diploma de mérito. La medalla..., bueno, la medalla fue vendida... hace ya mucho tiempo... hum..., pero el diploma de mérito lo guarda todavía en su baúl y hace poco se lo estuvo enseñando a la patrona. Y eso que ella y la patrona andan a la greña a todas horas; pero quería pavonearse ante alguien y hablarle de los días felices de antaño. Yo no lo condeno, no lo condeno, porque lo único que le queda son los recuerdos del pasado. Todo lo demás se ha esfumado. Sí, sí, es señora de talante apasionado, orgulloso e inflexible. Ella misma friega el suelo y se alimenta de pan negro, pero no consiente que se le falte al respeto. De ahí que no quisiera doblegarse ante la grosería del señor Lebeziátnikov, y cuando éste le propinó una paliza tuvo que guardar cama, menos por los golpes recibidos que por sus sentimientos lastimados. Cuando me casé con ella era viuda con tres hijos a cada cual más pequeño. Con su primer marido, que era oficial de infantería, se casó por amor y se fugó de la casa paterna con él. Le amaba con locura, pero a él le dio por el vicio de las cartas, lo procesaron y murió a raíz de ello. Últimamente le sacudía de firme, y aunque ella le pagaba en la misma moneda, lo que me consta por documentos fidedignos, sigue recordándole con lágrimas aun en el día de hoy, y a mí me reprocha poniéndole como dechado. Y yo la mar de contento, pues aunque sólo sea imaginación suya, ella cree haber sido feliz alguna vez... Quedó viuda con tres hijos pequeños en una provincia lejana e inculta donde yo también me hallaba entonces. Y quedó en tal estado de irremisible miseria que yo, aun habiendo visto mucho mundo, sería incapaz de describirla. Todos sus parientes la repudiaron. Además, era orgullosa, demasiado orgullosa... Y entonces, señor mío, yo, que también era viudo y tenía de mi primera mujer una hija de catorce años, le ofrecí mi mano, no pudiendo ver con indiferencia tamaño sufrimiento. Hasta qué punto llegaba su indigencia lo puede usted juzgar por el hecho de que siendo persona educada, bien nacida y de apellido conocido, aceptó mi oferta. ¡Se casó conmigo! Llorando y gimiendo y retorciéndose las manos, ¡pero se casó conmigo! Porque no tenía a quién acudir. ¿Se da usted cuenta, señor mío, de lo que significa no tener a quién acudir? No. Eso no lo comprende usted todavía... Y durante un año entero cumplí rigurosamente con mi sagrada obligación y no probé esto –dijo tocando la botella con el dedo–, porque no carezco de sentimientos. Pero aun así no podía contentarla. Luego perdí mi colocación, no por culpa mía, sino por reorganización administrativa. ¡Entonces sí volví a beber!... Hará año y medio que tras muchas idas y venidas y un sinfín de desventuras llegamos por fin a esta magnífica capital, tan rica en monumentos. Y aquí encontré colocación... La encontré y volví a perderla. ¿Comprende usted, señor? Aquí la perdí por mi propia culpa, porque ese vicio mío se impuso de nuevo... Ahora vivimos en un rincón en casa de nuestra patrona Amalia Fiódorovna Lippewechsel, si bien no diré a usted cómo vivimos y cómo pagamos el alquiler. Allí viven, además, otras personas... Una Sodoma de lo más desordenado..., hum... sí... Y mientras tanto ha crecido mi hija, la de mi primer matrimonio, y lo que la pobrecita ha tenido que aguantar de su madrastra mientras iba creciendo no es para contarlo. Porque aunque Katerina Ivánovna abunda en sentimientos generosos, es señora de genio vivo e irritable y tiene sus arranques... Sí, señor. Pero, en fin, no hay por qué recordar eso. Como podrá usted figurarse, Sonia no ha recibido educación alguna. Hará unos cuatro años traté de enseñarle geografía e historia universal, pero como tampoco yo soy muy fuerte en esas materias y carecíamos de los libros convenientes, porque los libros que teníamos..., hum..., bueno, ya no los tenemos, se acabaron las lecciones. Llegamos hasta Ciro, rey de Persia. Más tarde, cuando ya era una mujercita, leyó algunos libros románticos y no hace mucho, a instancias del señor Lebeziátnikov, la Fisiología de Lewes. ¿La conoce usted? La leyó con mucho interés y hasta nos leyó a nosotros en voz alta algunos pasajes. Ésa es toda su educación. Ahora, señor mío, quiero hacerle una pregunta personal: ¿cree usted que una muchacha pobre, pero honesta, puede ganarse la vida trabajando honradamente?... Si es honrada y no tiene especiales aptitudes no ganará quince rublos al día aunque no pare de trajinar un momento. Y aun así, el consejero de Estado Iván Ivánovich Klopstock (¿ha oído usted hablar de él?) no sólo no le ha pagado todavía la media docena de camisas de holanda que le hizo, sino que la echó de la casa con cajas destempladas, pateando y poniéndola cual digan dueñas, so pretexto de que los cuellos no eran del tamaño debido y los había puesto torcidos. Total, que los niños tienen hambre... y Katerina Ivánovna, retorciéndose las manos, no hace más que dar vueltas por el cuarto. Además, le han salido manchas rojas en las mejillas, como ocurre siempre en esa enfermedad: “Aquí estás, viviendo con nosotros, ¡so holgazana!, comiendo, bebiendo y calentándote a nuestra costa”, aunque sabe Dios lo que come y bebe cuando ni los pequeños han visto una corteza de pan en tres días. En ese momento estaba yo acostado..., bueno, ¿a qué ocultarlo?, estaba bebido, y oigo que dice mi Sonia (que por cierto es muy mansa y tiene una vocecita tan suave..., niña rubia, con una carita tan enjuta y siempre pálida): “Katerina Ivánovna, ¿de veras quiere que haga eso?”. Daria Frántsovna, una mujer viciosa bien conocida de la policía, había tratado ya dos o tres veces de entenderse con ella, con mala intención, por mediación de nuestra patrona. “¿Y por qué no? –respondió Katerina Ivánovna en tono de burla–. ¿Para qué quieres guardarlo? ¡Vaya tesoro!” ¡Pero no la culpe usted, señor mío, no la culpe, no la culpe! Eso no lo dijo cuando estaba en sus cabales, sino cuando estaba enferma y trastornada y los niños lloraban de hambre; más para agraviarla que en el sentido literal de las palabras... Pues Katerina Ivánovna tiene ese genio, y cuando los pequeños se echan a llorar, aunque sea de hambre, les da un soplamocos. Creo que eran cerca de las seis. Sonia se levantó, se puso la capa y el pañuelo y salió del cuarto. Volvió poco después de las ocho. Cuando volvió, fue derecha a Katerina Ivánovna y, en silencio, puso ante ella en la mesa treinta rublos de plata. No le dijo palabra, pero sí se quedó mirándola. Cogió nuestro gran chal de lana verde (tenemos un chal de lana que usamos todos), se tapó con él la cabeza y el rostro y se echó en la cama, con la cara vuelta a la pared. Le temblaban sin cesar los hombros y el cuerpo... Y yo seguía igual que antes, tumbado allí... Entonces, joven, vi que Katerina Ivánovna, también sin decir palabra, se acercó a la cama de Sonia y estuvo allí toda esa noche de rodillas junto a ella, besándole los pies, sin querer levantarse, y luego se durmieron juntas, abrazadas una a la otra..., las dos..., las dos, sí, señor... Mientras yo seguía allí tumbado, borracho.
Calló Marmeládov, como si se le hubiera quebrado la voz. Luego llenó el vaso de prisa, lo apuró y carraspeó.
–Desde entonces, señor mío –prosiguió tras breve pausa–, desde entonces, por un lance desdichado y por denuncia de personas de mala voluntad (a la que contribuyó sobre todo Daria Frántsovna, porque por lo visto creía que no se le había guardado el debido respeto), desde entonces, repito, mi hija, Sofia Semiónovna, ha tenido que llevar el carnet amarillo de prostituta y, por consiguiente, no ha podido vivir con nosotros. Porque la patrona, Amalia Fiódorovna, no ha querido permitirlo (aunque antes estaba conchabada con Daria Frántsovna), y, por añadidura, el señor Lebeziátnikov..., hum..., a decir verdad, fue por Sonia por lo que ocurrió ese lance entre él y Katerina Ivánovna. Al principio fue él quien intentó seducir a Sonia, pero de pronto se encastilló en su dignidad: «¿Qué?», dijo. «¿Un hombre culto como yo vivir en el mismo piso con una persona así?» Como Katerina Ivánovna no podía consentir tales palabras, fue a buscarlo... y pasó lo que pasó... Ahora Sonia viene a vernos por lo común después de anochecido; ayuda a Katerina Ivánovna y trae el dinero que puede... Está viviendo en casa del sastre Kapernaúmov, donde tiene alquilado un cuarto. Kapernaúmov es cojo y tartamudo, y todos sus hijos, que son muchos, tartamudean también. Incluso su mujer tartamudea... Todos ellos viven en una habitación y Sonia tiene la suya propia, separada de la otra por un tabique... Hum, sí..., son gente muy pobre y todos tartamudean..., sí... Pues bien, me levanté una mañana, me puse mis andrajos, alcé los brazos al cielo y fui a ver a Su Excelencia Iván Afanásievich. ¿Conoce usted a Su Excelencia Iván Afanásievich?... ¿No? Entonces no conoce a un verdadero santo. Ese hombre es pura cera..., cera ante la cara de Dios, ¡se derrite como la cera! Hasta se le saltaron las lágrimas escuchándome. «Bueno, Marmeládov», me dijo, «ya has defraudado una vez antes mis esperanzas... Te coloco otra vez, bajo mi responsabilidad personal», así lo dijo. «¡Recuérdalo! ¡Y ahora vete!» Besé el polvo que pisaba, mentalmente se entiende, porque físicamente él no lo hubiera consentido, ya que es alto funcionario y persona culta de ideas políticas avanzadas. Volví a casa y cuando anuncié que ingresaba de nuevo en la Administración y cobraría un sueldo, ¡ay, Dios, la que se armó!...
Una vez más Marmeládov, poseído de extraña agitación, guardó silencio. En ese momento entró de la calle una pandilla de juerguistas, todos borrachos, y de la puerta llegaron los acordes de un organillo alquilado junto con la voz cascada de un niño de siete años que cantaba La alquería. El ruido subió de punto. El tabernero y los muchachos atendieron a los recién llegados. Marmeládov, sin hacer caso de ellos, reanudó su relato. Ahora parecía mucho más débil, pero cuanto más bebido, más locuaz estaba. El recuerdo de su reciente reingreso en la Administración parecía animarlo y daba incluso un toque radiante a sus facciones. Raskólnikov escuchaba atentamente.
–De esto hace ya cinco semanas, señor mío. Sí. No bien se enteraron Katerina Ivánovna y Sonia, ¡Dios, como si estuvieran en la gloria! Antes, nada más que injurias: ¡túmbate ahí como un cerdo! Ahora, andaban de puntillas, hacían callar a los pequeños: «Semión Zajárovich ha estado trabajando y está cansado. Necesita descansar. ¡Chis!». Antes de irme a la oficina me hacían café con crema hervida. Empezamos a comprar crema de verdad ¡figúrese! Y de dónde pudieron sacar once rublos y medio para un uniforme decente, no tengo la menor idea. Botas, pecheras de lino de la mejor calidad, uniforme: ¿querrá usted creer que todo eso lo compraron por once rublos y pico? Llego de la oficina el primer día y veo que Katerina Ivánovna ha preparado dos platos: sopa y carne salada con rábanos picantes, cosa ni soñada anteriormente. Antes ella no tenía ningún vestido..., así como suena, ninguno, y ahora estaba ataviada como si fuera de visita. Y no por tener con qué confeccionarse un vestido nuevo, sino porque estas mujeres saben hacerse cualquier cosa de nada. Un arreglo ligero del pelo, un cuello cualquiera, unos puños, y ahí tenemos ya a una persona diferente, rejuvenecida y embellecida. Mi Sonia, cariño mío, ayudaba sólo con su dinero: «De momento», decía, «no conviene que venga a verles a menudo; quizá sólo después de anochecido para que nadie me vea». ¿Oye usted, oye usted? Después de comer, me acosté a echar una siesta y ¿qué cree usted? Katerina Ivánovna no pudo contenerse más. Apenas hacía ocho días que ella y la patrona, Amalia Fiódorovna, habían tenido una bronca y ahora la había invitado a tomar una taza de café. Allí estuvieron sentadas un par de horas hablando en voz baja: «Semión Zajárovich está trabajando de nuevo y gana un sueldo. Fue a ver a Su Excelencia y Su Excelencia salió a recibirle, diciendo a los demás que esperasen. Cogió del brazo a Semión Zajárovich y, pasando por delante de todos los demás, lo llevó a su despacho». ¿Oye usted, oye usted? «Por supuesto, Semión Zajárovich, conozco sus servicios», así lo contaba, «y sé que ha tenido usted esa pequeña debilidad, pero como ahora me promete enmendarse y, sobre todo, como sin usted todo ha ido manga por hombro aquí en la oficina (¡oiga, oiga!), confío en su palabra». Le digo a usted que todo esto lo inventó ella sobre la marcha, y no por ligereza o jactancia. No, señor. Ella misma se lo creía, porque se consuela con sus propias fantasías, ¡palabra! ¡Y no la condeno, no, señor, no la condeno por ello!... Hace seis días, cuando llegué a casa con mi primer sueldo, veintitrés rublos y cuarenta kópeks, me llamó «renacuajo»: «¡Eres mi renacuajo!», me dijo. Estábamos a solas, ¿comprende usted? En fin, supongo que de guapo no tengo nada y de buen marido, no digamos. Y, sin embargo, me dio un pellizco en la mejilla. «¡Eres mi renacuajo!», me dijo.
Callose Marmeládov e intentó sonreír, pero de pronto empezó a temblarle la barbilla. Logró dominarse, sin embargo. Su aspecto disipado, el figón, las cinco noches de dormir en una barca de heno, la botella, junto con ese cariño morboso a su mujer y su familia desconcertaban a su oyente. Raskólnikov escuchaba con atención reconcentrada, pero sin malestar. Estaba irritado consigo mismo por haber entrado allí.
–¡Señor mío, señor mío! –exclamó Marmeládov serenándose–. ¡Oh, señor mío! Quizá tome usted esto a broma, como todos los demás. Quizá le estoy fastidiando con estos estúpidos y mezquinos detalles de mi vida doméstica, pero yo no puedo tomarlos a broma. Porque todo eso lo siento... Pasé el resto de esa tarde divina de mi vida y toda la velada en sueños fugaces, a saber, enderezar mi vida, comprar ropa a los niños, dar descanso a mi esposa, rescatar a mi hija única de la deshonra y volverla al seno de la familia... Y mucho más, mucho más... Todo eso era perdonable. Ahora bien, señor mío –Marmeládov parecía estremecerse, alzó la cabeza y clavó la mirada en su oyente–, ahora bien, al día siguiente de estos sueños (es decir, hace exactamente cinco días), al anochecer, mediante un ardid, como un ladrón nocturno, le sustraje a Katerina Ivánovna la llave de su baúl y saqué todo el dinero que quedaba, no recuerdo cuánto. Y ahora mírenme ustedes, ¡todos ustedes! Cinco días sin poner los pies en casa y me andan buscando por ahí, perdida la colocación, el uniforme en un tugurio del Puente Egipcio donde lo cambié por esta ropa... ¡Todo ha concluido!
Marmeládov se dio un puñetazo en la cabeza, rechinó los dientes, cerró los ojos y apoyó de un golpe el codo en la mesa. Pero un momento después cambió su semblante y, con fingida astucia y bravata artificial, miró a Raskólnikov, rompió a reír y dijo:
–Esta mañana fui a ver a Sonia y le pedí dinero para echar un trago. ¡Ja, ja, ja!
–¿Y de veras te lo dio? –gritó uno de los recién llegados, soltando el trapo a reír.
–Aquí está la botella que compré con ese dinero –apuntó Marmeládov, dirigiéndose exclusivamente a Raskólnikov–. Me dio treinta kópeks con sus propias manos, el último dinero que le quedaba, como yo mismo pude ver... No dijo nada; sólo me miró en silencio... Una mirada como ésa no es de este mundo, sino de ese otro... donde sufren por los hombres, lloran por ellos, no los reprochan... Pero eso duele más, señor, duele más cuando no le reprochan a uno... Treinta kópeks, sí, señor. Y de seguro que a ella le hacen falta ahora, ¿eh? ¿Usted qué cree, señor mío? Porque ahora tiene que procurar ir siempre pulcra y bien acicalada; y esa pulcritud personal, ¿comprende usted?, cuesta dinero. Usted me comprende, ¿verdad? Tiene que comprar afeites para la cara porque son absolutamente necesarios; enaguas almidonadas, botines lindos para lucir los piececitos cuando tiene que saltar un charco. ¿Comprende usted, comprende usted, señor mío, lo que significa esa pulcritud? ¡Pues bien, yo, su padre natural, le saqué esos treinta kópeks y me los he gastado en bebida! ¡Y me los estoy bebiendo! ¡Y ya me los he bebido!... Y, vamos a ver, ¿quién compadece a un canalla como yo? ¿Me tiene usted compasión ahora? Diga sí o no, señor mío. ¡Ja, ja, ja, ja!
Quiso echar otro trago, pero fue inútil. La botella estaba vacía.
–¿A qué viene compadecerte? –gritó el tabernero, acercándose de nuevo a ellos.
Estallaron risas y se oyeron además algunos juramentos, tanto entre los que escuchaban como entre aquellos que, sin escuchar, se fijaban sólo en la pinta del antiguo funcionario.
–¡Compasión! ¿A qué viene compadecerme? –entonó de pronto Marmeládov. Se levantó, extendió el brazo y con genuina inspiración, como si hubiera estado esperando esas palabras precisas, prosiguió–: ¿Dices tú que a qué viene compadecerme? ¡No, no hay por qué! ¡Necesito que me crucifiquen, que me crucifiquen, no que me compadezcan! ¡Crucifícame, oh Juez, crucifícame, pero compadéceme! Y entonces yo iré a Ti por mi propio pie para que me crucifiques, porque no es gozo lo que ansío, sino dolor y lágrimas... ¿Crees tú, tabernero, que esta botella que me has vendido ha sido de mi gusto? Dolor, dolor es lo que hay en su fondo, dolor y lágrimas, que ahí he hallado y saboreado. Y Él nos compadecerá a todos, Él, que se compadeció de todos los hombres, que los comprendió a todos y comprendió todas las cosas. Sólo Él es el Juez. Vendrá ese día y preguntará: «¿Dónde está la hija que vendió su cuerpo a beneficio de una madrastra agria y tísica y de hijos ajenos? ¿Dónde está la hija que se compadeció de su padre terreno, borrachín indecente, sin temer su bestialidad?». Y dirá: «¡Ven a Mí! Ya te he perdonado..., ya te he perdonado... Tus pecados, que son muchos, te han sido perdonados porque has amado mucho...». Y Él perdonará a mi Sonia, sé que la perdonará... ¡Cuando estuve con ella hoy me lo decía el corazón!... Y Él juzgará y perdonará a todos, buenos y malos, sabios y humildes... Y cuando haya concluido con los demás hombres nos llamará también a nosotros: «¡Venid acá también vosotros –dirá–, los borrachos, los débiles, los desvergonzados!». E iremos todos, sin sentir sonrojo, y nos pondremos ante Él. Y Él nos dirá: «¡Sois unos puercos! ¡Sois la imagen de la Bestia y lleváis su sello; pero venid también a Mí!». Y los sabios y los doctos dirán: «Señor, ¿por qué recibes a éstos?». Y Él dirá: «Los recibo, ¡oh, sabios!, los recibo, ¡oh, doctos!, porque ni uno solo se ha considerado digno de ello...». ¡Y Él nos alargará sus brazos, y nosotros caeremos de rodillas ante Él... y lloraremos... y comprenderemos todo! ¡Entonces lo comprenderemos todo!... ¡Y todos lo comprenderán... y Katerina Ivánovna también lo comprenderá!... ¡ Señor, venga a nos el tu reino!
Y se dejó caer en el banco, desfallecido y agotado, sin mirar a nadie, como ajeno a cuanto le rodeaba y sumido en reflexión. Sus palabras habían tenido algún efecto; durante algunos instantes reinó silencio, pero de nuevo estallaron las risas y los juramentos.
–¡Se lo tiene todo pensado!
–¡Las sandeces que dice!
–¡Vaya funcionario!
Y así por el estilo.
–Vámonos, señor –dijo de pronto Marmeládov, levantando la cabeza y dirigiéndose a Raskólnikov–. Lléveme a casa... Es la casa de Kozel, entrando por el patio. Ya es hora de que vuelva a Katerina Ivánovna...
Hacía rato que Raskólnikov deseaba irse y había pensado ayudarlo. Marmeládov parecía mucho más débil de piernas que de labia y se apoyó pesadamente en el joven. El trayecto era de unos doscientos o trescientos pasos. La confusión y el temor del beodo crecían a medida que se acercaban a la casa.
–Ahora no temo a Katerina Ivánovna –murmuró agitado–. Y no es que la tema porque me arrastra del pelo. ¿Qué importa el pelo?... ¡No hago caso del pelo! Tanto mejor si me arrastra tirándome de él... No es eso lo que temo... Lo que... temo son sus ojos..., sí..., sus ojos... También temo las manchas que tiene en las mejillas... y su modo de respirar... ¿Ha visto usted cómo respiran los que tienen esa enfermedad... cuando están soliviantados? También temo el llanto de los niños..., porque si Sonia no les ha dado de comer, entonces... ¡no sé, no sé! No temo los golpes... Sepa usted, señor, que esos golpes no sólo no me duelen, sino que me agradan... No puedo vivir sin ellos. Es lo mejor. ¡Que me pegue, así se desahoga!... Es lo mejor... Aquí está la casa. La casa de Kozel. Es cerrajero, alemán, y hombre rico... ¡Hala, adelante!
Entraron por el patio y subieron al cuarto piso. Cuanto más subían, tanto más tenebrosa estaba la escalera. Eran ya cerca de las once, y aunque en el verano no es noche aún a esa hora en Petersburgo, la parte superior de la escalera estaba a oscuras.
La puertecita mugrienta en lo alto de la escalera estaba abierta. Un cabo de vela alumbraba una mísera habitación de diez pasos de longitud; toda ella podía verse desde el descansillo. Estaba en desorden, con trapos de toda índole desparramados por el suelo, sobre todo ropa de niños. Una sábana llena de jirones colgaba, ocultándolo, en el rincón del fondo donde probablemente había una cama. El mobiliario se componía de dos sillas y un sofá muy desvencijado frente al cual estaba una mesa vieja de pino sin pintar y sin cobertura. Al borde de la mesa había un cabo de vela de sebo en un candelero de hierro. Por lo visto Marmeládov tenía su propia habitación y no simplemente el rincón de otra, pero esa habitación servía de pasillo. La puerta que conducía a los otros aposentos o cuchitriles en que estaba dividida la vivienda de Amalia Lippewechsel se hallaba abierta de par en par. De dentro llegaba ruido de voces y risas. Al parecer estaban jugando a las cartas y bebiendo té. De vez en cuando se oían las palabras más indecorosas.
Raskólnikov reconoció en seguida a Katerina Ivánovna. Era una mujer sobremanera flaca, bastante alta de cuerpo y de agradables proporciones, de pelo castaño oscuro todavía hermoso y mejillas que parecían manchadas de rojo. Iba y venía por el exiguo cuarto apretándose el pecho con las manos, con labios resecos y aliento desigual y jadeante. Tenía en los ojos un brillo febril, pero su mirada era aguda y sostenida. En el último chisporroteo de la llama vacilante, ese rostro tísico y convulso producía una penosa impresión. Raskólnikov supuso que tendría unos treinta años, mucho más joven sin duda que Marmeládov. No oyó ni advirtió la llegada de los dos, sumida como al parecer estaba en una especie de trance, sin ver ni oír nada. Aunque el aire de la habitación era sofocante, no había abierto la ventana. De la escalera entraba un olor fétido, pero la puerta que daba al descansillo no estaba cerrada. Por aquella otra, entreabierta, que daba acceso a las habitaciones interiores llegaba una nube de humo de tabaco que la hacía toser, pero no la cerraba. La niña más pequeña, de unos seis años, dormía medio acurrucada en el suelo con la cabeza apoyada en el sofá. El muchacho, un año mayor que ella, temblaba y lloraba en un rincón, acaso porque acababan de pegarle. La hija mayor, de unos nueve años, bastante alta y enjuta como un espárrago, llevaba como única vestimenta una camisilla andrajosa y gastada y, en los hombros desnudos, un viejo albornoz de lana que de seguro le habían hecho un par de años antes, pero que ahora no le llegaba a las rodillas. Estaba en el rincón, junto a su hermanito, rodeándole el cuello con un brazo flaco como un sarmiento. Trataba al parecer de consolarle, diciéndole algo al oído y haciendo lo posible para que no volviese a llorar, mientras que con sus enormes y espantados ojos negros, que parecían aún más grandes en esa carita chupada y atemorizada, seguía el ir y venir de su madre por el cuarto.
Marmeládov no entró en la habitación, sino que se arrodilló en la puerta y empujó a Raskólnikov para que entrara. Al ver a un desconocido, la mujer se detuvo absorta ante él y volvió momentáneamente en su acuerdo como preguntándose a qué había venido, pero al punto se figuró que iba camino de otra habitación, puesto que la de ella servía de pasillo. Sin hacer más caso de él, fue a la puerta de entrada para cerrarla. De pronto lanzó un grito al ver al marido de rodillas en el umbral.
–¡Ah! –gritó frenética–. ¡Conque has vuelto! ¡Bandido! ¡Monstruo!... ¿Dónde está el dinero? ¿Qué tienes en el bolsillo? ¡Enséñame! ¡Ésa no es tu ropa! ¿Dónde está tu ropa? ¿Dónde está el dinero? ¡Habla!...
Y se abalanzó a registrarle los bolsillos. Simultáneamente, Marmeládov alzó los brazos con humilde sumisión para facilitarle el registro. No había un mísero kópek.
–¿Dónde está el dinero, vamos a ver? –gritó ella–. ¡Oh, Dios mío! ¿Es que se lo ha bebido todo? ¡Pero si me quedaban doce rublos en la caja!... –y de pronto, en un acceso de furia, lo agarró del pelo y lo metió a rastras en la habitación. El propio Marmeládov la ayudaba, avanzando tras ella de rodillas.
–¡Le digo que esto me gusta! ¡No me duele, sino que me a-gra-da, se-ñor mío! –exclamaba, mientras era sacudido por los cabellos y hasta daba con la cabeza en el suelo. La niña que se había dormido en el suelo se despertó y empezó a llorar. El muchacho que estaba en el rincón no pudo ya contenerse. Casi en un paroxismo de terror, sollozante y trémulo, se echó en brazos de su hermana. Medio dormida, la hermana mayor temblaba violentamente.
–¡Se lo ha bebido! ¡Se lo ha bebido todo! –la pobre mujer gritaba desesperada–. ¡Y ésa no es su ropa! ¡Tienen hambre, hambre! –retorciéndose las manos señalaba a los niños–. ¡Oh, maldita sea esta vida! ¿Y usted? –dijo revolviéndose de pronto contra Raskólnikov–. ¿No le da vergüenza de venir de la tasca? ¿Ha estado también bebiendo con él? ¡Fuera de aquí!
Sin decir palabra, el joven salió a toda prisa. Entre tanto la puerta interior seguía abierta de par en par y en el umbral aparecieron algunos curiosos. Asomaron caras insolentes y desvergonzadas, ornadas de cigarrillos y pipas y coronadas de gorros. Se veían figuras en batas desabrochadas, o ligeras de ropa hasta resultar indecentes, otras aún llevaban naipes en las manos. Se rieron con especial alborozo cuando Marmeládov, arrastrado por los cabellos, iba gritando que eso le gustaba. Algunos hasta se metieron en el cuarto. Por fin se oyó un chillido amenazador; era la propia Amalia Lippewechsel que forcejeaba para ponerse delante de todos y restablecer el orden a su modo. Por centésima vez, con una racha de juramentos, quería asustar a la pobre mujer para que desalojara el cuarto al día siguiente. Al salir, Raskólnikov rebuscó en su bolsillo, sacó la calderilla que le quedaba del cambio de su rublo y la puso en la repisa de la ventana. Más tarde, en la escalera, lo pensó mejor y estuvo a punto de volver.
«¡Qué tontería he hecho! –pensó–. Ellos tienen a su Sonia y yo necesito el dinero –pero persuadido de que ya era imposible rescatarlo y de que aun de ser posible no lo haría, se encogió de hombros y tomó el camino de su casa–. Al fin y al cabo, Sonia necesita su colorete –dijo cuando iba por la calle; y agregó con sonrisa maliciosa–: Esa pulcritud cuesta dinero... ¡Hum! Y quizá hoy Sonia no dé golpe, porque, bien mirado, hay ese riesgo cuando se va de caza mayor... o en busca de oro... Lo que quiere decir que sin mi dinero pasarían las negras mañana... ¡Ah, pobre Sonia! ¡Vaya mina de oro que tienen en ella! ¡Y cómo saben explotarla! ¡Y bien que lo saben! Se han acostumbrado a ello. Lloraban al principio, pero ya se han acostumbrado. ¡Ese canalla que es el hombre se acostumbra a todo!»
Reflexionó un momento.
«Bueno, ¿y si estoy equivocado? –exclamó involuntariamente–. ¿Y si el hombre no es, en realidad, un canalla, el hombre en general, es decir el género humano? Entonces todo lo demás son prejuicios, temores infundados; entonces no hay barreras de ninguna clase y todo es como debe ser.»


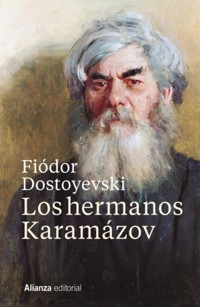




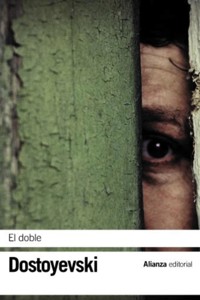


![El jugador [Edición ilustrada] - Fiódor Dostoyevski - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/0b0a43a548a694069d6266100c4be6e3/w200_u90.jpg)