
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Krimi
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
Una desaparición. Un pueblo pequeño. Una pregunta pendiente de respuesta... Cal Hooper pensaba que retirarse a un pueblo perdido de Irlanda y dedicarse a reformar una casita sería la gran evasión. Después de veinticinco años en el cuerpo de policía de Chicago, y tras un divorcio doloroso, lo único que quiere es construir una vida nueva en un sitio bonito donde haya un buen pub y nunca pase nada. Hasta que un buen día un chico del pueblo va a verlo para pedirle ayuda. Su hermano ha desaparecido y a nadie parece importarle, menos aún a la policía. Cal no quiere saber nada de ninguna investigación, pero algo indefinido le impide desentenderse. Cal no tardará en descubrir que incluso en el pueblecito más idílico se escoden secretos, la gente no es siempre lo que parece y los problemas pueden venir a llamar a tu puerta. La que es la más brillante escritora de suspense de nuestros días teje un magistral relato que corta la respiración por la belleza y la intriga que destila, al tiempo que reflexiona sobre cómo decidimos lo que está bien y lo que está mal en un mundo en que ni lo uno ni lo otro es tan sencillo, y a qué nos arriesgamos cuando nos equivocamos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 731
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para Ann-Marie
1
Cuando Cal sale de la casa, los grajos han atrapado algo. Hay un corrillo de seis en el jardín trasero, entre el césped crecido y mojado y los hierbajos de flores amarillas, venga a meter baza y brincos. Sea el bicho que sea, es tirando a pequeño y todavía se mueve.
Cal deja en el suelo la bolsa de basura con el papel pintado. Se plantea sacar el cuchillo de caza y ahorrarle la agonía al animal, pero los grajos llevan allí mucho más tiempo que él y sería bastante impertinente por su parte irrumpir de esa manera y empezar a cuestionar sus costumbres. Se decanta en cambio por agacharse y sentarse en el escalón musgoso, con la bolsa de basura al lado.
Le gustan los grajos. Ha leído en alguna parte que son más listos que el hambre; pueden llegar a conocerte, incluso a traerte regalos. Lleva ya tres meses intentando camelárselos a fuerza de dejarles sobras en el tocón grande que hay al fondo del jardín. Cada vez que atraviesa de un lado para otro el césped, los pájaros no le quitan ojo desde el roble enfundado en hiedra donde tienen instalada su colonia y, en cuanto vuelve a estar a una distancia prudencial, caen en picado para reñir y discutir a voz en grito por las sobras; eso sí, sin dejar de mirarlo de reojo con su cinismo, y, si Cal intenta acercárseles, se van de vuelta al roble, desde donde poder burlarse de él y tirarle ramitas a la cabeza. Ayer mismo por la tarde estaba en el salón quitando el papel pintado enmohecido cuando un grajo de tamaño mediano, muy reluciente él, aterrizó en el poyete de la ventana abierta y profirió lo que claramente era un insulto para luego irse aleteando sin más, riendo tan pancho.
El animal del jardín se retuerce desesperado, vapuleando el césped crecido. Un grajo alfa se acerca a saltos, lo apuñala con un feroz y limpio picotazo y en el acto la presa se queda inmóvil.
Un conejo seguramente. Cal ha visto muchos a primera hora de la mañana, mordisqueando la hierba y saliendo disparados entre el rocío. Las madrigueras las han hecho en algún punto del campo que tiene atrás, cerca de un bosquecillo que hay con avellanos y serbales. En cuanto le tramiten el permiso de armas de fuego, su idea es comprobar si no se le ha olvidado lo que le enseñó su abuelo sobre cómo desollar los animales que cazaban y, si se digna el terco ancho de banda, agenciarse una receta de conejo estofado. Algunos grajos se apiñan en torno a la presa y le meten picotazos contundentes, preparando ya las garras para arrancar trozos de carne conforme otros tantos bajan disparados del árbol para no perderse el festín.
Cal los observa un rato mientras estira las piernas y mueve el hombro haciendo círculos. La reforma de la casa está haciéndole utilizar músculos cuya existencia había olvidado. Todas las mañanas se levanta con un dolor nuevo, aunque posiblemente más de uno le venga por dormir en un colchón cutre sobre el suelo. Está demasiado mayor y le sobra corpulencia para esa precariedad, pero tampoco tiene sentido meter muebles buenos en la casa mientras haya polvo, humedad y moho. Ya lo comprará todo cuando haya puesto a punto la casa y averigüe dónde se compran (antes esas cosas eran jurisdicción de Donna). Entretanto, tampoco le importan mucho los dolores; es más, se siente satisfecho. Al igual que las ampollas y los callos cada vez más gruesos, son cosas tangibles, una prueba ganada con sudor de lo que es ahora su vida.
Están ya metidos en uno de esos atardeceres frescos de septiembre que se dilatan y se dilatan, aunque las nubes son tan numerosas que no hay ni rastro de puesta de sol. El cielo, veteado de sutiles escalas de grises, se extiende hasta el infinito al igual que los campos, cifrados en tonos de verde según sus múltiples usos y separados por setos desmelenados, albarradas y alguna que otra carreterilla vecinal. Hacia el norte, una hilera de montes bajos despliegan sus curvas por el horizonte. Todavía tiene que acostumbrársele la vista a poder mirar a tanta distancia después de décadas bloqueada por edificios. El paisaje es una de las pocas cosas que conoce en donde la realidad no te defrauda. El oeste de Irlanda tenía una pinta preciosa por internet, pero, ya en todo su meollo, es incluso mejor. El aire está tan cargado de olores como un especiado bizcocho de frutos, como si hubiera que hacer algo más con él aparte de respirarlo; pegarle un buen bocado quizá o restregártelo por la cara.
Al rato, los grajos bajan el ritmo, apurando ya la comida. Cuando Cal se pone en pie y recoge la bolsa de basura, al punto los pájaros le lanzan miradas avispadas y, en cuanto empieza a atravesar el jardín, levantan el vuelo como pueden con el buche lleno y aletean hasta el árbol. Deja la bolsa en una esquina del ruinoso cobertizo de piedra tomado por las enredaderas, no sin antes detenerse por el camino para ver qué se han zampado los grajos. Sí, conejo, jovenzuelo, ya casi irreconocible.
Suma la bolsa de basura al resto y se vuelve a la casa. Ya casi ha llegado cuando los grajos salen disparados, dejando tras de sí un reguero de hojas y poniendo verde a algo. Cal ni se vuelve ni interrumpe el paso; se limita a decir, en voz muy baja y entre dientes, mientras cierra la puerta trasera al entrar:
—Hijo de perra…
Alguien lleva observándolo desde hace una semana y media; puede que incluso más, pero ha estado muy enfrascado en la reforma y ha dado por hecho en todo momento —como cualquiera tendría derecho a hacer en medio de semejante espacio vacío— que estaba solo. Ha tenido apagado el sistema de alarma mental, tal y como quería. Hasta que una noche que estaba haciendo la cena —friéndose una hamburguesa en el único fuego decente de la cocina, roída por el óxido, con Steve Earle sonando bien alto por el altavoz del iPod y él sumando de vez en cuando redobles de unas baquetas imaginarias— le llameó la nuca.
Después de más de veinticinco años en el cuerpo de policía de Chicago, tiene la nuca más que entrenada y se la toma muy en serio. Dio unos cuantos pasos por la cocina como quien no quería la cosa, cabeceando al ritmo de la música y escrutando la encimera como si buscara algo para luego, de repente, pegar un salto hasta la ventana: nadie fuera. Apagó el fuego y salió corriendo hacia la puerta, pero el jardín estaba vacío. Fue rodeándolo bajo un millón de estrellas bravías y una luna llena de hombres lobo, con gañidos de búhos y los campos extendidos alrededor en toda su blancura: nada.
Habría sido algún animal, se dijo, y la música habría ahogado el sonido hasta el punto de que solo lo había notado él en el subconsciente. Por esos lares hay mucho trasiego en la oscuridad. Varias veces se ha quedado en el escalón bien pasadas las doce, tomándose unas cervezas y cogiendo confianza con las noches de allí. Ha visto erizos que trajinaban por el jardín o el zorro aquel de pelaje reluciente que hizo una escala en su trayectoria para lanzarle una mirada que era puro desafío. En otra ocasión un tejón, con un tamaño y unos músculos que Cal no habría imaginado en un animal así, avanzó pesadamente en paralelo al seto y desapareció en su interior; al minuto sonó un chillido agudo y luego el trajín del mismo tejón al salir. A saber lo que podía rondar por ahí fuera…
Aquella noche, antes de acostarse, dejó en el poyete de la ventana del dormitorio las dos tazas y los dos platos que tenía y arrastró un viejo secreter contra la puerta. Luego se dijo que estaba agilipollado y lo retiró.
Un par de días después, estaba él una mañana quitando el papel pintado, con la ventana abierta para que se fuera el polvo, cuando los grajos volaron de su árbol como en un estallido, gritándole a algo a sus pies. La rápida concatenación de roces de lo que se alejó por detrás del seto sonó demasiado fuerte para ser de un erizo o un zorro, ni siquiera pudo ser de un tejón. Para cuando salió al jardín, llegaba tarde… otra vez.
Seguramente no fueran más que unos críos aburridos que andaban espiando al vecino nuevo. Tampoco había mucho más que hacer por allí, con un pueblecito que era una cosa ínfima y la ciudad, por llamarla de alguna manera, más cercana a treinta kilómetros. Se sentía ridículo por siquiera plantearse que pudiera ser cualquier otra cosa. Mart, el vecino que vivía un poco más adelante en su misma carretera, ni se molestaba en cerrar la puerta con llave, salvo por las noches. Cuando Cal arqueó una ceja ante aquel comentario, Mart arrugó esa cara de pómulos altos que tiene y se rio hasta quedarse sin aliento.
—Pero ¿tú la has visto? —dijo señalando la casa de Cal—. ¿Qué iban a robarte? ¿Y quién? ¿Qué crees, que me voy a colar yo una mañana en tu casa y voy a mirarte la colada a ver si encuentro algo que me arregle el gusto para la ropa?
A lo que Cal tuvo que reírse también y responderle que tampoco le vendría mal, tras lo cual su vecino le hizo saber que el guardarropa que tenía le iba que ni pintado, más que nada porque no tenía intención alguna de salir a enamorar, y pasó luego a explicarle las razones.
Pero ha habido cosas; sin importancia, solo cosas que le parpadean fugazmente por los bordes del instinto policial. Motores revolucionados a las tres de la madrugada por carreteras perdidas, gruñidos y borboteos de torsos anchurosos. Algunas noches, un grupito de tipos al fondo del pub, demasiado jóvenes y vestidos con ropa que desentona en el pueblo, hablando demasiado alto y rápido en acentos que lo descuadran; la manera de girar la cabeza como un resorte cuando Cal entra por la puerta, esas miradas que se sostienen un segundo más de la cuenta. Se ha cuidado mucho de no contarle a nadie a qué se dedicaba antes, pero a veces con ser de fuera te basta y te sobra, según…
Tonterías, se dice Cal mientras enciende el fuego bajo la sartén y se queda mirando por la ventana los campos verdes, que se oscurecen ya, y, a lo lejos, el perro de Mart, que trota al lado de las ovejas, ya de camino tranquilamente al establo. Ha pasado tantos años patrullando por barrios chungos que ahora cualquier peón del campo le parece un pandillero.
Niños aburridos, apuesta segura. De todas formas Cal ha empezado a no poner la música muy alta para no perder puntada, e incluso se ha planteado instalar un sistema de alarma, aunque la idea lo revienta. Con la de años que se ha pasado con Donna corriendo a bajar el volumen: «Cal, ¡que el crío de al lado quiere dormir! Cal, la señora Scapanski está recién operada, ¿tú crees que lo que necesita es que le rompas los tímpanos con eso? Cal, ¿qué van a pensar los vecinos, que somos unos incivilizados?». Si quiso tener tierras fue en parte para poder poner a Steve Earle tan alto que las ardillas se tambaleasen en los árboles; y además quiso que estuviera en el culo del mundo para no tener que volver a instalar una alarma en su vida. Tiene la sensación de, por ejemplo, no poder ni recolocarse los cataplines sin tener que mirar de reojo cuando cualquiera debería de poder hacer eso en su propia cocina. Críos o no críos, tiene que zanjar esta historia sí o sí.
En Chicago lo habría solucionado con un par de camaritas discretas que subieran las grabaciones directamente a la nube. Aquí, incluso aunque su wifi lograra soportarlo, cosa que duda, le toca la moral la idea de llevar lo grabado a la comisaría más cercana. No sabe lo que podría desencadenar: rencillas vecinales o que resulte que el mirón sea primo del agente o vete tú a saber.
Ha barajado la posibilidad de poner cables-trampa. En teoría son ilegales, pero Cal está convencido de que no sería mucho problema: Mart ya se ha ofrecido dos veces a venderle una escopeta sin licencia que tiene por ahí guardada y allí todo quisque vuelve del pub en coche. El problema, de nuevo, está en no tener ni idea de qué podría provocar.
O de lo que ya ha desencadenado. Por las cosas que le cuenta Mart, ha empezado a hacerse una vaga idea de lo que pueden llegar a enredarse las cosas por allí y de lo mucho que hay que fijarse en dónde se mete uno. Noreen, que regenta la tienda de la breve hilera doble de edificios que constituye el pueblecito de Ardnakelty, no trae las galletas que a Mart le gustan por culpa de una enrevesada película sucedida en la década de los ochenta y protagonizada por los tíos de ella, el padre de Mart y unos derechos de pastoreo; a su vez, su vecino no le habla a un granjero de nombre impronunciable que vive al otro lado de los montes porque el tipo compró un cachorro que era cría del perro de Mart cuando por alguna razón no debía serlo. Hay más historias por el estilo, pero Cal no se las sabe todas bien porque su vecino habla en grandes giros generales y porque en realidad todavía no tiene bien hecho el oído al acento de la zona. Le gusta —igual de cargado que el aire, con un punto afilado como una aguja que le hace pensar en agua fría de río o en vientos serranos—, pero se le escapan trozos enteros de conversaciones, o se distrae escuchando el soniquete, y entonces ya apaga y vámonos. Pero ha deducido lo suficiente como para saber que, si se ha sentado en el taburete de otro en el pub o ha atrochado por una finca que no debía durante algún paseo, eso podría significar algo.
Cuando llegó, se había hecho a la idea de encontrarse con las filas cerradas en contra del forastero. No tenía problema con eso siempre y cuando nadie le incendiara la casa; no andaba buscando colegas para jugar al golf ni invitaciones a cenar. Las cosas, sin embargo, resultaron ser distintas. La gente se mostró amable, buenos vecinos. El día que llegó y se puso a sacar y meter cosas en la casa, Mart apareció por allí, se apoyó en la verja, lo sondeó para sacarle información y acabó trayéndole una vieja mininevera y recomendándole un buen almacén de materiales de construcción. Noreen le había explicado quién era el primo de no sé qué grado de quién y cómo apuntarse a la confederación de regantes, y —con el tiempo, una vez que la hizo reír varias veces— la mujer empezó a ofrecerse, medio en broma medio en serio, a emparejarlo con su hermana la viuda. Los vejetes que parecían vivir directamente en el pub habían pasado de los saludos con la cabeza a los comentarios breves sobre el tiempo e iban ya por las explicaciones apasionadas sobre un deporte llamado hurling; Cal tiene la impresión de que es lo que te quedaría del hockey sobre hielo si conservaras la velocidad, la destreza y la ferocidad, pero quitaras el hielo y casi toda la equipación protectora. Hasta la semana pasada había tenido la sensación de que, si no exactamente recibido con los brazos abiertos, sí al menos había sido aceptado como un fenómeno natural de interés moderado, tal que una foca a la que le hubiera dado por instalarse en el río. Por supuesto, siempre sería el forastero, pero le daba la impresión de que eso tampoco suponía gran cosa. En estos momentos no lo tiene ya tan claro.
El caso es que hace cuatro días Cal fue en coche a la ciudad y compró un saco grande de tierra para el jardín. Es consciente de lo irónico que resulta comprar más tierra cuando acaba de gastarse gran parte de sus ahorros en cuatro hectáreas de eso mismo, pero la que tiene él es basta y terrosa, atravesada de raíces de gramíneas y piedrecitas afiladas. Para sus propósitos necesitaba una más suelta, húmeda y regular. Al día siguiente se levantó antes del amanecer y echó una buena capa en paralelo a los muros exteriores de la casa, por debajo de cada ventana. Tuvo que quitar algunos hierbajos y trepadoras y apartar guijarros para conseguir una superficie lisa en condiciones. Hacía un frío considerable que se le colaba hasta el fondo de los pulmones. Poco a poco los campos fueron aclarándose a su alrededor y los grajos se despertaron y empezaron con sus rencillas. Cuando el cielo ganó en luz y se oyó a lo lejos el silbido imperioso de Mart, que llamaba a su perro pastor, Cal arrugó el saco de tierra, lo metió al fondo del cubo de la basura y entró a desayunar.
A la mañana siguiente, nada; a la otra, nada. Seguramente había estado más cerca de pillarlo de lo que creía esa última vez y había debido de darle un buen susto. Se enfrascó en sus labores y apartó la vista de las ventanas y los setos.
Hoy por la mañana, pisadas, en la tierra bajo la ventana del salón. De zapatillas de deporte, a juzgar por el dibujo parcial de las suelas, aunque las huellas estaban demasiado rayadas y solapadas para saber cómo eran de grandes o cuántos pares había.
La sartén está caliente. Cal echa las cuatro tiras de panceta, una que es mucho más carnosa y sabrosa de a lo que está acostumbrado, y, en cuanto la grasa empieza a chisporrotear, añade dos huevos. Se acerca al iPod, que vive en la misma mesa de madera donde él come, heredada con la casa —actualmente el total de sus muebles asciende a esa mesa, un secreter de madera con un lateral estropeado, dos sillas de formica que son una birria y un grueso sillón verde que el primo de Mart iba a tirar—, y pone un disco de Johnny Cash, no muy alto.
Si hubiera hecho sin querer algo que cabreara a alguien, lo que se llevaría la palma sería haber comprado la casa. La escogió por internet basándose en que tenía tierras, había buena pesca cerca, el tejado no tenía mala pinta y sentía curiosidad por ver qué eran esos papeles que sobresalían del viejo secreter. Hacía mucho que no le había dado por hacer ninguna locura por el estilo y llevarla a la práctica, lo que parecía razón de más para hacerlo. La inmobiliaria pedía treinta y cinco mil. Él ofreció treinta, en metálico. Poco más y se los quitan de la mano de un mordisco.
En el momento no se le ocurrió que pudiera quererla nadie más. Es una casa baja, gris, sin nada especial, con una construcción de la década de los treinta, menos de cincuenta metros cuadrados, tejado de pizarra y ventanas de guillotina; lo único que le da cierto toque de elegancia son las grandes piedras angulares y la enorme chimenea de piedra. A juzgar por las fotos de la web, llevaba años abandonada, décadas seguramente: con grandes tiras de pintura desconchada y humedades, habitaciones atestadas de muebles oscuros y volcados y cortinas de flores en descomposición, por no hablar de los plantones que nacían delante de la puerta y las enredaderas que entraban por una ventana rota. Con todo, desde entonces ha aprendido lo suficiente para comprender que sí que pudo haber alguien más interesado en la casa, por mucho que las razones no fueran evidentes a simple vista, y que quienquiera que creyese poder reclamarla como propia seguramente se lo tomara muy a pecho.
Sirve la comida sobre dos gruesas rodajas de pan, le echa kétchup por encima, saca una cerveza de la mininevera y lo lleva todo a la mesa. Donna le habría metido caña por cómo está comiendo últimamente —poca fibra y pocas verduras frescas—, pero lo cierto es que, incluso viviendo a base de sartén y microondas, ha perdido un par de kilos, puede que más. Lo nota, no solo en la cinturilla del pantalón, sino también en los movimientos: es sorprendente, pero todo lo que hace tiene una ligereza nueva. Al principio le resultaba desconcertante, como si se hubiera desconectado de la gravedad, pero tampoco está teniendo problemas en acostumbrarse.
Es por el ejercicio. Va a andar una o dos horas prácticamente todos los días, sin rumbo fijo, se limita a seguir su olfato mientras va cogiéndole las medidas a su nueva tierra. Hay muchos días que le llueve, pero no pasa nada: tiene un buen chaquetón encerado y nunca había sentido una lluvia así, una neblina suave y fina que parece pender inmóvil en el ambiente. Casi nunca se pone la capucha para poder sentirla en la cara. Aparte de ver más lejos de lo que está acostumbrado, también oye más lejos: una oveja que bala por aquí, una vaca berreando por allá, gritos de campesinos… Le llegan desde lo que parecen kilómetros de distancia, diluidos y suavizados por la lejanía. De vez en cuando se cruza con algún campesino que anda a lo suyo en el campo o traqueteando en el tractor por alguna vereda estrecha, de manera que Cal tiene que echarse para atrás, contra el seto díscolo, al tiempo que el otro pasa con una mano en alto para saludar. En sus paseos ha visto también a recias mujeres tirando de cosas pesadas por corrales llenos de chismes, retoños de caras coloradas mirándolo a través de cercas y chupando los barrotes mientras los perros sueltos le ladran como posesos. A veces un pájaro suelta una nota aguda por el cielo o un faisán sale despavorido del sotobosque al oír que Cal se acerca. Vuelve a la casa con la sensación de haber hecho bien mandándolo todo a tomar viento y mudándose allí.
Entre caminata y caminata, sin muchas más distracciones, se dedica en gran medida a trabajar en la casa de la mañana a la noche. Lo primero que hizo cuando llegó fue barrer y quitar la gruesa envoltura de telarañas, polvo, bichos muertos y lo que quiera que hubiera estado afanándose con tanta paciencia para rellenar hasta el último centímetro de la casa. Lo siguiente fue cambiar los cristales de las ventanas y poner un váter y una bañera nuevos —alguien había reventado los antiguos a base de bien, con una machota y un enconamiento muy arraigado contra el mobiliario de baño—, de modo que pudo dejar de cagar en un hoyo en el suelo y de lavarse con un cubo. De fontanería sabe poco, pero siempre ha sido muy manitas, y luego están los tutoriales en el YouTube cuando no se la juega el internet. No le ha quedado mal.
Después de eso se pasó un tiempo cribando las cosas abandonadas que llenaban las habitaciones, tomándose su tiempo, dedicándoles atención una por una. No sabía quiénes habían sido los antiguos propietarios, pero estaba claro que se tomaban muy a pecho la religión: tenían cuadros de Bernardita de Lourdes, de una Virgen María con cara de despecho y de un tal padre Pío, todo ello en marcos finos y baratos que habían amarilleado por las esquinas debido al descuido de herederos menos piadosos. Les gustaba la leche condensada, a juzgar por las cinco latas que encontró en la despensa de la cocina y que llevaban quince años caducadas. Tenían tazas de porcelana con impresiones en rosa, sartenes oxidadas, hules enrollados, una figurita de un niño con túnica roja y corona y la cabeza partida y pegada, así como una caja con un anticuado par de zapatos de vestir de caballero, arrugados por el desgaste y con un lustre todavía visible. A Cal le sorprendió un poco no encontrar indicios de ocupación adolescente, nada de latas de cerveza vacías, colillas o condones usados, ni una pintada. Se imaginó que la casa estaba demasiado apartada para ellos. En el momento le pareció una buena señal, ahora ya no tanto. Preferiría que una opción del menú fuese que no se tratara más que de unos adolescentes echando un vistazo por su antiguo centro de reuniones.
Los papeles del secreter resultaron no ser mucho más que eso: artículos de periódicos y de revistas recortados a mano y doblados en rectángulos perfectos. Intentó encontrar algún hilo conductor en los temas, pero fue en vano: se incluían, entre otras cosas, una historia del movimiento escultista, consejos para cultivar guisantes de olor, canciones para silbato irlandés, un reportaje sobre las fuerzas de paz irlandesas en Líbano y una receta de algo llamado conejo escocés. Los ha guardado porque, en cierto modo, fueron esos papeles los que lo habían llevado allí. Del resto de las cosas tiró la mayoría, incluidas las cortinas, una decisión que ahora no le parecía tan acertada. Ha pensado en desenterrarlas de debajo de la montaña de bolsas de basura que está creciendo a la vera del cobertizo, pero seguramente ya las haya mordisqueado algún animal o se hayan meado encima.
Ha cambiado cañerías y canalones, se ha montado en el tejado para desahuciar de la chimenea a un grupúsculo resistente de matojos de flores amarillas, ha pulido y encerado el viejo parqué de roble y se encuentra en estos momentos trabajando en las paredes. El último habitante, o bien tenía unos gustos en decoración que sorprendían por lo poco convencional, o bien se vio con unas cuantas latas de pintura barata y no se lo pensó. El dormitorio de Cal era de un añil oscuro y brillante hasta que las humedades lo pintaron con rayas de moho y parches claros de escayola vista. En el dormitorio pequeño la pintura era verde turquesa claro. La parte de estar de la sala principal la habían pintado de un marrón rojizo tirando a óxido que habían estampado a brochazos sobre una capa tras otra de papel pintado combado. No queda claro qué era lo que pasaba en la zona de la cocina, que parece como si alguien hubiera tenido la intención de alicatarla, pero luego se lo hubiera pensado mejor, mientras que con el baño ni siquiera se molestaron en lo más mínimo: es un cubículo enano añadido al fondo de la casa, con paredes de escayola y restos de una moqueta verde que cubría más mal que bien los tablones de madera sin tratar, como si lo hubieran hecho unos extraterrestres que habían oído hablar de esa cosa llamada baño, pero sin tener muy claros los detalles. Con su uno noventa y tres, Cal cabe en la bañera con las rodillas prácticamente debajo del mentón. Piensa poner un plato de ducha cuando lo alicate, aunque puede esperar. Antes quiere terminar con la pintura aprovechando que todavía hace buen tiempo y puede dejar las ventanas abiertas. Ya ha habido días, aunque solo un par, con el cielo gris plomizo, el frío elevándose del suelo, el viento atravesando sin contemplaciones cientos de kilómetros y la propia casa como si ni siquiera estuviera allí, una advertencia de cómo iba a presentarse el invierno. Distará mucho de los montículos de nieve a ambos lados de la carretera y las temperaturas bajo cero de los inviernos de Chicago —se ha informado por internet—, pero apunta maneras hacia algo idiosincrásico, acerado y obstinado con un punto traicionero.
Le echa un vistazo al trabajo del día mientras come. Hay puntos por los que con los años el papel se ha ido fundiendo con la pared, lo que ralentiza el trabajo, pero ya lleva quitada más de la mitad de la habitación, que ha quedado con la escayola vista; la pared donde está el grueso arco de piedra de la chimenea sigue del marrón rojizo a brochazos. Aunque él es el primer sorprendido, en parte le gusta así la habitación: insinúa cosas. Está lejos de ser artista, pero, si lo fuera, no le parecería mal dejarla así un tiempo y quizá pintar varios cuadros.
Ya se ha comido medio plato y sigue pensando en todo esto cuando la nuca vuelve a llamearle. Esta vez incluso oye la señal que ha desencadenado la llamarada: un rasgueo leve y torpe interrumpido casi al instante, como si alguien hubiera estado a punto de tropezarse con la maleza que hay fuera bajo la ventana y hubiera conseguido evitarlo.
Le da otro buen bocado sin prisas al bocadillo, lo baja con un trago largo de cerveza y se enjuga la espuma del bigote. Luego hace una mueca y se inclina hacia delante para, con un eructo, dejar el plato en la mesa. Se levanta, se cruje el cuello y va hacia el baño, toqueteándose ya la hebilla del cinturón.
La ventana de esa habitación se abre con una suavidad y un sigilo que parece que la hubieran engrasado con WD-40, que es justo lo que hizo hace unos días. También ha estado practicando a subirse a la cisterna para salir por la ventana, y lo logra ahora con mucha más destreza de lo que cabría esperar de alguien de su tamaño, aunque eso no quita para que una de las razones de que dejara de patrullar a pie las calles fuera que estaba harto de subirse a sitios disparatados para perseguir a rateros que montaban pollos gratuitos, y no tenía pensado retomar esa actividad. Aterriza fuera en el suelo con el corazón latiéndole al viejo ritmo familiar de persecución, el culo magullado por el marco de la ventana y una creciente sensación de agravio.
Lo que tiene más a mano es un trozo de tubería que le sobró de la obra del baño y que guardó el otro día tras un arbusto. Aun teniéndolo sujeto en el puño, sin su arma se siente con las manos vacías, demasiado ligero de peso. Se queda un momento quieto, para dejar que se le ajuste la vista, y aguza el oído, pero la noche está salpicada de todo tipo de ruiditos y no logra captar ninguno más relevante que otro. Ya ha oscurecido; la luna está arriba, una rodaja bien definida y hostigada por jirones de nubes que solo arroja una luz apagada y poco de fiar y demasiadas sombras. Ajusta el agarre en la tubería y avanza, con ese equilibrio tan ensayado entre velocidad y sigilo, hacia la esquina de la casa.
Bajo la ventana del salón hay agazapado un cúmulo de sombras más espesas, inmóvil, con la cabeza levantada lo justo para escrutar por encima del alféizar. Cal escruta con cautela, lo mejor que puede, pero la hierba de alrededor está despejada: parece que solo hay uno. En la luz que se derrama por la ventana atisba una cabeza rapada y un borrón de rojo.
Suelta la tubería y se abalanza sobre el intruso. Apuesta por un placaje total con la idea de aplastarlo y luego, ya a partir de ahí, pensar el siguiente paso, pero se tropieza contra una roca. En el segundo que tarda en extender las manos para no perder el equilibrio, el otro pega un bote y sale corriendo. Cal carga contra la casi oscuridad, consigue coger un brazo y tira con toda su fuerza.
El tipo vuelve hacia él con demasiada facilidad, y es un brazo tan pequeño que puede rodearlo del todo con una mano. Es un crío, piensa, y, al darse cuenta, afloja un poco el agarre. Pero el chico se retuerce como un lince rojo, con una respiración que es un bufido gatuno, y le clava los dientes en la mano a Cal, que brama de dolor. El chico se zafa entonces y atraviesa el jardín disparado como un cohete, los pies casi mudos sobre la hierba. Cal corre tras él, pero el crío desaparece en cuestión de segundos en el garabato de sombra que es el seto que linda con la carretera y, para cuando llega hasta allí, ya no hay ni rastro de él. Cal atraviesa el seto con el hombro por delante y mira a un lado y a otro de la carretera, que se ve reducida a una pálida cinta por las sombras lunares de los setos que se ciernen sobre ella desde los flancos. Nada. Tira un par de piedras a los arbustos en varias direcciones con la intención de hacerlo salir: nada.
Duda que el chico tenga refuerzos —habría gritado para pedir ayuda o avisarlos—, pero aun así rodea el jardín corriendo, por si acaso. Los grajos duermen, no se han inmutado. Huellas nuevas en la tierra bajo la ventana del salón, las mismas marcas de la otra vez; no se ven por ninguna otra parte. Se refugia en la sombra espesa del cobertizo y espera un buen rato, intentando calmar los jadeos, pero no se oye ningún roce por los setos ni hay sombras escabulléndose por entre los pastos. Solo uno, y solo un crío. Y no va a volver, al menos esa noche.
Una vez de vuelta adentro, se mira la mano. El chico lo ha mordido bien: le ha atravesado la piel con tres dientes y una de las hendiduras incluso le sangra. Ya le habían mordido una vez estando de servicio, lo que desencadenó un maremágnum de papeleo, interrogatorios, análisis de sangre, rifirrafes legales, pastillas y comparecencias en el juzgado durante varios meses hasta que se hartó de llevar la cuenta de qué era para qué y se limitó a extender el brazo o la firma cuando se lo pedían. Saca el botiquín de primeros auxilios, se empapa un rato la mano con desinfectante y se pone luego una tirita.
Se le ha quedado fría la comida. La calienta en el microondas y vuelve a la mesa con ella. Johnny Cash sigue cantando, llorando a la Rose y al hijo perdidos en un quejido profundo y quebrado, como si fuera ya un fantasma.
Cal no se siente como esperaba, a pesar de haber deseado justo eso: que no fueran más que unos niños que espían al vecino nuevo, la mejor de las posibilidades. Se había imaginado gritando vagas amenazas tras ellos mientras salían disparados entre chillidos, risas e insultos exclamados hacia atrás, y entonces habría meneado la cabeza y habría vuelto a la casa cagándose en los críos de hoy en día como un viejo cascarrabias y ahí habría acabado la cosa. Quizá habrían vuelto de vez en cuando, a por otro asalto, pero eso no le habría parecido ni mal. Entretanto, así habría podido volver a su reforma y a poner la música alta y a recolocarse los cataplines cuando le diera la real gana, con su instinto policial descansando, como estaba mandado.
Salvo porque no tiene la sensación de que vaya a acabarse nada, y el instinto policial tampoco parece querer irse a la cama. Unos críos empeñados en fastidiar al forastero de turno para echarse unas risas habrían venido en grupo y habrían formado alboroto, exaltados por su propia osadía como si fuera cafeína. Se pone a pensar en la inmovilidad del crío bajo la ventana, el silencio cuando lo ha agarrado, la ferocidad de cobra del mordisco. Ese chico no estaba divirtiéndose: había ido allí con una misión. Volvería.
Termina de comer y lava los platos. Clavetea un fieltro de pintar por encima de la ventana del baño y se da una ducha rápida. Luego se tiende en el colchón, rodeado de oscuridad, con las manos cruzadas bajo la cabeza, mirando las estrellas parcheadas de nubes por la ventana y escuchando las peleas de los zorros en algún punto de los campos.
2
Una vez que lo saca fuera y le echa un buen vistazo, el secreter estropeado resulta ser más antiguo y de mejor calidad de lo que había creído. De roble, con un barniz oscuro, unas finas volutas talladas en la tapa y por la parte de abajo de los cajones y una decena de cubículos alojados en su interior. Lo había arrumbado en el cuarto pequeño porque no tenía pensado ponerse con él hasta dentro de un tiempo, pero le da la impresión de que hoy podría venirle bien. Lo ha llevado a pulso hasta el fondo del jardín, a una distancia bien calibrada del seto y del árbol de los grajos, y luego ha sacado también la caja de herramientas y la mesa del comedor para que le sirva de superficie de trabajo. La caja es una de las cosas del puñado escaso que mandó desde Chicago. La mayoría de las herramientas eran de su abuelo; tienen rozaduras, mellas y manchas de pintura, pero aun así funcionan mejor que las cutres que te venden hoy en día en las ferreterías.
Lo peor que tiene el mueble es una muesca astillada de un tamaño considerable en un lateral, como si el que la emprendió con la machota en el baño la hubiera descargado también contra la madera ya cuando se iba de la casa. Lo dejará para lo último, a ver si para entonces ha recuperado la maña. Tiene pensado empezar con las guías de los cajones. Hay dos que ni están, y las otras dos están dobladas y partidas, de modo que los cajones ni salen ni entran sin dar guerra. Saca los dos, vuelca el secreter sobre el fondo y empieza a dibujar a lápiz los perfiles de las guías que quedan.
El tiempo está de su parte: es un día soleado de temperatura agradable y tan solo una brisa ligera, pajaritos en los setos y abejas entre las flores silvestres, de esos en que un hombre sentiría como algo natural la necesidad de sacar el trabajo afuera. Es media mañana de una jornada escolar, pero, a juzgar por los demás incidentes, no considera estar necesariamente perdiendo el tiempo. Aunque no pase nada ya, tiene tarea suficiente para entretenerse hasta que terminen las clases. Silba entre dientes viejas canciones populares de su abuelo y canta alguna que otra palabra de la letra cuando se acuerda.
De pronto oye a cierta distancia el rumor de unos pies por la hierba, pero sigue silbando y con la cabeza gacha sobre el secreter. Un minuto después, sin embargo, oye algo que se pelea con el seto y le aparece entonces un hocico mojado por debajo del codo: Kojak, el greñudo perro pastor blanco y negro de Mart. Cal endereza la espalda y saluda a su vecino con la mano.
—¿Cómo te trata la vida? —pregunta este desde el otro lado de la cerca lateral.
Kojak sale trotando para ver qué cosas han pasado por el seto de Cal desde la última vez que estuvo allí.
—No me trata mal, la verdad. ¿Y tú qué?
—Sano como una pera limonera —responde el otro.
Mart es un hombre bajo, uno setenta más o menos, nervudo y con la cara ajada; tiene el pelo cano y con volumen, una nariz que seguramente le han partido más de una vez y un amplio repertorio de gorras y gorros. Hoy lleva una plana de tweed que parece que la haya masticado algún animal de granja.
—¿Qué andas haciendo con ese trasto?
—Lo quiero arreglar —contesta Cal, que está intentando sacar a palanca la segunda guía, pero se le resiste; ese mueble se hizo bien, cuandoquiera que lo hicieran.
—Es perder el tiempo. Echa un vistazo por páginas de segunda mano. Puedes conseguir media docena iguales o mejores por nada.
—Solo necesito uno, y ya lo tengo.
Claramente Mart se plantea replicar, pero decide dejar estar el tema a favor de algo más gratificante.
—Tienes buen aspecto —le dice mirándolo de arriba abajo.
Su vecino ha estado predispuesto a darle el visto bueno desde el principio. Le encanta charlar, y a sus sesenta y un años ya les ha sacado a los lugareños todo el jugo que podía sacarles. Para Mart, Cal es Papá Noel.
—Gracias. Lo mismo digo.
—Te lo digo en serio, hombre. Más fino. Se te está escurriendo la barriga cuesta abajo. —Y al ver que Cal, que sigue tirando pacientemente de la guía del cajón a un lado y a otro, no responde, añade—: ¿Sabes por qué es?
—De esto —dice Cal señalando la casa—. En vez de tirarme el día sentado a una mesa.
Mart cabecea enérgicamente.
—De eso nada. Te voy a decir yo de qué es: de la carne que estás comiendo ahora, de las salchichas y la panceta que le compras a Noreen. Son de aquí, tan frescas que saltan del plato y se ríen en tu cara. Te están haciendo un bien espectacular.
—Me gustas más que el médico que tenía antes —bromea Cal.
—No, atiende: la carne esa que comías en Estados Unidos estaba hasta arriba de hormonas. Allí se las meten al ganado para engordarlo. Así que ¿qué crees que le hace a los humanos? —Se queda esperando una respuesta.
—Nada bueno —dice Cal.
—Te hinchan como un globo y te salen unas tetas que ni Dolly Parton. Una locura… Aquí la Unión Europea tiene todo eso prohibido. Y eso ha sido lo que te ha ido engordando. Ahora que estás comiendo carne irlandesa de calidad, se te va a ir todo. Dentro de poco parecerás el mismísimo Gene Kelly.
Por lo visto su vecino se ha percatado de que a Cal hoy le ronda algo en la cabeza que lo tiene preocupado y parece decidido a quitárselo a base de cháchara, bien por un sentido del deber comunitario, o bien porque le gustan los retos.
—Tendrías que patentarla: la Milagrosa Dieta de la Panceta de Mart. Cuanta más comes, más kilos pierdes.
Su vecino ríe entre dientes, visiblemente satisfecho.
—Vi ayer que te llegaste al pueblo —dice, como de pasada, mientras entorna los ojos para mirar a Kojak al otro lado del jardín, que está poniéndose serio con unos matorrales, escarbando con fuerza para meter todos los morros.
—Sí —dice incorporándose Cal, que sabe lo que quiere el otro—. Espera. —Entra en la casa y vuelve con un paquete de galletas—. No te las vayas a comer todas de una sentada.
—Eres un caballero —le dice feliz Mart, que acepta las galletas desde el otro lado de la cerca—. ¿Las has probado ya?
Las galletas que le gustan a su vecino son elaboradas construcciones de esponjita rosa, mermelada y coco que Cal utilizaría para engatusar a una cría de cinco años con un gran lazo en la cabeza para que pare con la pataleta.
—Todavía no —dice.
—Tienes que mojarlas, hombre, en el té. La esponjita se pone blanda y la mermelada se te derrite en la boca. Están increíbles.
Mart se guarda las galletas en el bolsillo del chaquetón verde encerado. No se ofrece a pagárselas. La primera vez su vecino le planteó el tema del contrabando de galletas como un trato puntual, un favor que aliviaría las penas de un pobre y anciano granjero, y Cal no tenía intención alguna de exigirle un puñado de cambio a su flamante vecino. Después de eso Mart ha tratado el asunto como una tradición instaurada desde tiempos inmemoriales. La caída divertida de su mirada cada vez que coge las galletas dice que está poniéndolo a prueba.
—Yo soy más de café. No sería lo mismo.
—No vayas a decirle nada de esto a Noreen —le advierte—. Se buscaría otra cosa de la que privarme. Le gusta pensar que me tiene ganada la partida.
—Hablando de Noreen. Si vas por allí, ¿me podrías comprar un poco de jamón asado? Se me olvidó ayer.
Mart suelta un silbido largo.
—¿Qué quieres, que Noreen te meta en su lista negra? Ahí no has estado muy fino, muchachote. Mira cómo he acabado yo. No sé lo que habrás hecho, pero plántate ahora mismo allí con unas flores y preséntale tus disculpas.
El caso es que hoy Cal prefiere no apartarse de la casa.
—Bah, da igual —dice—. Está empeñada en emparejarme con la hermana.
A Mart se le ponen las cejas de punta.
—¿Qué hermana?
—Me parece que dijo Helena.
—Dios nos asista, entonces te hemos perdido. Creía que te referías a Fionnuala, pero has debido de caerle en gracia a Noreen. Lena es una mujer con la cabeza muy bien amueblada. Y el marido era más estirado que el culo de un pato y se bebía hasta los ríos secos, que Dios lo tenga en su gloria, así que no es que ella tenga el listón muy alto. No se enfadará si entras con las botas llenas de barro o te tiras pedos en la cama.
—Justo la clase de mujer que me gusta. En el caso de que estuviera interesado…
—Y aparte es una mujer hecha y derecha, nada de esas jóvenes escuchimizadas que se te pierden cuando se ponen de perfil. Una mujer tiene que tener su poquito de chicha. Ah, ya —añade señalando con el dedo a Cal, que ha empezado a reír—, eso es tu mente calenturienta, ojo. Pero yo no he dicho nada del tracatraca. ¿He dicho yo algo de eso? —Cal niega con la cabeza, todavía riendo—. No lo he dicho. A lo que me refiero —continúa apoyando los antebrazos sobre el travesaño superior de la cerca para ponerse cómodo mientras se extiende sobre el tema—, lo que yo te vengo a decir es que, puestos a tener una mujer en casa, mejor una que rellene un poco de espacio. ¿De qué te vale tener a un saco de huesos con patas y voz de pito que no te diga una palabra en todo el santo día? No te saldría a cuenta. Cuando uno entra en casa, lo que quiere es ver a la mujer, y escucharla; que se note que está, porque si no, ¿qué sentido tiene agenciarse una?
—Ninguno —responde Cal con una gran sonrisa—. Entonces la tal Lena es de las que se hace oír, ¿no?
—Digamos que se nota cuando está. Así que, anda, ve tú a por tu jamón asado y dile a Noreen que te vaya apañando esa cita. Date un buen baño, aféitate esa pelusilla de la cara y ponte una camisa buena. Y la llevas a la ciudad, ojo, a un restaurante; no vayas a estar llevándola al pub para que se os queden mirando todos los depravados esos.
—Deberías salir tú con ella.
Mart resopla.
—Yo no me he casado en la vida.
—Pues con más razón. No sería justo que yo acaparara más mujeres que se hacen oír de las que me corresponden.
Su vecino menea la cabeza con vehemencia.
—Ah, no, no, qué va. Estás muy confundido tú. ¿Qué edad tienes? ¿Cuarenta y cinco?
—Cuarenta y ocho.
—Muy bien llevados. Será que la carne hormonada lo mantiene a uno joven…
—Gracias.
—Pero tanto da. Para cuando uno tiene cuarenta años, o se está acostumbrado a estar casado o no. Las mujeres tienen sus ideas y yo solo estoy habituado a las mías propias. Tú, en cambio, no. —Su vecino ya le sacó ese y otros importantes datos vitales la primera vez que se vieron, y con una maestría tan subrepticia que Cal se sintió prácticamente como un aficionado.
—Pero tú vivías con tu hermano —apunta entonces.
Por lo menos el vecino es recíproco con la información; Cal lo sabe ya todo sobre el hermano: que prefería las galletas de natilla, que era un merluzo de mucho cuidado, pero tenía muy buena mano con la paridera de las ovejas, que fue él quien le partió la nariz a Mart cuando le pegó con una llave inglesa en una pelea por el mando de la tele y que, por último, murió de un infarto hace cuatro años.
—Él no tenía ideas —dice Mart con cara del que se apunta un tanto—. Más memo que una boñiga. Yo no soportaría meter en mi casa a una mujer con ideas. Que quisiera una lámpara de araña, por ejemplo, o un perro faldero, o que me pusiera a hacer yoga, a mi edad.
—Siempre podrías buscarte a una tonta —sugiere Cal.
El otro desecha la idea con un resoplido.
—Ya he tenido bastante con mi hermano. Pero ¿conoces a Gannon el Dumbo, el de la granja de allí? —Señala hacia un edificio bajo y alargado con el tejado rojo que hay al otro lado de los campos.
—Sí, sí —dice Cal adivinando de quién habla: uno de los vejetes del pub es un alfeñique con unas orejas que parecen dos asas para levantarlo del suelo.
—Pues el amigo Dumbo va por la tercera parienta. Es como para no creerlo, con esa cabeza que tiene y lo que no es la cabeza, pero es la pura verdad. Una se le murió y la otra se le fue con otro, pero las dos veces el tío se apañó a una nueva en cosa de un año. Lo mismo que si yo me buscara otro perro si se me muriera Kojak o una tele nueva si la mía palmara, el amigo Dumbo sale al mundo y se busca otra parienta. Porque está acostumbrado a que alguien le aporte ideas. Si no hay una mujer, no sabe ni qué desayunar ni qué ver en la tele. Y, sin mujer en la ecuación, tú tampoco sabrías de qué color pintar las habitaciones de esa mansión que tienes ahí.
—Voy a apostar por el blanco.
—¿Combinado con qué?
—Con blanco.
—¿Ves lo que te digo? Dejarás de buscar pareja cuando estés con un pie en la tumba —dice con aire triunfal—. Tú estás acostumbrado a que alguien te aporte ideas. Vas a buscar, te lo digo yo.
—Siempre puedo buscarme un interiorista. Un moderno con barba que me la pinte de lavanda y verde campiña.
—¿Y de dónde tienes pensado sacarlo?
—Me lo importaré de Dublín. ¿Necesitará visado de trabajo?
—Vas a hacer lo mismo que Dumbo —lo informa—, me da igual que esté en tus planes o no. Yo lo único que pretendo es que no te equivoques antes de que alguna titi escuchimizada te hunda las garras y te arruine la vida.
Cal no sabría decir si su vecino realmente lo cree así o si está dándole vueltas al anzuelo con la esperanza de pescar una discusión. A Mart le encanta discutir tanto como las galletas o incluso más. A veces le sigue la corriente por una cuestión de solidaridad vecinal, pero hoy tiene unas preguntas muy concretas que hacerle y luego quiere que Mart despeje la costa.
—Puede que dentro de unos meses —concede—. Ahora mismo no pienso empezar nada con ninguna mujer. No hasta que no tenga la casa lo suficientemente arreglada para enseñarla.
Mart mira la casa con los ojos entornados y asiente, reconociendo la validez del argumento.
—Pero tampoco vayas a dejarlo mucho tiempo. A Lena no le falta donde elegir por aquí.
—La casa está que se cae desde hace mucho. Me va a llevar un tiempo adecentarla. ¿Sabes más o menos los años que puede llevar vacía?
—Unos quince, diría yo. Puede que veinte.
—Parecen más. ¿Y quién vivía aquí antes?
—Marie O’Shea. ¿Ves tú? Ella sí que no se buscó a otro hombre cuando murió Paudge… Pero es que las mujeres son distintas; están acostumbradas a lo de casarse, igual que los hombres, pero a ellas les gusta hacer un parón entre medias, para descansar. Aunque Marie solo estuvo viuda un año antes de morir, tampoco es que le diera tiempo a recuperar el aliento… Si Paudge nos hubiera dejado diez años antes…
—¿Los hijos no quisieron la casa?
—Se fueron, para variar. Dos en Australia y otro en Canadá. Sin ofender, pero tu finca no es como para dejarlo todo y volver corriendo a casa.
Kojak ha tirado la toalla con los arbustos y ha venido trotando hasta Cal, moviendo la cola. Este le rasca detrás de la oreja.
—¿Y cómo es que hasta ahora no la habían puesto a la venta? ¿No se ponían de acuerdo sobre qué hacer con ella?
—Por lo que yo tengo entendido, al principio quisieron conservarla porque los precios estaban subiendo. Una buena tierra echada a perder, porque los muy cretinos creyeron que los haría millonarios. Y luego… —A Mart se le parte la cara en una sonrisa de un goce obsceno—. Pues cogió y vino la crisis y se quedaron con la casa colgada porque nadie les daba ni la hora por ella.
—Hum. —Eso podía suscitar algo de mala sangre, de una forma u otra—. ¿Se interesó alguien más por comprarla?
—Mi hermano —responde al punto Mart—, el muy palurdo. Como si no tuviéramos bastante con lo nuestro… El muchacho veía demasiado Dallas. Se creía un hacendado ganadero o algo por el estilo.
—¿No decías que no era un hombre con ideas?
—Es que eso no eran ideas, eran ínfulas. Se las arranqué de cuajo. Ahora bien, con las ideas de las mujeres eso no se puede hacer. Las cortas por un lado y salen por otro. No sabe uno por dónde le van a venir.
Kojak está apoyado contra la pierna de Cal, con los ojos medio cerrados del gusto, y va dándole empellones en la mano cuando este se olvida de rascarle. Ha estado pensando en buscarse un perro; iba a esperar a tener la casa más arreglada, pero ahora algo le dice que cuanto antes, mejor.
—¿Sigue viviendo algún pariente de los O’Shea por aquí? He encontrado cosas que quizá quieran conservar.
—De haberlas querido, han tenido veinte años para cogerlas —replica Mart con toda su lógica—. ¿Qué clase de cosas?
—Papeles, cuadros —dice vagamente—. He pensado que tampoco pasaba nada por comprobarlo antes de tirarlo todo.
Su vecino se sonríe.
—Está Annie, la sobrina de Paudge, que vive a varios kilómetros de aquí en la carretera que sale de Moneyscully. Si te apetece llevarle esas cosas, yo te acompaño solo por ver la cara que pone Annie. La madre y el tío no podían ni verse.
—Entonces, pasando —dice Cal—. ¿Y tiene ella algún crío que pueda querer recuerdos de sus tíos abuelos?
—No queda ni uno por aquí, para variar. Andan en Dublín o Inglaterra. Utiliza todos esos papeles para hacer fuego. O véndeselos por internet a algún otro yanqui que quiera su trozo de patrimonio histórico.
Cal no tiene claro si es una pulla o no. Con Mart nunca se sabe, y es consciente de que eso es parte de la gracia.
—Pues a lo mejor hago eso. Total, tampoco es que sea patrimonio mío. Que yo sepa, mi familia no es irlandesa.
—Los de allí tenéis todos un poco de irlandeses —dice Mart con suma confianza—, os guste o no.
—Se ve que, entonces, voy a tener que quedarme con esas cosas —dice Cal, que le da al perro una última palmadita antes de volver con la caja de herramientas.
No da la impresión de que la tal Annie vaya a estar mandando a críos para fisgonear la casa de sus antepasados. Le encantaría tener alguna pista de la que tirar para conocer la identidad del chico —creía tener buena idea de todos los vecinos cercanos, aunque, que él sepa, no hay niños—, pero un forastero de mediana edad haciendo preguntas sobre los pequeños de la zona parece el camino ideal para ganarse una tunda y un par de ladrillos por las ventanas, y él ya bastante tiene con lo suyo. Rebusca en la caja y saca el cincel.
—Que te vaya bien con el chisme ese —dice Mart, que se incorpora entonces de la cerca con una mueca; toda una vida trabajando en el campo le ha dejado las articulaciones para el arrastre: tiene achaques en la rodilla, en el hombro y en todo lo que hay entre medias—. Ya me lo llevo yo para hacer leña cuando acabes con él.
—El jamón —le recuerda Cal.
—Tarde o temprano tendrás que enfrentarte a Noreen. No puedes estar escondiéndote aquí con la esperanza de que se le olvide. Es lo que te he dicho, buen mozo: cuando a una mujer se le mete una idea en la cabeza, no hay nada que hacer.
—Puedes ser el padrino —le dice Cal mientras introduce el cincel por debajo de la guía.
—El jamón asado en lonchas está a dos euros y medio —le dice.
—Ajá. Igual que las galletas.
Mart suelta una risa que parece un resuello y le da una palmada a la cerca, que se bambolea y traquetea preocupantemente. Luego le silba a Kojak y se van los dos juntos.
Cal vuelve entonces con el secreter, cabeceando y sonriendo con ganas. A veces sospecha que su vecino hace todo ese numerito del pueblerino con palique, bien para cachondearse y echarse unas risas, bien para que Cal esté más dispuesto a irle a por las galletas y a por lo quiera que se le pase por la cabeza. «Te apuesto algo —le habría dicho Donna en la época en que les encantaba inventarse historias para hacer reír al otro— a que, cuando tú no estás, él viste con esmoquin y habla como la reina de Inglaterra. Eso o va con Yeezys, haciéndose unos pasos a lo Kanye.» Cal ya no se pasa el tiempo pensando en Donna, como le ocurría al principio; le ha llevado meses de trabajo obstinado, música a todo trapo y recitar alineaciones de fútbol americano en voz alta como un chalado cada vez que se acordaba de ella, pero al final lo ha conseguido. Sigue colándosele de vez en cuando, es cierto, sobre todo en momentos en que se cruza con algo con lo que ella se habría reído. Siempre le encantó su sonrisa, rápida y total, que hacía que todas las líneas de la cara le subieran como la espuma.
Después de haber visto a colegas suyos que pasaron por ese proceso, esperaba que le entrasen unas ganas tremendas de llamarla cada vez que se emborrachaba, de ahí que se haya mantenido un tiempo apartado del alcohol, pero al final la cosa no ha sido así. Cuando se toma unas cervezas, Donna parece a millones de kilómetros de distancia, en otra dimensión, en una a la que el teléfono ni llega. Los momentos de debilidad le vienen cuando lo pilla por sorpresa, como ahora, en una inocente mañana de otoño, floreciendo en su mente con tal frescura y viveza que casi la huele. No recuerda por qué no debería sacar el teléfono, «Eh, nena, no te lo pierdas…». Seguramente lo mejor sería borrar su número, pero a veces tienen que hablar de Alyssa, y, total, de todas formas se lo sabe de memoria.
Por fin consigue despegar la guía del cajón y saca luego los viejos clavos oxidados con unos alicates. La mide y garabatea las medidas por encima. La primera vez que fue al almacén de construcción compró unos cuantos tablones de madera de distintos tamaños, porque tenía por ahí la caja de herramientas y porque nunca se sabe. Tiene un listón alargado de pino que es justo de la anchura que necesita para las guías nuevas, quizá algo más grueso de la cuenta, pero tampoco mucho. Cal lo sujeta con un sargento a la mesa y empieza a cepillarlo.
En su país el plan habría sido volver a coger in fraganti al chico, sujetarlo mejor esa vez y darle un discurso sobre allanamiento de moradas, asalto con agresión, correccionales y lo que les pasa a los críos que putean a los polis, que hiciera que se cagara vivo, puede que incluso rematado por una colleja y un buen puntapié para sacarlo de su propiedad. Aquí, donde no es poli y esa sensación de no saber qué puede desencadenar se le acrecienta cada vez más, nada de eso es una opción. Lo que haga lo tiene que hacer con inteligencia y cautela y guantes de seda.
Consigue cepillar el listón a la anchura justa, le pinta con la regla dos rayas y lo sierra por ambos lados, unos cinco milímetros. En parte dudaba de si todavía sabría manejarse con esas herramientas, pero las manos tienen memoria: le encajan en ellas como si siguieran calientes desde la última vez que las cogió y avanzan con suavidad por la madera. Es una bonita sensación. Está otra vez silbando, esta vez sin molestarse con canciones, soltándoles tan solo trinos y fraseos amigables a los pájaros.
Hace cada vez más calor, hasta el punto de que tiene que parar y quitarse la sudadera. Empieza a tallar la madera entre las dos líneas serradas, tomándose su tiempo. No tiene prisa. Sea quien sea, ese chico quiere algo. Cal está poniéndoselo en bandeja: lo quieres, cógelo.
La primera vez oye algo al otro lado del seto, indistinto por sus propios silbidos y el ruido del cincel, y no lo tiene claro. No levanta la vista. Coge el metro y mide la ranura que está haciendo: da de sobra para una guía. Cuando rodea la mesa para ir a por la sierra, vuelve a oírlo: un crujido firme de ramitas, alguien agachándose o escabulléndose.
Cal mira hacia el seto mientras se inclina por la sierra.
—Si vas a estar ahí mirando, para eso mejor que tengas una buena panorámica. Acércate y ayúdame con esto.










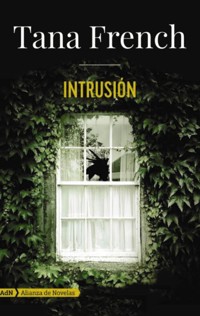
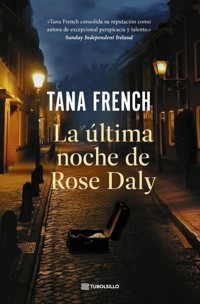
![El silencio del bosque [AdN] - Tana French - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/87ecc85991dc2f04260a0a87a0061ba1/w200_u90.jpg)
![En piel ajena [AdN] - Tana French - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/ad12455c96d11d9a9237c96edfefa359/w200_u90.jpg)












