
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: TuBolsillo
- Kategorie: Krimi
- Serie: Novela negra
- Sprache: Spanisch
UN PERTURBADO THRILLER PSICOLÓGICO REPLETO DE INQUIETANTES MISTERIOS En una urbanización casi abandonada de las afueras de Dublín, una familia ha sido víctima de un terrible crimen. Mick Kennedy, experimentado detective, se hará cargo del caso junto con Richie Curran, un policía novato recién incorporado al departamento. Un caso aparentemente sencillo y que le servirá a Kennedy para su propio lucimiento, pero todo se irá complicando a medida que avance la investigación: hay ciertos detalles que no cuadran, las pistas son contradictorias y empiezan a sucederse cosas inexplicables. Además, la vida privada del detective Kennedy se verá envuelta en la propia investigación... Un caso que tendría que haberle encumbrado y que amenaza con destruirle. "No hay lugar seguro" es un thriller psicológico perfecto y complejo con una narración aparentemente espontánea pero cuidadosamente elaborada. Una historia impresionante e inteligente que confirma a Tana French como una de las mejores escritoras irlandesas de su generación. «Combina el don para el diálogo, la caracterización de los personajes, la intriga y una trama fabulosa. Además, Tana French es una escritora magnífica. Un verdadero deleite.» Kate Mosse
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1052
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Tana French
No hay lugar seguro
Traducido del inglés por Gemma Deza Guil
Para Darley, mago y caballero
1
Antes de nada, aclaremos algo: yo era el hombre idóneo para este caso. Les sorprendería saber cuántos de los muchachos habrían puesto pies en polvorosa de haber tenido la posibilidad de hacerlo, y yo la tenía, al menos al principio. Un par de ellos me dijeron a la cara: «Prefiero que pringues tú, colega». Pero a mí no me preocupó lo más mínimo. Los compadecía.
A algunos detectives no les gustan demasiado los casos complicados, las apuestas altas; demasiada intromisión de los medios de comunicación, afirman, y la caída es muy dura si no los resuelves. Sin embargo, yo no soy partidario de ese tipo de negatividad. Si inviertes la energía en pensar cuánto dolerá la caída, ya estás a medio camino. Yo prefiero concentrarme en los aspectos positivos, y los hay a patadas: puedes fingir que estás por encima de eso, pero todo el mundo sabe que los grandes casos son los que acarrean grandes promociones. Yo me quedo con los casos de titulares y vosotros podéis quedaros con los apuñalamientos entre camellos de drogas. Si no sois capaces de comeros el marrón, seguid con el uniforme puesto.
Algunos de los muchachos no soportan los casos en los que hay niños involucrados, lo cual me parece estupendo, pero, si no soportan los asesinatos atroces, y perdóneseme la insolencia, ¿qué diablos hacen en el Departamento de Homicidios? Apuesto a que al Departamento de Derechos de la Propiedad Intelectual les encantaría tenerlos a bordo. Yo he llevado casos de bebés, asfixias, asesinatos con violación y una decapitación con una escopeta que dejó restos de cerebro esparcidos por todas las paredes, y nada de ello me quita el sueño, siempre que el caso se haya resuelto. Alguien tiene que hacerlo. Y si soy yo, al menos sé que lo hago bien.
Porque, ya que nos ponemos, dejemos otra cosa clara: soy puñeteramente bueno en mi trabajo. Lo creo de verdad. Llevo diez años en el Departamento de Homicidios y desde hace siete, desde que me habitué al puesto, ostento la tasa de casos resueltos más alta de la comisaría. Este año voy a quedar segundo, pero es que al tipo que me ha superado le tocó una ristra de casos domésticos que eran pan comido, casos donde el sospechoso prácticamente se puso las esposas solo y se entregó en bandeja aderezado con unas gotas de salsa de manzana. Yo, en cambio, me ocupé de los casos más difíciles, de los expedientes soporíferos de yonquis en los que nadie ha visto nada, y aun así conseguí resolverlos. Si nuestro superintendente hubiera tenido alguna duda sobre mí, habría podido apartarme del caso en cualquier momento. Pero no lo hizo.
Lo que intento decirles es que este caso debería haber ido como la seda. Debería haber acabado en los manuales como un ejemplo paradigmático del trabajo bien hecho. Desde todos los puntos de vista, debería haber sido un caso de ensueño.
En cuanto aterrizó en comisaría, supe por el ruido que se trataba de un gran caso. Todos lo supimos. Los homicidios básicos van directos a la sala de la brigada y se asignan a quien esté de turno o, si no está presente, a quien ande por ahí; solo los grandes casos, los casos sensibles que necesitan caer en las manos adecuadas, se entregan al superintendente para que sea él quien elija al hombre indicado. De manera que cuando el superintendente O’Kelly asomó la cabeza por la puerta de la sala de la brigada, me señaló con el dedo, dijo: «Kennedy, a mi despacho», y desapareció, todos sabíamos de qué se trataba.
Agarré mi chaqueta del respaldo de la silla y me la puse. El corazón me latía con fuerza. Hacía mucho tiempo, demasiado, desde que el último de aquellos casos se había cruzado en mi camino.
–No te muevas de aquí –le dije a mi compañero, Richie.
–¡Caramba! –gritó Quigley con horror fingido desde su pupitre, agitando su regordeta mano–. ¡Scorcher vuelve al infierno! Pensaba que jamás volveríamos a ver este día.
–Regálate la vista, socio –repliqué, al tiempo que comprobaba si tenía la corbata recta.
Quigley se comportaba como un capullo porque era el siguiente en el turno rotativo. De no haber sido una pérdida de espacio en lugar de un detective, tal vez O’Kelly le habría asignado el caso.
–¿Qué has hecho esta vez?
–Me he tirado a tu hermana. Y me llevé mis propias bolsas de papel.
Los muchachos soltaron una risita, cosa que hizo a Quigley fruncir los labios como una viejecita.
–No tiene gracia.
–La verdad ofende.
Richie estaba boquiabierto y a punto de saltar de la silla de curiosidad. Me saqué el peine del bolsillo y me peiné con gesto rápido.
–¿Estoy guapo?
–Lameculos –farfulló Quigley enfurruñado.
Le hice caso omiso.
–Sí –respondió Richie–. Estás fantástico. ¿Qué…?
–No te muevas de aquí –le repetí, y fui en busca de O’Kelly.
Mi segunda pista: O’Kelly estaba de pie detrás de su mesa, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón, balanceándose adelante y atrás sobre sus talones. Aquel caso le había disparado la adrenalina lo bastante como para levantarlo de la butaca.
–Veo que te has tomado tu tiempo…
–Lo siento, señor.
Permaneció donde estaba, pasándose la lengua por los dientes y releyendo la hoja de convocatoria que había sobre su escritorio.
–¿Qué tal va el caso Mullen?
Me había pasado las últimas semanas organizando un expediente para el fiscal general sobre un lío peliagudo con un narcotraficante, pues quería asegurarme de que a aquel pequeño capullo no le quedara ni una sola grieta por la que colarse. Algunos detectives creen que su trabajo concluye en el preciso instante en que se presentan los cargos, pero yo me lo tomo muy en serio cuando una de mis presas se retuerce en el anzuelo para soltarse, cosa que rara vez ocurre.
–Listo para entregar, más o menos.
–¿Podría finiquitarlo otra persona?
–Desde luego.
Asintió y continuó leyendo. A O’Kelly le gusta que le pregunten, para dejar claro quién es el jefe, y, como de hecho es mi jefe, no tengo mayor inconveniente en ponerme panza arriba como un buen cachorrillo si eso sirve para que la situación fluya.
–¿Ha entrado algún caso, señor?
–¿Conoces Brianstown?
–Jamás he oído ese nombre.
–Yo tampoco lo había escuchado nunca. Es uno de esos lugares nuevos; está en la costa norte, pasado Balbriggan. Antes se llamaba Broken Bay o algo por el estilo.
–Broken Harbour –le corregí–. Sí. Conozco Broken Harbour.
–Pues ahora se llama Brianstown. Y esta noche todo el país habrá oído hablar de ese lugar.
–Malas noticias –aposté yo.
O’Kelly dejó caer pesadamente una mano sobre la hoja de convocatoria, como si quisiera sujetarla para que no se volara.
–Marido, mujer y dos críos apuñalados en su propia casa. La mujer va de camino al hospital; no saben si sobrevivirá. Los demás están muertos.
Guardamos silencio un momento y nos dedicamos a percibir cómo temblaba el aire tras aquella noticia.
–¿Cómo se ha descubierto?
–Por la hermana de la mujer. Hablan por teléfono cada mañana y, al ver que hoy nadie descolgaba el auricular, se ha puesto nerviosa, se ha metido en el coche y ha puesto rumbo a Brianstown. El coche del matrimonio estaba en el camino de acceso a la casa, con las luces encendidas en pleno día y, al no contestar nadie a la puerta, ha llamado a la policía. Los agentes han tirado la puerta abajo y… ¡sorpresa!
–¿Quién está ahora en la escena del crimen?
–Solo los uniformados. Han echado un vistazo y enseguida han visto que el asunto les quedaba demasiado grande y nos han telefoneado.
–Maravilloso –dije yo.
Hay un montón de imbéciles sueltos que se habrían pasado horas jugando a ser detectives y revolviendo el caso hasta destrozarlo antes de admitir una derrota y llamar a quien toca. Al parecer, habíamos sido afortunados al dar con un par de policías con el cerebro activo.
–Quiero que te ocupes de este caso. ¿Lo aceptas?
–Será un honor.
–Si hay algo que no puedas delegar, dímelo ahora y se lo asigno a Flaherty. Esto tiene máxima prioridad.
Flaherty es el tipo que se ha anotado los casos chupados y ha conseguido la mayor tasa de casos solventados.
–No será necesario, señor. Puedo asumirlo –le aseguré.
–Bien –replicó O’Kelly, pero no me entregó la hoja de convocatoria. La inclinó hacia la luz y la inspeccionó mientras se frotaba la mandíbula con el pulgar–. ¿Y Curran? –preguntó–. ¿Está libre para ayudarte?
El joven Richie solo llevaba en la brigada dos semanas. A muchos de los muchachos no les gusta formar a los novatos, así que yo me encargo de hacerlo. Si conoces bien tu trabajo, es tu responsabilidad transmitir ese conocimiento a los recién incorporados.
–Lo estará –le aseguré.
–Puedo enchufarlo en cualquier otro sitio y facilitarte a alguien que sepa lo que se hace.
–Si Curran no es capaz de apechugar con un caso así, será mejor que lo descubramos cuanto antes.
No me interesaba que me asignaran a alguien que supiera lo que se hacía. El lado bueno de formar a los cachorros es que te ahorra muchos problemas: todos los que llevamos un tiempo trabajando en el departamento tenemos una manera personal de hacer las cosas y, en este sentido, dos son multitud. Si sabes manejarlo, un novato te hace perder mucho menos tiempo que un viejo zorro. Y yo no podía permitirme perder tiempo jugando al «después de ti; no, tú primero», no en este caso.
–Tú dirigirías la investigación en cualquier caso.
–Confíe en mí, señor. Estoy seguro de que Curran estará a la altura.
–Es un riesgo.
Los novatos se pasan el primer año en período de pruebas. No es oficial, pero eso no lo hace menos serio. Si Richie cometía un error recién salido de la escuela, con un caso tan destacado como este, podía empezar a recoger los trastos de su mesa.
–Lo hará bien. Me aseguraré de que así sea –respondí yo.
O’Kelly añadió:
–No me refiero solo a Curran. ¿Cuánto hace que no te ocupas de un caso importante?
Me miraba escudriñándome, con los ojos entrecerrados y penetrantes. Mi último caso de relevancia había salido mal. No había sido culpa mía: alguien a quien consideraba un amigo me tendió una trampa y me dejó tirado, pero, aun así, la gente no olvida.
–Casi dos años –aclaré yo.
–Así es. Soluciona este caso y volverás a encaminarte.
Se calló la otra mitad, un silencio que se convirtió en algo denso y pesado sobre el escritorio que nos separaba.
–Lo resolveré.
O’Kelly asintió con la cabeza.
–Eso creo. Mantenme informado.
Se inclinó hacia delante, por encima de la mesa, y me entregó la hoja de convocatoria.
–Gracias, señor. No lo defraudaré.
–Cooper y la policía científica están de camino. –Cooper es el forense–. Necesitarás refuerzos; haré que la Unidad General te envíe un puñado de eventuales. ¿Con seis te bastará?
–Seis suena bien. Si necesito más, le telefonearé.
Cuando ya me marchaba, O’Kelly añadió:
–Y por lo que más quieras, haz algo con la ropa de Curran.
–Ya hablé con él sobre eso la semana pasada.
–Pues vuelve a hacerlo. ¿Qué era lo que llevaba ayer? ¿Una capucha?
–He conseguido que deje de llevar zapatillas deportivas. Pasito a pasito.
–Si quiere continuar en este caso, será mejor que dé un paso de gigante antes de que lleguéis a la escena del crimen. Los medios de comunicación se van a abalanzar sobre el lugar como moscas sobre la mierda. Al menos, oblígalo a que se ponga el abrigo y se tape el chándal o lo que sea con lo que ha decidido honrarnos hoy.
–Tengo una corbata de repuesto en mi mesa. Lo adecentaré.
O’Kelly murmuró algo sobre un cerdo vestido de esmoquin.
De regreso a la sala de la brigada, leí por encima la hoja de convocatoria: justo lo que O’Kelly acababa de explicarme. Las víctimas eran Patrick Spain, su esposa Jennifer y sus dos hijos, Emma y Jack. La hermana que había dado el aviso se llamaba Fiona Rafferty. Bajo su nombre, el remitente había añadido, en mayúsculas, a modo de advertencia: «NOTA: EL OFICIAL AVISA DE QUE LA MUJER QUE LLAMA ESTÁ HISTÉRICA».
Richie estaba de pie, dando saltitos de un pie a otro como si tuviera muelles en las rodillas.
–¿Qué…?
–Coge tu ropa. Vamos a salir.
–Te lo dije –le dijo Quigley a Richie.
Richie lo miró con cara de inocentón.
–¿De verdad? Lo siento, tío, no te estaba prestando atención. Tenía otras cosas en la cabeza, entiéndeme.
–Estoy intentando hacerte un favor, Curran. Puedes tomarlo o dejarlo –replicó Quigley aún con cara de dolido.
Me puse el abrigo y comprobé el contenido de mi maletín.
–Vaya, parece que habéis mantenido una conversación fascinante. ¿De qué iba?
–De nada –se apresuró a decir Richie–. Andábamos dándole a la sinhueso.
–Le decía al joven Richie –me aclaró Quigley en tono de superioridad moral–que no es buena señal que el superintendente te llame aparte y te dé la información a espaldas de tu compañero. ¿Qué implica eso con relación al puesto que ocupa el muchacho en la brigada? He creído que sería conveniente que reflexionara un poco sobre ello.
A Quigley le encanta jugar a confundir a los novatos, tanto como le gusta apretar a los sospechosos un poco más de la cuenta; todos lo hemos hecho alguna vez, pero él disfruta haciéndolo más que la mayoría. No obstante, normalmente es lo bastante listo como para no meterse con mis muchachos. Richie lo habría molestado con algo.
–Va a tener mucho sobre lo que reflexionar en el futuro inmediato –repliqué yo–. No puede permitirse perder el tiempo en tonterías. Detective Curran, ¿listos para marcharnos?
–Bien –contestó Quigley, remetiendo los carrillos hacia dentro–. No me hagáis caso.
–Yo nunca lo hago, socio.
Saqué la corbata de mi cajón y me la guardé en el bolsillo del abrigo tapándome con la mesa: no había necesidad de darle munición a Quigley.
–¿Listo, detective Curran? En marcha.
–Nos vemos –se despidió Quigley de Richie, con desagrado, cuando nos dirigíamos hacia la puerta.
Richie le lanzó un beso en el aire, pero se suponía que yo no debía verlo, así que no lo hice.
Corría el mes de octubre, una mañana gris, fría y densa de martes, nublada y erizada como un día de marzo. Saqué mi Beemer plateado favorito del garaje (oficialmente, la política establece que el primero que llega es quien escoge coche, pero, en la práctica, a ningún chaval del Departamento de Violencia Doméstica se le ocurre acercarse al mejor vehículo de Homicidios, de manera que los asientos están siempre como me gusta y nadie lanza envoltorios de hamburguesas al suelo). Habría apostado lo que fuese a que aún era capaz de desplazarme por Broken Harbour con los ojos cerrados, pero no era día de descubrir si estaba en lo cierto, de manera que activé el GPS. Resultó que aquel aparato no sabía dónde estaba Broken Harbour. Solo sabía llegar a Brianstown.
Richie se había pasado las dos primeras semanas en la brigada ayudándome a componer el informe sobre el caso Mullen y a volver a interrogar a algún que otro testigo; este sería el primer caso de homicidios real que vería y se moría de la emoción. Logró contenerla hasta que nos pusimos en marcha. Pero luego me espetó:
–¿Tenemos un caso?
–Así es.
–¿Qué tipo de caso?
–Un caso de asesinato. –Me detuve en un semáforo en rojo, saqué la corbata del bolsillo y se la pasé. Estábamos de suerte: llevaba puesta una camisa, aunque fuera una baratita blanca tan fina que, de haberlo tenido, se le habría transparentado el pelo del pecho, y unos pantalones grises que habrían estado bien de no haberle quedado una talla grandes–. Ponte esto.
Miró la corbata como si no hubiera visto una en su vida.
–¿En serio?
–En serio.
Por un momento pensé que tendría que echar el freno y ponérsela yo mismo; probablemente la última vez que se había puesto una había sido para la confirmación, pero al final consiguió anudársela, más o menos. Inclinó el espejo de la visera parasol del coche para comprobar cómo le quedaba.
–Estoy elegante, ¿eh?
–Mejor, sí –confirmé yo.
O’Kelly tenía razón: la corbata servía de bien poco. Era una corbata bonita, de seda granate con una raya sutil ondulada, pero hay gente que sabe vestir y gente que no. Richie mide un metro cincuenta y cinco en su mejor día, es todo codos y tiene las piernas canijas y los hombros estrechos. Nadie le echaría más de catorce años, pese a que su expediente afirma que tiene treinta y uno. Y, seguramente tenga mis prejuicios, pero con solo mirarlo habría podido decir exactamente de qué vecindario procede. Lo lleva escrito: el pelo demasiado corto y sin color definido, los rasgos afilados y esa manera de andar saltarina e inquieta, como si tuviera un ojo puesto en buscar problemas y el otro en detectar cualquier puerta que no esté bien cerrada. En él, la corbata parecía robada.
La frotó con un dedo, como si quisiera experimentar su tacto.
–Es bonita. Te la devolveré.
–Quédatela. Y cómprate unas cuantas cuando tengas un momento.
Me miró y, por un instante, pensé que iba a decir algo, pero se contuvo.
–Gracias –replicó en su lugar.
Habíamos llegado a los muelles y nos dirigíamos hacia la autopista M1. El viento marino soplaba con fuerza por el río Liffey y obligaba a los peatones a inclinar la cabeza hacia él. En un momento de atasco (un inútil en un 4x4 no se había dado cuenta de que no conseguiría atravesar la intersección o le había importado un bledo no hacerlo), saqué mi BlackBerry y le envié un mensaje a mi hermana Geraldine: «Geri, favor URGENTE. ¿Puedes recoger a Dina en el trabajo lo antes posible? Si se resiste alegando que va a perder sus horas, dile que yo le pagaré los gastos. No te preocupes, está bien, al menos por lo que yo sé, pero será mejor que se quede contigo un par de días. Te llamo después. Gracias».
El superintendente tenía razón: contaba aproximadamente con un par de horas antes de que los medios de comunicación inundaran Broken Harbour, y viceversa. Dina es la pequeña; Geri y yo seguimos cuidando de ella. Cuando escuchara esta noticia, necesitaría estar en un lugar seguro.
Richie no hizo comentario alguno sobre mi mensaje, lo cual estaba bien. En su lugar, se dedicó a observar el GPS.
–Vamos fuera de la ciudad, ¿no? –preguntó.
–A Brianstown. ¿Lo conoces?
Sacudió la cabeza.
–Con un nombre así, debe de ser una de esas urbanizaciones nuevas.
–Así es. Está en la costa norte. Antes era un pueblecito llamado Broken Harbour, pero al parecer alguien lo ha urbanizado desde entonces. –El capullo del 4x4 había logrado quitarse de en medio y el tráfico volvía a avanzar. Una de las cosas buenas de la recesión: ahora que por las carreteras ya no circulan ni la mitad de los coches, quienes todavía tenemos que ir a algún sitio conseguimos llegar–. Dime una cosa, ¿qué es lo peor que has visto en este trabajo?
Richie se encogió de hombros.
–Trabajé en tráfico mucho tiempo, antes de incorporarme a Vehículos Motorizados. Vi algunas cosas duras. Accidentes.
Todos lo creen. Estoy seguro de que yo también lo pensé alguna vez.
–Chaval, aún no has visto nada. Eso me revela lo inocente que eres todavía. Sé que no tiene ninguna gracia ver a un crío con la cabeza partida en dos porque un gilipollas ha tomado una curva a demasiada velocidad, pero eso no es nada comparado con ver a un niño con la cabeza abierta porque un cabronazo lo ha machacado contra la pared hasta que ha dejado de respirar. Hasta ahora, solo has visto lo que la mala suerte puede hacerle a la gente. Estás a punto de echar un vistazo a lo que las personas pueden hacerse mutuamente. Y créeme: no es lo mismo.
Richie preguntó:
–¿Es un niño lo que vamos a ver?
–Una familia. El padre, la madre y los dos hijos. La mujer quizá sobreviva. Los demás han muerto.
Se le habían quedado las manos inmóviles sobre las rodillas. Era la primera vez que lo veía completamente quieto.
–Madre mía. ¿Qué edad tenían los críos?
–Todavía no lo sabemos.
–¿Qué les ha sucedido?
–Al parecer, los han apuñalado. En su propia casa, probablemente anoche, en algún momento.
–El mundo está podrido. Está absolutamente podrido. –Richie hizo una mueca con la cara.
–Sí –confirmé yo–, lo está. Y para cuando lleguemos a la escena, necesito que lo hayas asimilado. Regla número uno, y será mejor que la anotes bien: nada de emociones en la escena del crimen. Cuenta hasta diez, reza el rosario, explica chistes verdes, haz lo que tengas que hacer. Si necesitas algún consejo sobre cómo afrontarlo, pídemelo ahora.
–Estoy bien.
–Será mejor que así sea. La hermana de la mujer está allí y no tiene ningún interés en verte afectado. Lo único que quiere saber es que tenemos la situación controlada.
–Tengo la situación controlada.
–Bien. Lee esto.
Le pasé la hoja de la convocatoria y le di treinta segundos para leerla por encima. Le cambiaba el rostro cuando se concentraba; parecía mayor y más inteligente.
–Cuando lleguemos allí –le dije una vez se le hubo acabado el tiempo–, ¿cuál será la primera pregunta que querrás hacerles a los uniformados?
–El arma. ¿La han encontrado en la escena del crimen?
–¿Y por qué no «¿Hay indicios de que hayan forzado la puerta?»?
–Porque alguien podría haberlos falseado.
–No te andes con rodeos –lo reprendí yo–. Por «alguien» te refieres a Patrick o a Jennifer Spain.
El estremecimiento fue tan débil que se me podría haber pasado por alto de no haberlo estado esperando.
–Cualquiera que tuviera acceso. Un pariente o un amigo. Cualquiera a quien le hubieran abierto la puerta.
–Pero eso no es lo que tenías en mente, ¿no es cierto? Tú pensabas en los Spain.
–Sí. Supongo que sí.
–Suele pasar, hijo. No tiene sentido fingir que no es así. El hecho de que Jennifer Spain haya sobrevivido la convierte en la principal sospechosa. Por otra parte, en estos casos, el culpable suele ser el padre: lo máximo que hace una mujer es matar a los niños y luego suicidarse, pero el hombre arremete contra toda la familia. De cualquier forma, no suelen preocuparse de fingir que alguien ha forzado la puerta. Hace mucho que han dejado de inquietarse por nimiedades como esa.
–De acuerdo, pero supongo que ya tendremos tiempo de llegar a una conclusión una vez la policía científica haga acto de presencia; no vamos a fiarnos de lo que nos digan los agentes de uniforme. En cambio, con respecto al arma, yo querría saber si la han localizado desde el principio.
–Buen chico. Esa es la máxima prioridad para los uniformados, estoy contigo. ¿Y qué es lo primero que le preguntarás a la hermana?
–Si alguien tenía algo contra Jennifer Spain. O contra Patrick Spain.
–Desde luego, pero eso se lo preguntaremos a todo el mundo a quien interroguemos. ¿Qué querrías preguntarle a Fiona Rafferty en concreto?
Sacudió la cabeza.
–¿Nada? Personalmente, a mí me interesa mucho saber qué hace en la casa –opiné yo.
–Aquí dice… –Richie sostuvo en alto la hoja de la convocatoria– … que las dos hermanas hablaban cada día. Y hoy no ha conseguido contactar con ella.
–¿Y? Piensa en la hora, Richie. Pongamos que normalmente hablan ¿cuándo?, ¿en torno a las nueve?, ¿después de que los maridos se hayan largado al trabajo y los críos se hayan ido a la escuela?
–O cuando ellas mismas llegan al trabajo. Podrían ser mujeres trabajadoras.
–Jennifer Spain no trabajaba. De lo contrario, la hermana habría informado de que no ha ido a trabajar, y no de que no ha conseguido hablar con ella. Lo que tenemos entonces es que Fiona telefonea a Jennifer en torno a las nueve o a las ocho y media como muy temprano; hasta entonces, todo el mundo andaría trajinando para intentar arrancar el día. Y a las diez y treinta y seis –le di unos toquecitos a la hoja de convocatoria– está ya en Brianstown avisando a la policía. No sé dónde vive Fiona Rafferty ni dónde trabaja, pero lo que sí sé es que Brianstown está a una hora larga de distancia de cualquier otro sitio. En otras palabras, cuando Jennifer se retrasa una hora en su charla matutina (y estamos hablando de una hora como máximo; podría ser mucho menos), Fiona se pone lo bastante nerviosa como para dejarlo todo y poner rumbo al último rincón del mundo. A mí eso me suena a una reacción desmedida. No sé a ti, jovencito, pero a mí me gustaría saber por qué se ha puesto las bragas con tanta celeridad.
–Es posible que no viva a una hora de distancia. Quizá viva en la puerta contigua y simplemente se haya acercado a ver qué sucedía.
–Entonces, ¿por qué tendría que conducir? Si está demasiado lejos para caminar, está lo bastante lejos como para que acercarse a comprobar qué sucede sea raro. Y ahora te diré la regla número dos: cuando alguien se comporta de un modo raro, te hace un pequeño regalo, y no tienes que desprenderte de él hasta que lo hayas desembalado. Ya no estás en Vehículos Motorizados, Richie. En esta situación nadie descarta nada con un «Bah, probablemente no tenga importancia. Solo estaba un poco rara ese día. Olvidémoslo». Nunca.
Se produjo la clase de silencio que significa que la conversación no ha concluido. Finalmente, Richie dijo:
–Soy un buen detective.
–Estoy seguro de que algún día serás un magnífico detective. Pero, por el momento, te queda casi todo por aprender.
–Tanto si llevo corbata como si no.
–No tienes quince años, colega –le repliqué–. Vestir como un atracador no te convierte en una gran amenaza para los poderes establecidos; solo te convierte en un imbécil.
Richie se toqueteó el fino tejido de la pechera de la camisa y dijo, escogiendo sus palabras con cuidado:
–Sé que los detectives de Homicidios no suelen tener mi procedencia. Pero eso no nos convierte a todos los demás en paletos. Ni a ellos en unos maestros. No soy lo que esperabais. Lo he entendido perfectamente.
En el retrovisor pude ver sus ojos verdes y serenos.
–Poco importa de dónde vengas –objeté yo–. No hay nada que puedas hacer para remediarlo, de manera que no malgastes tu energía pensando en ello. Lo que importa es adónde vas. Y eso, amigo, sí puedes controlarlo.
–Ya lo sé. Por eso estoy aquí.
–Y es mi trabajo ayudarte a llegar aún más lejos. Una manera de controlar hacia dónde te diriges consiste en actuar como si ya estuvieras allí. ¿Me entiendes?
Parecía perplejo.
–Pongámoslo de esta manera: ¿por qué crees que vamos al volante de un Beemer?
Richie se encogió de hombros.
–He supuesto que te gustaba este coche.
Solté una mano del volante para apuntarle con el dedo.
–Has supuesto que a mi ego le gustaba este coche, quieres decir. No te equivoques: no es tan sencillo. No andamos detrás de ladronzuelos de tiendas, Richie. Los asesinos son los peces gordos en este estanque. Lo que hacen, lo hacen a lo grande. Si apareciéramos en la escena del crimen con un Toyota del 95 destartalado, pareceríamos irrespetuosos, como si las víctimas no se merecieran lo mejor que podemos darles. Y eso irrita a las personas. ¿Es así como te gustaría empezar?
–No.
–Pues claro que no. Y, además de eso, un Toyota viejo y destartalado nos haría parecer un par de perdedores. Y eso importa, amigo mío. No es solo cuestión de ego. Si los malos ven a un par de perdedores, tienen la sensación de tener más pelotas que nosotros y resulta más difícil conseguir que se vengan abajo. Y si los buenos de la historia ven a un par de perdedores, pensarán que jamás resolveremos este caso, de manera que ¿para qué molestarse en ayudarnos? Y si nosotros vemos a un par de perdedores cada vez que nos miramos al espejo, ¿qué crees que sucede con nuestras posibilidades de resolver el caso?
–Que se reducen, supongo.
–¡Bingo! Si quieres anotarte un éxito, Richie, no puedes ir por ahí oliendo a fracaso. ¿Entiendes lo que intento decirte?
Se tocó el nudo de la corbata nueva.
–Que vista mejor, básicamente.
–Salvo porque no es tan básico, chaval. No hay nada básico en vestir mejor. Las reglas existen por un motivo. Antes de romperlas, hay que meditar bien sobre cuál es ese motivo.
Me incorporé a la M1 y pisé el acelerador, dejando que el Beemer demostrara de lo que es capaz. Richie miró de reojo el velocímetro, pero yo sabía sin necesidad de mirar que avanzaba justo a la velocidad límite, ni un solo kilómetro por encima, y mantuvo el pico cerrado. Probablemente pensara que yo no era más que un capullo aburrido. Mucha gente lo piensa. La mayoría son adolescentes, si no física, al menos mentalmente. Solo los adolescentes piensan que el aburrimiento es malo. Los adultos, los hombres y las mujeres maduros que han dado ya un par de vueltas a la manzana, saben que el aburrimiento es un regalo divino. La vida guarda demasiadas emociones bajo la manga y parece estar lista para golpearte cuando menos te lo esperas, sin necesidad de que tú le añadas espectacularidad. Si Richie aún no lo había descubierto, estaba a punto de hacerlo.
Soy un firme defensor del desarrollo urbanístico; culpen ustedes a los constructores, a los banqueros y a los políticos acomodaticios de esta recesión si quieren, pero el hecho es que, si ellos no hubieran pensado a lo grande, jamás habríamos salido de la anterior. Yo prefiero ver un bloque de viviendas rebosante de gente que sale a trabajar cada mañana y mantiene el país activo y luego regresa a sus hogares, a esas casitas agradables que han ganado con el sudor de su frente, que un campo que no le hace ningún bien a nadie, salvo a un par de vacas. Los lugares son como las personas y como los tiburones: si dejan de moverse, mueren. Sin embargo, todo el mundo tiene un lugar que anhela que nunca cambie.
En el pasado, cuando era un chaval flacucho con el pelo cortado en casa y los vaqueros remendados, me conocía Broken Harbour como la palma de mi mano. Los críos de hoy en día han crecido disfrutando de vacaciones al sol durante el boom económico, dos semanas en la Costa del Sol como mínimo minimísimo. Pero yo tengo cuarenta y dos años y nuestra generación tenía pocas expectativas. Unos cuantos días a orillas del mar de Irlanda en una caravana alquilada te convertían en alguien especial.
En aquel entonces, Broken Harbour se encontraba en medio de la nada. Allí no había más que una docena de casas diseminadas ocupadas por familias apellidadas Whelan o Lynch, las cuales llevaban en el lugar desde tiempos inmemoriales. Había un comercio llamado Lynch’s, un pub llamado Whelan’s y un puñado de parcelas para caravanas, a solo una carrera descalzos por encima de las resbaladizas dunas de arena y entre matas de barrones para llegar a la vastedad de color crema de la playa. Íbamos allí dos semanas cada mes de junio y nos alojábamos en una roulotte con cuatro literas oxidadas que mi padre reservaba con un año de antelación. Geri y yo ocupábamos las literas superiores y Dina dormía en la inferior, en frente de mis padres. Geri era la primera en elegir, porque era la mayor, pero le gustaba más dormir de cara a tierra, porque así podía ver los ponis en el campo que se extendía detrás de la casa. De rebote, cuando yo abría los ojos cada mañana, me encontraba con blancas líneas de espuma marina y aves zancudas revoloteando por la arena, todo ello bajo la resplandeciente luz del amanecer.
Los tres nos despertábamos y salíamos a la calle al alba, con una rebanada de pan con azúcar en cada mano. Jugábamos durante todo el día a los piratas con los niños de las otras caravanas, nos salían pecas y nos pelábamos a causa de las quemaduras del viento y de la sal y de alguna que otra hora esporádica de sol. Para la cena, mi madre freía huevos y salchichas en el hornillo de camping y después mi padre nos enviaba a Lynch’s a comprar helados. Al regresar, encontrábamos a mi madre sentada en el regazo de mi padre, con la cabeza apoyada en la curva de su cuello y sonriendo con ojos soñadores frente al mar; él se ovillaba la larga cabellera de ella alrededor de su mano libre para evitar que la brisa marina se la metiera en el helado. Yo esperaba todo el año para contemplarlos así.
Una vez saqué el Beemer de las carreteras principales empecé a recordar el camino, como había sabido que haría, como una evocación descolorida en mi memoria: dejar atrás esta arboleda (los árboles están más altos) y doblar a la izquierda en esa curva en el muro de piedra. Justo entonces el agua debería haber aparecido ante nuestros ojos por encima de un cerro verde, pero la urbanización pareció surgir de la nada y nos impidió el paso como una barricada: hileras de tejados de pizarra y gabletes encalados se extendían por lo que parecían varios kilómetros en todas las direcciones, tras un alto muro paravientos. La señalización en la entrada indicaba, con unas vistosas letras enroscadas del tamaño de mi cabeza: «BIENVENIDOS A OCEAN VIEW, Brianstown, UNA NUEVA REVELACIÓN EN LA VIDA CON EL MÁXIMO CONFORT. CASAS DE LUJO EN EXPOSICIÓN». Alguien había pintado con espray rojo un gran pene con testículos encima del cartel.
A primera vista, Ocean View parecía bastante selecto: grandes casas no adosadas que parecían valer su precio, elegantes parcelas de césped, pintorescas señales que conducían a la GUARDERÍA JOYITAS y el POLIDEPORTIVO DIAMANTE EN BRUTO. Pero, tras un segundo vistazo, el césped necesitaba segarse con urgencia y los caminos peatonales estaban llenos de baches. Y, tras el tercero, algo simplemente no encajaba.
Las casas eran demasiado parecidas. Incluso aquellas que lucían un triunfal cartel en rojo y azul que anunciaba a gritos «VENDIDA». Nadie había pintado la puerta con un color charro, ni había colocado macetas en los alféizares y tampoco había juguetes de plástico de los críos esparcidos por los jardines. Había algunos coches aparcados, diseminados, si bien la mayoría de los caminos de acceso a las casas estaban vacíos, y aquel vacío no insinuaba que alguien estuviera fuera estimulando la economía. Se podían atravesar con la mirada tres de cada cuatro casas y divisar fragmentos de cielo gris a través de las desnudas ventanas. Una muchacha corpulenta con un anorak rojo empujaba un cochecito por uno de los senderos peatonales, con el viento enzarzándose en su melena. Ella y su bebé con cara de luna podrían haber sido las únicas personas en kilómetros a la redonda.
–¡Caray! –exclamó Richie, y en medio de aquel silencio su voz sonó lo bastante alta como para sobresaltarnos a ambos–. Parece el pueblo de los malditos.
La hoja de la convocatoria indicaba que la casa ocupaba el número 9 de Ocean View Rise1, lo cual habría tenido mucho más sentido si el mar de Irlanda hubiese sido un océano o, al menos, si hubiera resultado visible, pero supongo que cada uno saca el máximo partido de lo que tiene. El GPS pareció hundirse en las profundidades: nos condujo por Ocean View Drive2 hasta una calle sin salida llamada Ocean View Grove3 (nombre que remataba el trío, pues no había árboles a la vista en ningún sitio) y allí nos informó de que: «Hemos llegado al destino. Adiós».
Di media vuelta y decidí guiarme por la vista. A medida que nos adentrábamos en aquella urbanización, las casas se iban volviendo más esquemáticas. Era como ver una película al revés. Al cabo de un rato no eran más que combinaciones aleatorias de muros y andamios, con alguna que otra abertura para una ventana; en las viviendas sin fachada, las estancias estaban llenas de escaleras de mano rotas, tuberías enrolladas y sacos de cemento a punto de pudrirse. Cada vez que doblábamos una esquina esperaba ver un enjambre de albañiles en el tajo, pero lo más cerca que estuvimos de eso fue cuando vimos una excavadora amarilla estropeada en una parcela vacía, escorada de lado en un barrizal, y montones de escombros y basura por todas partes.
Allí no vivía nadie. Intenté que nos resituáramos en la dirección general de la entrada, pero la urbanización se había construido como uno de esos antiguos laberintos vegetales, toda llena de calles sin salida y curvas pronunciadas, y nos perdimos casi de inmediato. Sentí una pequeña punzada de pánico. Nunca me ha gustado desorientarme.
Frené en una intersección (por acto reflejo: tampoco es que fuera a salir alguien disparado delante de mí) y, en el silencio que siguió al ruido del motor, escuchamos el rugido del mar. Entonces Richie alzó la cabeza y preguntó:
–¿Qué ha sido eso?
Era un grito breve, descarnado y desgarrador que se repetía una y otra vez con tal regularidad que parecía mecánico. Se extendía a través del barro y del hormigón y rebotaba en las paredes inacabadas, tanto que podía proceder de cualquier sitio, o de todos. Hasta donde sabía, aquel y el del mar eran los únicos sonidos que había en la urbanización.
–Apuesto a que es la hermana –dije yo.
Me miró como insinuándome que pensaba que le estaba tomando el pelo.
–Debe de ser un zorro o algo así. Quizá lo hayan atropellado.
–Vaya, y yo que creía que eras el Sr. Curtido en la Calle que sabía perfectamente la tragedia a la cual nos enfrentábamos. Prepárate bien, Richie. ¡Ahora viene lo bueno!
Bajé una ventanilla y me guie por el sonido. Los ecos me desviaron del camino unas cuantas veces, pero supimos con certeza cuándo habíamos llegado a nuestro destino. Una cara de Ocean View Rise estaba integrada por prístinas casas adosadas con ventanas panorámicas, alineadas por pares, pulidas como fichas de dominó; la otra era todo andamiajes y escombros. Entre las piezas del dominó, por encima del muro de la urbanización, esquirlas de gris mar se balanceaban. Había vehículos aparcados delante de un par de casas, y en una de ellas había tres: un Volvo de cinco puertas blanco que llevaba el cartelito de «familiar» escrito encima, un Fiat Seiscientos amarillo que había conocido días mejores y un coche patrulla. La cinta de la escena del crimen de color azul y blanco recorría la tapia de baja altura que rodeaba el jardín.
Hablaba en serio al decirle a Richie que, en este trabajo, todo importa, hasta el modo que tienes de abrir la puerta del coche. Mucho antes de pronunciarle la «primera palabra» a un testigo o a un sospechoso, él debe saber que Mick Kennedy ha llegado y que tiene este caso agarrado por las pelotas. En este sentido, soy afortunado en algunos aspectos: soy alto, conservo toda la cabellera y sigue siendo castaña oscura en un noventa y nueve por ciento, tengo una pinta decente (y no peco de modestia) y la suma de todo ello ayuda, pero además he acumulado práctica y experiencia en otros aspectos. Mantuve la velocidad hasta el último segundo, frené en seco, salí del coche con un solo movimiento ágil, maletín en mano, y me dirigí a la casa con ritmo ágil y enérgico. Richie ya se espabilaría.
Uno de los agentes de uniforme estaba acuclillado torpemente junto a su coche, consolando a alguien en el asiento trasero que, sin lugar a dudas, era la fuente de aquellos gritos. El otro caminaba de un lado a otro delante de la verja, demasiado rápido, con las manos enlazadas a su espalda. El aire olía a fresco, a dulce y salado, a mar y a campo. Hacía más frío que en Dublín. El viento silbaba con poco entusiasmo a través de los andamios y las vigas vistas.
El tipo que caminaba rondaba mi edad, pero tenía barriga y parecía un saco de arena: en los veinte años que debía de llevar en el cuerpo jamás había visto nada parecido y le habría gustado no verlo durante otros veinte más. Se presentó:
–Soy el garda4 Wall. Y el que está junto al coche es el garda Mallon.
Richie le tendió la mano. Era como tener un cachorro. Antes de darle tiempo a hacer amigos, dije:
–Yo soy el detective Kennedy, sargento, y este es el detective Curran, garda. ¿Han estado en la casa?
–Solo cuando llegamos. Salimos tan pronto como pudimos y les telefoneamos.
–Buen trabajo. Explíqueme exactamente qué han hecho desde que entraron y hasta que han salido.
Los ojos del policía uniformado se posaron sobre la casa, como si le costara creer que fuera el mismo lugar al que había llegado hacía apenas un par de horas.
–Nos llamaron para comprobar que todo estaba bien –nos explicó–. La hermana de la inquilina estaba preocupada. Llegamos al domicilio justo después de las once e intentamos establecer contacto con los residentes llamando al timbre y por teléfono, pero no obtuvimos respuesta. No detectamos indicios de que se hubiera forzado la puerta, pero a través de la ventana delantera vimos que las luces de la planta baja estaban encendidas y que parecía haber un cierto desorden en el salón. Las paredes…
–Veremos el desorden con nuestros propios ojos dentro de un minuto. Continúe.
Nunca hay que dejar que alguien describa los detalles antes de llegar a la escena del crimen, pues, de lo contrario, ves lo que otros han visto.
–De acuerdo. –El uniformado parpadeó y retomó el hilo–. Intentamos dirigirnos a la parte trasera de la casa, pero, como comprobarán ustedes mismos, por aquí no cabe ni un niño. –Tenía razón: entre las casas únicamente quedaba un hueco para la pared medianera–. Consideramos que el desorden y la preocupación de la hermana bastaban para forzar la puerta delantera. Y encontramos… –Alternaba el peso entre sus pies, intentando encauzar la conversación de tal manera que pudiera ver la casa, como si fuera un animal acorralado que pudiera saltar en cualquier momento–. Entramos en el salón y no encontramos nada, por decirlo de algún modo: estaba desordenado, pero nada más… Luego procedimos a revisar la cocina, donde vimos a un hombre y a una mujer tumbados en el suelo. Ambos apuñalados, o al menos eso parecía. Tanto yo como el garda Mallon vimos claramente una de las heridas, en el rostro de la mujer. Parecía un corte de cuchillo…
–Eso lo determinarán los forenses. ¿Qué hicieron a continuación?
–Pensábamos que ambos estaban muertos. Estábamos seguros de ello. Hay un montón de sangre, muchísima… –Hizo un gesto vago hacia su propio cuerpo, un movimiento sin forma con la mano. Hay un motivo por el que algunos hombres jamás abandonan el uniforme–. El garda Mallon les tomó el pulso de todos modos, por si acaso. La mujer estaba de cara al hombre, como enroscada frente a él. Tenía la cabeza… tenía la cabeza apoyada en el brazo de él, como si estuviera dormida… El garda Mallon descubrió que aún le latía el pulso. Se llevó un susto de muerte. Jamás lo habría sospechado… No daba crédito, no hasta que agachó la cabeza y la oyó respirar. Entonces llamamos a la ambulancia.
–¿Y mientras esperaban?
–El garda Mallon permaneció junto a la mujer, hablándole. Estaba inconsciente, pero… le decía que todo saldría bien, que éramos policías, que había una ambulancia en camino y que aguantara… Yo subí al piso de arriba. En los dormitorios de la parte de atrás… hay dos críos pequeños, detective. Un niño y una niña, en sus camas. Intenté reanimarlos. Están… estaban fríos, tiesos, pero lo intenté de todos modos. Después de lo que había ocurrido con la madre, pensé que nunca se sabe, que quizá aún… –Se frotó las manos en la chaqueta, de manera inconsciente, como si intentara limpiarse la sensación. No le regañé por echar a perder pruebas; se había limitado a hacer lo que le había salido por instinto–. No hubo manera. Una vez estuve seguro de que así era, me reuní con el garda Mallon en la cocina y telefoneamos a ustedes y al resto.
–¿La mujer recuperó la conciencia? –pregunté–. ¿Dijo algo?
Él negó con la cabeza.
–No se movió. Pensábamos que se nos moriría allí mismo. Tuvimos que comprobar varias veces que seguía con vida… –Volvió a limpiarse las manos.
–¿Hay alguien en el hospital con ella?
–Llamamos a la comisaría para dar parte y hacer que enviaran a alguien. Quizá uno de nosotros debería haberla acompañado, pero teníamos que garantizar que nadie entrara en la escena del crimen, y la hermana, la hermana… Bueno, ya la oyen.
–Se lo han explicado –dije.
Soy yo quien da la noticia siempre que puedo. La primera reacción es muy reveladora.
–Le indicamos que esperara fuera, que no entrara –aclaró el uniformado a la defensiva–, pero no teníamos a nadie para que se quedara con ella. Así que esperó un buen rato y luego entró en la casa. Estábamos con la víctima, esperándolos a ustedes; la hermana se dejó caer en el suelo de la cocina antes de que notáramos su presencia. Empezó a gritar. Yo la acompañé afuera de nuevo, pero no dejaba de revolverse… Tuve que explicárselo, detective. Era el único modo de evitar que entrara en la casa de nuevo, aparte de esposarla, claro está.
–De acuerdo. Lo hecho, hecho está. ¿Qué pasó luego?
–Yo me quedé fuera, con la hermana. El garda Mallon esperó junto a la víctima hasta que llegó la ambulancia. Luego salió de la casa.
–¿Sin hacer un registro?
–Yo volví a entrar una vez él salió para ocuparse de la hermana. El garda Mallon, señor, tiene aversión a la sangre; no quería registrar la casa. Así que realicé un registro de seguridad básico, solo para confirmar que no había nadie en el domicilio. Nadie vivo, quiero decir. Dejamos el registro a fondo para ustedes y para la policía científica.
–Así me gusta.
Arqueé una ceja mirando a Richie. El muchacho prestaba atención. Se apresuró a preguntar:
–¿Han encontrado el arma?
El agente sacudió la cabeza.
–Pero podría estar ahí dentro. Bajo el cuerpo del hombre o… en cualquier otro sitio. Tal y como les he dicho, hemos intentado no alterar la escena del crimen más de lo imprescindible.
–¿Alguna nota?
Otra negación de cabeza.
Hice un gesto en dirección al coche patrulla.
–¿Cómo se encuentra la hermana?
–Hemos conseguido que se tranquilice un poco, a ratos, pero cada vez… –El policía miró abrumado por encima de su hombro en dirección al coche–. Los enfermeros querían darle un sedante, pero se ha negado. Podemos solicitar que regresen si…
–Continúen intentando calmarla. No quiero que esté sedada si podemos evitarlo, al menos hasta que haya hablado con ella. Vamos a echar un vistazo a la escena del crimen. El resto del equipo está de camino. Si llega el forense, hágalo esperar aquí, pero asegúrese de que los tipos de la morgue y la policía científica mantengan las distancias hasta que hayamos interrogado a la hermana. Si los ve, va a enloquecer de verdad. Aparte de eso, custódienla donde la tienen, mantengan a los vecinos alejados y si, por casualidad, alguien intenta acercarse, no se lo permitan. ¿Ha quedado claro?
–Completamente –respondió el policía de uniforme.
Habría interpretado para mí el baile del pollo si se lo hubiera pedido, del alivio que sentía al ver que alguien le quitaba aquel asunto de las manos. Lo imaginé deseando ir al pub local a beberse un whiskydoble de un solo trago.
En cambio, yo solo quería estar dentro de aquella casa.
–Guantes –le dije a Richie–. Protectores de zapatos.
Yo ya estaba sacándome los míos del bolsillo. Él rebuscó los suyos y echamos a andar por el camino de acceso a la casa. El largo rugido y el susurro del mar se aceleraron y nos recibieron de frente, como una bienvenida… o un desafío. A nuestra espalda, aquellos chillidos seguían resonando como martillazos.
1. Colina con vistas al océano. (N. de la T.)
2. Calle con vistas al océano. (N. de la T.)
3. Arboleda con vistas al océano. (N. de la T.)
4. La Garda Síochána na hÉireann («Guardianes de la Paz de Irlanda», originalmente llamados la «Guardia Cívica»), también conocida como Gardaí, es la institución de policía nacional de la República de Irlanda; los agentes se denominan «gardas». (N. de la T.)
2
La escena del crimen no nos pertenece. De hecho, es una zona vedada, incluso para nosotros, hasta que los de la policía científica dan el visto bueno. Hasta ese momento, siempre hay otros asuntos de los que ocuparse, como interrogar a testigos o notificar los posibles supervivientes, y es lo que hacemos, comprobando el reloj cada treinta segundos y obligándonos a hacer caso omiso de ese canto de sirena que nos atrae desde el otro lado de la cinta que delimita la escena del crimen. Pero este caso era distinto. Los policías de uniforme y los paramédicos ya habían pisoteado hasta el último centímetro de la vivienda de los Spain; Richie y yo no empeoraríamos las cosas por echar un vistazo alrededor.
Era lo más práctico, puesto que, si Richie no era capaz de soportar ver tanta maldad, sería mejor averiguarlo sin público, si bien había, además, otros motivos. Cuando se te presenta la oportunidad de ver la escena del crimen tal cual, la aprovechas. Lo que te espera al otro lado es el crimen en sí, cada segundo ensordecedor de él, atrapado y conservado en ámbar para ti. No importa si alguien ha limpiado, si ha ocultado pruebas o si ha intentado fingir un suicidio: el ámbar también conserva eso. En cambio, una vez empieza el procedimiento, todo eso desaparece para siempre; lo único que queda es tu propia gente pululando por la escena y desmantelándola huella a huella, fibra a fibra. Aquella oportunidad se me antojaba un regalo, precisamente en este caso, donde más lo necesitaba; era un buen presagio. Silencié mi teléfono. Dentro de poco muchas personas querrían ponerse en contacto conmigo. Y todas ellas podían esperar a que yo hubiera recorrido el escenario de mi caso.
La puerta de la casa estaba entreabierta unos centímetros y se mecía levemente por efecto de la brisa. Cuando estaba de una pieza, debía haber parecido de roble, pero los policías la habían astillado para esquivar la cerradura y ahora se apreciaba el conglomerado barato del interior. Probablemente la hubieran roto de un solo hachazo. A través de la grieta se veía una alfombra con un estampado geométrico en blanco y negro, un artículo de moda con un precio elevado.
Le expliqué a Richie:
–Esto es solo una misión de reconocimiento preliminar. Haremos un registro en serio cuando los de la policía científica hayan revisado la escena. Por el momento, no podemos tocar nada, debemos intentar no pisar nada ni respirar encima de nada. Simplemente vamos a hacernos una idea de a qué nos enfrentamos y salimos. ¿Estás preparado?
Asintió. Abrí la puerta empujándola con la yema de un dedo por el borde astillado.
Lo primero que pensé fue que, si el garda Comosellame llamaba «desorden» a esto, tenía un serio trastorno obsesivo compulsivo. El pasillo estaba poco iluminado y en perfecto estado: había un espejo resplandeciente y una percha de abrigos bien organizada, y olía a ambientador de limón. Las paredes estaban limpias. En una de ellas se hallaba una acuarela, algo verde y pacífico con vacas.
Lo segundo que pensé fue que los Spain tenían un sistema de alarma. Estaba dotado de un panel moderno, discretamente oculto tras la puerta. La luz de apagado permanecía iluminada en amarillo continuo.
Luego vi el agujero en la pared. Alguien había intentado taparlo con la mesita del teléfono, pero era lo bastante grande como para que sobresaliera una forma irregular de medialuna. Entonces fue cuando noté esa vibración fina como una aguja que se iniciaba en mis sienes y me descendía por los huesos hasta los tímpanos. Algunos detectives la perciben en la nuca y a otros se les eriza el vello de los brazos. Conozco incluso a un pobre infeliz a quien se le hincha la vejiga, lo cual puede ser bastante molesto. Pero todos los buenos detectives notan algo. Yo lo percibo en los huesos del cráneo. Llámenlo como quieran: desviación social, trastorno psicológico, el animal que todos llevamos dentro o el mismísimo diablo, si creen en él: pero es lo que pasamos toda la vida persiguiendo. Toda la formación del mundo no te da esa voz de alerta cuando trabajas sobre el terreno. O la percibes o no.
Miré de reojo a Richie: hacía muecas y se chupaba los labios como un animal que ha probado algo putrefacto. Él la notaba en la boca, cosa que debería aprender a ocultar, pero al menos la notaba.
A nuestra izquierda había una puerta entreabierta: era el salón. Justo delante estaban las escaleras y la cocina.
Alguien se había dedicado a decorar el salón: había sofás de piel marrón, una elegante mesita de café de vidrio y acero cromado y una pared pintada de color amarillo mantequilla por una de esas razones que solo las mujeres y los diseñadores de interiores entienden. Para imprimir aspecto de que la casa estaba habitada, había un televisor de proporciones considerables y una buena marca, una consola Wii, un puñado de dispositivos brillantes, una pequeña estantería para libros y otra para discos DVD y juegos, además de velas y bonitas fotos en la repisa de la chimenea (la chimenea era de gas). Debería haber sido un salón acogedor, pero la humedad había combado el revestimiento del suelo y manchado una pared, y el bajo techo y las proporciones equivocadas de la estancia en general resultaban obstinadas. Tenían más peso que todo el amor y cuidados invertidos y convertían aquel en un salón estrecho y poco iluminado, un lugar donde nadie podía sentirse cómodo durante demasiado tiempo.
Las cortinas estaban prácticamente corridas, salvo por la ranura a través de la cual se habían asomado los agentes de uniforme. Las lámparas de pie estaban encendidas. Lo que fuera que había sucedido había ocurrido de noche, o alguien quería que eso pensáramos.
Encima de la chimenea había otro agujero en la pared, este del tamaño de un plato. Era más grande que el que había junto al sofá. En su oscuro interior se entreveían las tuberías y un amasijo de cables.
Junto a mí, Richie intentaba mantenerse lo más quieto posible, pero aun así noté que se le movía una rodilla. Quería acabar de una vez con el mal trago.
–La cocina –le dije.
Costaba creer que la misma persona que había diseñado el salón hubiera ideado algo así. Era una cocina-salón-sala de juegos que recorría la parte trasera de la casa en toda su longitud y estaba prácticamente acristalada. En el exterior, el día seguía gris, pero la luz penetraba en abundancia en aquella estancia y deslumbraba lo bastante como para obligarte a pestañear; iluminaba con un ímpetu y una claridad que revelaban que nos encontrábamos muy cerca del mar. Jamás he logrado entender la supuesta ventaja de que todos tus vecinos sepan qué desayunas (a mí que me den la privacidad de un buen visillo, esté de moda o no), pero con aquella luz estuve a punto de comprenderlo.
Tras el adecentado jardincito había dos hileras más de casas a medio construir, alzándose inhóspitas y feas contra el cielo, y una larga pancarta de plástico colgada de una viga desnuda se agitaba con fuerza. Tras las casas se erguía el muro de la organización y, tras él, cuando el terreno descendía, a través de los toscos ángulos de la madera y el hormigón, allí estaba: la vista que mis ojos llevaban esperando todo el día, desde que oí pronunciar de nuevo las palabras «Broken Harbour». La curva redondeada de la bahía, clara como la C de la mano; las colinas de baja altura que la resguardaban por cada extremo; la arena de color gris pálido; los barrones que se plegaban para protegerse del viento limpio, y los pajarillos diseminados por la orilla. Y el mar, aquel día con marea alta, elevándose ante mí verde y musculoso. El peso de lo que había en la cocina con nosotros inclinó el mundo e hizo que las olas cobraran fuerza, como si fueran a romper a través de aquel vidrio resplandeciente.
El mismo esmero que se había puesto en decorar el salón a la moda se había invertido en convertir la cocina en una estancia alegre y hogareña. Una larga mesa de madera clara, sillas de color amarillo girasol, un ordenador sobre un escritorio de madera pintado a juego, cachivaches de críos de colores vivos, pufs y una pizarra. Había dibujos a lápiz enmarcados y colgados en las paredes. La cocina estaba recogida, sobre todo teniendo en cuenta que era un lugar donde jugaban niños. Alguien la había ordenado mientras las cuatro personas de la familia avanzaban por el borde más lejano de su último día. Hasta aquí habían conseguido llegar.
La estancia era el sueño de un agente de la propiedad inmobiliaria, salvo por el hecho de que, una vez más, era imposible imaginar a nadie viviendo allí. En el fragor de la batalla alguien había lanzado la mesa por los aires, que había impactado por uno de los cantos en una ventana y había resquebrajado el cristal con una gran forma de estrella. Había más agujeros en las paredes: uno encima de la mesa y otro grande detrás de un castillo de Lego invertido. Uno de los pufs se había reventado y había diminutas bolitas blancas por doquier; en el suelo, había un montón de libros esparcidos a modo de abanico y fragmentos de cristal resplandecían en el punto en el que el marco de un cuadro se había hecho añicos. Había sangre por todas partes: salpicaduras en las paredes, estelas salvajes de gotas y huellas entrecruzadas en las baldosas del suelo, grandes manchas en las ventanas, densos coágulos empapados en la tapicería amarilla de las sillas… A unos centímetros de mis pies se hallaba la mitad arrancada de una tabla de altura y un dibujo infantil en el que un personaje trepaba por grandes tallos de judías y firmado como Emma 17/06/09, si bien la firma había quedado casi tachada por la sangre coagulada.
Patrick Spain se encontraba en el extremo opuesto de la estancia, en la que había sido la zona de juegos de los niños, entre los pufs, los lápices de colores y los cuadernos para colorear. Llevaba puesto el pijama: una camisa azul marino y unos pantalones a rayas azules y blancas salpicados por costras oscuras. Estaba tendido bocabajo, con un brazo doblado bajo él y el otro extendido por encima de su cabeza, como si la hubiera mantenido en alto hasta el último segundo, intentando avanzar a rastras. Tenía la cabeza hacia nosotros: quizá había intentado llegar hasta sus hijos, por la razón que se les ocurra. Era un tipo rubio y alto, de hombros anchos; su constitución revelaba que tal vez en el pasado había jugado al rugby. Había que ser bastante fuerte o estar muy enfadado o loco para enfrentarse a él. La sangre se había vuelto pegajosa y oscura en el charco que se extendía bajo su pecho. Estaba esparcida por todas partes, en una espantosa maraña de golpes, huellas de manos y marcas de arrastrarse; de todo aquel follón surgían unas borrosas huellas de pie que avanzaban en nuestra dirección y se desvanecían en la nada a medio camino de las baldosas, como si los caminantes ensangrentados se hubieran vaporizado.
A la izquierda del muerto, el charco de sangre se ampliaba aún más y se hacía más denso y brillante. Tendríamos que verificarlo con los agentes de uniforme, pero parecía bastante claro que allí era donde habían encontrado a Jennifer Spain. O ella se había arrastrado para morir acurrucada contra su marido, o él se había quedado cerca después de acabar con ella, o alguien les había permitido hacer aquella última cosa juntos.
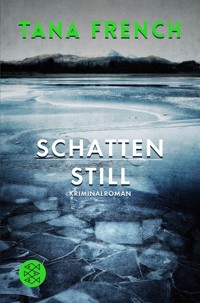




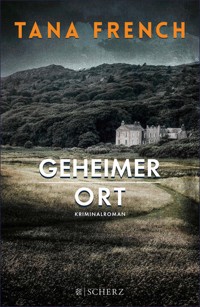






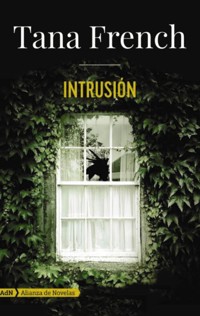
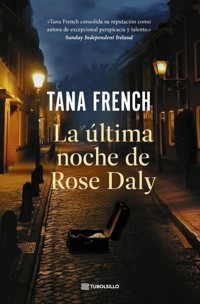
![El silencio del bosque [AdN] - Tana French - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/87ecc85991dc2f04260a0a87a0061ba1/w200_u90.jpg)

![En piel ajena [AdN] - Tana French - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/ad12455c96d11d9a9237c96edfefa359/w200_u90.jpg)










