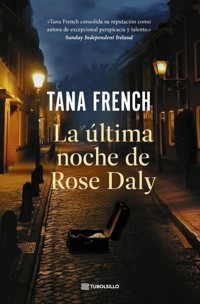
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TuBolsillo
- Kategorie: Krimi
- Serie: Novela negra
- Sprache: Spanisch
EL DETECTIVE FRANK MACKEY REGRESA A SU VIEJO BARRIO PARA RESOLVER LA DESAPARICIÓN DE UNA ANTIGUA NOVIA Veinte años atrás, Frank y Rose decidieron abandonar Faithful Place, el suburbio irlandés en el que malgastaban sus días. Pero ella nunca apareció a su cita, y Frank se fue solo sintiéndose abandonado. Hoy, Frank es un policía destacado que vive para su hija y su trabajo, y que guarda un atormentado recuerdo de la chica con la que compartió proyectos. Hasta que un día encuentran la maleta de Rose en una casa abandonada... ¿Realmente Rose lo abandonó, o algo pasó que le impidió ir a su encuentro aquella noche? Frank vuelve a Faithful Place, y allí tendrá que enfrentarse a la hostilidad, los rencores acumulados y a inquietantes secretos familiares. Tana French explora con certera precisión la psicología de los personajes y los oscuros rincones de las clases bajas irlandesas; y nos muestra que las respuestas nunca son claras ni justas. «Tana French consolida su reputación como autora de excepcional perspicacia y talento.» Sunday Independent Ireland
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 825
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tana French
La última noche de Rose Daly
Traducido del inglés por Gemma Deza Guil
Para Alex
Nota de la autora
Faithful Place existió en realidad, pero se hallaba en la otra orilla del río Liffey, en la norte, entre el laberinto de calles que componía el distrito de las luces rojas de Monto, en lugar de en el sur del barrio de Liberties, y había desaparecido mucho antes de que los acontecimientos que se describen en estas páginas tuvieran lugar. Cada rincón de Liberties está construido sobre multitud de siglos de historia estratificados y no quería olvidar ninguna de esas capas dejando al margen las anécdotas o a los habitantes de la calle real para hacer hueco a mi relato y a mis personajes ficticios. De manera que me he concedido cierta licencia con la geografía dublinesa; así, he resucitado Faithful Place, pero lo he trasladado a la otra ribera del río y he enmarcado mi libro en las décadas en que la calle carecía de una historia propia que pudiera verse desplazada.
Como siempre, todas las imprecisiones, sean deliberadas o involuntarias, son mías.
Nota: Los fragmentos de las canciones populares irlandesas «The Rare Ould Times» y «The Ferryman» se han reproducido con autorización de Pete St John, con agradecimiento.
Prólogo
En la vida de una persona solo importan unos pocos momentos. Casi nunca se aprecian hasta que se contemplan en perspectiva, mucho después de haberlos vivido: el momento en el que decidiste hablar con una chica, reducir la velocidad en una curva sin visibilidad, detenerte y buscar ese condón. Yo supongo que podría decir que fui afortunado. Tuve la suerte de ver uno de esos momentos cara a cara, y de reconocerlo como tal. Noté las aguas revueltas arremolinarse en torno a mi vida una noche de invierno, mientras esperaba en medio de la oscuridad en la cima de Faithful Place.
Tenía diecinueve años y era lo bastante adulto como para entender el mundo y lo bastante niño como para cometer miles de tonterías. Aquella noche, tan pronto como mis dos hermanos empezaron a roncar, me escabullí de nuestro dormitorio con mi mochila a la espalda y los pantalones colgando de una mano. Crujió una tabla del suelo y, en la habitación de las chicas, una de mis hermanas murmuró en sueños, pero esa noche me sentía mágico, cabalgando en la cresta de la ola, imparable; mis padres ni siquiera se revolvieron en la cama plegable cuando traspuse la puerta principal, tan cerca de ellos que podrían haberme tocado. El fuego había quedado reducido a un quejumbroso centelleo rojizo. En la mochila llevaba todas mis pertenencias de valor: pantalones tejanos, camisetas, una radio de segunda mano, cien libras y mi certificado de nacimiento. En aquellos tiempos, eso era lo único que se necesitaba para viajar a Inglaterra. Rosie tenía los billetes para el ferry.
La esperé al final de la calle, oculto entre las sombras, fuera del círculo neblinoso de luz amarilla que proyectaba la farola. El aire estaba frío como el hielo y tenía ese regusto salado del lúpulo con el que se elabora la cerveza Guinness. Llevaba tres pares de calcetines debajo de los tejanos y las manos embutidas en los bolsillos de mi parca del ejército alemán, y escuché por última vez los ruidos de mi calle, viva, deslizándose por las dilatadas corrientes de la noche. Una risa de mujer seguida de un «Pero ¿se puede saber quién te has creído...?» y una ventana cerrándose. Una rata escarbando en una pared de mampostería; un hombre tosiendo; el silbido de una bicicleta doblando una esquina; los refunfuños graves y fieros del viejo loco Johnny Malone en el sótano de la casa del número catorce, mientras hablaba en sueños. Un par de golpes aquí y allá, unos gimoteos apagados, unos golpes rítmicos... Recordé el olor del cuello de Rosie y alcé la vista al cielo con una sonrisa. Escuché las campanas del carillón de la ciudad dar la medianoche en la Iglesia de Cristo, en la de San Patrick y en la de San Michan, notas redondas descendiendo del cielo como una celebración, anunciando nuestro Año Nuevo secreto.
Cuando dieron la una sentí miedo. Escuché un rastro de susurros y estruendos en los jardines traseros y me enderecé, a punto, pero no era Rosie quien trepaba el muro; probablemente fuera alguien entrando a hurtadillas en su casa a través de una ventana, a deshoras y sintiéndose culpable. En el número siete, el bebé recién nacido de Sallie Hearne lloró, un gemido leve y derrotado, hasta que su madre se arrastró hasta él medio dormida y le cantó una nana. «Duérmete niño, duérmete ya...».
Cuando las campanas anunciaron las dos, la confusión me golpeó como un mazazo y me catapultó al otro lado de la tapia, al jardín del número dieciséis, abandonado desde antes de que yo naciera y colonizado por nosotros, los niños del barrio, ajenos a las espantosas advertencias de nuestras madres, lleno de latas de cerveza, colillas de cigarrillos y virginidades perdidas. Subí las escaleras de cuatro en cuatro, sin importarme quién pudiera oírme. Estaba tan seguro que casi podía verla, con sus furiosos rizos cobrizos y los brazos en jarras: «¿Dónde diablos te habías metido?».
Tablas del suelo astilladas, agujeros descorchados en el yeso, escombros y bocanadas de aire frío y denso, y nadie. En la estancia de la planta superior que daba a la calle encontré una nota, una simple página arrancada de un cuaderno escolar. Revoloteaba en el suelo desnudo, en el pálido rectángulo de luz que entraba por la ventana rota, y parecía llevar allí un siglo. Fue entonces cuando se produjo el cambio de marea, cuando el mar se doblegó contra mí y se tornó mortal, demasiado fuerte para luchar contra él. Fue entonces cuando me abandonó.
No me llevé la nota conmigo. Para cuando salí del número dieciséis me la sabía ya de memoria y me quedaba el resto de la vida para interiorizarla. La dejé donde estaba y regresé al final de la calle. Allí aguardé, entre las sombras, observando las columnas de vaho que mi respiración proyectaba en la luz de la farola, mientras las campanas daban las tres y las cuatro y las cinco. La noche se fundió en un leve y triste gris y el carro de la leche dobló la esquina traqueteando sobre los adoquines en dirección a la lechería, mientras yo seguía esperando a Rosie Daly en la cumbre de Faithful Place.
1
Mi padre me dijo en una ocasión que lo más importante que debe saber todo hombre es por qué estaría dispuesto a morir. «Si no lo sabes –dijo–, ¿qué valía tienes? Ninguna. Entonces no eres un hombre.» Yo tenía trece años y él se había bebido ya tres cuartos de una botella de Jameson’s de calidad, pero conste que la conversación era seria. Por lo que alcanzo a recordar, mi padre estaba dispuesto a morir: a) por Irlanda, b) por su madre, que llevaba muerta diez años, y c) por echarle la mano al pescuezo a esa zorra de Margaret Thatcher.
Sea como fuere, a partir de aquel instante podría haber dicho en cada momento de mi vida por qué daría mi vida. Al principio me resultaba fácil decidir: por mi familia, por mi novia, por mi hogar. Más tarde, durante un tiempo, las cosas se complicaron un tanto. Hoy lo tengo claro, y me gusta; es algo de lo que uno puede sentirse orgulloso. Moriría por, sin ningún orden concreto, mi ciudad, mi trabajo y mi hija.
Mi cría, hasta el momento, se porta bien; mi ciudad es Dublín, y trabajo de policía secreto, de manera que parece obvio por cuál de ellos es más probable que acabe muriendo, pero hace tiempo que mi empleo no me representa ningún peligro más temible que un follón de papeleo. Las dimensiones de este país implican que la vida útil de un agente infiltrado sea relativamente breve; dos operaciones, cuatro a lo sumo, y el riesgo de que a uno lo descubran se multiplica exponencialmente. Yo consumí mis siete vidas hace ya mucho tiempo. Por ahora me mantengo entre bambalinas y dirijo operaciones.
El verdadero riesgo de la policía secreta, tanto en el terreno de acción como desde fuera es que uno acaba haciéndose ilusiones y empieza a pensar que tiene la situación bajo control. Es fácil convencerse de que es uno el hipnotizador, el maestro de los espejismos, el listillo que sabe la verdad y se conoce todos los trucos, cuando lo cierto es que uno no es más que otro rostro boquiabierto entre el público. Independientemente de lo bueno que se sea, este mundo siempre lleva una baza mejor. Es más astuto que tú, más rápido y mucho, mucho más despiadado. Lo único que puedes hacer es mantener el tipo, conocer tus puntos débiles y no bajar nunca la guardia ante un posible golpe a traición.
La segunda vez en mi vida que me preparé para una estocada por la espalda fue una tarde de viernes de principios de diciembre. Había dedicado todo el día a hacer labores de mantenimiento en algunos de los espejismos que me ocupaban en aquel entonces: uno de mis muchachos, a quien los Reyes Magos traerían carbón, se había metido en un lío y, por razones complejas, necesitaba a una viejecita a quien pudiera presentar como su abuelita a varios camellos de poca monta. Yo me dirigía hacia casa de mi exmujer a recoger a mi hija para pasar con ella el fin de semana. Olivia y Holly viven en una espectacular casa pareada en un bonito callejón sin salida de Dalkey. El padre de Olivia nos la regaló para nuestra boda. Cuando nos trasladamos allí, la casa, en lugar de un número, tenía un nombre. Me deshice de él rápidamente, pero ya entonces tenía que haber caído en la cuenta de que aquella entelequia no llegaría a buen puerto. Si mis padres hubieran sabido que me casaba, mi madre se habría empeñado hasta las cejas solicitando un crédito, nos habría comprado un bonito juego de sofás floreados para el salón y se habría escandalizado si le hubiéramos quitado el plástico protector a los cojines.
En la puerta, Olivia me obstaculizaba el paso con su cuerpo, por si acaso se me ocurría entrar.
–Ya está casi lista –me informó.
Olivia, y lo digo con la mano en el corazón y con el equilibrio adecuado de petulancia y arrepentimiento, es una mujer de bandera: alta, con un rostro alargado y de rasgos elegantes, una magnífica melena rubia ceniza y unas de esas curvas discretas que no se aprecian a simple vista pero que luego no pueden dejar de mirarse. Aquella tarde se había enfundado en un caro vestido negro y unos delicados pantis y llevaba alrededor del cuello el collar de diamantes de su abuela que solo desempolva para las ocasiones especiales, y hasta el mismísmo Papa se habría tenido que secar el sudor de la frente al contemplarla. Y puesto que yo soy un hombre de mucha menor talla que el Santo Padre, lo que hice fue lanzarle un silbido.
–¿Una cita importante?
–Vamos a cenar.
–¿Ese plural incluye a Dermo de nuevo?
Olivia es demasiado lista para dejar que le tire de la lengua tan fácilmente.
–Se llama Dermot y, sí, efectivamente, lo incluye.
Fingí estar impresionado.
–¡Vaya! Ya hace cuatro fines de semana que quedáis, ¿me equivoco? Cuéntame algo: ¿será hoy la gran noche?
Olivia llamó a nuestra hija, que estaba en la planta superior.
–¡Holly! ¡Ha llegado tu padre!
Mientras me daba la espalda aproveché para colarme en el recibidor. Olía a Chanel número 5, el mismo perfume que usaba desde que nos conocimos. Desde la planta de arriba, Holly gritó:
–¡Papi! Ya bajo, ya bajo, ya bajo... Solo me falta... –seguido de una larga cháchara, mientras Holly se explicaba sin preguntarse si la oíamos.
–¡Tranquila, cariño, no hay prisa! –le grité mientras me dirigía a la cocina.
Olivia me siguió.
–Dermot llegará de un momento a otro –anunció.
No me quedó claro si lo decía en tono de amenaza o de súplica. Abrí el frigorífico y eché un vistazo al interior.
–No me gusta la fisonomía de ese tipo. No tiene barbilla. Nunca confío en los hombres sin barbilla.
–Afortunadamente, tu gusto en hombres no tiene ninguna relevancia ahora.
–Sí la tiene si la cosa va lo bastante en serio como para que pase tiempo con Holly. ¿Cómo se apellidaba?
En una ocasión, cuando estábamos a punto de separarnos, Olivia me estampó la puerta del frigorífico en la cabeza. Percibí que estaba calculando la posibilidad de hacerlo de nuevo. Pero no me enderecé; decidí darle una oportunidad. Al final, mantuvo el temple.
–¿Por qué quieres saberlo?
–Necesito comprobar sus antecedentes en el sistema. –Saqué un cartón de zumo de naranja y lo agité–. ¿Qué es esta basura? ¿Cuándo has dejado de comprar zumo del bueno?
Olivia, que llevaba los labios pintados con un tono de rojo sutil, torció el gesto.
–Bajo ningún concepto vas a comprobar el historial de Dermot en ningún sistema, Frank.
–No me queda más alternativa –repliqué divertido–. Tengo que asegurarme de que no sea un pedófilo, ¿no te parece?
–¡Por el amor de Dios, Frank! ¡Claro que no es un pedófilo!
–Quizá no –concedí–. Probablementeno. Pero ¿cómo puedes estar segura, Liv? ¿No prefieres prevenir que curar?
Abrí el zumo y le di un sorbo.
–¡Holly! –gritó Olivia, esta vez más alto–. ¡Date prisa!
–¡No encuentro mi caballo!
Un montón de golpes en la planta de arriba.
–Suelen apuntar a madres solteras con niñitas encantadoras. Y te sorprendería saber que la mayoría de ellos no tienen barbilla. No sé si te habrás percatado de ello –le dije a Olivia.
–No, Frank, no lo he hecho. Y no me gusta que utilices tu trabajo para intimidar...
–Fíjate bien la próxima vez que aparezca un pederasta en televisión. Furgoneta blanca y sin barbilla, te lo garantizo. ¿Qué conduce Dermo?
–¡Holly!
Le di otro trago al zumo, sequé el cierre con la manga de mi camisa y guardé el cartón de nuevo en el frigorífico.
–Sabe a pis de gato. Si te aumento la pensión de la niña, ¿comprarás un zumo decente?
–Si la triplicaras, en caso de que pudieras costeártelo, quizá alcanzaría para comprar un cartón a la semana –contestó Olivia con voz dulce y fría, mientras comprobaba la hora en su reloj.
La gata afilaba las uñas si le tirabas de la cola demasiado rato. Holly nos salvó a ambos de nosotros mismos al llamarme a voz en grito desde su dormitorio:
–¡Papi! ¡Papi! ¡Papi!
Me dirigí al pie de las escaleras a tiempo para agarrarla al vuelo cuando saltó como un fuego de artificio, con su pelo rubio enmarañado y su ropita rosa brillante, enroscó sus piernas alrededor de mi cintura y me golpeó la espalda con su cartera del colegio y un poni peludo llamado Clara que había vivido tiempos mejores.
–Hola, mono araña –la saludé y le di un beso en la coronilla. Era ligera como una campanilla–. ¿Qué tal te ha ido la semana?
–He estado muy ocupada y no soy ningún mono araña –me regañó, nariz contra nariz–. ¿Qué es un mono araña?
Holly tiene nueve años y ha heredado por vía materna unos huesos delgados y una piel que se amorata con facilidad; nosotros, los Mackey, somos robustos, tenemos el cabello grueso y estamos concebidos para trabajar duramente en el clima dublinés. Pero Holly tiene mis ojos. La primera vez que la vi alzó la vista hacia mí con mis propios ojos, unos magníficos ojos grandes de color azul cielo que me deslumbraron como una pistola eléctrica y aún hacen que se me encoja el corazón cada vez que me mira. Olivia puede quitarle mi apellido raspándolo como si fuera una etiqueta con una dirección anticuada, llenar el frigorífico de un zumo que no me gusta e invitar a Dermo el Pedófilo a ocupar mi sitio en la cama, pero no puede hacer nada por eliminar esos ojos.
–Es un mono mágico que vive en un bosque encantado en el País de las Hadas –le expliqué a Holly. Me miró con una mezcla perfecta de admiración y socarronería–. ¿En qué has estado tan ocupada, si puede saberse?
Se deslizó entre mis brazos y aterrizó en el suelo con un porrazo.
–Chloe, Sarah y yo vamos a montar un grupo de música. Te hice un dibujo en la escuela porque armamos una coreografía y me gustaría bailar con unas botas blancas. Y Sarah escribió una canción y...
Por un instante, Olivia y yo estuvimos a punto de sonreírnos, pero Olivia se refrenó y volvió a comprobar la hora.
En el camino de entrada nos cruzamos con mi amigo Dermo, un tipo (y lo sé a ciencia cierta porque me quedé con la matrícula de su coche la primera vez que salió a cenar con Olivia) respetuoso hasta lo indecible con la ley que jamás ha aparcado su Audi ni siquiera en una doble línea amarilla y que no puede evitar tener el aspecto de alguien que siempre está a punto de lanzar un eructo estruendoso.
–Buenas noches –me saludó con la cabeza, tenso. Tengo la sensación de que le doy miedo–. Holly.
–¿Cómo le llamas? –le pregunté a Holly cuando le abroché el cinturón de su silla infantil en el coche y Olivia, perfecta como Grace Kelly, le daba un beso en la mejilla a Dermo en el umbral de casa.
Holly le peinó las crines a Clara y se encogió de hombros.
–Mamá dice que lo llame «Tío Dermot».
–¿Y lo haces?
–No. Nunca lo llamo por su nombre. Pero en mi cabeza lo llamo Cara de Calamar.
Comprobó a través del retrovisor si la iba a regañar por eso. Tenía la barbilla erguida, lista para defender sus posiciones. Yo solté una carcajada.
–Fantástico –le aplaudí–. ¡Esa es mi niña! –e hice un trompo con el freno de mano para sobresaltar a Olivia y a Cara de Calamar.
Desde que Olivia entró en razón y me echó de casa vivo en los muelles, en un edificio de apartamentos gigantesco construido en la década de 1990, diría que por David Lynch. Las alfombras son tan gruesas que jamás he oído una pisada, pero incluso a las cuatro de la madrugada se percibe el zumbido de quinientas mentes alrededor: gente soñando, esperando, preocupándose, planeando, pensando. Crecí en una casa de vecindad, de manera que estoy acostumbrado a vivir como en una granja de cría intensiva de gallinas, pero esto es muy distinto. No conozco a mis vecinos; ni siquiera tropiezo con ellos. No tengo ni idea de cómo entran y salen de sus casas. Hasta donde yo sé, no salen jamás al exterior, sino que permanecen atrincherados en sus apartamentos, pensando. Incluso cuando duermo mantengo un oído avizor, controlando ese murmullo, listo para saltar de la cama y defender mi territorio si es preciso.
La decoración de mi rincón personal de Twin Peaks responde a un estilo chic divorciado, es decir, que dentro de cuatro años seguirá dando la impresión de que la furgoneta de la mudanza aún no ha llegado. La única salvedad es el dormitorio de Holly, donde habita hasta el último muñeco de peluche de color pastel conocido por el ser humano. El día que fuimos a comprar el mobiliario, tras una ardua batalla logré ahorrarme ingresarle la pensión a Olivia y decidí comprarle a Holly el centro comercial íntegro. Una parte de mí pensaba que nunca más volvería a verla.
–¿Qué haremos mañana? –quiso saber mientras subíamos por el pasillo acolchado.
Arrastraba a Clara por la alfombra de una pata. La última vez que la había visto habría chillado como si la estuvieran asesinando solo con pensar que ese caballo pudiera tocar el suelo. Parpadeas y te pierdes algo.
–¿Te acuerdas de la cometa que te compré? Si acabas los deberes del colegio esta noche y mañana no llueve, te llevaré al parque Phoenix y te enseñaré a hacerla volar.
–¿Puede venir Sarah?
–Telefonearemos a su madre después de cenar.
Los padres de las amigas de Holly me adoran. Nada infunde mayor seguridad que el hecho de que un policía lleve a tus hijos al parque.
–¡Cena! ¿Podemos pedir una pizza?
–¡Claro que sí! –contesté. Olivia come solo productos ricos en fibra, orgánicos y sin aditivos; si yo no contrarresto ligeramente esa dieta, nuestra hija crecerá siendo el doble de sana que sus amigas y se sentirá desplazada–. ¿Por qué no? –Abrí la puerta y tuve la primera sensación de que Holly y yo no íbamos a encargar ninguna pizza esa noche.
La luz del contestador de mi teléfono parpadeaba como loca. Cinco llamadas perdidas. La gente del trabajo me llama al móvil; los agentes de campo y los informantes confidenciales me telefonean a mi otro móvil; mis amigos saben que, si me ven, me verán en el pub, y Olivia me envía mensajes de texto al móvil cuando tiene que comunicarme algo. Solo quedaba la familia, lo cual significaba mi hermana pequeña, Jackie, pues es la única con la que me hablo desde hace un par de décadas. Cinco llamadas probablemente indicaran que uno de mis padres estaba muriéndose.
–Ten, cariño –le dije a Holly mientras sacaba mi ordenador portátil–. Llévate esto a tu dormitorio y molesta a tus amigas con mi cuenta de chat. Estaré contigo en cuestión de minutos.
Holly, que sabe perfectamente que no tiene permitido conectarse a internet en privado hasta que tenga veintiún años, me miró con escepticismo.
–Papi, si tienes ganas de fumarte un cigarrillo, basta con que salgas al balcón. Ya sé que fumas –me contestó en un despliegue de madurez.
La empujé hacia su dormitorio.
–¿Ah, sí? ¿Y qué te hace pensarlo?
En cualquier otro momento me habría picado verdaderamente la curiosidad. Nunca he fumado delante de Holly y Olivia jamás le habría confesado que fumo. Hemos amueblado la cabeza de nuestra pequeña entre ambos y el hecho de que albergara pensamientos que nosotros no hemos introducido en ella sigue desconcertándome.
–Lo sé –replicó Holly, al tiempo que soltaba a Clara y su mochila en la cama y ponía gesto altanero. Con lo pequeña que es y ya es toda una detective–. Y no deberías hacerlo. La madre María Teresa dice que te vuelve negro por dentro.
–La madre María Teresa tiene toda la razón del mundo. Es una mujer listísima. –Encendí el ordenador y activé la conexión a internet–. Ya está. Voy a hacer una llamada telefónica. Pero no aproveches para comprar un diamante en eBay1, ¿eh?
Holly preguntó:
–¿Vas a llamar a tu novia?
Allí de pie, con su abrigo acolchado blanco hasta las rodillas y los ojos abiertos como platos, intentando no parecer asustada, se me antojó diminuta y demasiado sabia para su edad.
–No –contesté–. No, cielo. Yo no tengo novia.
–¿Me lo prometes?
–Te lo prometo. Y tampoco tengo intención de echarme una en breve. Dentro de unos años quizá tú me puedas buscar alguna. ¿Qué te parece?
–Quiero que mamá sea tu novia.
–Sí –contesté–. Ya lo sé.
Le acaricié la cabecita con la mano; su cabello tenía el tacto de unos pétalos de flor. Luego cerré la puerta a mi espalda y regresé al salón para averiguar quién había fallecido.
Efectivamente, era Jackie quien había dejado los mensajes y hablaba como una locomotora. Mala señal: Jackie frena cuando da buenas noticias («No puedes ni imaginar lo que ha sucedido. Venga, adivina.») y pisa el acelerador cuando tiene que comunicar las malas. En esta ocasión era un asunto de Fórmula 1.
–Dios, Francis, ¿por qué diablos no descuelgas el puñetero teléfono? Necesito hablar contigo. No te llamo para echarme unas risas, ¿o es que lo hago alguna vez? Antes de que te dé un pasmo, no te preocupes, gracias al cielo no se trata de mamá; mamá está estupendamente, un poco conmocionada, pero como todos los demás... Al principio ha tenido palpitaciones, pero luego se ha sentado y Carmel le ha preparado un coñac y ahora está fantásticamente, ¿verdad, mamá? Suerte que Carmel estaba aquí; viene casi todos los viernes después de hacer la compra. Nos telefoneó a Kevin y a mí para que viniéramos. Shay dijo que no te llamáramos, que no tenía sentido, eso dijo, pero lo mandé a freír espárragos. Creo que es justo que te llamemos. Así que, si estás en casa, ¿puedes hacer el favor de descolgar el teléfono y contestarme? ¡Francis! Juro por Dios que… –El espacio para dejar mensajes se agotó con un pitido.
Carmel, Kevin y Shay, madre mía. Sonaba a que toda la familia se había abatido sobre la casa de mis padres. Mi padre, tenía que ser él.
–¡Papi! –gritó Holly desde su dormitorio–. ¿Cuántos cigarrillos fumas al día?
La mujer del contestador me indicó que pulsara unas teclas; acaté sus órdenes.
–¿Quién te ha dicho que fumo?
–¡Tengo que saberlo! ¿Cuántos? ¿Veinte?
Eso para empezar.
–Más o menos.
Jackie otra vez:
–¡Maldito cacharro! ¡No había terminado! Ven aquí. Debería habértelo dicho directamente. Tampoco es papá. Sigue siendo el mismo de siempre. No se ha muerto nadie ni nadie está herido ni nada por el estilo. Quiero decir que todos estamos estupendamente. Kevin está un poco alterado, pero creo que es porque le inquieta cómo puedas encajar tú la situación. Ya sabes que te quiere mucho. Bueno, quizá no sea nada, Francis, no quiero que pierdas la cabeza, ¿me oyes?, podría ser solo una broma, alguien que quiere incordiar, eso fue lo que pensamos al principio, aunque es una broma bastante jodida, y excusa mi vocabulario...
–¡Papi! ¿Cuánto ejercicio haces?
¿Qué diantres?
–Soy bailarín de ballet en secreto.
–¡No! Hablo en serio. ¿Cuánto?
–No el suficiente.
–… Además, ninguno de nosotros sabría qué hacer con ello de todas maneras, así que ¿te importaría llamarme en cuanto oigas este mensaje? Por favor, Francis. Tendré el móvil a mano –continuó Jackie. Un clic, un pitido y la mujercita del buzón de voz. Visto en perspectiva, debería haberme figurado lo ocurrido, o al menos debiera haberme hecho una idea general.
–Papi, ¿cuántas piezas de fruta y hortalizas comes?
–Montones.
–¡Eso es mentira!
–Algunas.
Los siguientes tres mensajes eran más o menos por el estilo, dejados a intervalos de media hora. En el último, el tono de voz de Jackie había alcanzado ese punto en el que solo los perros pequeños pueden oírla.
–¿Papi?
–Un segundo, cariño.
Saqué mi móvil al balcón, desde el cual disfrutaba de fabulosas vistas al tenebroso río y a las grasientas farolas naranjas y escuchaba el gruñido incesante de los atascos de tráfico, y telefoneé a Jackie. Contestó al primer tono.
–¿Francis? Jesús, María y José, ¡he estado a punto de volverme loca! ¿Dónde estabas? –Había reducido la velocidad a unos cien kilómetros por hora.
–He ido a recoger a Holly. ¿Qué demonios ocurre, Jackie?
Ruido de fondo. Incluso transcurrido todo aquel tiempo reconocí la voz penetrante de Shay al instante. La voz de mi madre me robó el aliento un instante.
–Hazme un favor, Francis... Siéntate, ¿de acuerdo? O prepárate un vaso de coñac o algo por el estilo.
–Jackie, si no me cuentas qué sucede, te juro que iré ahí ahora mismo y te estrangularé con mis propias manos.
–Tranquilo, detén la caballería... –Se oyó una puerta cerrarse–. Ahora –dijo Jackie bajando repentinamente la voz–. Bien. ¿Recuerdas que te hablé de un tipo negro que quería comprar las tres casas situadas en la cima de Faithful Place para transformarlas en apartamentos?
–Sí.
–Pues ahora que todo el mundo anda preocupado por los precios de la propiedad inmobiliaria ha decidido no construir apartamentos, sino mantener las tres casas tal cual un tiempo y esperar a ver qué ocurre. Y resulta que envió a los obreros a las casas para que sacaran las chimeneas y las molduras para venderlas… Hay gente que paga fortunas por esos trastos, ¿sabes? La gente está loca. Pues, bueno, hoy han empezado a trabajar en la casa de la esquina. ¿Te acuerdas? La que estaba abandonada y en ruinas.
–La del número dieciséis.
–Esa misma. Pues estaban sacando las chimeneas y detrás de una de ellas han encontrado una maleta.
Pausa para imprimir dramatismo. ¿Con drogas? ¿Armas? ¿Dinero? ¿Jimmy Hoffa?2.
–¡Por todos los santos, Jackie! ¿Qué?
–Es de Rosie Daly, Francis. Es su maleta.
Todas las capas del ruido del tráfico se desvanecieron como por arte de magia. El destello anaranjado que atravesaba el cielo se tornó salvaje y hambriento como un incendio forestal, cegador, descontrolado.
–No –repliqué–. No lo es. No sé de dónde diablos has sacado eso, pero es mentira.
–Escucha, Francis... –Su voz estaba teñida de preocupación y compasión.
De haberla tenido delante, creo que le habría asestado un puñetazo.
–Nada de «Escucha, Francis». Seguro que mamá y tú os habéis dejado llevar por un ataque de romanticismo y pretendéis que yo os siga la corriente...
–Escúchame, si...
–A menos que esto sea un ardid para que vaya a veros... ¿Se trata de eso, Jackie? ¿Estás planeando una reconciliación familiar? Porque te advierto que esto no es el maldito Diario de Patricia3 y que ese tipo de jueguecitos nunca acaban bien.
–Eres un imbécil redomado –espetó Jackie–. Estoy harta de ti. ¿Quién te crees que soy? En la maleta había una blusa, un canesú con estampado de cachemir violeta, Carmel la ha reconocido...
Yo le había visto aquella blusa a Rosie cientos de veces y conocía el tacto de los botones bajo mis dedos.
–Claro, como la que tenía cualquier muchacha de esta ciudad en los años ochenta. Carmel habría reconocido a Elvis descendiendo por la calle Grafton solo con tal de tener algo que cotillear. Pensaba que eras más lista, pero al parecer...
–… Y había un certificado de nacimiento envuelto en ella. Rose Bernadette Daly.
Aquellas palabras prácticamente mataron la conversación. Busqué mis cigarrillos a tientas, apoyé los codos en la barandilla y le di a un pitillo la calada más larga de mi vida.
–Lo siento –se disculpó Jackie en tono más suave–. Discúlpame por haberte gritado, Francis.
–Claro.
–¿Estás bien?
–Sí. Escúchame, Jackie. ¿Lo saben los Daly?
–No están en casa. Nora se mudó a Blanchardstown, creo que fue, hace unos años; y el señor y la señora Daly van a visitarla los viernes por la noche para ver a su nieto. Mamá cree que tiene el teléfono por algún lado...
–¿Habéis llamado a la policía?
–Solo a ti.
–¿Quién más lo sabe?
–Solo los obreros de la construcción. Son un par de polacos. Cuando acabaron la jornada llamaron a la puerta del número quince para preguntar si había alguien a quien pudieran devolver la maleta, pero en el número quince ahora viven estudiantes, de manera que enviaron a los polacos a hablar con mamá y papá.
–¿Y mamá no se lo ha contado a toda la calle? ¿Estás segura?
–Esto ya no es lo que era, Frankie. La mitad de las personas que viven aquí ahora son estudiantes y yuppies; ni siquiera sabemos cómo se llaman. Los Cullen siguen aquí, y los Nolan, y parte de los Hearne, pero mamá no ha querido decir nada hasta haber hablado con los Daly. No sería correcto.
–Bien. ¿Dónde está ahora la maleta?
–En el salón. ¿Está mal que la hayan movido? Tenían que continuar trabajando...
–No hay ningún problema. Pero no la toquéis más a menos que sea imprescindible. Me plantaré ahí tan rápidamente como pueda.
Un segundo de silencio. Y luego:
–Francis. No quiero dejarme llevar por la fatalidad, Dios me ampare, pero esto no significará que Rosie...
–Aún no sabemos nada –contesté–. Tú limítate a esperarme sentadita y no hables con nadie.
Colgué y eché un vistazo rápido a mi apartamento. La puerta de Holly seguía cerrada. Apuré el cigarrillo con otra calada maratoniana, aplasté la colilla contra la barandilla, encendí otro pitillo y telefoneé a Olivia. Ni siquiera me saludó.
–No, Frank. Esta vez, no. Bajo ningún concepto.
–No me queda alternativa, Liv.
–Suplicaste tenerla cada fin de semana. Lo suplicaste. Si no querías...
–Sí que quiero. Se trata de una emergencia.
–Siempre se trata de una emergencia. La brigada puede sobrevivir sin ti durante dos días, Frank. Al margen de lo que a ti te guste pensar, no eres indispensable.
A cualquiera a más de medio metro de distancia, su voz le habría sonado liviana y dialogante, pero estaba furiosa. Tintineo de cubiertos, risas y algo que sonaba, válgame el cielo, como una fuente.
–Esta vez no es trabajo –alegué–. Es familia.
–Por supuesto, cómo no. ¿Y tiene algo que ver con el hecho de que yo tenga mi cuarta cita con Dermot?
–Liv, haría felizmente un montón de cosas para arruinar tu cuarta cita con Dermot, pero nunca pondría en juego el tiempo que puedo pasar con Holly. Me conoces mejor que eso.
Pausa breve y recelosa.
–¿De qué tipo de emergencia familiar se trata?
–Aún no lo sé. Jackie me ha telefoneado histérica desde casa de mis padres. No conozco los detalles. Tengo que ir lo antes posible.
Otra pausa, tras la cual Olivia dijo, con un largo y cansino suspiro:
–De acuerdo. Estamos en el Coterie. Tráemela aquí.
El Coterie es un restaurante de un chef televisivo al que hacen la pelota en un montón de suplementos dominicales. Habría que bombardearlo urgentemente.
–Gracias, Olivia. De corazón. Pasaré a recogerla esta noche, si puedo, o mañana por la mañana. Te llamo.
–Sí, hazlo –contestó ella– si puedes, por supuesto –y colgó.
Aventé el humo y entré en casa para acabar de fastidiar a las mujeres de mi vida.
Holly estaba sentada a lo indio en la cama, con el ordenador en el regazo y mirada de preocupación.
–Cariño –le dije–, ha surgido un problema.
Ella señaló a la pantalla.
–Mira, papi.
En el monitor, en enormes letras violetas rodeadas por una cantidad espantosa de imágenes intermitentes, se leía: «Morirás a los 52 años». Mi hija parecía verdaderamente apenada. Me senté en la cama junto a ella y me la coloqué junto con el ordenador sobre el regazo.
–¿Qué es esto?
–Sarah encontró este cuestionario en línea, lo he rellenado con tus respuestas y este es el resultado. Tienes cuarenta y un años.
¡Vaya! ¡Precisamente ahora no!
–Cariño, eso son cosas de internet. Cualquiera puede poner lo que se le ocurra. Pero eso no lo convierte en real.
–¡Claro que sí! ¡Lo tienen todo calculado!
Olivia me iba a adorar si le devolvía a Holly hecha lágrimas.
–Déjame enseñarte algo –le solicité. Extendí las manos a su alrededor, me deshice de mi sentencia de muerte, abrí un documento de Word y escribí: «Eres un alienígena. Estás leyendo esto desde el planeta Bongo». –Y bien, ¿es verdad esto?
Holly soltó una risita llorosa.
–Claro que no.
Formateé la letra en color violeta y seleccioné una tipografía graciosa.
–¿Y ahora?
Negó con la cabeza.
–¿Y qué pasaría si programara el ordenador para que te formulara un montón de preguntas antes de presentarte esta frase? ¿Sería entonces verdad?
Por un instante creí haberla convencido, pero sus estrechos hombros se tensaron.
–Has dicho que había surgido un problema...
–Así es. Vamos a tener que cambiar ligeramente nuestros planes.
–Tengo que volver a casa de mamá, ¿verdad? –preguntó Holly sin apartar la vista del ordenador.
–Me temo que sí, cariño. Lo siento en el alma, de verdad. Pasaré a buscarte en cuanto pueda.
–¿Otra vez el trabajo?
Aquel «otra vez»me hizo más daño que cualquier crítica de Olivia.
–No –respondí, inclinándome hacia el lado para poderla mirar a la cara–. No tiene nada que ver con el trabajo. El trabajo podría irse a paseo a la luna y luego volver, ¿entendido? –Conseguí que esbozara una leve sonrisa–. ¿Te acuerdas de la tía Jackie? Pues tiene un problema muy gordo y necesita que vaya a ayudarla a solucionarlo.
–¿Y no podrías llevarme contigo?
Tanto Jackie como Olivia habían insinuado en alguna ocasión que Holly debería conocer a la familia de su padre. Maletas siniestras aparte, tendrían que pasar por encima de mi cadáver para que Holly pusiera un pie en la olla de grillos que somos los Mackey.
–En esta ocasión no. Cuando lo haya arreglado todo iremos a comer un helado con la tía Jackie, ¿de acuerdo? Así nos pondremos todos contentos.
–Sí –contestó Holly con un suspiro cansino idéntico al de Olivia–. Sería divertido. –Se apartó de mi regazo y empezó a meter sus cosas de nuevo en la cartera del colegio.
* * *
En el coche, Holly mantuvo un diálogo continuo con Clara, en un volumen de voz demasiado bajo como para que yo pudiera entender qué decía. En cada semáforo en rojo la miraba a través del retrovisor y me prometía que la compensaría por aquello: conseguiría el número de teléfono de los Daly, soltaría la puñetera maleta en las escaleras de su casa y volvería a tener a Holly en El Rancho Lynch a la hora de dormir. Yo era plenamente consciente de que resolver aquel asunto no iba a resultar tan fácil. Aquella calle y aquella maleta aguardaban mi regreso desde hacía largo tiempo. Y ahora que me habían echado la garra encima, lo que tenían reservado para mí iba a llevarme mucho más que una simple tarde.
Aquella nota contenía el mínimo de melodrama adolescente; Rosie siempre fue muy buena en eso. «Sé que esto os va a doler y lo siento mucho, pero, por favor, no creáis que os he engañado. Nunca he pretendido hacerlo. Sin embargo, he meditado mucho sobre ello y este es el único modo que se me ocurre de tener una oportunidad decente de vivir la vida que quiero. Me encantaría poder hacerlo sin herir, defraudar ni disgustar a nadie. Sería fantástico que me desearais suerte en mi nueva vida en Inglaterra, pero, si os cuesta, lo entiendo perfectamente. Juro que regresaré algún día. Hasta entonces, montones y montones y montones de amor, Rosie.»
Entre el momento en que Rosie había dejado aquella nota en el suelo de la casa del número dieciséis, en la misma estancia donde nos dimos el primer beso, y el momento en que fue a saltar con su maleta sobre alguna tapia para esfumarse de Dodge, algo había sucedido.
1. eBay es la mayor red de subastas por Internet que existe en el mercado. (N. de la T.)
2. James Riddle Hoffa, Jimmy Hoffa, fue un sindicalista estadounidense a quien se acusó de utilizar a miembros de la Mafia como «auxiliares» para intimidar a pequeños empresarios reacios a negociar con su gremio. Condenado por sobornar a un jurado que investigaba sus vínculos con capos de la Mafia, Hoffa pasó siete años en prisión, hasta que Richard Nixon conmutó su sentencia. Hoffa desapareció en extrañas circunstancias el 30 de julio de 1975. (N. de la T.)
3. Programa televisivo de testimonios reales donde se explota el sentimentalismo de los participantes. (N. de la T.)
2
Faithful Place no se encuentra a menos que se sepa cómo buscarla. El barrio de Liberties se desarrolló a su libre albedrío durante el transcurso de varios siglos sin la intervención de urbanista alguno, y Faithful Place es una angosta calle sin salida enclavada en medio del caos, como un giro equivocado en un laberinto. Está a diez minutos a pie del Trinity College y de la elegante calle comercial Grafton Street, pero en mi época no estudiábamos en Trinity y los alumnos de la universidad no se dejaban caer por nuestros lares. No era una zona peligrosa, sino simplemente marginal. La poblaban obreros, albañiles, panaderos, parados y algún que otro suertudo que trabajaba en la cervecería Guinness y disfrutaba de cobertura sanitaria y clases nocturnas. La zona de Liberties fue bautizada así hace cientos de años porque se expandió a sus anchas, libremente, sin seguir ninguna regla. Las normas en mi calle eran las siguientes: da igual lo pelado que estés, si uno va al pub, tiene que pagar una ronda; si un amigo se mete en una pelea, hay que quedarse y arrastrarlo fuera de ella al menor atisbo de sangre, para que a nadie le partan la cara; la heroína se reserva para los que habitan en los pisos de protección oficial; aunque este mes vayas de punk anarquista, acudes a misa el domingo, y, nunca, bajo ninguna circunstancia, se delata a nadie.
Aparqué el coche a unos minutos de distancia y fui caminando hasta casa de mi familia; no había razón alguna para que supieran qué modelo conduzco ni que llevo instalada una silla infantil en el asiento trasero. El aire nocturno en Liberties seguía siendo el mismo, cálido y agitado; bolsas de patatas y billetes de autobús se arremolinaban en la acera, y de los pubs salía un zumbido escandaloso. Los yonquis que merodeaban por las esquinas habían incorporado tejidos brillantes a sus chándales, añadiendo un toque de sofisticación a su estilo de moda. Dos de ellos me divisaron y comenzaron a acercarse hacia mí caminando a empujones, pero les dediqué una enorme sonrisa de tiburón y cambiaron de opinión ipso facto.
Faithful Place consiste en dos hileras de ocho casas viejas de ladrillo rojo con unas escaleritas que conducen hasta la puerta de entrada. En los años ochenta, en cada una de esas viviendas habitaban tres o cuatro familias, en ocasiones incluso más. Tales unidades familiares englobaban cualquier formato entre el loco Johnny Malone, un veterano de la Primera Guerra Mundial a quien le encantaba enseñar su tatuaje de Ypres, y Sallie Hearne, que no era exactamente una prostituta, pero tenía que buscarse la vida para criar a todos sus vástagos. Los desempleados recibían un piso en el sótano y la carencia de vitamina D correspondiente; las personas con empleo disfrutaban al menos de parte de la primera planta, y las familias que llevaban en el barrio varias generaciones ostentaban cierto estatus y ocupaban las dependencias de la planta superior, donde se contaba con el privilegio de no oír pasos sobre la cabeza.
Normalmente, cuando uno regresa a un lugar lo encuentra más pequeño de lo que recordaba, pero mi calle simplemente se me antojó esquizoide. Un par de casas habían sido sometidas a una rehabilitación con gusto que incluía ventanas de doble acristalamiento y una divertida pintura pastel falsamente anticuada, pero la mayoría de ellas no habían cambiado. El número dieciséis parecía a punto de exhalar su último suspiro: el tejado estaba destrozado, junto a la escalera de la entrada había un montón de ladrillos y una carretilla abandonada, y en algún momento en los últimos veinte años alguien le había prendido fuego a la puerta. En el número ocho había luz en una ventana de la primera planta, una luz dorada, acogedora y más peligrosa que el infierno.
Carmel, Shay y yo nacimos justo después de que mis padres se casaran, uno al año, como es de esperar en el país de los condones de contrabando. Kevin nació cinco años después, cuando mis padres recuperaron el aliento, y Jackie cinco años más tarde, previsiblemente como resultado de uno de esos breves momentos en los que no se odiaban con toda su alma. Vivíamos en la primera planta del número ocho. Teníamos cuatro estancias: el dormitorio de las chicas, el dormitorio de los chicos, la cocina y el salón. El inodoro se encontraba en un cobertizo en la parte posterior del jardín y nos lavábamos en una bañera de hojalata en la cocina. Ahora mis padres tenían todo ese espacio para ellos solos.
Veo a Jackie cada pocas semanas y más o menos me mantiene informado, en función de la definición que cada uno dé a esa expresión. Ella cree que debo saber hasta el último detalle de la vida de todo el mundo, mientras que yo considero que lo único que debería comunicarme es si alguien muere, de manera que tardamos un tiempo en encontrar un punto intermedio feliz. Por esa razón, al volver a pisar Faithful Place, yo ya sabía que Carmel tenía cuatro hijos y un pandero como una plaza de toros, que Shay vivía un piso por encima de nuestros padres y trabajaba en la misma tienda de bicicletas por la que abandonó los estudios, que Kevin vendía televisores de pantalla plana y cambiaba de novia cada mes, que papá tenía una dolencia extraña en la espalda y que mamá seguía siendo mamá. Jackie, para rematar la fotografía, es peluquera y vive con un tipo llamado Gavin con quien cree que se casará algún día. Si había acatado mis órdenes, cosa que yo dudaba, los demás no debían saber ni un carajo de mí.
La puerta del vestíbulo estaba abierta, y también la del apartamento. Ya nadie deja las puertas abiertas en Dublín. Jackie, con mucho tacto, se las había ingeniado para que yo pudiera entrar a mi antojo. Escuché voces procedentes del salón; frases cortas, pausas largas.
–¿Hay alguien en casa? –pregunté desde el umbral.
Una oleada de tazas descendiendo sobre la mesa y de cabezas volviéndose hacia mí. Los ojos negros e irascibles de mi madre y los cinco pares de ojos azul celeste exactamente iguales a los míos, todos ellos posados sobre mí.
–Esconde la heroína –bromeó Shay. Estaba apoyado en el vano de la ventana, con las manos en los bolsillos; me había visto acercarme por la carretera–. Viene la pasma.
El propietario de la casa por fin se había decidido a enmoquetarla con algo floreado en tonos verdes y rosas. La estancia seguía oliendo a tostadas, a humedad y a lustramuebles, bajo todo lo cual percibí un sutil tufillo subyacente que no logré descifrar. Había una bandeja rebosante de tapetes y galletas digestivas sobre la mesa. Mi padre y Kevin ocupaban sendos sillones; mi madre estaba sentada en el sofá con Carmel a un lado y Jackie al otro, como un coronel que exhibe dos prisioneros de guerra.
Mi madre es la típica madre dublinesa: una mujer anodina de un metro cincuenta con el pelo rizado, forma de tonelillo, cara de pocos amigos y una batería inagotable de desaprobaciones. El recibimiento del hijo pródigo aconteció como sigue:
–Francis –dijo mamá. Volvió a recostarse en el sofá, cruzó los brazos sobre lo que en el pasado debió de ser su cintura y me repasó de arriba abajo–. Ni siquiera has tenido la decencia de ponerte una camisa limpia.
–¿Qué tal, madre? –contesté.
–Mamá, no me llames «madre». ¡Mira qué facha llevas! Los vecinos pensarán que he criado a un indigente.
En algún punto de mi vida había cambiado mi parca militar por una chaqueta de piel marrón, pero, aparte de eso, sigo vistiendo más o menos igual que cuando me fui de casa. De haber ido trajeado, mi madre se habría encargado de reprenderme por darme demasiados aires. Con mi madre era imposible ganar.
–A juzgar por lo que me ha dicho Jackie, parecía un tema urgente –repliqué–. ¿Qué tal estás, papá?
Mi padre tenía mejor aspecto de lo que había anticipado. Antiguamente me parecía a él, con el mismo pelo castaño y los mismos rasgos afilados y duros, pero el parecido entre ambos se había desvanecido con el tiempo, lo cual me resultaba reconfortante. Empezaba a convertirse en un anciano, con el pelo cano y las perneras del pantalón por encima de los tobillos, pero aún estaba lo bastante fuerte como para pensárselo bien antes de meterse con él. Daba la impresión de estar completamente sobrio, si bien con él era imposible estar seguro de ello hasta que era ya demasiado tarde.
–Gracias por honrarnos con tu visita –me saludó. Su voz se había tornado más profunda y ronca; demasiados cigarrillos Camel–. Sigues teniendo el cuello como el culo de un jinete.
–Sí, suelen decírmelo. ¿Cómo estás, Carmel? ¿Kev? ¿Shay?
Shay ni siquiera se molestó en responder.
–Francis –balbuceó Kevin. Me miraba como si fuera un fantasma. Se había convertido en un tipo corpulento, rubio y guapo, más alto que yo–. Dios mío...
–¡Esa lengua! –espetó mi madre.
–Tienes buen aspecto –me informó Carmel, como era previsible.
Si a Carmel se le apareciera el mismísimo Cristo resucitado una mañana, le diría que tiene buen aspecto. Su culo, a decir verdad, había adquirido unas dimensiones impactantes, y había desarrollado un refinado acento gangoso que no me sorprendió lo más mínimo. Las cosas por allí eran mucho más como siempre de lo que lo habían sido nunca.
–Muchísimas gracias –contesté–. Tú también.
–Ven aquí –me invitó Jackie. Jackie tiene una complicada melena rubia de bote y viste como si hubiera ido a cenar con Tom Waits; aquel día llevaba unos pantalones capri y una blusa de topos con volantes en lugares desconcertantes–. Siéntate aquí y tómate un té. Voy a buscar una taza–. Se puso en pie y, antes de poner rumbo a la cocina, me guiñó el ojo en gesto de aliento y me dio un pellizco.
–Estoy bien aquí –repliqué, frenándole los pies. La idea de sentarme junto a mi madre me erizaba los pelillos de la nuca–. Echemos un vistazo a la famosa maleta.
–¿A qué vienen tantas prisas? –preguntó mi madre–. Siéntate aquí.
–El trabajo va antes que el placer. ¿Dónde está la maleta?
Shay hizo un gesto con la cabeza en dirección a sus pies.
–Toda tuya –dijo.
Jackie se desplomó en el sofá. Me abrí camino entre la mesita del café, el sofá, los sillones y la atenta mirada de todos.
La maleta estaba junto a la ventana. Era de color azul claro con las esquinas redondas, tenía bastantes manchas de moho negro y estaba abierta; alguien había forzado los patéticos cierres de hojalata. Lo que más me sorprendió fue su pequeño tamaño. Olivia solía empaquetar todas sus pertenencias, incluida la tetera eléctrica, cada vez que nos íbamos de fin de semana. Rosie, en cambio, afrontaba una nueva vida con un equipaje que podía arrastrar con una sola mano.
–¿Quién la ha tocado? –pregunté.
Shay soltó una carcajada, un sonido ronco procedente del fondo de su garganta.
–¡Vaya por Dios! ¡Pero si tenemos aquí al teniente Colombo! ¿Vas a tomarnos una muestra de las huellas digitales?
Shay es sombrío, enjuto, nervudo e impaciente, pero se me había olvidado lo que significaba tenerlo tan cerca. Es como estar junto a una torre de alta tensión: te pone los nervios de punta. Con los años le habían salido unos pronunciados y fieros surcos entre la nariz y la boca y en el entrecejo.
–Solo si me lo solicitáis amablemente –respondí–. ¿La habéis tocado todos?
–Yo no me acercaría a eso ni por todo el oro del mundo –saltó Carmel, con un pequeño escalofrío–. Está sucísima.
Kevin y yo intercambiamos una miradita. Por un instante tuve la sensación de no haberme ausentado nunca.
–Tu padre y yo intentamos abrirla –explicó mi madre–, pero estaba cerrada. Así que le pedí a Shay que bajara y que intentara forzar los cierres con un destornillador. No nos quedaba otra alternativa, lógicamente; nada en el exterior revelaba quién era el dueño.
Me miró con agresividad.
–Habéis hecho bien –le concedí.
–Cuando descubrimos lo que había dentro... Créeme si te digo que me llevé un susto de muerte. Parecía que se me iba a salir el corazón por la boca; pensé que me iba a dar un infarto. Le dije a Carmel: «Gracias a Dios que has venido con el coche, por si tienes que llevarme al hospital».
La mirada de mi madre revelaba que, en tal caso, habría sido mi culpa, aunque aún no se le hubiera ocurrido cómo achacármela.
–A Trevor no le importa darles la cena a los niños, al menos no cuando se trata de una emergencia –me explicó Carmel–. Es un hombre muy bueno en ese sentido.
–Kevin y yo echamos un vistazo al interior cuando llegamos –añadió Jackie–. Hemos tocado algunas cosas, pero no recuerdo exactamente cuáles...
–¿Has traído el polvo ese para tomar las huellas dactilares? –preguntó Shay. Estaba repantingado en el marco de la ventana y me observaba con los ojos entrecerrados.
–Si te portas bien, algún día te enseñaré cómo se hace.
Extraje mis guantes quirúrgicos del bolsillo de la chaqueta y me los coloqué. Papá soltó una carcajada ronca y desagradable que degeneró en un ataque de tos irreprimible que hacía temblar su sillón con cada acceso.
El destornillador de Shay estaba en el suelo, junto a la maleta. Me arrodillé y lo utilicé para abrir la tapa. Dos de los muchachos del laboratorio me debían algún que otro favor y había un par de jovencitas encantadoras pirradas por mí; podía recurrir a cualquiera de ellos para que efectuaran algunos análisis en secreto, pero me agradecerían sobremanera que no echara a perder las pruebas. En la maleta había una maraña de ropa manchada de negro y hecha harapos por el paso del tiempo y el moho. Un olor acre y penetrante, como a tierra mojada, manaba de ella. Era el tenue olor que había percibido al entrar en la casa.
Levanté las cosas despacio, una a una, y fui amontonándolas sobre la tapa para evitar que se contaminaran. Un par de tejanos anchos con retales de cuadros cosidos bajo los desgarros de las rodillas. Un jersey de lana verde. Un par de vaqueros tan ajustados que tenían cremalleras en los tobillos para podérselos meter y que, por todos los santos, yo conocía a la perfección... Recordar las caderas bamboleantes de Rosie enfundadas en ellos me dejó sin aliento un instante. Seguí a lo mío, sin pestañear. Una camisa masculina de franela y sin cuello con finas rayas azules sobre un fondo que en su día fue de color crema. Seis pares de braguitas de algodón blancas. Una blusa larga azul y morada con estampado de cachemir hecha jirones. Y al levantarla cayó al suelo el certificado de nacimiento.
–Ahí está –intervino Jackie. Estaba inclinada sobre el brazo del sofá y me miraba con nerviosismo–. ¿Lo ves? Hasta que lo encontramos no nos preocupamos; pensamos que podía ser cosa de niños o que alguien había robado algo de ropa y había necesitado esconderla, o quizá que perteneciera a alguna pobre mujer maltratada que estuviera preparándose para cuando reuniera el valor de abandonarlo... Ya sabes, el tipo de historia que cuentan en las revistas.
Jackie empezaba a animarse de nuevo.
«Rose Bernadette Daly, nacida el 30 de julio de 1966.» El documento estaba a punto de desintegrarse.
–Sí –dije–. Si esto es cosa de niños, no han dejado escapar ni un detalle.
Una camiseta de U2, que habría valido cientos de libras de no haber estado agujereada por la podredumbre. Una camiseta a rayas blancas y azules. Un chaleco negro de hombre; por entonces imperaba la estética Annie Hall. Un jersey de lana morado. Un rosario de plástico de color azul claro. Dos sujetadores de algodón blancos. Un Walkman de una marca cualquiera que yo había ahorrado meses para comprarle; conseguí el último par de libras una semana antes de su decimoctavo cumpleaños ayudando a Beaker Murray a vender vídeos de contrabando en el mercado de Iveagh. Un desodorante en spray. Una docena de casetes grabados; aún la escuchaba escribir a mano los encartes: REM, Murmur; U2, Boy; Thin Lizzy, Boomtown Rats, The Stranglers, Nick Cave and The Bad Seeds. Rosie podía dejarlo todo atrás, pero su colección musical la acompañaba a todas partes.
En el fondo de la maleta había un sobre marrón. Los fragmentos de papel del interior se habían transformado en un bulto duro a causa de los veintidós años de humedad a que habían estado sometidos; cuando tiré con delicadeza del borde, se desintegró como papel higiénico mojado. Otro favor que pedir a los del laboratorio. A través de la ventanilla de plástico de la parte frontal del envoltorio aún podían apreciarse algunas palabras borrosas escritas a máquina: «LAOGHAIRE–HOLYHEAD [...] SALIDA [...]:30AM [...]». Dondequiera que hubiera ido, Rosie había llegado sin nuestros billetes para el ferry.
Me miraban todos fijamente. Kevin parecía profundamente apenado.
–Definitivamente parece la maleta de Rosie Daly –sentencié.
Empecé a guardar de nuevo las prendas que había depositado en la tapa de la maleta, dejando los papeles para el final para no chafarlos.
–¿Vamos a llamar a la policía? –quiso saber Carmel.
Papá se aclaró la garganta, como si fuera a escupir, pero mi madre le soltó una mirada feroz.
–¿Y decirles qué exactamente? –pregunté yo. Era evidente que nadie había pensado en ello–. ¿Que alguien escondió una maleta detrás de una chimenea hace veintitantos años? –añadí–. Que llamen los Daly a la policía si quieren, pero os advierto algo: dudo mucho que saquen los cañones para solucionar el Caso de la Chimenea Bloqueada.
–Pero seguramente Rosie... –farfulló Jackie, mordisqueándose como un conejo un mechón de pelo y mirándome con atención, con sus ojos azules abiertos como platos y llenos de preocupación–. Sigue desaparecida. Y ese canesú de ahí es una pista, sin duda, una evidencia o como lo llaméis. ¿No deberíamos...?
Intercambio de miradas: nadie sabía qué hacer. Yo dudaba seriamente. En Liberties, los policías son como las medusas en el juego del Comecocos: forman parte de la fauna, pero lo mejor es evitarlos y, desde luego, lo que definitivamente no hay que hacer nunca es salir en su busca.
–En cualquier caso, ahora ya es un poco tarde –sentencié yo, cerrando la maleta con la yema de los dedos.
–Pero... –alegó Jackie–. Un momento. ¿Acaso esto no tiene aspecto de...? Ya sabes. Al fin y al cabo parece que no huyó a Inglaterra. ¿No parece más bien que alguien podría haberla...?
–Lo que Jackie intenta decir –aclaró Shay– es que todo apunta a que alguien acabó con Rosie, la metió en un contenedor, la trasladó a una pocilga, la arrojó allí y escondió la maleta detrás de la chimenea para quitarla del medio.
–¡Seamus Mackey! ¡Que Dios nos bendiga! –exclamó mi madre.
Carmel se santiguó. A mí ya se me había ocurrido esa posibilidad.
–Podría ser –contesté–, desde luego. Pero también podrían haberla abducido unos extraterrestres y haberla liberado en Kentucky por error. Personalmente, prefiero inclinarme por la explicación más sencilla, que es que fue ella misma quien ocultó la maleta detrás de la chimenea, luego no tuvo tiempo de sacarla y se dirigió a Inglaterra sin siquiera una muda. No obstante, si os apetece añadirle una nota dramática, adelante.
–Está bien –replicó Shay. Shay puede ser muchas cosas, pero no es estúpido–. Y por eso necesitas esa cosa, ¿no es cierto? –Se refería a los guantes, que justo en ese momento yo estaba volviendo a guardar en mi chaqueta–. Porque no crees que haya existido ningún delito...
–Acto reflejo –le respondí con una sonrisa–. Un cerdo es un cerdo las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana, ya sabes a qué me refiero.
Shay emitió un sonido de disgusto. Mamá, con una mezcla de terror, envidia y sed de sangre, terció:
–Theresa Daly se volverá loca. Loca.
Por razones diversas, necesitaba ponerme en contacto con los Daly antes de que se me anticipara nadie.
–Yo hablaré con ella y con el señor Daly para averiguar qué desean hacer. ¿A qué hora regresan a casa los sábados?
Shay se encogió de hombros.
–Depende. Unas semanas después de comer y otras a primera hora de la mañana. En función de cuándo puede traerlos Nora.
Vaya fastidio. Por la mirada de mi madre podía decir que planeaba abalanzarse sobre ellos antes de darles tiempo a meter la llave en la cerradura. Sopesé la posibilidad de dormir en el coche y cortarle el paso, pero no había ningún aparcamiento en un radio de acción que me permitiera ocuparme de la vigilancia. Shay me observaba entretenido. Entonces mamá se colocó en su sitio la pechera y dijo:
–Puedes pasar la noche aquí si quieres, Francis. El sofá sigue siendo un sofá cama.
Yo era plenamente consciente de que la oferta de mi madre no respondía a un arrebato de ternura. A mi madre le gusta que los demás estén en deuda con ella. Era una idea pésima, pero no se me ocurría ninguna alternativa mejor.
–A menos que te hayas vuelto demasiado señorito para eso –añadió, por si se me había pasado por la cabeza que su oferta respondiera a un gesto de cariño.
–Nada de eso –contesté, al tiempo que le dedicaba una amplia sonrisa a Shay–. Sería genial. Gracias, madre.
–«Mamá», no me llames «madre». Supongo que te quedarás a desayunar y todo eso.
–¿Puedo quedarme yo también? –preguntó Kevin con tristeza.
Mamá lo miró con recelo. Kevin parecía tan sobresaltado como yo.
–No puedo impedírtelo –respondió ella al final–. Pero no me estropeéis las sábanas buenas –añadió, tras lo cual se levantó del sofá y empezó a recoger las tazas del té.
Shay soltó una desagradable risotada.
–Paz en la montaña de los Walton –rio, empujando la maleta con la punta de la bota. Justo a tiempo para Navidad.










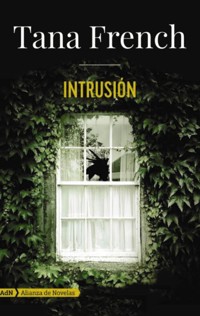
![El silencio del bosque [AdN] - Tana French - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/87ecc85991dc2f04260a0a87a0061ba1/w200_u90.jpg)

![En piel ajena [AdN] - Tana French - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/ad12455c96d11d9a9237c96edfefa359/w200_u90.jpg)












