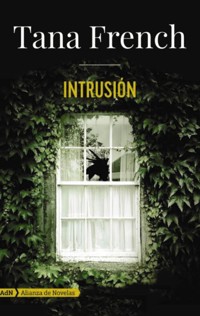
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Krimi
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
La brigada de homicidios de Dublín dista mucho de ser lo que había soñado la detective Antoinette Conway. El único que parece alegrarse de su presencia es su compañero, Steve Moran. El resto de su trabajo es una acumulación de casos ingratos, novatadas hirientes y acoso laboral. Antoinette es una detective fiera y con la piel muy dura, pero está llegando a su límite. El nuevo caso que le asignan parece sencillo: otra pelea de novios que acaba mal. Aislinn Murray es rubia y guapa. Y ha aparecido tan impecablemente arreglada como muerta en medio de su salón propio de un catálogo de muebles, al lado de una mesa dispuesta para una cena romántica. Nada tiene todo esto de llamativo. Excepto que Antoinette está segura de haberla visto antes en alguna parte. Y porque, al final, su asesinato será bien poco de los de manual. Porque otros detectives intentarán presionar a la pareja protagonista para que arresten al novio de la víctima lo antes posible. Porque al fondo de la calle donde vive Antoinette, acecha una figura en la sombra. Y porque la amiga de la víctima parecía olerse que Aislinn estaba en peligro. Todo lo que van averiguando sobre ella la aleja cada vez más de la muñequita de papel cuché que aparentaba ser. Antoinette sabe que el acoso laboral la ha vuelto paranoica, pero no es capaz de saber hasta qué punto: ¿es este caso un paso más en la campaña para echarla de la brigada o fluyen corrientes más oscuras bajo su superficie reluciente?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 933
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Prólogo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Agradecimientos
Créditos
Para Oonagh
Prólogo
Mi madre solía contarme historias sobre mi padre. En la primera que recuerdo, era un príncipe egipcio que quiso casarse con ella y quedarse en Irlanda para siempre, pero su familia lo obligó a volver a su país para desposar a una princesa árabe. Mi madre sabía contar historias. Anillos de amatistas en sus largos dedos, ellos dos bailando bajo luces parpadeantes, su olor a especias y pino. Y yo, tendida en cruz bajo la colcha, cubierta de sudor como si me hubieran mojado en algo —era invierno, pero el Ayuntamiento regulaba la calefacción para el bloque entero y las ventanas de las plantas altas no se abrían—, me guardé la historia lo más hondo que pude y allí la atesoré. Era muy pequeña. Aquello me mantuvo con la cabeza bien alta durante unos años, hasta que a los ocho se lo conté a Lisa, mi mejor amiga, que se partió el culo de risa.
Una tarde meses después, cuando el escozor se hubo disipado, entré decidida en la cocina, me planté con los brazos en jarras ante mi madre y exigí la verdad. Ella ni se lo pensó: estrujó el bote de Fairy y me contó que mi padre era un estudiante de medicina de Arabia Saudí. Lo había conocido cuando ella estaba en la escuela de enfermería… y ahí siguieron todo tipo de detalles: las guardias interminables, las risas agotadas y ambos salvando a un chiquillo al que había atropellado un coche. Para cuando descubrió que yo estaba en camino, él ya había regresado a su país sin dejar ni una dirección. Y mi madre tuvo que abandonar los estudios de enfermería para criarme.
Esa historia me valió durante otra temporada. Me gustaba; incluso empecé a hacer planes secretos para ser la primera del colegio en llegar a médico: para algo lo llevaba en la sangre y esas cosas. Me duró hasta los doce, cuando me castigaron por no sé qué y tuve que aguantar la bronca de mi madre diciéndome que no pensaba dejar que acabase como ella, sin graduado ni esperanzas de aspirar a algo que no fuera trabajar de limpiadora por el salario mínimo durante el resto de mi vida. Había oído esa monserga cientos de veces, pero hasta ese día no había caído en la cuenta de que para estudiar enfermería se necesita el graduado escolar.
El día de mi décimo tercer cumpleaños, la tarta en la mesa entre mi madre y yo, le dije que esa vez hablaba en serio: quería saberlo. Con un suspiro, reconoció que ya tenía edad para oír la verdad y pasó a contarme que mi padre era un guitarrista brasileño con el que estuvo saliendo unos meses hasta que, una noche en su piso, él le dio una paliza de muerte. En cuanto se durmió, mi madre le robó las llaves del coche y volvió a casa como alma que lleva el diablo, las carreteras sin luces, lloviendo, vacías, y el ojo dolorido latiéndole al compás de los limpiaparabrisas. Cuando él la llamó llorando y disculpándose, podría haberlo perdonado —tenía veinte años—, pero para entonces ya sabía que estaba en estado. Le colgó.
Ese día decidí que me haría policía en cuanto terminara el instituto. Y no porque quisiera dármelas de Catwoman con todos los maltratadores sueltos, sino porque mi madre no sabe conducir. La academia de policía estaba en el sur del país: era la manera más rápida de largarme de casa de mi madre sin pasar por el callejón sin salida del trabajo de limpiadora.
En mi certificado de nacimiento pone DESCONOCIDO, pero siempre hay formas: amigos del pasado, ADN, bases de datos… Y también podría haber seguido presionando a mi madre, subiendo cada vez más la tensión, hasta sacarle algo que se pareciera siquiera remotamente a la verdad, un mínimo punto de partida.
No volví a preguntarle. Con trece años, porque la odiaba con toda mi alma por el tiempo que me había hecho perder moldeando mi vida en torno a sus mentiras. De mayor, cuando entré en la academia, porque creía saber lo que había hecho y supe que no se había equivocado.
1
El caso entra, o al menos nos entra a nosotros, un gélido amanecer de uno de esos eneros cerrados en los que todo indica que el sol jamás volverá a arrastrarse horizonte arriba. Mi compañero y yo estamos terminando otro turno de noche, pero de una modalidad que no esperaba encontrar en la brigada de Homicidios: un primer cucharón de aburrimiento y un segundo de imbecilidad aún más cargado, coronados con una bonita avalancha de papeleo. Por motivos desconocidos incluso para ellos, dos malnacidos decidieron rematar la noche del sábado bailando sobre la cabeza de un tercer malnacido como si fuera un tablado; localizamos seis testigos, todos y cada uno mamados hasta las trancas, todos y cada uno con una versión distinta de las otras cinco, y todos y cada uno con la idea de que nos olvidásemos del caso de asesinato e investigáramos por qué lo habían echado del pub/le habían vendido hierba chunga/lo había dejado la novia. Cuando el Testigo Número Seis me ordenó que averiguase por qué le habían cortado el grifo del paro, estaba a punto de explicarle que se debía a que era demasiado tonto para tener siquiera un certificado de ser humano y de ponerlos a todos de patitas en la calle, pero, por suerte, mi compañero trabaja la paciencia mejor que yo, una de las razones por las que no me separo mucho de él. Al final hemos conseguido cuatro declaraciones de testigos que no solo concuerdan entre sí, sino también con las pruebas, y eso quiere decir que ahora podemos imputar a uno de los malnacidos por homicidio y a otro por agresión, lo que en teoría significa que hemos salvado al mundo del mal, aunque el cómo no tengo ni ganas de pensarlo.
Ya hemos puesto a los malnacidos a disposición judicial y andamos escribiendo los informes, para que el jefe se los encuentre bien ordenaditos en su mesa cuando llegue. Tengo a Steve silbando enfrente, algo que en la mayoría de los casos saca mi lado violento, pero a él se le da bien: una vieja cancioncilla popular, que medio recuerdo haber cantado a coro cuando era pequeña, en un tono bajo, ausente y satisfecho que se para en seco cuando mi compañero tiene que concentrarse y se reanuda con trinos y florituras fluidos cuando el informe vuelve a cuajar.
Él, y el zumbido susurrante de los ordenadores, y el viento invernal golpeando inútilmente las ventanas: solo eso, y el silencio. Homicidios tiene su sede en los terrenos del castillo de Dublín, en pleno centro de la ciudad, pero nuestro edificio está escondido a un par de calles de las cosas bonitas que vienen a ver los turistas y, además, tiene muros gruesos: incluso en hora punta, el tráfico de Dame Street solo nos llega como un leve runrún poco exigente. Los revoltijos de papeles, fotos y notas garabateadas sobre las mesas de los compañeros parecen estar cargándose, vibrantes de acción deseosa de ocurrir. Tras las altas ventanas de guillotina, la noche se aclara hacia un gris relajado; la sala huele a café y radiadores calientes. A esas horas, si pudiera ignorar todas las razones por las que el turno de noche es la peste, me encantarían las dependencias de la brigada.
Steve y yo conocemos todos los motivos oficiales por los que nos hunden en turnos de noche: estamos los dos solteros, sin mujer, marido ni niños esperándonos en casa; somos los más jóvenes del equipo y llevamos mejor el cansancio que los que están a las puertas de la jubilación; somos los novatos —incluso yo, que llevo dos años—, así que a tragar, pringaos. Y eso hacemos. No somos de Seguridad Ciudadana, que cuando tienen un jefe más cabroncete de la cuenta siempre pueden pedir ser reubicados. En Homicidios no hay otra brigada a la que trasladarse: esta es la única e inigualable. Si quieres pertenecer a ella —y ambos queremos—, aguantas lo que te echen.
Hay quien sí trabaja en la brigada de Homicidios en la que yo puse la mira en su momento: esa en la que te pasas el día en el filo de la navaja, echando pulsos mentales con genios psicópatas, a sabiendas de que un parpadeo inoportuno puede ser la diferencia entre un triunfo y otro cadáver a la vuelta de la esquina. A lo más que llegamos Steve y yo es a mirar como dos morbosos a los astutos psicópatas cuando nuestros compañeros los pasean por delante de la sala de interrogatorios donde nosotros estamos dándonos de cabezazos contra otra Esposa del Año, en nuestra concatenación infinita de casos de violencia doméstica, que el jefe siempre nos asigna porque sabe que me joden. Por lo menos los capullos de la danza de la cabeza han supuesto un cambio.
Steve pulsa IMPRIMIR y la impresora de la esquina arranca su resuello enfermizo.
—¿Has acabado? —me pregunta.
—Casi. —Estoy repasando el informe en busca de erratas, no quiero que el jefe las utilice como excusa para darme la brasa.
Mi compañero entrelaza las manos por encima de la cabeza y estira la espalda haciendo crujir la silla.
—¿Una pinta? Las early houses tienen que estar abriendo.
—Será broma, ¿no?
—Para celebrarlo.
Steve, qué le vamos a hacer, también trabaja la mentalidad positiva mucho mejor que yo. Lo fulmino con una mirada que debería arrancársela de cuajo.
—¿Celebrar qué?
Sonríe burlón. Tiene treinta y tres años, uno más que yo, pero parece más joven: puede que por sus hechuras de colegial, con esas piernas desgarbadas y esas espaldas escuchimizadas; o por ese pelo rojo que se le levanta donde no debe; o puede que por esa alegría tan inquebrantable como odiosa.
—Los hemos empapelado, ¿o es que no te has dado cuenta?
—Hasta tu abuela podría haberlos empapelado.
—Es posible, y luego habría ido a tomarse una pinta.
—Le daba a la bebida, ¿no?
—Alcohólica perdida. Me gustaría que estuviera orgullosa de mí, eso es todo. —Se acerca a la impresora y empieza a ordenar las páginas—. Venga.
—Qué va, otro día.
No tengo cuerpo. Quiero irme a casa, salir a correr un rato, meter cualquier cosa en el microondas, freírme el cerebro con alguna mierda de la televisión y dormir luego lo que pueda antes de tener que repetirlo todo desde cero.
En ese momento la puerta se abre de golpe y asoma la cabeza O’Kelly, nuestro superintendente, temprano como siempre para ver si pilla dormido a alguien. Por lo general llega como una rosa, oliendo a ducha y a desayuno completo, con todas las rayas de su emparrado capilar perfectamente dispuestas; no tengo pruebas de que lo haga para restregárselo por la cara a los pobres desgraciados muertos de cansancio que apestan a turno de noche y a saladitos rancios del Spar, pero tampoco me extrañaría viniendo de él. Por lo menos esta mañana parece algo maltrecho —bolsas, manchas de té en la camisa—, y esa, si no me equivoco, será toda la satisfacción que saque yo de otro día de poco provecho.
—Moran. Conway —dice mirándonos con suspicacia—. ¿Os ha entrado algo bueno?
—Una pelea callejera —informo—. Con una víctima. —Olvidaos del palo que supone para la vida social: la verdadera razón por la que todo el mundo odia el turno de noche es porque nunca entra nada bueno. No digo que los homicidios más sonados, los de trasfondos complejos y móviles fascinantes, no ocurran de noche, puede darse el caso, pero no se descubren hasta por la mañana. Los únicos asesinatos que no pasan desapercibidos a esas horas son los perpetrados por gilipollas borrachos cuyo único móvil es ser gilipollas borrachos—. Ahora le pasamos los informes.
—Por lo menos habéis estado entretenidos. ¿Lo habéis cerrado?
—Más o menos. Esta noche ataremos los cabos sueltos.
—Bien —dice O’Kelly—. Entonces estáis libres para esto. —Levanta en alto un parte de llamada.
Por un segundo soy tan tonta que me hago ilusiones. Si un caso llega a la sala de la brigada a través del jefe, y no de manos de nuestra administrativa, tiene que ser especial; algo que será tan sonado, o tan duro o tan delicado que no puede dársele al primero que entre de turno: necesita a las personas adecuadas. El que llega directo del jefe atraviesa como un zumbido la sala y hace que los hombres se enderecen y presten atención. El que llega directo del jefe podría significar que por fin, ya era hora, Steve y yo hemos salido del banquillo de los perdedores: pasamos al primer equipo.
Tengo que cerrar el puño para impedir que mi mano se lance por el parte.
—¿Qué es?
O’Kelly resopla.
—Ya puedes ir borrando esa cara de chucho hambriento, Conway. Lo he visto al subir y se me ha ocurrido traerlo para ahorrarle la molestia a Bernadette. Los radiopatrullas que han acudido al lugar de los hechos dicen que parece un caso claro de violencia doméstica. —Suelta la hoja en mi mesa—. Les he respondido que ya les diríais vosotros lo que parece o deja de parecer, que muchas gracias. Nunca se sabe, a lo mejor tenéis suerte y es un asesino en serie.
Y una mierda para ahorrarle la molestia a la administrativa. O’Kelly ha traído ese parte para poder ver la cara que pongo. Lo dejo donde está.
—Los del turno de día están al caer.
—Y vosotros ya estáis aquí, así que, si tenéis que llegar a alguna cita importante, será mejor que aligeréis y lo resolváis pronto.
—Estamos liados con los informes.
—Madre mía, Conway, que no hace falta ser el puto James Joyce. Dadme lo que llevéis hecho. Yo que vosotros me pondría en marcha: la historia esta es en Stoneybatter y los muelles están otra vez levantados.
Un segundo después pulso IMPRIMIR. El muy chupaculos de Steve está ya con la bufanda al cuello.
El jefe se ha acercado como si tal cosa al tablón de los turnos y lo escruta con los ojos entornados.
—Esta vez vais a necesitar respaldo.
Noto que Steve quiere que no me exalte.
—Podemos manejar solos un caso claro de violencia doméstica —replico—. Ya llevamos unos cuantos.
—Y quizá alguien con un poco de experiencia pueda enseñaros a llevarlos mejor. Porque ¿cuánto tiempo tardasteis en resolver el de la rumana? ¿Cinco semanas? Y eso con dos testigos que habían visto como la apuñalaba el novio, por no hablar de la prensa y los pesados de la igualdad dando la vara con el racismo, que si hubiera sido irlandesa ya habríamos arrestado a alguien…
—Los testigos se negaban a hablar con nosotros —lo interrumpo.
Los ojos de Steve me dicen demasiado tarde: «Cállate, Antoinette». He picado, tal y como esperaba O’Kelly.
—Exacto. Por eso, si hoy los testigos no quieren hablar con vosotros, quiero que haya algún perro viejo para que les suelte la lengua. —Tamborilea sobre un nombre del tablón—. Breslin está a punto de llegar. Lleváoslo. Tiene buena mano con los testigos.
—Breslin es un hombre muy ocupado. Yo diría que tiene mejores cosas que hacer con su valioso tiempo que llevarnos cogidos de la manita.
—Sí, es verdad, pero de todas formas va a ir con vosotros, así que no le hagáis perder su valioso tiempo.
Steve está cabeceando al ritmo de sus pensamientos, que me gritan a todo pulmón: «Calla la bocaza, podría ser peor». Y no le falta razón. Me trago mi siguiente réplica.
—Lo avisaré por el camino —digo cogiendo el parte de llamada y guardándomelo en el bolsillo de la chaqueta—. Que se reúna allí con nosotros.
—Más te vale. Bernadette está avisando a los peritos de la Científica y al forense, y le diré que os busque un par de agentes de refuerzo; tampoco es que hagan falta ciento y la madre para esto. —El jefe coge las hojas de la impresora mientras se dirige ya hacia la puerta—. Y si no queréis que Breslin os deje en ridículo, haced el favor de meteros un poco de cafeína en el cuerpo. Estáis para el arrastre.
En los terrenos del castillo, las farolas siguen encendidas a pesar de que, a regañadientes, la ciudad está iluminándose en algo que podría pasar por un amanecer. No llueve, y eso está bien: en algún punto al otro lado del río puede haber huellas esperándonos, colillas de cigarros con ADN… Eso no quita que el día esté helado y húmedo, con las farolas aureoladas de neblina y esa humedad que cala y se te mete en los huesos hasta que se quedan más fríos que el aire que respiras. Las cafeterías más madrugadoras están abriendo, y huele a salchichas a la plancha y humo de autobús.
—¿Necesitas echar un café antes? —le pregunto a Steve, que está subiéndose la bufanda hasta la barbilla.
—Qué va, ni de coña. Cuanto más rápido lleguemos…
No acaba la frase, y ni falta que hace. Cuanto más rápido lleguemos al lugar de los hechos, más tiempo tendremos antes de que aparezca el ojito derecho del profe a enseñarnos a nosotros, pobrecitos palurdos, cómo se hacen las cosas. A estas alturas no sé ni por qué me importa, pero me consuela saber que a Steve también le preocupa. Los dos somos de piernas largas, andamos rápido y nos concentramos en el paso.
Vamos camino del garaje de la flota. Sería más rápido si fuésemos en mi coche o el de Steve, pero eso no se hace, prohibido. Hay barrios donde los polis no somos bien vistos, y como alguien le pegue un botellazo a mi Audi TT le parto las piernas. Además, en ciertos casos —nunca sabes de antemano en cuáles, al menos no con seguridad—, aparecer con tu propio coche puede suponer darle tus señas a una banda de chungos trastornados: lo siguiente que sabes es que han cogido a tu gato, lo han atado a un ladrillo, le han metido fuego y lo han tirado por la ventana.
Casi siempre conduzco yo. Soy mejor conductora que Steve y mucho peor copiloto; si conduzco yo, ambos llegamos de mejor humor. Ya en el garaje, me hago con las llaves de un Opel Kadett blanco lleno de rozaduras. El barrio de Stoneybatter está en el Dublín profundo, el de la clase trabajadora y la clase parada, más el puñado de yupis y artistas que compraron casas en esa zona durante la burbuja porque era superauténtico, o, lo que es lo mismo, porque no podían permitirse nada mejor. A veces viene bien un coche que vuelva cabezas a su paso. Hoy no.
—Ay, mierda —digo mientras salgo ya del garaje y enciendo la calefacción—. Ahora no puedo llamar a Breslin, estoy conduciendo. —Steve sonríe abiertamente.
—Qué mala pata. Y yo tengo que leer el parte. No podemos presentarnos allí desinformados.
Piso el acelerador al ver el semáforo ámbar, me saco el parte del bolsillo y se lo lanzo a mi compañero.
—Venga, cuéntame la buena nueva.
Lo ojea.
—La llamada entra en la comisaría de Stoneybatter a las cinco y seis minutos. Al habla un varón, que no quiere identificarse. Número oculto. —O sea, un aficionado que se cree que eso le servirá de algo: la compañía telefónica nos facilitará el número en cuestión de horas—. Dice que hay una mujer herida en el veintiséis de Viking Gardens. Cuando el agente de guardia le pregunta qué clase de herida, dice que se ha caído y se ha dado en la cabeza. A la pregunta de si respira, responde que no lo sabe pero que no tiene buena pinta. El agente empieza a explicarle cómo comprobar las constantes vitales pero el otro coge y dice: «Mande una ambulancia, y rápido», y cuelga.
—Estoy deseando conocerlo. Seguro que se largó antes de que apareciera alguien.
—Está claro. Cuando llegó la ambulancia, la puerta estaba cerrada y no contestaba nadie. Luego se personaron los radiopatrullas, la tiraron abajo y se encontraron a la mujer en el salón. Con un traumatismo en la cabeza. Los técnicos de la ambulancia certificaron su muerte. No había nadie más en la casa, no había indicios de que hubieran forzado la puerta ni robado nada.
—Si el colega quería una ambulancia, ¿para qué llama a la comisaría de Stoneybatter y no al 999?
—A lo mejor pensó que en el 999 podrían identificar la llamada pero que en un cuartelillo de barrio no tendrían esa tecnología.
—Entonces es que es tonto del culo. De puta madre. —O’Kelly no se equivocaba con lo de los muelles: la Consejería de Levantemos lo Primero que Pillemos está ocupando un carril con una taladradora y en el otro hay un tapón que me hace desear tener una pistola vaporizadora—. Vamos a poner las luces.
Steve coge el rotativo azul de debajo del asiento, saca medio cuerpo por la ventanilla y lo estampa contra el techo. Yo enciendo la sirena. No cambia gran cosa. La gente tiene a bien apartarse un par de centímetros, todo lo más que puede.
—Me cago en todo. —No estoy de humor para esto—. Entonces ¿por qué dicen los radiopatrullas que es un caso claro de violencia doméstica? ¿Vivía con alguien? ¿Marido, alguna pareja?
Steve vuelve a ojear el parte.
—No lo pone. —Mirada esperanzadora de soslayo—. A lo mejor se han equivocado, ¿no? Quizá sea algo bueno, quién sabe.
—Sigue soñando. Es otro puto caso de violencia doméstica, y si no, ni siquiera será un homicidio; se cayó y la palmó, como dijo el de la llamada. Porque si hubiera la más remota posibilidad de que fuera algo medio decente, O’Kelly habría esperado al turno de mañana y se lo habría dado a Breslin y a McCann o a cualquier otro pelota de… ¡Mierda ya! —Estampo el puño contra la bocina—. ¿Es que voy a tener que bajarme a arrestar a alguien?
De pronto, algún idiota a la cabeza del atasco se da cuenta de que está en un coche y decide moverse; los demás se apartan de mi camino y le piso a fondo y doblo por el puente para atravesar el Liffey rumbo norte.
La repentina semicalma, lejos de muelles y obras, sienta de muerte. Las largas hileras de bloques altos de ladrillo rojo y letreros de tiendas se encogen y se desintegran en racimos de casas, haciendo hueco para que la luz tome el cielo y pinte de gris y amarillo claro las capas más bajas de nubes. Apago la sirena; Steve saca el brazo por la ventanilla y recoge la luz rotativa. Se la queda en la mano: le quita un churrete de mugre del cristal y la va girando para asegurarse de que no haya manchas. No sigue leyendo.
Hace ocho meses que nos conocimos y llevamos cuatro de compañeros. Investigamos juntos un homicidio cuando él estaba en Casos Abiertos. De entrada no me cayó bien —le caía bien a todo el mundo, y yo siempre desconfío de la gente que despierta simpatías, por no hablar de que sonreía demasiado para mi gusto—, pero eso cambió pronto. Cuando resolvimos el caso, me caía lo bastante bien como para aprovechar mis cinco minutos de gloria con O’Kelly e interceder por él. Justo a tiempo: de ser por mí, no habría andado a la caza de compañero, me gustaba trabajar sola, pero el jefe no paraba de darme la brasa con que si en su brigada los novatos sin experiencia no iban por ahí en plan llanero solitario… Y no me arrepiento, aunque Steve sea la puta alegría de la huerta. Siento que está donde tiene que estar cuando levanto la mirada en la sala de la brigada y me lo veo enfrente, o codo con codo en el lugar del crimen, o a mi lado en la mesa de interrogatorios. Diga lo que diga O’Kelly, nuestro porcentaje de casos resueltos es alto, y la mayoría de las veces podemos tomarnos esa pinta de celebración. A Steve lo siento como a un amigo, o algo muy parecido. Pero todavía estamos tomándonos las medidas; aún no podemos poner la mano en el fuego.
De todas formas, se las tengo tomadas lo suficiente para saber cuándo quiere decir algo.
—¿Qué?
—Que no dejes que el jefe te coma la moral.
Lo escruto de reojo: está mirándome sin pestañear.
—¿Qué quieres decir, que me lo tomo demasiado a pecho? ¿De verdad?
—Tampoco es el fin del mundo que nos diga que tenemos que mejorar con los testigos.
Giro en una curva cerrada para meterme por una bocacalle al doble de la velocidad permitida, pero mi compañero ya sabe cómo conduzco y no se inmuta. Soy yo la que está apretando los dientes.
—Pues para mí sí que lo es. Tomármelo a pecho sería que me importase lo que Breslin o cualquier otro piense de nuestra técnica con los testigos, cosa que no puede sudármela más. Pero que el jefe crea que no nos valemos solos significa que vamos a seguir chupándonos casos de tres al cuarto, y encima con algún petardo haciéndose el listo con nosotros. ¿A ti eso no te molesta?
Steve se encoge de hombros.
—Breslin solo viene de respaldo. Sigue siendo nuestro caso.
—Es que no necesitamos ayuda de nadie. Lo que necesitamos es que nos dejen hacer nuestro puto trabajo en paz.
—Ya nos llegará la hora, tarde o temprano.
—¿Ah, sí? ¿Y eso cuándo va a ser?
Como es de esperar, Steve no contesta. Levanto el pie del acelerador y el Kadett responde como un carrito de la compra. Stoneybatter está calentando motores para la mañana dominical: gente corriendo por las aceras, adolescentes de morros tirando de perros y protestando entre dientes por lo injusta que es la vida, una chica con ropa de haber salido de fiesta volviendo a su casa, las piernas con la carne de gallina y los zapatos en la mano.
—No pienso aguantarlo mucho tiempo.
Quemarse es normal. Pasa más en brigadas como Crimen Organizado o Estupefacientes, donde te enfrentas a diario con la misma mierda y da igual lo que hagas porque no cambia nada: te partes los cuernos reuniendo pruebas y luego te ves a las mismas chicas prostituyéndose, solo que bajo el mando de un nuevo chulo hijo de perra; los mismos yonquis comprando la misma mierda cortada pero de otro capo de la droga. Tapas un agujero y la mierda sale por otro y nunca para de chorrear. Esas cosas acaban afectando a la gente. Al menos en Homicidios, cuando encierras a alguien, todo aquel que podría haber muerto en sus manos sigue con vida. En cada caso luchas contra un único asesino, y no contra el lado más oscuro de la naturaleza humana en bloque, y a uno suelto se le puede ganar. En Homicidios la gente aguanta. Hasta la jubilación.
En cualquier brigada se aguanta mucho más de dos años.
Pero mis dos primeros han sido especiales. El problema no son los casos: puedo soportar a caníbales e infanticidas en bucle, no me quitan el sueño. Como he dicho, a un asesino se le puede ganar. Vencer a tu propia brigada es otra historia bien distinta.
Steve también me tiene cogidas las medidas lo suficiente para saber cuándo no solo estoy desahogándome.
—¿Y qué harías si no? —me pregunta al instante—. ¿Volver a Personas Desaparecidas?
—Sí, hombre, eso estaba yo pensando… —Yo no reculo—. Tengo un compañero de la academia que es socio de una empresa de seguridad. Pero por todo lo alto, en plan guardaespaldas para peces gordos, rollos internacionales… Nada de perseguir mangantes en el Penneys. Dice que, cuando yo quiera, me da curro…
Aunque no estoy mirándolo, siento que Steve me observa, inmóvil. No sé qué le pasa por la cabeza. Es buen tipo, pero le gusta demasiado agradar a la gente. Si yo me quitara de en medio, y él quisiera, encajaría perfectamente en la brigada. Sería uno más de los muchachos, con sus casos decentes y sus risas, tan fácil como eso.
—Pagan de puta madre —continúo—. Y además en ese sector ser mujer sí que es un plus. Muchos de los peces gordos piden eso para sus esposas y sus hijas, guardaespaldas mujeres. Y para ellos también. Damos menos el cante…
—¿Piensas llamarlo? —me desafía Steve.
Aparco en la esquina de la calle Viking Gardens. La nube se ha abierto lo justo para que se filtre algo de luz y recubra con una fina película los tejados de pizarra y las farolas torcidas. Es todo el sol que hemos visto en una semana.
—No lo sé.
Conozco Viking Gardens. Vivo a diez minutos andando —porque Stoneybatter me gusta, no porque no pueda permitirme nada mejor— y una de las rutas que suelo hacer cuando corro pasa por la entrada de la calle. Es menos emocionante de lo que sugiere el nombre: un callejón sin salida algo maltrecho, con adosados de estilo victoriano, la fachada empotrada directamente en la acera parcheada. Tejados bajos de pizarra, mosquiteras, puertas de colores vivos. Es tan estrecha que los coches aparcan con dos ruedas sobre el bordillo.
Ya no podemos retrasar más la llamada a Breslin, no vaya a ser que se presente en el trabajo y el jefe le pregunte qué hace allí. Antes de bajar del coche hablo con su buzón de voz —lo que quizá nos haga ganar unos minutos, o quizá no, pero al menos me he ahorrado la cháchara— y le dejo un mensaje. Tal y como le cuento el caso, parece un aburrimiento mortal, lo que no dista mucho de la verdad, aunque sé que de todas formas va a llegar en cuanto pueda. A Breslin le encanta pensar que es don Indispensable; aparecería igual de rápido para cualquier truño de violencia doméstica que para la víctima de un desollador en serie: está convencido de que las pobres criaturas están jodidas hasta que no aparece él a salvar la papeleta.
—Vamos —digo colgándome el bolso al hombro.
El número 26 es el último de la calle, el del precinto policial, el coche patrulla y la furgoneta de la Científica delante. Los niños que se han congregado a un lado de la cinta salen disparados en cuanto nos ven llegar («¡Aaah! ¡Corred!» «Oiga, señora, este de aquí mangó unos Toffypops el otro día…» «¡Cállate, cabrón!»), pero la calle entera no nos quita ojo: tras las mosquiteras, saltan preguntas como palomitas de maíz.
—Quiero saludar —dice Steve por lo bajo—. ¿Puedo saludar?
—Compórtate, que tienes una edad.
Pero a mí también está subiéndome la adrenalina, por mucho que intente combatirla. Incluso esos días que sabes que hasta un mono adiestrado podría hacer tu trabajo, esos pocos pasos hasta el escenario del crimen te superan: te convierten en un gladiador que camina por la arena del circo, a un suspiro de una lucha que hará que los emperadores coreen tu nombre. Hasta que echas un vistazo al lugar de los hechos y el circo y el emperador se esfuman, y te sientes más miserable que nunca.
El radiopatrulla que guarda la puerta no es más que un chaval. Tiene un cuello tan largo que parece que se le va a doblar y unas orejas de soplillo que le sirven de apoyo a la gorra demasiado ancha.
—Detectives —dice poniéndose firme e intentando decidir si saludar o no—. Garda Dooley. —O algo así: tiene tanto acento que necesito subtítulos.
—Detective Conway —me presento mientras busco en el bolso los guantes y los cubrezapatos—. Y él es el detective Moran. ¿Has visto a alguien sospechoso merodeando?
—No, no hay más que niños. —Habrá que hablar con ellos y con sus padres. Es lo que tienen los barrios con solera: la gente sigue metiéndose en la vida de los demás; no es plato de buen gusto para todos, pero a nosotros nos viene bien—. Todavía no hemos hecho el puerta a puerta. Hemos pensado que a lo mejor ustedes querrían hacerlo a su manera.
—Bien visto —dice Steve poniéndose los guantes—. Ahora mandaremos a alguien. ¿Qué os habéis encontrado al llegar? —Señala con la cabeza la puerta del adosado, de un inofensivo tono azul, astillada por donde los radiopatrullas la han embestido.
—Estaba cerrada —se apresura a decir el agente.
—Ya, hombre, hasta ahí llego —le responde Steve, pero con una amplia sonrisa que convierte el comentario en una broma compartida, y no en la pulla que habría salido de mi boca—. ¿Cómo de cerrada? ¿Cerrojo, doble vuelta, cerrada sin más?
—Ah, sí, perdón, es que… —Se ha puesto colorado—. La cerradura es marca Chubb y luego hay un cerrojo Yale. Pero la llave no estaba echada. Habían cerrado sin más.
O sea, que si el asesino salió por delante, tiró de la puerta y cerró tras él; no necesitó llave.
—¿Saltó la alarma?
—No. Se ve que hay un sistema de alarma o algo —el chico señala hacia arriba, a un cajetín en la fachada—, pero no estaba conectado. Tampoco saltó cuando entramos.
—Gracias —le dice Steve dedicándole otra de sus sonrisas—. Buen trabajo. —El radiopatrulla se pone escarlata: Stevie tiene un nuevo fan.
La puerta se abre y asoma la cabeza Sophie Miller. Tiene unos grandes ojos castaños y una constitución de bailarina que hace que hasta un mono blanco con capucha parezca medio elegante, y por la que muchos le dan la vara, pero solo lo intentan una vez. Es una de las mejores criminalistas que tenemos, y además nos caemos bien. Verla me supone un alivio mayor del que debiera.
—Hombre, ya era hora —nos dice.
—Obras. ¿Qué tal? ¿Qué tenemos?
—Me parece que otra peleíta de novios. ¿Qué pasa, que te los pides la primera?
—Lo prefiero a movidas de bandas —digo, y siento el vistazo atónito de mi compañero y le respondo con mi mirada más glacial: está al tanto de mi amistad con Sophie, pero también debería saber que yo no voy por ahí contándole mis penas laborales a mis colegas—. Por lo menos, con la violencia doméstica de vez en cuando habla algún testigo. Vamos a echar un ojo.
El adosado es pequeño: entramos directos al salón-comedor, del que salen tres puertas. En el acto sé adónde da cada una: la izquierda al dormitorio, la de enfrente a la cocina y la derecha al baño. Tiene la misma distribución que mi casa. El interiorismo, en cambio, no puede parecerse menos; una alfombra morada que recubre la tarima flotante, gruesas cortinas moradas que se las dan de caras, un tapete morado echado con aspiraciones artísticas sobre el sofá de cuero blanco, lienzos impresos con flores moradas que no pasarán al recuerdo: parece que hubieran comprado la habitación a través de una aplicación de Decora tu casa en la que introduces el presupuesto y tus colores favoritos y al día siguiente una furgoneta te lo trae todo a domicilio.
Dentro sigue siendo anoche: las cortinas están corridas y las luces del techo apagadas, mientras que las lámparas de pie repartidas por los rincones aún arrojan luz. Los hombres de Sophie —uno arrodillado junto al sofá recogiendo fibras con papel de celo, otro echando revelador sobre una mesita auxiliar en busca de huellas y un tercero haciendo un lento barrido con una videocámara— tienen los frontales encendidos. Hace un calor asfixiante y apesta a carne asada y velas aromatizadas. El que está al lado del sofá se abanica con la pechera abierta del mono para intentar darse algo de aire.
La estufa de gas está puesta y lanza destellos de ascuas y llamas falsas que parpadean como locas en el salón recalentado. La chimenea es de piedra natural, en rústico de imitación, a juego con la adorable casita con encanto. La cabeza de la mujer ha quedado apoyada en la esquina del hogar.
Está bocarriba, con las rodillas valgas, como si alguien la hubiera arrojado allí. Tiene un brazo caído a un lado y el otro doblado en un extraño ángulo por encima de la cabeza. Debe de medir uno setenta y cinco, flacucha, con tacones de aguja, bronceado de bote, vestido de tubo azul cobalto y un grueso collar de oro falso. La cara le ha quedado medio tapada por una melena rubia alisada con un derroche de laca tan demencial que ni el asesino ha conseguido despeinarla. Parece una barbie muerta.
—¿La hemos identificado?
Sophie señala con la barbilla una consola junto a la puerta: un par de cartas, una pila ordenada de facturas.
—Todo apunta a que es Aislinn Gwendolyn Murray. La casa está a su nombre… Ahí encima hay un recibo del IBI.
Steve ojea las facturas.
—No hay más nombres. Parece que vivía sola —informa.
Pero de un vistazo a la habitación veo claramente por qué todo el mundo habla de chico pega a chica. Hay un mantel morado sobre la mesita redonda del comedor, con dos servicios puestos, servilletas de tela blanca dobladas con primor y llamas titilando en la vajilla de loza y en la cubertería abrillantada. Una botella abierta de tinto, dos copas (intactas), un candelabro alto. La vela se ha fundido casi del todo y ha moteado el mantel y formado estalactitas de cera en el soporte.
Alrededor de la chimenea hay un gran charco de sangre oscura y pegajosa que brota de la cabeza. Y por lo que veo, no hay más manchas: una vez en el suelo, nadie se molestó en levantarla, ni quiso abrazarla ni la zarandeó para despertarla. Se limitó a salir cagando leches.
Se cayó y se dio en la cabeza, ha dicho el que llamó. Puede ser verdad, y o bien a nuestro Casanova le entró el pánico y salió por patas (a veces pasa, ciudadanos de bien tan acongojados de meterse en problemas que actúan con la turbación de un asesino en serie), o bien la ayudó a caerse…
—¿Ha pasado ya Cooper? —pregunto.
Es el forense. Le caigo mejor que la mayoría de gente pero, aun así, no se ha quedado: si no estás en el lugar de los hechos cuando él aparece para hacer su examen preliminar, es problema tuyo, no suyo.
—Acaba de irse —dice Sophie, que no le quita ojo a sus hombres—. Ha dicho que está muerta, por si se nos pasaba por alto. Al estar al lado del fuego, la temperatura y el rigor mortis se ven afectados, así que la hora aproximada de la muerte es de todo menos aproximada: entre las seis de la tarde y las once de la noche.
Steve señala la mesa con la cabeza.
—Seguramente antes de las ocho y media, nueve. Si no, habrían empezado a cenar.
—A no ser que uno de los dos tuviera horarios raros de trabajo —sugiero, y Steve lo apunta en su libreta: para que los refuerzos lo comprueben en cuanto identifiquemos al segundo comensal—. La llamada entró por heridas causadas tras una caída. ¿Ha dicho algo Cooper de si le cuadra?
Sophie resopla.
—Sí, claro, dentro de la modalidad de caída especial. Tiene el cráneo hundido por detrás y la herida parece encajar con la esquina de la chimenea; Cooper está prácticamente convencido de que eso fue lo que la mató, pero no puede asegurarlo hasta que le haga la autopsia, no sea que encuentre veneno de cerbatana peruana o algo por el estilo. Aunque tiene también abrasiones y un hematoma grande en la mejilla izquierda, un par de dientes partidos… y seguramente también la mandíbula, pero Cooper no quería jurarlo hasta que la tuviese en su mesa. No pudo caerse en la chimenea desde dos ángulos a la vez.
—Alguien le pegó en la cara, y ella se cayó hacia atrás y se golpeó la cabeza en la chimenea.
—Los detectives sois vosotros, pero sí, tiene toda la pinta.
La mujer lleva las uñas largas y pintadas de azul cobalto, a juego con el vestido, y están intactas: ni una rota, ni tan siquiera astillada. Los bonitos libros de fotografía de la mesa de centro están perfectamente alineados, al igual que los bonitos chismes de cristal y el jarrón de flores moradas de la repisa de la chimenea. No ha habido forcejeo. No le dio tiempo ni a presentar batalla.
—¿Tiene alguna idea Cooper de con qué pudo golpearla?
—Por la forma del cardenal, parece un puño —me explica Sophie—, o sea que es diestro.
O sea que ni hay arma, ni nada con huellas que podamos vincular con un sospechoso.
—Un puñetazo como para partir dientes tiene que haberle magullado los nudillos. Y eso no es fácil de esconder. Si tuviéramos mucha suerte, a lo mejor hasta se ha roto un nudillo y le ha dejado ADN en la cara.
—Eso, en el caso de que no tuviera puestos unos guantes —apunto—. Con el frío que hacía anoche, bien podía haberlos llevado.
—¿Dentro de la casa?
Señalo la mesa.
—No le dio tiempo ni a servir el vino. No estuvo mucho rato.
—Bueno —me dice alegremente Steve, con un soniquete burlón—, por lo menos es un homicidio. Y tú preocupada porque nos hicieran venir por una abuela que se había tropezado con el gato…
—Estupendo, pero reservaré el bailecito de felicidad para luego. ¿Ha dicho algo más Cooper?
—No hay heridas de forcejeo. Tenía toda la ropa en su sitio, no hay indicios de relaciones sexuales recientes y no ha aparecido semen en ninguno de los frotis, así que olvidaos de la agresión sexual.
—A no ser que nuestro amigo lo intentara, ella se negara y él le pegara un puñetazo para hacerla entrar en razón —sugiere Steve—. Y luego, al ver el percal, se acojonó y salió por patas.
—Lo que tú quieras, pero de la agresión sexual consumada puedes irte olvidando. ¿Os viene mejor? —Sophie solo ha visto a Steve una vez; todavía no tiene claro si le cae bien o no.
—Tampoco cuadra con agresión en grado de tentativa —tercio—. ¿Qué, que entra por la puerta y directamente le mete mano por debajo del vestido? ¿Ni siquiera espera a que se tome una copa de vino para tener más posibilidades?
Steve se encoge de hombros.
—También es verdad. Puede que no tenga sentido.
No lo dice enfurruñado como harían muchos detectives si su compañero lo contradijese, sobre todo delante de alguien con el aspecto de Sophie. Lo dice de verdad. No es que no tenga ego —todos los detectives lo tenemos—, lo que pasa es que no se empeña en ser todo el tiempo don Por Mis Cojones. Se empeña solo en hacer su trabajo, cosa positiva, y en caerle bien a la gente, cosa muy práctica y que a mí me repatea.
—¿Ha aparecido el móvil?
—Sí, en la mesita aquella. —Me la señala con el bolígrafo—. Ya le hemos pasado el revelador, así que si quieres toquetearlo, no te cortes.
Antes de ponernos a registrar el resto de la casa, me agacho junto al cuerpo y, con cuidado, engancho con un dedo el pelo y se lo aparto de la cara. Steve se reúne conmigo.
Lo hacen todos los detectives de Homicidios que conozco: tomarse su tiempo para mirar la cara de la víctima. No tiene sentido, al menos para los civiles. Si la idea fuera tener una imagen mental y recordar así para quién trabajamos, más nos valdría cualquier foto del móvil. Si quisiéramos un chute de rabia para revolucionarnos el corazón, las heridas serían más efectivas que la cara. Y, pese a todo, lo hacemos, incluso con los que están muy maltrechos y apenas tienen ya cara que enseñar; aunque lleven una semana al aire libre en pleno verano, hasta con los ahogados, nos da igual: los miramos de frente. Incluso los más capullos de la brigada, los que serían capaces de puntuar las tetas de esta mujer mientras se enfría aquí tirada, le presentarían sus respetos.
No llega a los treinta. Era guapa antes de que alguien decidiera convertir su perfil izquierdo en un bulto sanguinolento; no despampanante, pero sí bastante guapa, y lo suyo le costaba. Lleva encima una hormigonera de maquillaje, el pack completo y bien servido. La barbilla y la nariz podrían ser de niña mona si no fuera por el toque afilado producto de un matarse de hambre prolongado en el tiempo. La boca —que le cuelga abierta y deja a la vista unos dientecitos blanqueados con algo de sangre coagulada— es bonita: labios suaves y carnosos, con el inferior ligeramente combado, algo que ahora le da un aire bobo pero que ayer seguramente la hacía atractiva. Tras el cóctel de tres sombras de ojos, tiene una rendija abierta que mira hacia una esquina del techo.
—Me suena la cara —digo.
—¿Y eso? ¿De qué?
—No estoy segura. —Tengo buena memoria, Steve dice que fotográfica; yo no, porque parecería una petarda, pero sé cuándo he visto a alguien antes, y a esta mujer la he visto.
Por entonces tenía otro aspecto. Más joven, sí, pero también es posible que pesara más (no gorda exactamente, sino fofa) y usara mucho menos maquillaje: una base de un tono más oscuro que su piel, algo de rímel, poco más. Tenía el pelo castaño y ondulado y se lo recogía en un moño sin gracia. Traje de chaqueta azul marino, algo más ajustado de la cuenta, tacones altos que le hacían andar con los tobillos hacia dentro: ropa de adulta para una ocasión especial. Sin embargo, la cara, la nariz ligeramente respingona y el labio inferior combado eran los mismos.
La veo de pie bajo el sol, y viene hacia mí tambaleándose, con las palmas en alto. Voz aguda con un ligero temblor: «No, no, por favor, de verdad, yo solo…». Yo con cara inexpresiva, la pierna con un tic de impaciencia y pensando: «Penoso».
Ella quería algo de mí. ¿Ayuda, dinero, que la llevase a alguna parte, que le diera un consejo? Yo quería que se perdiera.
—¿Trabajo? —me pregunta Steve.
—Podría ser. —Mi cara inexpresiva se armó de autodominio; en mi tiempo libre la habría mandado a paseo sin más rodeos.
—Cuando volvamos a la central, probamos a consultar su nombre en el sistema, a ver si interpuso alguna denuncia por violencia de género…
—Yo no he trabajado en violencia de género, así que habría tenido que ser cuando patrullaba. Y no… —Sacudo la cabeza. Con los barridos como de reflectores de sus frontales, los peritos vuelven la estancia informe y amenazante, nos convierten en blancos en cuclillas—. No me suena que fuera nada de eso.
Si le pegaban, yo no habría estado deseando librarme de ella. La rendija abierta de los ojos le da a la cara un aspecto taimado, como de niña que hace fullerías en el escondite.
Mi compañero se incorpora y me deja para que me tome mi tiempo. Mira a Sophie con las cejas arqueadas y le señala el rectángulo de luz proveniente de la puerta de la cocina.
—¿Puedo…?
—Tú mismo. Ya hemos grabado, pero todavía no hemos pasado el revelador de huellas, así que no te pongas a limpiar el polvo.
Steve se abre camino entre los peritos y entra en la cocina. Los techos son tan bajos que casi tiene que agacharse para pasar por el umbral.
—¿Cómo te va con él? —me pregunta Sophie.
—Bien, bien. Es el menor de mis problemas.
Dejo caer la cortina de pelo sobre la cara de la víctima y me levanto. Quiero moverme; quizá me venga el recuerdo si ando rápido, lejos. Pero como me ponga a dar vueltas por el lugar de los hechos, Sophie me echa a patadas, y le daría igual si soy la encargada del caso o no.
—Una diversión continua, por lo que cuentas. Y ahora que habéis visto la habitación tal y como la encontramos, ¿podemos encender la puñetera luz y dejar de hacer el tonto a oscuras?
—Tú misma.
Un perito enciende la luz de arriba, que vuelve la casa más deprimente si cabe; por lo menos las lámparas de pie daban cierta personalidad, aunque también cierta grima. Sorteo los marcadores amarillos de las pruebas y entro en el dormitorio.
Es pequeño y está impecable. En el tocador (un chisme curvilíneo, en blanco y dorado, con un faldón pomposo, como si lo hubiera escogido una niña de ocho años para su cuarto de princesita) no ha quedado rastro de las pinturas que usó para maquillarse, solo hay otra vela aromatizada y dos frascos de perfume que son más de exposición que de uso. Tampoco hay ropa por la cama de haberse probado y descartado un modelo tras otro; el dibujo de margaritas del edredón está estirado, todo simétrico, salpicado primorosamente por cuatro cojines de adorno, un concepto que nunca he entendido. Aislinn lo ordenó todo nada más terminar de arreglarse: escondió todas las pruebas, no fuera a ser que Casanova descubriera que su aspecto natural no era el de recién salida de un catálogo. Él no llegó hasta aquí, pero ella esperaba que así fuera.
Echo un vistazo por el armario empotrado. Ropa a espuertas, la mayoría trajes de falda y chaqueta y vestidos para salir, todo en colores lisos, de gama media, con algún detalle brillante, como de magacín matinal, entre dietas por grupo sanguíneo y tratamientos de peeling. Echo un vistazo por la librería curvilínea, en blanco y dorado: un buen puñado de novelas románticas, otro de viejas ediciones infantiles, otro de esa bazofia en la que el autor te ilumina sobre el sentido de la vida a través de la historia de un niño de un barrio chabolista que aprende a volar, unos cuantos de crónica negra irlandesa, personas desaparecidas, crímenes de bandas, homicidios… Y lo más irónico: algunas movidas de fantasía urbana que en realidad tienen buena pinta. Hojeo algunos: la mierda iluminadora y las crónicas policiacas están llenas de subrayados, pero no cae ningún apunte sobre posibles sospechosos. Echo un vistazo por la mesilla de noche: caja de pañuelos con margaritas pintadas, portátil, cargadores, paquete de seis condones sin abrir. Vistazo a la papelera: nada. Vistazo bajo la cama: ni una pelusa.
La casa de la víctima es la oportunidad de pillarle el punto a esa persona que nunca conocerás. La gente destila e inventa hasta para sus amigos, que a su vez aplican sus propios filtros: no quieren hablar mal del muerto, o se ponen sensibleros por su pobre colega, o no les gustaría que malinterpretases esa pequeña manía que tenía. Pero, tras la puerta de casa, los filtros se disipan. Cuando traspasas el umbral, buscas todo aquello que no es deliberado: lo que estaría escondido antes incluso de esperar visita, lo que huele raro y lo que ha acabado bajo los cojines del sofá. Los deslices que la víctima no habría querido que viese nadie.
Pero este dormitorio no me da nada. Aislinn Murray es una fotografía de una revista de papel cuché. Todo el contenido está cuidadosamente manipulado, como si creyera que estaba en un programa de cámara oculta dispuesto a desperdigar su vida privada por internet en cualquier momento.
¿Paranoica? ¿Maniática del orden? ¿Un verdadero muermo sobrehumano?
«Pero, por favor, ¿no podría al menos… es que no entiende que…?»
En aquel único momento dejó entrever más y se mostró más viva que en cualquier detalle de esta casa. Evidentemente, yo no podía saberlo, no es que llevara al cuello un letrero de VÍCTIMA EN POTENCIA, pero aun así: para una vez que puedo mirar a los ojos a una víctima de homicidio viva, voy y la mando a paseo.
En cuanto los peritos terminen, haremos un registro en condiciones, lo que tal vez nos aporte algo más, aunque todo apunta a que la personalidad de Aislinn —asumiendo que tuviera una no sé dónde— es lo de menos. Si identificamos a Casanova y reunimos pruebas contundentes contra él, no nos hará falta saber quién leches era Aislinn. De todas formas, me pone nerviosa oír esa voz aguda de niña donde no tendría que oír nada.
—¿Algo por ahí? —pregunta Steve desde la puerta.
—Una puta mierda. Si no estuviera ahí tirada, creería que nunca existió. ¿Y la cocina?
—Un par de cosas interesantes. Ven a ver.
—Aleluya —digo, y lo sigo.
Espero encontrarme con una cocina cromada, con su encimera de granito de imitación, estilo boom irlandés del Tigre Celta, pero en versión barata; en lugar de eso, me encuentro pino tallado, hule en vichí rosa y láminas enmarcadas de pollitos con delantales en vichí rosa. Cuantas más cosas descubro sobre esta mujer, menos le pillo el punto. Por la ventana trasera se ve el mismo patio amurallado en miniatura que tengo yo, salvo que Aislinn ha puesto un banco de madera curvilíneo para poder sentarse a disfrutar de las vistas de la tapia. Compruebo la puerta que da al patio: cerrada con llave.
—Lo primero —anuncia Steve, que abre el horno con cuidado, metiendo el dedo enguantado por la rendija de la puerta, para no tocar el asa.
Dos bandejas, llenas de comida apergaminada y encogida en bultos marrones resecos: una podría ser de patatas y la otra de algo envuelto en hojaldre. Baja la puertecita medio abierta del grill, que está aparte: dos amasijos negruzcos que en su momento fueron o champiñones rellenos o boñigas de vaca.
—¿Y bien?
—Que está todo como una suela de zapato pero no ha llegado a quemarse. Porque los mandos están girados, pero el que enciende el horno aquí arriba está apagado. Y mira.
Una fuente hasta arriba de verdura —judías verdes, guisantes— en la encimera. Una olla medio llena de agua sobre uno de los fuegos. El mando del quemador está hacia arriba.
—Soph —la llamo—, ¿habéis tocado alguno los mandos de la cocina? ¿Vosotros o los radiopatrullas?
—Nosotros no —grita Sophie desde el salón—. Y le pedí a los radiopatrullas que me dijeran si habían tocado algo. Y creo que los convencí de que, de lo contrario, Dios los castigaría. Si hubieran trasteado con los mandos, habrían confesado.
—¿Entonces? —le pregunto a Steve—. Puede que Casanova llegara tarde y Aislinn apagara todo.
Mi compañero sacude la cabeza.
—A lo mejor el grill sí. Pero ¿tú apagarías el horno? ¿No bajarías la temperatura y lo meterías todo dentro para que siguiera caliente? ¿Y dejarías que se enfriara el agua de cocer las verduras o preferirías que siguiera hirviendo?
—Yo no cocino, yo soy de microondas.
—Pues yo sí, y yo no lo apagaría, sobre todo si mi novio está a punto de llegar. Y dejaría el agua a fuego lento, para echar las verduras en cuanto apareciera.
—O sea, que lo apagó nuestro hombre.
—Eso parece. Seguramente no quería que saltara la alarma antiincendios.
—Soph, ¿puedes buscar huellas por los mandos de la cocina?
—Claro.
—¿Has comprobado si había pisadas?
—No, he dejado que entrarais antes para que la cosa se pusiera más interesante… Fue lo primero que hicimos. Anoche estuvo lloviendo intermitentemente, así que todo el que entrara debía tener los zapatos mojados, pero con la calefacción las huellas se han secado y no ha quedado ningún rastro decente. Tenemos trocitos de barro seco por aquí y por allá, poco más; pero pueden ser de los radiopatrullas que aseguraron la casa, y de todas formas no bastan para sacar huellas identificables.
Casanova está mutando en mi cabeza. Lo tenía por un pringao llorica al que se le había ido de las manos y debía de estar ahora cagándose vivo en su piso, esperando a que apareciéramos para cantar la Traviata y contarnos que había sido todo culpa de ella. Pero un tipo así habría estado camino de su casa antes de que el cuerpo de Aislinn tocara el suelo; jamás habría podido mantener la calma y ponerse a pensar en estrategias.
—Actuó con sangre fría.
—Sí, sí —dice Steve con un vuelco de alegría en la voz, como cuando hueles algo rico y de pronto te entra hambre—. Acaba de pegarle a la novia y seguramente ni siquiera sabe si está viva o muerta, pero no se altera y puede hasta pensar en alarmas antiincendios y en si hay algo puesto al fuego. Si es su primera vez, lo lleva en la sangre.
Tenemos la alarma justo sobre nuestras cabezas.
—Pero ¿por qué no dejar que salte la alarma con la comida? Si se incendiase todo, se perderían un montón de pruebas. Con suerte, hasta el cadáver puede quedar tan maltrecho que nos sea imposible saber si fue asesinato.
—A lo mejor es por su coartada. Si hubiese saltado la alarma, la habrían encontrado mucho antes. Quizá pensó que cuanto más tardáramos en encontrarla, más complicado sería determinar la hora de la muerte… y por alguna razón no le conviene que la delimitemos mucho.
—Entonces ¿para qué llamar esta mañana? Podría haberse tirado aquí otro día, o incluso más, antes de que vinieran buscándola. Y para entonces la hora de la muerte se habría ido a la mierda, y habríamos tenido suerte si hubiéramos conseguido establecer siquiera un rango de doce horas.
Steve está frotándose la nuca en un tic acompasado que le deja de punta mechones de pelo rojo.
—A lo mejor le entró el pánico.
Chasqueo la lengua, poco convencida. Casanova viene y va como un holograma: pelele penoso, mente calculadora, otra vez pelele.
—¿Actúa con una frialdad helada en el lugar de los hechos pero a las pocas horas se caga? ¿Tanto como para llamarnos?
—Hay gente para todo. —Steve levanta el brazo y pulsa el botón de prueba de la alarma con la punta de un bolígrafo. Pita: funciona—. O a lo mejor no llamó él.
Barajo la teoría:
—Recurre a alguien, a un colega, un hermano, a su padre, qué sé yo… Le cuenta lo que ha pasado. El colega resulta tener conciencia y no quiere dejar a Aislinn ahí tirada, más cuando podría estar todavía viva y tal vez hasta un médico podría salvarla. En cuanto se queda solo, llama.
—Si eso es así, necesitamos localizar a ese amigo.
—Pues sí. —Estoy sacando ya mi libreta del bolsillo de la chaqueta: «Círculo sospechoso, URGE». Necesitaremos una lista de sus allegados en cuanto identifiquemos a Casanova: un amigo con cargo de conciencia es una de las cosas favoritas de un detective.
—Y esto es lo otro —me dice Steve—. No había puesto a hervir la verdura ni había servido el vino. Como hemos dicho antes, a él solo le dio tiempo de entrar por la puerta.
Devuelvo la libreta al bolsillo y merodeo por la cocina. Un armario lleno de porcelana de Delft con florecitas rosas, la nevera vacía salvo por un yogur desnatado, una bolsita de bastoncitos de zanahoria y un pack de dos tartaletas de frutas de Marks & Spencer, el postre. Hay gente que atesora gran parte de su personalidad en la cocina, pero no es el caso de Aislinn.
—Ajá, ¿y?
—Que ¿cómo les da tiempo a pelearse? No son un matrimonio que lleve media vida peleándose y porque a él se le olvida la leche se arma el taco. Todavía no han pasado de la fase de las cenitas románticas, cuando das lo mejor de ti. ¿De qué iban a discutir nada más llegar?
—Entonces ¿crees que no fue una pelea? ¿Que él lo tenía todo planeado? —Piso el pedal de la papelera: un envoltorio del Marks & Spencer y un vaso de yogur vacío—. Qué va. Solo cuadraría si fuese un sádico frío como el acero que escoge a su víctima y la mata por diversión. Pero un tío así no se contenta con un solo puñetazo.
—No te digo que viniera a matarla, no tiene por qué. Lo que digo es que… —Steve se encoge de hombros y entorna los ojos al ver un gato de porcelana con un lacito de vichí rosa que nos mira con cara de psicópata desde el poyete de la ventana—. Solo digo que es raro.
—No caerá esa breva. —Una libretita rosa de notas en un armario: TINTORERÍA, PAPEL HIGIÉNICO, LECHUGA—. La pelea pudo empezar antes de que llegara. ¿Dónde está el móvil?
Voy a por el teléfono de Aislinn y regreso con él a la cocina, para no molestar a los peritos. Steve se acerca para leer por encima de mi hombro, otra cosa que suele cabrearme viniendo de la mayoría de gente. Mi compañero se las arregla para no echarme el aliento en la nuca.
Es un smartphone pero Aislinn tiene la pantalla configurada para que se desbloquee con tan solo deslizar el dedo, sin clave. Hay dos mensajes sin leer, pero antes de nada miro los contactos. Ningún MAMÁ, PAPÁ o similar, aunque sí que tiene un AAA: Lucy Riordan, con su número de móvil. Lo apunto en la libreta para luego: va a ser la afortunada ganadora de una identificación oficial. Después voy a los mensajes de texto y empiezo a encajar la historia del comensal fantasma.
Casanova se llama Rory Fallon y Aislinn lo esperaba anoche para cenar a las ocho. Aparece por primera vez en el teléfono hace siete semanas, la segunda de diciembre: «Me ha encantado conocerte. Espero que hayas pasado una buena noche. ¿Estás libre el viernes para tomar una copa?».
Aislinn le hace sudar. «Esa noche he quedado pero tal vez pueda el jueves», y luego, al ver que él no le responde en varias horas, sigue con un: «Vaya, ¡acabo de hacer planes para el jueves!». Luego lo obliga a pasar por todos los aros habidos y por haber, con fechas, horas y lugares, hasta que por fin decide que Rory se lo ha currado y quedan para tomar una copa en el centro. Él la llama al día siguiente pero Aislinn no le coge el teléfono hasta la tercera llamada. Después de eso, él le pide que por favor sea tan amable de concederle una cena en un costoso restaurante: y ella vuelve a marearlo y cancela la cita la misma mañana («¡Lo siento mucho, me ha surgido una historia esta noche!») y lo obliga a cambiarla de día. Algo me dice que encontraremos un ejemplar de Cómo conquistar marido en algún punto de la casa.
No tengo tiempo para mujeres que se andan con jueguecitos ni para hombres que siguen la corriente. Son tonterías de adolescentes, no de adultos. Y cuando la cosa se tuerce, se tuerce pero bien. Con las primeras jugadas, te lo pasas en grande, tienes al tipo jadeando detrás de ti como un perrillo persiguiendo su mordedor. Hasta que te pasas de rosca con los jueguecitos y te encuentras la casa llena de detectives de Homicidios.
Entre juego y juego, aparece el resto de su emocionante vida: un recordatorio de una cita en el dentista; un intercambio de mensajes con Lucy Riordan sobre Juego de tronos; un mensaje de voz de hace una semana que suena a alguien del trabajo que estaba desquiciado porque le habían hackeado la cuenta de correo y ¿podía decirle Aislinn cómo cambiar la contraseña? Normal que necesitara convertir una cena fuera en un buen drama…










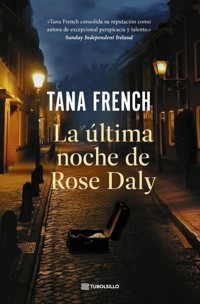
![El silencio del bosque [AdN] - Tana French - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/87ecc85991dc2f04260a0a87a0061ba1/w200_u90.jpg)

![En piel ajena [AdN] - Tana French - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/ad12455c96d11d9a9237c96edfefa359/w200_u90.jpg)












