![En piel ajena [AdN] - Tana French - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/ad12455c96d11d9a9237c96edfefa359/w200_u90.jpg)
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Krimi
- Serie: 13/20
- Sprache: Spanisch
LA DETECTIVE CASSIE MADDOX INVESTIGA EL CRIMEN DE UNA VÍCTIMA IDÉNTICA A ELLA. La detective Cassie Maddox ha sido trasladada fuera de la Brigada de Homicidios de Dublín, hasta que una llamada telefónica urgente la lleva de nuevo a una espeluznante escena del crimen. Para sorpresa de todos, la víctima es idéntica a Cassie y, además, lleva consigo una identificación en la que aparece el nombre de Alexandra Madison, un alias que Cassie utilizó una vez como policía encubierta. Así, Cassie vuelve a trabajar de incógnito para averiguar no solo quién mató a esta joven, sino también quién era realmente. Tendrá que suplantar la identidad de la joven asesinada para investigar los principales sospechosos, cuatro peculiares universitarios. "En piel ajena" es una historia de suspense que explora la naturaleza de la identidad y la pertenencia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1111
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tana French
En piel ajena
Traducido del inglés por Gemma Deza Guil
Para Anthony, por un millón de razones
La editorial desea expresar su agradecimiento por la cesión del derecho a imprimir un fragmento de la siguiente canción protegida por las leyes del copyright:
«Bei Mir Bist Du Schon», con letra original de Jacob Jacobs y traducida al inglés por Sammy Cahn y Saul Chaplin. Música de Secunda © 1933, Williamson Music International/Warner/Chappell North America, Estados Unidos. Reproducida con autorización de EMI Music Publishing Ltd, Londres WC2H 0QY.
Prólogo
Algunas noches, cuando duermo sola, aún sueño con la casa de Whitethorn. En mis sueños, siempre es primavera y una luz fría y penetrante quiebra la neblina del atardecer. Subo los escalones de piedra, llamo a la puerta golpeando con la magnífica aldaba de bronce, ennegrecida por el paso del tiempo y lo bastante pesada como para sobresaltarte cada vez que repica, y una anciana con delantal y gesto hábil e inflexible me franquea el paso. Luego vuelve a colgarse la gran llave oxidada del cinturón y se aleja por el camino de entrada, bajo el cerezo en flor, y yo cierro la puerta a sus espaldas.
La casa siempre está vacía. Los dormitorios están desnudos y limpios. Solo mis pasos resuenan en las tablas del suelo, dibujando círculos ascendentes que atraviesan los haces de sol y las motas de polvo hasta alcanzar los altos techos. Un perfume a jacintos silvestres entra por las ventanas, abiertas de par en par, y se funde con el olor a barniz de cera de abejas. La pintura blanca de los marcos de las ventanas empieza a desportillarse y un zarcillo de hiedra se abre camino sobre el alféizar. Palomas torcaces holgazanean en el exterior.
En el salón, el piano está abierto, con su reluciente madera de castaño, tan deslumbrante que casi cuesta contemplarla bajo los rayos de sol. La brisa agita las partituras como si de un dedo se tratara. La mesa está servida para nosotros, con cinco cubiertos. Han sacado la porcelana fina y las copas de vino de tallo alto, y madreselva recién cortada trepa por un cuenco de cristal; la plata, en cambio, ha perdido su lustre y las servilletas de damasco recio están polvorientas. La pitillera de Daniel ocupa su lugar, presidiendo la mesa, abierta y vacía salvo por una cerilla consumida.
En algún lugar de la casa, leve como el tamborileo de unas uñas en los límites de mi capacidad auditiva, se oye algo: una refriega, susurros. Casi se me detiene el corazón. Los otros no se han ido. Por algún extraño motivo, lo había entendido mal. Solo están escondidos; siguen aquí, por y para siempre.
Me guío por esos ruidos apenas perceptibles y recorro la casa, de estancia en estancia, deteniéndome a escuchar a cada paso que doy, pero nunca soy lo bastante rápida: desaparecen como espejismos, ocultos siempre detrás de esa puerta o arriba de esas escaleras. Una risita repentinamente sofocada, un crujido de la madera. Dejo las puertas de los armarios abiertas de par en par, subo los escalones de tres en tres, rodeo el poste de arranque de la parte superior de la escalera y vislumbro un movimiento con el rabillo del ojo: en el viejo espejo manchado que hay al final del pasillo veo reflejado mi rostro… riendo.
1
Esta es la historia de Lexie Madison, no la mía. Me encantaría explicarles la historia de una sin mezclarla con la de la otra, pero es imposible. Antes pensaba que había hilvanado nuestras vidas por los bordes con mis propias manos, que había apretado bien las puntadas y no podría descoserlas cuando deseara hacerlo. Ahora creo que siempre fue algo mucho más profundo que eso y mucho más soterrado; quedaba fuera del alcance de la vista y fuera de mi control.
Pero hasta aquí mi intervención: eso fue lo único que yo hice. Frank se lo achaca todo a los demás, sobre todo a Daniel, y me da la sensación de que Sam cree que, por alguna razón siniestra y estrambótica, fue culpa de Lexie. Cuando yo digo que no ocurrió como ellos creen, me miran de soslayo y cambian de tema. Tengo la impresión de que Frank opina que padezco alguna variante espeluznante del síndrome de Estocolmo. A veces ocurre con los agentes secretos, pero este no es el caso. No intento proteger a nadie; no queda nadie a quien proteger. Lexie y los demás nunca sabrán que se les está cargando con la culpa y, a decir verdad, no les importaría que así fuera. Necesito que me den algo más de crédito. Es posible que otra persona repartiera la mano, pero yo la recogí de la mesa y jugué cada una de las cartas, y tenía mis motivos para hacerlo.
Hay algo que debe saber acerca de Alexandra Madison: nunca existió. Frank Mackey y yo la inventamos hace mucho tiempo, una luminosa tarde estival en su oficina polvorienta de la calle Harcourt. Frank quería infiltrar a algunas personas en el círculo de tráfico de drogas que operaba en el University College de Dublín. Yo quería realizar ese trabajo, quizá más de lo que he querido nada en toda mi vida.
Él era una leyenda: Frank Mackey, con treinta y tantos años y aún dirigiendo operaciones encubiertas; el mejor agente secreto que Irlanda había dado, según se comentaba, temerario e intrépido, un equilibrista sin red, siempre sin red. Se infiltraba en las células del IRA y en bandas criminales como si entrara en el pub de la vuelta de la esquina. Me habían contado la misma historia hasta la saciedad: cuando Snake, un gánster profesional y chiflado de cinco estrellas que en una ocasión dejó a uno de sus propios hombres tetrapléjico por no pagarle una ronda, empezó a desconfiar de Frank y amenazó con descerrajarle una pistola de clavos sobre las manos, Frank lo miró directamente a los ojos sin pestañear. Era tal la seguridad que transmitía que acabó convenciendo de su inocencia a Snake, quien le dio una palmadita en la espalda y le regaló un Rolex falso a modo de disculpa. Frank todavía lo lleva.
Yo era una novata; hacía tan solo un año que me había licenciado en la escuela de formación de Templemore. Un par de días antes, cuando Frank había hecho un llamamiento en busca de policías con estudios universitarios que pudieran pasar por veintitantos años de edad, yo llevaba un chaleco amarillo fluorescente que me quedaba tres tallas grande y andaba patrullando un pueblecito de Sligo donde la mayoría de los lugareños se parecían inquietantemente entre sí. Debería haber estado nerviosa por el hecho de conocerlo, pero no lo estaba en absoluto. Tenía tantas ganas de que me asignaran aquel encargo que no podía pensar en nada más.
La puerta de su despacho estaba abierta y él se encontraba sentado en el borde de su mesa, vestido con vaqueros y una camiseta azul descolorida, hojeando mi expediente. Era un despacho pequeño y estaba desordenado, como si lo utilizara principalmente a modo de almacén. La mesa estaba completamente vacía, sin ni siquiera una fotografía familiar; en los estantes, el papeleo se mezclaba con cedés de blues, periódicos sensacionalistas, un juego de póquer y un cárdigan rosa de mujer con las etiquetas aún puestas. Supe al instante que aquel tipo me gustaba.
–Cassandra Maddox –dijo, levantando la mirada.
–Sí, señor –respondí.
Frank era de estatura media, fornido pero atlético, tenía los hombros anchos y el pelo castaño muy corto. Yo había previsto encontrarme con alguien tan anodino que fuera prácticamente invisible, alguien parecido al Fumador de Expediente X, pero aquel hombre tenía unos rasgos duros, rotundos, unos grandes ojos azules y esa clase de presencia que despierta pasiones. No era mi tipo, pero estaba segura de que era una presa codiciada entre las mujeres.
–Frank. El «señor» resérvalo para los que no levantan el trasero de la silla.
Su acento delataba sus orígenes en el casco antiguo de Dublín; era sutil pero deliberado, como un desafío. Se puso en pie y me tendió la mano.
–Cassie –puntualicé, al tiempo que tendía también la mía.
Señaló hacia una silla y volvió a apoyarse en la mesa.
–Aquí dice –comentó, dando unos golpecitos con el dedo en mi expediente– que trabajas bien bajo presión.
Tardé un segundo en comprender de qué hablaba. De aprendiz me habían destacado a una zona decadente de la ciudad de Cork, donde había conseguido disuadir a un adolescente en pleno brote esquizofrénico que amenazaba con cortarse el cuello con la navaja de su abuelo. Casi se me había olvidado aquel episodio. Hasta entonces no se me había ocurrido que probablemente fuera por eso por lo que me habían propuesto para aquella misión.
–Espero que así sea –respondí.
–¿Qué edad tienes? ¿Veintisiete?
–Veintiséis.
La luz que entraba por la ventana incidía en mi rostro y Frank me observó con detenimiento, analizándome.
–Podrías pasar por veintiuno sin problemas. Aquí pone que cursaste tres años universitarios. ¿Dónde?
–En el Trinity College. Psicología.
Arqueó las cejas con un mohín de sorna, haciéndose el impresionado.
–Vaya, así que eres una profesional. ¿Por qué no acabaste la carrera?
–Desarrollé una alergia desconocida por la ciencia a los acentos angloirlandeses –contesté.
Y a Frank le gustó.
–¿Y el University College de Dublín no te va a provocar sarpullidos?
–Tomaré antihistamínicos.
Frank se puso en pie de un salto y se acercó a la ventana al tiempo que me hacía un gesto para que lo acompañara.
–De acuerdo –dijo–. ¿Ves a esa pareja de ahí abajo?
Un chico y una chica caminaban por la calle, conversando. Ella sacó unas llaves y entraron en un deprimente edificio de apartamentos.
–Háblame de ellos –continuó Frank; se apoyó en la ventana, con las manos colgando del cinturón por los pulgares, sin apartar la mirada de mí.
–Son estudiantes –conjeturé–. Llevan mochilas con libros. Han estado de compras: llevan bolsas de Dunnes. La situación económica de ella es mejor que la de él; su chaqueta era cara, mientras que él llevaba un parche en los vaqueros, y no porque esté de moda.
–¿Son pareja? ¿Amigos? ¿Compañeros de piso?
–Pareja. Caminan demasiado cerca para ser amigos y sus cabezas están inclinadas hacia el otro.
–¿Hace mucho que salen?
Me gustaba aquella nueva forma de hacer trabajar mi cerebro.
–Un tiempo, sí –respondí. Frank arqueó una ceja en señal de interrogación y por un instante no estuve segura de cómo lo había sabido, pero luego se me ocurrió–: No se miran a la cara al hablar. Las parejas recientes se miran todo el rato, mientras que las afianzadas no necesitan comprobar la expresión del otro con tanta frecuencia.
–¿Conviven?
–No. De lo contrario, él también habría buscado sus llaves. Es la casa de ella. Aunque comparte el piso con al menos una persona. Ambos han alzado la vista hacia la ventana para comprobar si las cortinas estaban descorridas.
–¿Cómo va su relación?
–Bien. Ella lo ha hecho reír. La mayoría de los hombres no se ríen con las bromas de las mujeres a menos que estén en la fase de flirteo. Él llevaba las dos bolsas de Dunnes y ella le ha aguantado la puerta abierta para que pasara antes de entrar: se cuidan mutuamente.
Frank asintió con la cabeza.
–Buen trabajo. Tienes la intuición de un agente secreto… y con ello no me refiero a toda esa patraña parapsicológica. Me refiero a observarlo todo y analizarlo incluso antes de saber que lo estás haciendo. El resto es velocidad y valentía. Si vas a decir o a hacer algo, lo haces con rapidez y con plena convicción. Si dudas de tu decisión, estás perdida, posiblemente muerta. Estarás fuera de contacto con frecuencia durante el próximo año o dos. ¿Tienes familia?
–Una tía y un tío –contesté.
–¿Tienes novio?
–Sí.
–Podrás contactar con ellos, pero ellos no podrán contactar contigo. ¿Crees que aceptarán el trato?
–Tendrán que aceptarlo.
Frank seguía recostado tranquilamente en el marco de la ventana, pero vislumbré un destello nítido de azul: me observaba con atención.
–No estamos hablando de ningún cártel colombiano, y, en su mayor parte, tratarás con los estamentos más bajos, al menos al principio, pero debes saber que no se trata de una misión segura. Mucha de esta gente se pasa colocada la mitad del tiempo y la otra mitad se toma muy en serio lo que hace, lo que significa que ninguno de ellos tendría ningún problema en matarte. ¿Te inquieta eso?
–No –respondí sinceramente–. En absoluto.
–Estupendo –replicó Frank–. Pues hagámonos con un café y pongámonos manos a la obra.
Tardé un instante en darme cuenta de que eso era todo: el puesto era mío. Esperaba tener que enfrentarme a una entrevista de tres horas y a un montón de extraños test con manchas de tinta y preguntas acerca de mi madre, pero Frank no trabajaba así. Aún no sé en qué momento tomó la decisión de aceptarme. Durante mucho tiempo aguardé a que se presentara el momento oportuno para preguntárselo. Ahora ya no estoy segura de si quiero saber qué vio en mí, qué le dijo que valía para esto.
Compramos un café con sabor a chamusquina y un paquete de galletas de chocolate en la cantina de la comisaría y pasamos el resto del día confeccionando a Alexandra Madison. Yo escogí el nombre («Así lo recordarás mejor», dijo Frank). Elegí Madison porque se parece lo bastante a mi verdadero apellido como para conseguir que vuelva la cabeza si lo oigo, y Lexie porque, de pequeña, ese era el nombre de mi hermana imaginaria. Frank sacó una gran lámina de papel y trazó una cronología de la vida de mi nuevo alter ego.
–Naciste en el hospital de la calle Holles el día 1 de marzo de 1979. Tu padre, Sean Madison, es un diplomático de bajo rango destinado en Canadá. Esto nos servirá si tenemos que sacarte en caso necesario: recurriríamos a una emergencia familiar y estarías fuera. También implica que has pasado la infancia viajando, lo cual explica que nadie te conozca. –Irlanda es un país pequeño: siempre está la amiga de un primo que fue a la escuela contigo–. Podríamos hacerte extranjera, pero no quiero que finjas otro acento. Tu madre se llama Kelly Madison. ¿De qué trabaja?
–Es enfermera.
–Cuidado. Tienes que pensar más rápidamente y sopesar todas las implicaciones posibles. Las enfermeras necesitan una licencia nueva para cada país. Se formó como enfermera, pero dejó de trabajar cuando tú tenías siete años y tu familia abandonó Irlanda. ¿Te apetece tener algún hermano o hermana?
–Claro. ¿Por qué no? –contesté–. Me gustaría tener un hermano.
Aquello tenía algo embriagador. Sentía unas ganas constantes de estallar en carcajadas ante la mera idea de libertad y el mareo que implicaba todo aquel asunto: se abría ante mí un horizonte de parientes, países y posibilidades que podía seleccionar a mi antojo; podría haber elegido perfectamente haber crecido en un palacio en Bután con diecisiete hermanos y hermanas y un chófer personal. Me llevé otra galleta a la boca antes de que Frank se diera cuenta de que estaba sonriendo y pensara que no me tomaba nuestra labor en serio.
–Como desees. Tu hermano es seis años más pequeño, y por eso sigue en Canadá con tus padres. ¿Cómo se llama?
–Stephen.
Mi hermano imaginario; de pequeña había tenido una vida fantástica muy entretenida.
–¿Te llevas bien con él? ¿Qué aspecto tiene? Rápido, más rápido –me apremió Frank al verme respirar hondo.
–Es un sabelotodo. Le encanta el fútbol. Discute con nuestros padres todo el tiempo porque tiene quince años, pero conmigo se comunica…
Rayos de sol oblicuos iluminaban la madera rayada del escritorio. Frank olía a limpio, a jabón y a cuero. Era buen maestro, un maestro maravilloso. Con su bolígrafo negro fue garabateando fechas y lugares y eventos, y Lexie Madison emergió a la luz como una Polaroid, se desprendió del papel como una voluta y permaneció suspendida en el aire como el humo de una barra de incienso, una joven con mi rostro y una vida surgida de un sueño medio olvidado. «¿Cuándo tuviste tu primer novio? ¿Dónde vivías? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién dejó a quién? ¿Por qué?» Frank encontró un cenicero, sacó un cigarrillo de su paquete de Player’s y me lo ofreció. Cuando los haces de sol abandonaron la mesa y el cielo empezó a oscurecerse al otro lado de la ventana, Frank se dio media vuelta en la silla, agarró una botella de whisky de un estante y vertió unas gotas en nuestros cafés.
–Nos lo hemos ganado –dijo–. ¡Salud!
Creamos una Lexie inquieta, una joven inteligente y culta, una buena chica a quien, sin embargo, no habían criado con el hábito de asentarse y no había aprendido a hacerlo. Un tanto inocente e imprudente, demasiado dispuesta a contestar a todo lo que se le preguntase sin pensárselo dos veces.
–Es un cebo –aclaró Frank sin rodeos– y tiene que ser el cebo perfecto para que los camellos piquen. Tiene que ser lo bastante inocente como para que no la consideren una amenaza, lo bastante respetable como para que les resulte útil y lo bastante rebelde como para que no se pregunten por qué le apetece meterse en esos jueguecitos.
Cuando acabamos, la noche había caído ya.
–Buen trabajo –me felicitó Frank; plegó la cronología y me la tendió–. Dentro de diez días comienza un curso de preparación de detectives; te conseguiré una plaza. Luego regresarás aquí y trabajaremos juntos durante un tiempo. Cuando comience el nuevo curso universitario en octubre, te incorporarás al University College de Dublín.
Descolgó su cazadora de cuero del perchero que había en el rincón, apagó las luces y cerró la puerta de aquel pequeño y oscuro despacho. Caminé hasta la estación de autobuses encandilada, envuelta en una nube mágica, flotando en medio de un mundo nuevo y secreto, con aquella cronología de mi vida crepitando en el bolsillo de la chaqueta de mi uniforme. Todo había sido tan rápido y parecía tan sencillo…
No me dedicaré a detallar la larga y enmarañada cadena de acontecimientos que me llevaron de agente secreta a policía especializada en violencia doméstica. Me limitaré a proporcionar la versión abreviada: el principal camello de speed del University College de Dublín se puso paranoico y me apuñaló; haber sido herida en cumplimiento del deber me reportó una plaza en la brigada de Homicidios; para pertenecer a Homicidios uno debía tener una cabeza muy bien amueblada y mucha fortaleza emocional, y lo dejé. Llevaba años sin pensar en Lexie y en su efímera y misteriosa vida. No soy de la clase de personas que vuelven la vista atrás, o al menos intento no serlo con todas mis fuerzas. Lo pasado pasado está; fingir lo contrario es una pérdida de tiempo. Pero ahora creo que siempre supe que Lexie Madison tendría consecuencias. No se puede crear a una persona de la nada, dar vida a un ser humano con un primer beso, sentido del humor y un bocadillo preferido y luego esperar que se desvanezca en unas notas garabateadas y unos carajillos de whisky cuando ya no sirve para satisfacer su cometido. Creo que siempre supe que volvería en mi búsqueda y que algún día me encontraría.
Tardó cuatro años en hacerlo. Eligió el momento oportuno con sumo cuidado. Llamó a mi puerta a primera hora de una mañana de abril, unos cuantos meses después de que yo dejara de prestar servicio en Homicidios. En aquellos momentos, yo me encontraba en el campo de tiro.
El campo de tiro que utilizamos está soterrado en el centro urbano, bajo la mitad de los vehículos de Dublín y de una densa capa de niebla. Yo no tenía por qué estar allí (siempre he tenido buena puntería y no debía someterme a la siguiente prueba de aptitud unos meses después), pero llevaba un tiempo despertándome demasiado temprano para ir a trabajar y me sentía demasiado inquieta para hacer otra cosa. Descubrí que las prácticas de tiro eran lo único que me templaba los nervios. Me llevó un tiempo ajustarme los cascos y comprobar el revólver; esperé a que todos los demás estuvieran concentrados en sus propias dianas para que no me vieran electrizarme como un personaje de dibujos animados electrocutándose al descerrajar los primeros disparos. El defecto de asustarse con facilidad viene acompañado de su propio conjunto de habilidades especiales: uno desarrolla trucos sutiles para disimular y para asegurarse de que los demás no lo noten. En poco tiempo, si se es de los que aprenden rápido, se consigue pasar el día con aspecto de ser humano absolutamente normal.
Yo nunca había sido así. Siempre había pensado que los nervios eran algo reservado a los personajes de las novelas de Jane Austen y a las jóvenes con voz de pito que nunca pagan las rondas; no me habría puesto nerviosa en una crisis ni aunque hubiera llevado el bolso lleno de sales aromáticas. Ni siquiera el hecho de que me apuñalara el «Diablo de las Drogas» del University College de Dublín logró desconcertarme. El loquero del departamento se pasó semanas intentando convencerme de que padecía un trauma profundo, pero al final se dio por vencido, tuvo que admitir que me encontraba bien (aunque a regañadientes; la verdad es que no recibe a muchos polis apuñalados con quienes jugar y creo que le apetecía que yo padeciera alguno de esos curiosos complejos) y me permitió reincorporarme al trabajo.
Lamentablemente, lo que me perturbó no fue ningún asesino en serie espectacular, ninguna crisis de rehenes con un final infeliz ni ningún tipo agradable y calladito que guardara órganos humanos en un táper. Mi último caso en Homicidios, en realidad, fue sencillo, como tantos otros. Nada me puso sobre aviso: encontraron a una niñita muerta una mañana de verano y mi compañero y yo andábamos holgazaneando en la sala de la brigada cuando se recibió la llamada. Visto desde fuera, incluso salió bien. Oficialmente, resolvimos el caso en cuestión de un mes, salvamos a la sociedad de un malhechor y todo quedó muy pulido en los medios de comunicación y en las estadísticas de final de año. No se produjo ninguna persecución espectacular en coche, ni tiroteos ni nada por el estilo. Yo fui la que peor parada salió de todo aquello, al menos físicamente, y lo único que me ocurrió fue que me hice un par de rasguños en la cara. Ni siquiera me dejaron cicatriz. Fue un final feliz.
Pero la procesión iba por dentro. Operación Vestal: pronuncie estas palabras a cualquier agente de la brigada de Homicidios, incluso hoy, a cualquiera de los muchachos que no conocen toda la historia, y le devolverá instantáneamente esa miradita, esos gestos de manos y esas cejas arqueándose de manera tan explícita mientras se aleja de aquel enredo y de los daños colaterales. En todos los sentidos, perdimos, y perdimos a lo grande. Algunas personas son como pequeños Chernóbil en cuyo interior hierve a fuego lento un veneno que se propaga despacito: acérquese a ellos y con cada respiración que inhale irán destrozándolo por dentro. En determinados casos, puede preguntárselo a cualquier poli, son como un cáncer maligno e incurable, y destruyen todo lo que tocan.
Yo salí de aquel caso con una sintomatología que habría hecho que el loquero diera saltos de alegría con sus sandalias de cuero de no ser porque, gracias al cielo, a nadie se le ocurrió mandarme al psicólogo por un par de arañazos en la cara. Los síntomas eran los de cualquier trauma estándar: temblores, falta de apetito, sobresaltos cada vez que sonaba el timbre de la puerta o el teléfono, con algunas ornamentaciones de mi propia cosecha. Perdí la coordinación; por primera vez en mi vida tropezaba con mis propios pies, chocaba con los marcos de las puertas y me golpeaba en la cabeza con las puertas de los armarios. Dejé de soñar. Antes de aquello, siempre había soñado con secuencias de imágenes salvajes, columnas de fuego arrasando montañas oscuras, enredaderas que hacían explotar ladrillos macizos, ciervos saltando y hundiéndose en las arenas de Sandymount envueltos en haces de luz; pero después de aquello me sobrevino un denso sueño negro que caía sobre mí como un mazazo tan pronto apoyaba la cabeza en la almohada. Sam, mi novio, pese a que la idea de tener novio siguiera asombrándome en ocasiones, me recomendó que dejara transcurrir algo de tiempo y las aguas volverían a su cauce. Cuando le repliqué que yo no estaba tan segura de ello, asintió con la cabeza tranquilamente y me aseguró que todo aquello pasaría. A veces Sam me sacaba de quicio.
Sopesé la típica solución de poli: empezar a beber temprano y con frecuencia, pero tenía miedo de acabar telefoneando a quien no tocaba a las tres de la madrugada para contarle mis penas y, además, descubrí que tirar al blanco me anestesiaba casi con la misma eficacia y carecía de efectos secundarios engorrosos. No tenía ningún sentido, a tenor de cómo estaba reaccionando a los estrépitos en general, pero me pareció una buena solución. Tras los primeros disparos se me activaba un fusible en la parte posterior del cerebro y el resto del mundo desaparecía en algún lugar vago y distante, mis manos se volvían firmes como una roca sobre el arma y solo quedábamos la diana de papel y yo, aquel olor acre y familiar a pólvora en el aire y mi espalda sólida para absorber los culatazos. Salía de allí calmada y adormecida, como si me hubiera tomado un valium. Para cuando el efecto se disipaba, ya había concluido gran parte de otra jornada laboral y podía aliviarme dándome cabezazos por los rincones en la comodidad de mi propio hogar. Llegué a un punto en que era capaz de hacer nueve dianas en la cabeza de cada diez disparos a una distancia de cuarenta metros, y el hombrecillo arrugado que dirigía el campo de tiro empezó a mirarme con el ojo clínico de un adiestrador de caballos y a hacerme comentarios acerca de los campeonatos del departamento.
Aquella mañana acabé alrededor de las siete. Estaba en la sala de las taquillas limpiando mi arma y dándole a la sinhueso con dos tipos de Narcóticos, sin transmitirles la impresión de que quería ir a desayunar con ellos, cuando mi teléfono móvil sonó.
–¡Válgame el cielo! –exclamó uno de los de Narcóticos–. Pero ¿tú no trabajas en Violencia Doméstica? ¿Quién tiene energías para darle una paliza a su esposa a estas horas?
–Uno siempre encuentra tiempo para las cosas que importan de verdad –respondí, al tiempo que me guardaba la llave de la taquilla en el bolsillo.
–Quizá te llamen de Operaciones Secretas –conjeturó el más joven, con una sonrisa en los labios–. Tal vez busquen a agentes con buena puntería.
Era un tipo grande y pelirrojo. Me parecía guapo. Tenía una musculatura envidiable y lo había visto comprobar si yo llevaba anillo de casada.
–Les habrán dicho que nosotros no estamos disponibles… –bromeó su colega.
Saqué el teléfono de la taquilla. En la pantalla se leía SAM O’NEILL y en un rincón parpadeaba el icono de llamada perdida.
–Hola –saludé–. ¿Qué ocurre?
–Cassie –dijo Sam. Sonaba fatal: le faltaba el aliento, como si alguien le hubiera propinado un puñetazo en el estómago–. ¿Estás bien?
Les di la espalda a los muchachos de Narcóticos y me refugié en un rincón.
–Sí, estoy bien. ¿Por qué? ¿Qué sucede?
–¡Por todos los santos! –exclamó Sam. Carraspeó, como si intentara aclararse la garganta–. Te he llamado cuatro veces. Estaba a punto de enviar a alguien a tu casa a comprobar si todo iba bien. ¿Por qué no contestabas al puñetero teléfono?
Aquello era impropio de Sam. Él es el hombre más agradable que he conocido en toda mi vida.
–Estoy en el campo de tiro –expliqué–. El teléfono estaba en la taquilla. ¿Qué sucede?
–Lo siento. No quería… perdóname. –Otro carraspeo–. He recibido una llamada… acerca de un caso.
Me dio un vuelco el corazón. Sam pertenece a la brigada de Homicidios. Sabía que probablemente lo mejor era que me sentara para oír aquello, pero era incapaz de doblar las rodillas. Apoyé la espalda en las taquillas.
–¿De quién se trata? –pregunté.
–¿Qué? No… No, no, por Dios, no es… Quiero decir, que no es nadie a quien conozcamos. O, al menos, eso creo… Escucha, ¿te importaría venir?
Recuperé el aliento.
–Sam –dije–, ¿qué diantres ocurre?
–Solo es que… por favor, ¿te importaría venir aquí? Estamos en Wicklow, a las afueras de Glenskehy. Sabes dónde está, ¿verdad? Si sigues las señales de tráfico, atraviesa la población de Glenskehy y continúa recto hacia el sur. A unos mil doscientos metros más o menos hay un pequeño desvío a la derecha. Está cerrado con la cinta de escena del crimen. Nos encontraremos allí.
Los muchachos de Narcóticos comenzaban a sentir interés.
–Mi turno comienza dentro de una hora –repliqué–. Y me llevará al menos una hora llegar hasta allí.
–Ya llamo yo de tu parte. Informaré al Departamento de Violencia Doméstica de que te necesitamos.
–Pero no me necesitáis. Ya no formo parte de Homicidios, Sam. Si se trata de un caso de asesinato, no tiene nada que ver conmigo.
Oí una voz de hombre de fondo, una voz con un acento marcado y una forma peculiar de arrastrar las palabras, una voz relajada que me sonaba familiar pero que no conseguía ubicar.
–Espera –dijo Sam.
Sostuve el teléfono entre la oreja y el hombro y empecé a preparar el arma de nuevo. Si no era alguien a quien yo conocía, para que Sam sonara así debía de ser un caso serio, muy serio. Los homicidios en Irlanda siguen siendo, en su gran mayoría, casos sencillos: ajustes de cuentas por drogas, robos que salen mal, crímenes pasionales o las típicas contiendas entre familias de Limerick que llevan décadas enfrentadas. Nunca nos habíamos tropezado con esas orgías de pesadilla que se dan en otros países: ni asesinos en serie, ni torturas historiadas, ni sótanos infestados de cadáveres como hojas caídas de un árbol en otoño. Es cuestión de tiempo. En los últimos diez años, Dublín ha cambiado más de lo que nuestras mentes son capaces de asimilar. La bonanza económica del Tigre Celta1 nos trajo bajo mano a demasiadas personas en helicóptero y muchas de ellas se hacinaron en pisos llenos de cucarachas, demasiadas afrontaron sus vidas en cubículos fluorescentes, soportando los fines de semana para retomar sus rutinas de nuevo los lunes, y ahora el país entero se fractura bajo su propio peso. Hacia el final de mi etapa en Homicidios lo vi venir: percibí la señal de la locura en el aire, la ciudad encorvándose y temblando como un perro rabioso a punto de sufrir un ataque. Antes o después, alguien tenía que protagonizar el primer caso terrorífico.
No disponemos de psiquiatras especializados en trazar los perfiles de los asesinos en serie, pero los muchachos de Homicidios, que en su gran mayoría carecían de estudios universitarios y a quienes mi pseudotítulo en Psicología impresionaba más de lo recomendable, acostumbraban a recurrir a mí para desempeñar ese papel. A mí me parecía bien; leo un montón de manuales y estadísticas en mi tiempo libre para ponerme al día. El instinto de sabueso de Sam eclipsaba su instinto protector, de modo que, en caso de presentarse la ocasión, me mandaría llamar para ayudarlo; por ejemplo, si llegaba a una escena del crimen y se encontraba con un panorama desalentador.
–Espera –me ordenó el pelirrojo. Había salido de su ensimismamiento y se había sentado muy erguido en el banco–. ¿Trabajabas en Homicidios?
Precisamente por eso yo había evitado siempre establecer ningún tipo de complicidad con ellos. Había escuchado ese tono ávido demasiadas veces en los últimos meses.
–Sí, pero hace tiempo –respondí, con la sonrisa más dulce de la que fui capaz y una mirada que decía «no es tan bueno como lo pintan».
La curiosidad y la libido del pelirrojo libraron un rápido duelo; debió de concluir que las posibilidades de su libido oscilaban entre exiguas y nulas, porque venció su curiosidad.
–Tú eres la que trabajó en aquel caso, ¿verdad? –apuntó, acercándose unas cuantas taquillas más a mí–. El de la chavala muerta. ¿Qué pasó en realidad?
–Todos los rumores son ciertos –contesté.
Al otro lado del hilo, Sam discutía en voz baja; sus breves preguntas frustradas eran interrumpidas por aquella voz relajada y arrastrada, y yo sabía que, si el pelirrojo cerraba el pico por un instante, podría desentrañar de quién se trataba.
–Oí decir que tu compañero perdió el juicio y se tiró a una sospechosa –me informó amablemente el pelirrojo.
–Yo de eso no sé nada –repliqué, intentando quitarme el chaleco antibalas sin apartar el oído del teléfono.
Mi primer instinto fue (aún) decirle que se dedicara a hacer algo creativo, pero ni el estado psicológico de mi excompañero ni su vida amorosa eran asunto mío, al menos ya no.
Sam volvió a ponerse al teléfono. Sonaba aún más tenso y apurado.
–¿Puedes venir con gafas de sol y una capucha, una gorra o algo?
Me detuve en mitad del intento de sacarme el chaleco por la cabeza.
–¿De qué diablos va esto?
–Por favor, Cassie –me imploró Sam con un tono que insinuaba que estaba a punto de perder la compostura–. Por favor.
Conduzco una vespa vieja y destartalada que no tiene ningún glamur en una ciudad donde lo que uno es se mide por lo que gasta, pero que tiene su lado práctico. En medio del tráfico denso, avanza unas cuatro veces más rápido que el típico 4 × 4, me resulta fácil aparcarla y, además, me sirve como atajo social, pues cualquiera que la mire con desdén probablemente no vaya a convertirse en mi mejor amigo. Una vez salí de la ciudad, hacía un tiempo estupendo para conducir. Había llovido durante la noche, una aguanieve incesante que había aporreado mi ventana, pero el cielo se había despejado al amanecer y ahora lucía azul y limpio, en un anticipo de la primavera. Otros años, en mañanas como aquella, acostumbraba a subirme a la moto, conducir hasta la campiña y cantar a voz en grito al viento bordeando el exceso de velocidad.
Glenskehy se encuentra a las afueras de Dublín, escondido en las montañas de Wicklow, lejos de todo. He vivido la mitad de mi vida en Wicklow sin acercarme más a las montañas de lo que lo haría a una señal vial solitaria. Resultó ser esa clase de lugar: un puñado de casas diseminadas que envejecen alrededor de una iglesia donde se oficia misa una vez al mes, con un pub y una tienda de ultramarinos; un pueblecito lo bastante pequeño y aislado como para haber pasado desapercibido a la generación desesperada que rastreó la zona rural en busca de casas que pudiera costearse. Eran las ocho de una mañana de jueves y la calle principal (usando ambos términos en un sentido vago) ofrecía una imagen de postal, sin un alma caminando por ella, aparte de una ancianita que tiraba de un carrito de la compra junto a un monumento de granito gastado dedicado a quién sabe qué, con casitas almendradas arracimadas de manera irregular como telón de fondo y las colinas verdes y marrones alzándose indiferentes a todo. Me imaginaba que alguien pudiera morir asesinado allí, si bien los casos que me venían a la mente eran más los de un granjero muerto en una riña tras varias generaciones de peleas por el vallado de una propiedad, o una mujer cuyo marido había enloquecido de tanto beber y permanecer siempre encerrado entre cuatro paredes, o un hombre que llevara compartiendo casa con su hermano cuarenta años y estuviera harto: crímenes familiares, con una raíz profunda, tan viejos como Irlanda, pero nada que pudiera hacer que un detective experimentado como Sam sonara tan asustado.
Aquella otra voz del teléfono me acosaba. Sam es el único detective que conozco que no trabaja con un compañero. Le gusta volar solo, trabajar en cada caso con un equipo nuevo, con agentes de policía locales a quienes conviene que un experto eche una mano o con parejas de la brigada de Homicidios que necesitan a un tercer hombre en un caso importante. Sam se lleva bien con todo el mundo; es el hombre de refuerzo ideal, y me habría encantado saber a quiénes de las personas con las que yo solía trabajar estaba respaldando en aquella ocasión.
Al salir del pueblo, la carretera se estrechaba y ascendía serpenteando entre lustrosas aulagas arbustivas, mientras los campos se volvían cada vez más pequeños y pedregosos. En la cima de la colina había dos hombres de pie: Sam, rubio, robusto y tenso, con los pies separados y las manos en los bolsillos de su chaqueta, y a menos de un metro de él otra persona, con la cabeza en alto, dándole la espalda al fuerte viento. El sol seguía bajo en el horizonte y sus largas sombras los convertían en dos figuras gigantescas y portentosas cuya silueta retroiluminada se recortaba sobre un fondo de nubes deshilachadas, como si se tratara de dos mensajeros venidos del sol que descendieran por la carretera resplandeciente. A sus espaldas, la cinta de la escena del crimen revoloteaba y daba latigazos. El otro tipo ladeó la cabeza, en un cabeceo rápido como un guiño, y entonces supe de quién se trataba.
–¡Que me aspen! –exclamé incluso antes de apearme de la vespa–. Pero si es Frankie. ¿De dónde sales?
Frank me levantó del suelo agarrándome con un solo brazo. Cuatro años no habían conseguido que cambiara ni un ápice; estaba convencida de que seguía llevando la misma cazadora de piel hecha trizas.
–Cassie Maddox –dijo–. La mejor estudiante farsante del mundo. ¿Cómo te va la vida? ¿Qué es toda esa patraña de Violencia Doméstica?
–Ahora me dedico a salvar el mundo. Incluso me han dado una espada láser.
Con el rabillo del ojo vi el ceño fruncido y la expresión de confusión de Sam. No suelo hablar mucho sobre mi vida como agente secreta y no estoy segura de que Sam me hubiera oído mencionar el nombre de Frank alguna vez, pero al mirarlo comprobé que tenía un aspecto terrible, algo blanco alrededor de la boca y los ojos abiertos como platos. Se me hizo un nudo en el estómago: aquello era serio.
–¿Qué tal estás? –le pregunté mientras me sacaba el casco.
–Estupendamente –respondió Sam, que intentó sonreírme, pero no logró más que hacer una mueca.
–Vaya, vaya… –dijo Frank en tono de sorna mientras me ponía la mano en el hombro, me alejaba de sí y me repasaba de arriba abajo–. Mira esto. De modo que así es como viste la detective mejor vestida del mundo.
La última vez que me había visto llevaba unos pantalones militares y una camiseta con el eslogan «La Banca te quiere».
–¡Vete al infierno, Frank! –repliqué–. Al menos yo me he cambiado de ropa una o dos veces en los últimos años.
–No, no, no. Si estoy impresionado… Pareces una ejecutiva.
Frank intentó darme una vuelta, pero le aparté la mano de un manotazo. Para que quede claro, no iba vestida a lo Hillary Clinton. Llevaba la ropa del trabajo: un pantalón y una americana negros y una camisa blanca, y tampoco es que me encantara ir así, pero cuando me habían transferido a Violencia Doméstica el nuevo superintendente no paraba de sermonearme acerca de la importancia de proyectar una imagen corporativa apropiada y generar la confianza del público, cosa que aparentemente no puede hacerse en vaqueros y camiseta, y la verdad es que no tuve la energía necesaria para oponer resistencia.
–¿Has traído unas gafas de sol y una capucha o algo con lo que cubrirte? –me preguntó Frank–. Te quedarán perfectas con este atuendo.
–¿Me has hecho venir hasta aquí para analizar mi manera de vestir? –quise saber.
Saqué una boina roja antigua de mi mochila y la agité en el aire.
–¡Qué va! Ya nos ocuparemos de eso en otro momento. Ten. Ponte esto.
Frank se sacó unas gafas de sol del bolsillo, unos anteojos de espejo repulsivos que debieron de pertenecer a Don Johnson en 1985, y me las tendió.
–Si tengo que ir por ahí pareciendo una gilipollas –dije, echando un vistazo a las gafas–, será mejor que haya un buen motivo para ello.
–Todo se andará. Si no te gustan, siempre puedes ponerte el casco.
Frank esperó mientras yo me encogía de hombros y acababa poniéndome las estúpidas gafas. La alegría de verlo se había disipado y mi espalda volvía a tensarse. Sam tenía mal aspecto, Frank estaba en el caso y no quería que nadie me viera en la escena: tenía pinta de asesinato de un agente encubierto.
–Tan guapa como siempre –comentó Frank.
Sostuvo en alto la cinta de la escena del crimen para que yo pasara por debajo y, de repente, todo me resultó familiar. Había hecho aquel gesto rápido de agacharme tantas veces que por una fracción de segundo sentí que regresaba a mi hogar. Automáticamente me ajusté el arma al cinturón y volví la vista atrás para comprobar dónde estaba mi compañero, como si aquel fuera mi propio caso, y luego recordé.
–Los hechos son los siguientes –aclaró Sam–: alrededor de las seis y cuarto de la madrugada, un lugareño llamado Richard Doyle estaba paseando al perro por este camino. Lo ha soltado de la correa para que corriera por los prados. A escasa distancia de aquí hay una casa en ruinas y el perro ha entrado. Al ver que no salía, Doyle ha ido tras él. Lo ha encontrado olisqueando el cadáver de una mujer. Doyle ha agarrado a su perro, ha puesto pies en polvorosa y ha llamado a la policía.
Me relajé ligeramente: no conocía a ninguna mujer que trabajara de agente secreta.
–¿Y qué hago yo aquí? –pregunté–. Por no mencionarte a ti, cariño. ¿Acaso te han transferido a Homicidios y nadie me lo ha dicho?
–Ahora lo verás –respondió Frank. Caminaba detrás de él por aquel sendero y lo único que veía era su nuca–. Créeme, ahora lo verás.
Volví la vista atrás en busca de Sam.
–No te preocupes –me tranquilizó. Comenzaba a recobrar el color, aunque fuera a manchas irregulares–. Todo saldrá bien.
El sendero ascendía por la colina y era demasiado estrecho para dos personas, un simple camino fangoso flanqueado de espinos. Entre las zarzas se atisbaba una ladera de prados verdes salpicados de ovejas; en la distancia divisé un corderito balando. Corría un aire frío y lo bastante denso como para poder beberlo y entre los espinos se tamizaban rayos de sol largos y dorados. Pensé en continuar caminando sobre la cima de la colina y más allá y dejar que Sam y Frank se ocuparan solos de lo que quiera que fuera aquella mancha oscura e hirviente que nos esperaba bajo la luz de la mañana.
–Ya hemos llegado –anunció Frank.
El seto se desvanecía dando paso a un muro de piedra destartalado que bordeaba un prado donde la maleza campaba a sus anchas. La casa se encontraba unos treinta o cuarenta metros retranqueada del sendero. Era una de esas casuchas de la época de la Gran Hambruna que aún afean Irlanda, una finca que debió de quedar vacía a causa de la muerte o la emigración en el siglo XIX y que nadie había reclamado nunca. Un simple vistazo intensificó mi sensación de querer estar lejos de lo que fuera que estuviera ocurriendo allí. Aquel prado debería haber estado lleno de vida y de movimientos pausados, con agentes de policía batiendo la maleza con las cabezas gachas, agentes de la policía científica con sus batas blancas desplegando apresurados sus cámaras, reglas y polvos para detección de huellas dactilares y los tipos de la morgue descargando la camilla. En su lugar, solo había dos policías uniformados que alternaban el peso entre sus pies, cada uno a un lado de la puerta de aquella casucha, y ambos con aspecto de faltarles el aliento. Un par de molestos petirrojos graznaba con indignación sobre los aleros.
–¿Dónde está todo el mundo? –pregunté.
Me dirigía a Sam, pero fue Frank quien contestó:
–Cooper ha venido y se ha ido. –Cooper es el forense oficial–. Me ha dado la sensación de que quería echarle un vistazo lo más rápidamente posible para determinar la hora de la muerte. La policía científica puede esperar; las pruebas forenses no se van a ir a ningún sitio.
–¡Jesús bendito! –exclamé–. Lo harán si las pisamos. Sam, ¿has trabajado alguna vez en un doble homicidio antes?
Frank arqueó una ceja.
–¿Han encontrado otro cuerpo?
–El tuyo, una vez llegue la policía científica. ¿Qué te parece la idea de que haya seis personas deambulando por la escena del crimen antes de que la hayan analizado? Te van a degollar.
–Me lo merezco –replicó Frank alegremente, al tiempo que pasaba una pierna por encima del muro–. Quería mantener esto en secreto un rato y eso es casi imposible con la gente de la científica pululando por todas partes. Llaman demasiado la atención.
Allí había gato encerrado. Aquel caso era de Sam, no de Frank. Sam debería haber sido quien decidiera cómo se manejaban las pistas y cuándo se hacía venir a quién. Fuera lo que fuese lo que había en aquella casucha, lo había consternado lo suficiente como para dejar que Frank asumiera el mando, lo arrasara como si de una apisonadora se tratara y comenzara a gestionar aquel caso sin demora y con eficacia para amoldarlo a la agenda que él tuviera prevista para aquel día. Intenté captar la mirada de Sam, pero estaba trepando por el muro y no miraba en nuestra dirección.
–¿Te ves capaz de escalar un muro con esa ropa –me preguntó Frank con tono amable– o necesitas que te echemos una mano?
Le hice una mueca y salté el muro. La larga hierba húmeda y los dientes de león me cubrían hasta los tobillos. Hacía mucho tiempo, aquella casucha había constado de dos estancias. Una de ellas seguía más o menos intacta, incluso conservaba gran parte del tejado, mientras que la otra había quedado reducida a fragmentos de pared y ventanas que daban al aire libre. Las correhuelas, el musgo y unas florecillas azules trepadoras habían arraigado en las grietas. Alguien había pintado con espray el nombre SHAZ junto al marco de la puerta, sin mucho arte, a decir verdad, pero la casa era demasiado poco práctica para ser un lugar frecuentado; incluso las pandillas de adolescentes la habían dado por impracticable y habían dejado que el tiempo acabara con ella lentamente.
–Detective Cassie Maddox –dijo Frank–, el sargento Noel Byrne y el garda2 Joe Doherty, de la comisaría de Rathowen. Glenskehy pertenece a su jurisdicción.
–Para nuestra desgracia –apostilló Byrne.
Parecía decirlo sinceramente. Tenía cincuenta y tantos años, la espalda jorobada, los ojos azules y llorosos y olía a uniforme húmedo y a perdedor. Doherty era un chaval larguirucho con unas orejas desafortunadas, y, cuando alargué la mano para saludarlo, tuvo una reacción tardía que pareció sacada de unos dibujos animados; prácticamente oí el boing de sus globos oculares al saltar y recolocarse en su lugar.Solo Dios sabe qué habría oído decir sobre mí. La radio macuto de la policía es mejor que la de ningún bingo. Aun así, no tenía tiempo para preocuparme por esas chorradas. Interpreté para él el numerito de sonreír y mirarlo atentamente a los ojos y él farfulló algo y me soltó la mano como si le abrasara.
–Nos gustaría que la detective Maddox echara un vistazo al cadáver –adelantó Frank.
–Apuesto a que sí –observó Byrne, mirándome de arriba abajo.
No me quedó claro si lo decía con segundas; no parecía tener la energía suficiente para ello. Doherty se rio por lo bajini.
–¿Preparada? –me preguntó Sam con voz pausada.
–Tanto suspense me está matando –contesté.
Sonó un poco más altanero de lo que pretendía. Frank se agachó y entró en la casita. Apartó a un lado las largas ramas de zarzamora que habían cubierto la entrada como si de una cortina se tratase.
–Las damas primero –me invitó, con una floritura.
Me colgué las gafas de guaperas del cuello de la camiseta por una patilla, respiré hondo y entré.
Esperaba encontrarme una estancia pequeña, silenciosa y triste. Largos rayos de sol se filtraban por los orificios del tejado y por la maraña de ramas que tapaban las ventanas y temblaban en el interior como la luz sobre el agua. Allá estaba la chimenea, fría desde hacía cien años, con su hogar lleno de nidos caídos a través del tiro y el gancho de hierro oxidado para colgar el caldero aún en su sitio. Una paloma torcaz zureaba alegremente en algún lugar cercano.
Pero si uno ha visto un cadáver, sabe cómo cambia el ambiente: ese silencio inabarcable, una ausencia potente como un agujero negro, el tiempo detenido y las moléculas congeladas en torno a ese cuerpo inmóvil que ha descubierto el último secreto, el que nunca podrá revelar. Cuando una persona muere, se convierte en lo único que puebla una estancia. Con las víctimas de asesinato, en cambio, ocurre algo distinto: no vienen solas. El silencio se transforma en un grito ensordecedor y el aire queda surcado de rayas y de huellas dactilares, el cadáver rezuma la esencia de la persona que con tanta fuerza se ha aferrado a él: el asesino.
Lo primero que me asombró en aquella escena, no obstante, fueron las pocas señales que había dejado el homicida. Me había preparado para ver cosas que ni siquiera podía imaginar: un cadáver desnudo y despatarrado, oscuras heridas de depravado demasiado numerosas para hacer un recuento, partes del cuerpo esparcidas por los rincones… Pero aquella muchacha parecía haberse tumbado cuidadosamente en el suelo y haber exhalado su último aliento en un largo y regular suspiro, como si hubiera escogido el momento y el lugar para morir, sin necesidad de la ayuda de nadie. Estaba tumbada boca arriba entre las sombras proyectadas delante de la chimenea, perfectamente colocada, con los pies y los brazos juntos. Iba vestida con un chaquetón azul abierto, unos vaqueros de color añil (subidos y con la cremallera cerrada), unas zapatillas y un jersey azul con una estrella oscura teñida en la parte delantera. Lo único fuera de lo normal eran sus manos, con los puños fuertemente apretados. Frank y Sam se habían situado junto a mí. Miré a Frank desconcertada, como preguntándole «¿A qué tanto revuelo?», pero él se limitó a observarme y no fui capaz de descifrar ninguna pista en su rostro.
La muchacha era de estatura media, con una complexión parecida a la mía, compacta y masculina. Miraba hacia el lado opuesto a nosotros, en dirección a la pared del fondo, y lo único que pude ver con la tenue luz fue unos rizos morenos cortos y un trozo de piel blanca: la curva redonda de un pómulo y la punta de su barbilla.
–Mira –dijo Frank.
Encendió una linterna diminuta y potente y enfocó el rostro de la muchacha, dibujando un halo nítido. Por un segundo, me sentí confusa («¿Habría mentido Sam?»), porque yo conocía a aquella muchacha de algo, había visto su cara un millón de veces. Di un paso al frente para observarla mejor y el mundo entero quedó sumido en el silencio, congelado en el tiempo. En medio de aquella oscuridad rugiente resplandecía el blanco rostro de aquella joven. Y aquella joven era yo. Su nariz respingona, sus espesas y perfiladas cejas… Hasta el último ángulo y la última curva eran nítidos como el hielo: era yo, inerte, con los labios azules y con sombras como morados oscuros bajo los ojos. No me notaba las manos ni los pies. Ni siquiera me notaba respirar. Por un instante tuve la sensación de estar flotando, arrancada de mí misma y transportada por corrientes de viento lejos de allí.
–¿La conoces? –preguntó Frank desde algún sitio–. ¿Es pariente tuya?
Era como si me hubiera quedado ciega: mis ojos, sencillamente, no asimilaban aquella estampa. Era imposible, una alucinación febril, una grieta chirriante desobedeciendo todas las leyes de la naturaleza. Caí en la cuenta de que estaba acuclillada, rígida, sobre los dedos de mis pies, con una mano a medio camino hacia mi arma y todos y cada uno de mis músculos listos para batirse hasta la muerte con aquella joven muerta.
–No –contesté con una voz rara, como ajena a mí–. No la había visto nunca.
–¿Eres adoptada?
Sam volvió la cabeza, desconcertado, pero aquella brusquedad me vino bien, fue como una punzada.
–No –contesté.
Por un momento, espantoso y estremecedor, lo dudé. Pero he visto fotos de mi madre cansada y sonriendo en una cama de hospital, conmigo recién nacida en sus brazos. No.
–¿De qué parte eres?
–¿Qué? –Me llevó un instante procesar la pregunta. Era incapaz de apartar la vista de aquella muchacha. Tenía que esforzarme para parpadear. Doherty y sus orejas reaccionaron con retraso–. No. Soy de parte de mi madre. Aunque también tengo algo de mi padre… No.
Frank se encogió de hombros.
–Valía la pena intentarlo.
–Dicen que todos tenemos un doble en algún sitio –señaló Sam con voz queda.
Sam estaba a mi lado, muy cerca de mí; tardé un segundo en darme cuenta de que estaba listo para recogerme si me desmayaba. Pero yo no soy de las que se desmayan. Me mordí el labio por dentro, con fuerza, rápidamente; la punzada de dolor me despejó las ideas.
–¿No lleva identificación?
La breve pausa que se produjo antes de que alguien respondiera me dijo que había gato encerrado. «Caray –pensé, y sentí un nuevo retortijón de tripas–: usurpación de identidad.» No tenía demasiado claro cómo funcionaba exactamente, pero un rápido repaso de mí, combinado con una veta creativa, y aquella muchacha podría haber compartido perfectamente mi pasaporte conmigo y comprarse un BMW con mi tarjeta de crédito.
–Llevaba un carnet de estudiante –especificó Frank–, un llavero en el bolsillo izquierdo del chaquetón, una linterna en el derecho y la cartera en el bolsillo delantero derecho de los vaqueros. Doce libras y unas monedas, una tarjeta del banco, un par de recibos viejos y esto. –Pescó una bolsa para pruebas transparente de entre un montón que había junto a la puerta y me la colocó en la mano.
Era un carnet del Trinity College, pulido y digitalizado, no como los recortes de cartulina laminada que solíamos tener nosotros. La muchacha de la fotografía parecía diez años más joven que aquel rostro blanquecino y de rasgos hundidos que había en el rincón. Sonreía con mi sonrisa y llevaba una boina de rayas con la visera a un lado. Por un instante se me removió el pensamiento: «Pero si yo nunca he tenido una boina de rayas así. ¿O sí? ¿Cuándo?». Fingí inclinar la tarjeta hacia la luz para leer las letras impresas y aprovechar así la oportunidad de darles la espalda a los demás. «Madison, Alexandra J.»
En un instante vertiginoso lo entendí todo: Frank y yo habíamos hecho aquello. Habíamos construido a Lexie Madison hueso a hueso y fibra a fibra, la habíamos bautizado y, cuando la expulsamos, ella no se dio por vencida. Pasó cuatro años volviéndose a tejer, emergiendo de la oscura tierra y los vientos de la noche, y luego nos convocó allí para que contempláramos las consecuencias de nuestros actos.
–Pero ¿qué demonios…? –balbuceé cuando fui capaz de volver a respirar.
–Cuando los agentes han introducido su nombre en el ordenador –explicó Frank mientras volvía a coger la bolsa–, han descubierto que estaba marcada con un «si le ocurre algo a esta joven, llamadme de inmediato». Nunca me tomé la molestia de sacarla del sistema; imaginé que podríamos necesitarla en algún momento, antes o después. Nunca se sabe.
–Claro –repliqué–. Nada de bromas. –Miré con dureza el cadáver y volví a meterme en el papel de policía: aquello no era ningún gólem, aquello era una muchacha muerta en la vida real, aunque sonara a oxímoron–. Sam –dije–, ¿qué tenemos?
Sam me dirigió una mirada rápida e inquisitiva y, tras comprobar que yo no tenía ninguna intención de desvanecerme o gritar o lo que fuera que se le hubiera ocurrido, asintió con la cabeza. Empezaba a recuperar la compostura.
–Mujer blanca en la mitad de la veintena o principios de la treintena, una única herida de arma blanca en el tórax. Cooper ha situado su muerte en torno a la medianoche, hora arriba, hora abajo. No puede ser más específico: la conmoción y las variaciones de la temperatura ambiente le impiden establecer si hubo actividad física alrededor de la hora de la defunción. Eso es todo.
A diferencia de la mayoría de las personas, yo me llevo bien con Cooper, pero me alegraba de no haber coincidido con él. Aquella casucha estaba ya demasiado llena, llena de pies que caminaban pisando fuerte y de personas que intercambiaban miradas y posaban sus ojos sobre mí.
–¿La puñalada se la asestaron aquí? –pregunté.
Sam sacudió la cabeza.
–Es difícil de asegurar. Esperaremos a ver qué dice la científica, pero la lluvia de anoche ha borrado la mayor parte de las pistas: no encontraremos huellas en el sendero ni un reguero de sangre, de eso puedes estar segura. Aun así, me atrevería a asegurar que este no es nuestro escenario del crimen principal. Esta muchacha se mantuvo en pie al menos un rato después de que la apuñalaran. ¿Ves esto? La sangre se le derramó por la pernera del pantalón dibujando una línea recta. –Frank tuvo la amabilidad de desviar el haz de luz de la linterna hacia otro punto–. Y tiene barro en ambas rodillas y un desgarro en una de ellas, como si hubiera corrido y se hubiera caído al suelo.
–Buscando un lugar donde esconderse –aventuré.
Aquella imagen hizo que me recorriera un escalofrío, como si reviviera un momento de una pesadilla olvidada: el sendero zigzagueante en medio de la noche y ella corriendo, resbalando sin remedio sobre los guijarros y oyendo su aliento acelerado. Noté que Frank volvía a ponerse en pie lentamente, sin decir nada, solo contemplando.
–Podría ser –dijo Sam–. Quizá el asesino la perseguía o ella creía que lo hacía. Tal vez dejara un reguero de sangre desde la puerta, pero nunca lo sabremos; de ser así, hace ya rato que ha desaparecido por completo.
Quería hacer algo con mis manos, frotármelas, atusarme con ellas el pelo, recorrerme los labios, algo. Me las embutí en los bolsillos para tenerlas quietas.
–Y entonces encontró un refugio y se desplomó.
–No exactamente. Tengo la impresión de que murió allí. –Sam apartó las zarzamoras y señaló con la cabeza en dirección a un rincón de la estancia exterior–. Hemos encontrado lo que parece un charco de sangre de unas dimensiones considerables. No hay modo de saber exactamente cuánta se derramó (esperemos que la policía científica pueda ayudarnos a determinarlo), pero, si queda suficiente incluso después de una noche como la pasada, me atrevería a decir que en su momento hubo muchísima. Probablemente se sentara apoyada en la pared; la mayoría de la sangre ha empapado su jersey y su regazo y la parte trasera de sus vaqueros. Si se hubiera tumbado, le habría resbalado hacia los lados. ¿Ves esto? –Señaló en dirección al jersey de la muchacha y entonces caí en la cuenta: aquello no era una estrella tintada–. Se enrolló el jersey y se lo apretó sobre la herida para intentar detener la hemorragia.
Acurrucada en aquel rincón distante, con una lluvia torrencial y la sangre cálida manando entre sus dedos.
–¿Y cómo llegó entonces aquí? –pregunté.
–El asesino debió de encontrarla al final –conjeturó Frank–, u otra persona. –Se inclinó sobre ella y levantó uno de sus pies tirando de la lazada de sus zapatillas deportivas. Un escalofrío me recorrió de arriba abajo al verlo tocarla de aquella manera. Frank enfocó la linterna hacia el talón de las deportivas: estaba raspado y marrón, sucio de barro–. La arrastraron. Pero fue después de muerta, porque no se ha formado ningún charco de sangre debajo del cuerpo. Cuando la trajeron aquí ya no sangraba. El tipo que la encontró jura que no la tocó, y yo lo creo. Parecía a punto de vomitar; no se ha atrevido a acercarse a ella más de lo estrictamente necesario. Aun así, no la movieron mucho después de muerta. Cooper dice que aún no se había apoderado de ella el rigor mortis y no hemos encontrado moratones secundarios. No parece que pasara mucho tiempo a la intemperie con esa lluvia. Apenas está húmeda. Si hubiera estado al raso toda la noche, estaría empapada.
Lentamente, como si mis ojos empezaran entonces a acostumbrarse a la tenue luz, aprecié que todas las manchas oscuras y salpicaduras que había registrado como sombras y gotas de lluvia eran en realidad sangre. Había sangre por todas partes: regueros de sangre en el suelo, en los pantalones empapados de la chica y formando una costra en sus manos, hasta la altura de las muñecas. No me apetecía mirarla a la cara, no quería ver la cara de nadie. Clavé la vista en su jersey y la desenfoqué hasta que aquella mancha con forma estrellada se desdibujó.
–¿Habéis encontrado huellas?
–¡Qué va! –exclamó Frank–. Ni siquiera de ella. Podrías pensar que con toda esta mugre sería normal hallarlas, pero, como ha dicho Sam, la lluvia las ha borrado. Lo único que tenemos en la otra estancia es un montón de barro con huellas que encajan con las del tipo que nos ha llamado y su perro; por eso no me preocupaba traerte hasta aquí. Y lo mismo en el sendero. Y aquí… –Recorrió con el haz de luz de la linterna los bordes del suelo, deteniéndose en los rincones, cubiertos por capas de polvo demasiado lisas para revelar nada–. Este es exactamente el aspecto que tenía todo cuando hemos llegado. Las huellas dactilares que ves alrededor del cadáver son nuestras, de Cooper y de los agentes de policía. Quienquiera que la arrastrara hasta aquí se tomó su tiempo después para borrar su rastro. Hay una rama de aulaga rota en medio del campo, que probablemente perteneciera a ese enorme arbusto que hay junto a la puerta. Me pregunto si la utilizaría para barrer el suelo al marcharse. Esperaremos a comprobar si la científica es capaz de encontrar sangre o huellas en ella. Y no tenemos huellas dactilares… –Me tendió otra bolsa de pruebas criminales–. ¿Ves algo raro?
Era una cartera de piel de imitación blanca y con una mariposa bordada con hilo plateado. Tenía leves manchas de sangre.
–Está demasiado limpia –observé–. Antes has dicho que la tenía guardada en el bolsillo delantero de los vaqueros y tenía el regazo empapado. Debería estar llena de sangre.
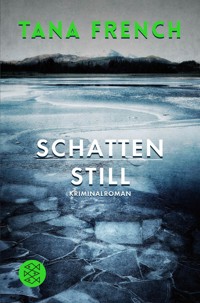




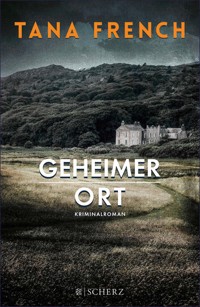







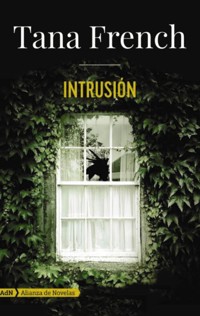
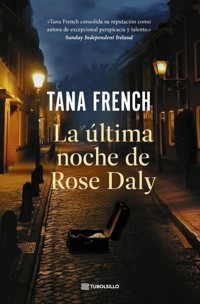
![El silencio del bosque [AdN] - Tana French - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/87ecc85991dc2f04260a0a87a0061ba1/w200_u90.jpg)











