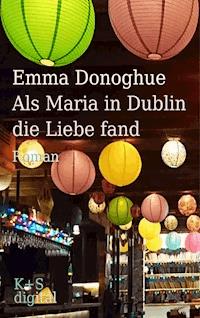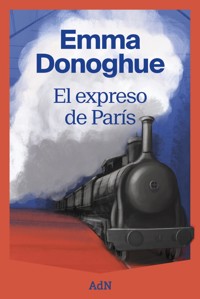
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AdN Editorial Grupo Anaya
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: AdN Editorial Grupo Anaya
- Sprache: Spanisch
La nueva novela de la autora de La habitación: un emocionante recorrido por un París de fin de siglo en ebullición. Un tren avanza hacia París. En sus vagones viajan hombres y mujeres de todas las edades y condiciones: una joven obrera cansada de la injusticia, una madre que huye en busca de anonimato, un pintor extranjero, una estudiante de medicina que desafía los prejuicios, y una mujer rusa que reparte ayuda entre los más necesitados. Cada uno lleva consigo sus sueños, sus miedos y sus secretos. Mado, la joven obrera, ha tomado una decisión radical: lleva en su cubo de almuerzo una bomba, decidida a hacer oír la voz de los que nunca han tenido voz. Mientras el tren atraviesa la campiña francesa, los destinos de los pasajeros se entrelazan sin saber que el tiempo se agota y que, antes de llegar a París, todos deberán enfrentarse a sus propios límites.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Este libro es para mi querida belle-mère,Claude Gillard,traductora y la mejor de las lectoras,fuente del lado francés de mi vida.
¿Y qué si hay algunaque otra catástrofe?Aceptemos con filosofíalos males necesarios.¡No hay progreso sin mártires!
Auguste-Marseille Barthélemy,«La máquina de vapor» (1845)
8:30 de la mañana.Subida al tren en Granville
No hay un tren al que no me subiría,da igual a dónde vaya.Edna St. Vincent Millay«Viaje» (1921)
Ocho y media de la mañana del 22 de octubre de 1895 en Granville, en la costa de Normandía. Robusta, poco agraciada, la joven de veintiún años Madeleine Pelletier, a la que llaman «Mado», estudia la pequeña estación de ferrocarril desde la acera contraria.
El expreso —o «tren descendente», como llaman a cualquiera que venga de la capital— dejó aquí a Mado la noche anterior, sucia de hollín y agotada por el traqueteo. Hasta ahora no cae en la cuenta de que podía haber esperado a hoy para salir de París, bajado en Dreux, Surdon, Flers o Vire, comprado lo que necesitaba y tomado el tren de vuelta. Lo único que importa en realidad es la fecha.
Supone que ha viajado hasta Granville porque es el final de la línea. Los carteles de la Compañía del Ferrocarril del Oeste la llaman la «Mónaco del Norte». En las horas que lleva aquí, Mado no ha ido a ver ni el faro, ni el casino ni los llamados «lugares de interés» de esta ventosa ciudad balneario fuera de temporada. Bueno, uno sí: tenía el anhelo de, por una vez en su vida, ver el mar.
No era bonito, como decía todo el mundo. Más bien era maravillosamente fiero, con esas olas que mordían las piedras de la playa mientras el sol desaparecía detrás del recinto vacío para damas bañistas. Costaba trabajo creer que cada año peregrinaran hasta aquel lugar inválidos solo para ser conducidos en sillas de ruedas hasta el agua y sumergidos por el bien de su salud. Mado encontró una zona arenosa e intentó hacer un castillo.
Disfruta de estar al aire libre, de retirarse tarde y pasar el menor tiempo posible en esa habitación en la que siempre huele a podrido, en la trastienda de la verdulería de los Pelletier en París. (Los albergó a todos cuando Mado era pequeña, pero ahora solo quedan ella y su siempre amargada madre). El recuerdo más feliz que guarda Mado de su infancia es tirar petardos en la calle un día de la Bastilla.
Este viaje a Granville es algo que habría disfrutado enormemente de pequeña. Claro que sus padres no habrían podido costearlo. Al igual que gran parte de la población de la famosamente próspera Ciudad de la Luz, ya antes de enviudar, madame Pelletier subsistía a duras penas.
Mado lleva planeando esta escapada desde los veintiún años. Ha pasado la noche en una habitación en la parte fea de la estación, la que no da al mar, escogida al azar y pagada con las escasas monedas ahorradas para el viaje. Después de apagar la lámpara, permaneció varias horas con los ojos cerrados, pero sus pensamientos no dejaron de bullir el tiempo suficiente para permitirle dormir.
Este martes se ha levantado al amanecer y, como buena ama de casa, ha hecho sus compras en cuanto abrieron los comercios. De vuelta en el cuartucho, lo ha preparado todo meticulosamente y ha salido con tiempo de sobra para tomar el tren ascendente a París.
Así pues, ¿qué le impide a Mado entrar en la estación de Granville y ocupar su asiento en un vagón de tercera clase? ¿Qué es lo que mantiene sus pies, embutidos en unas botas de segunda mano de talla infantil, pegados a la acera?
A su lado, muy quieto, un niño con una mochila a la espalda estudia atentamente la entrada de la estación como si imitara a Mado. Esta lo mira furiosa, pero los ojos como platos del niño no pestañean siquiera.
«Vamos, entra», se ordena Mado. La correa de la cartera se le clava entre los pechos. Debajo de la falda recta, nota la sangre empapar los paños doblados. Comprueba una vez más que la tapa de su fiambrera está bien cerrada y agarra su delgada asa con ambas manos.
Pasa un hombre en bicicleta y mira a Mado con sonrisa de suficiencia y cejas arqueadas.
No es la primera vez que le pasa esto desde que llegó a Granville. Es el precio de llevar chaqueta y cuello alto, el pelo corto y engominado. Incluso en París, donde algunas muchachas visten à l’androgyne, Mado recibe muecas de desdén y mofas desde que reunió dinero para comprar este atuendo a un ropavejero. El pelo se lo corta ella misma con una navaja que era una de las pocas posesiones que su padre tenía al morir.
Las muecas de desdén y las mofas son un mal menor. No puede evitar haber nacido mujer, pero a lo que no está dispuesta es a vestir como una. Impertérrita, Mado se ajusta el pañuelo del cuello y se cala el sombrero. Su madre siempre está pinchándola para que busque marido, cuando es lo último que quiere ella. Incluso con un esposo como su padre, el matrimonio te exprime como si fueras una fruta. A Mado le gusta un buen mozo como a la que más, pero si tiene que elegir entre virginidad o esclavitud, elige ser virgen. «Como la Doncella de Orleans», piensa, irguiendo la espalda. Y a continuación: «La Doncella de Orleans ya estaría subida al condenado tren. Espabila, ¿o es que quieres perderlo?».
*
Maurice Marland mira con el ceño fruncido el reloj sobre la entrada de la estación obedeciendo las indicaciones del revisor bretón. Los empleados del ferrocarril son para Maurice héroes legendarios, y las locomotoras, los dragones que domeñan.
El pequeño vive en la ciudad de Falaise, en Calvados, a más de cien kilómetros hacia el interior. En sus siete años y medio de vida ya ha hecho cinco viajes en tren, pero este será el primero en que irá solo. Georges tenía que recibir a un amigo en Granville, así que no ha podido acompañar a su hermanito al tren, pero dice que Maurice es tan sensato que está preparado para viajar solo, como un hombre adulto.
El reloj dice que pasan de las 8:40, la manilla larga apuñala la V de VIII. No puede estar bien. Georges le ha dicho que el expreso de París sale a las 8:45; así pues, ¿por qué le ha mandado el revisor salir de la estación si casi es hora de irse?
¿Será una trampa?
Maurice entra corriendo en la estación y esquiva codos, salta por encima de la correa de un terrier, a continuación la de un spaniel, casi tropieza con un bastón y su cara roza polisones y sobretodos. Pero esta máquina de vapor, que el revisor le ha asegurado que es una «bestia magnífica y en plena forma», aún no da muestras de ir a ponerse en marcha; tan solo silba por entre sus velos de humo blanco y gris.
El revisor se saca la pipa mordisqueada de debajo de su grueso bigote de guías retorcidas.
—¿Qué te he dicho del reloj de fuera, jovenzuelo?
—Me dijo que me sorprendería. —Maurice tiene el ceño tan fruncido que le duele—. Pero si ya son las 8:40…; ¿quiere decir que salimos con retraso?
El hombre niega con la cabeza y señala con la pipa otro reloj, que cuelga sobre el andén. Marca las 8:36 —la aguja segundera acaba de rebasar la VII—. El tiempo dentro de la estación es distinto.
Maurice está boquiabierto. Cuando un tren sale, ¿se rigen sus empleados y sus pasajeros por este reloj interno, dentro de una burbuja encantada de cinco minutos de retraso? No tiene sentido, ni aunque se tratara de magia. Los trenes cortan el aire a tal velocidad que, en todo caso, irían cinco minutos por delante.
Con una mano enguantada delante de la boca, el revisor pregunta:
—¿Te has dado cuenta de que el jefe de estación retrasa el reloj?
—¿De verdad? —pregunta Maurice con un hilo de voz.
—De otro modo, la mitad perdería el tren.
—¿Qué mitad? ¿Una mitad de mí?
Maurice abre mucho los ojos. ¿Su mitad derecha o izquierda? ¿De arriba o de abajo?
—La mitad de los rezagados. —El revisor señala el gentío.
Maurice intenta comprenderlo mientras se ajusta las correas de su cartera a los hombros. De manera que el jefe de estación atrasa las manillas del reloj, el de dentro de la estación, para que la mitad de los viajeros crea que está subiendo al tren en hora… cuando en realidad son rezagados y el tren les ha estado esperando pacientemente.
—¿Quiere decir que el expreso sale con cinco minutos de retraso?
El revisor lo corrige.
—Todos los trenes franceses lo hacen.
¡Menuda estafa! Los ferrocarriles son velocidad pura, lo más moderno que existe. Son un atajo al futuro, metales brillantes que echan humo. Así que los relojes deberían decir la verdad y los trenes deberían salir en hora y dejar a los rezagados atrás, en una nube de polvo.
Una voz de caballero exclama:
—¡Haga el favor!
El revisor vacía su pipa y se la guarda en el bolsillo.
—Voy, monsieur.
Maurice se acuerda de sacar su billete de cartón marrón, en el que está impreso «3.ª clase Granville-París».
—No me lo ha picado.
El revisor se limita a asentir con la cabeza.
—No lo pierdas. Tendrás que enseñarlo cuando te bajes en Dreux. Y no dejes que nadie te quite nada.
¿Qué iban a querer quitarle? ¿El almuerzo que lleva envuelto en papel encerado? ¿La botella de leche con un trapo limpio encajado a modo de tapón?
El revisor tira de una manija con forma de T que tiene el tren y abre una portezuela marrón antes de hacer un gesto a Maurice para que entre.
Maurice corre hacia los peldaños de hierro y se dispone a subir. Pero el hombre lo coge por la parte posterior del cuello de la camisa y el cinturón que sujeta sus pantalones demasiado grandes y lo sube al coche igual que un perro.
—¡En Dreux, acuérdate!
Ofendido y tirándose de las costuras, Maurice asiente con la cabeza asomado por el cristal a medio bajar de la portezuela. ¿Cómo se le va a olvidar el nombre de la estación al este de Falaise, donde lo estará esperando papá en la carreta a las 2:20 de esta tarde?
Vuelve la cabeza, pero no ve ningún asiento libre. Le da vergüenza que todos estos desconocidos lo miren envidiar sus banquetas; es probable que lo consideren un rezagado. Así que Maurice se queda junto a la puerta como si prefiriera ir de pie, con los ojos fijos en una pared marrón cubierta de palabras y dibujos: Cuchillas Louriste, Grajeas Valda, La Divina Sarah, Fume Gauloises, Polvos faciales Irisine, Concentrado de carne Liebig, Quinina Sr. Raphael, Bicicletas Rochet, Pegatodo Colle-Bloc… Es como si estuviera encerrado en un libro, un grueso tomo que va a llevarlo hasta París.
Abajo, en el andén, el toldo amarillo del puesto de libros dice: «Hachette: Destierre la monotonía y el aburrimiento». La palabra «destierre» hace pensar a Maurice en villanos enviados al extranjero con prohibición de volver a Francia. Dice Georges que si Maurice escucha a sus mayores y lee todo lo que pueda, algún día conocerá todas las palabras que existen e incluso podrá llegar a ser maestro de escuela. Esta mañana, antes de marcharse corriendo, su hermano le compró a Maurice en la estación de Granville una novela recién publicada sobre un inglés que recorre el globo en ochenta días, lo que suena a hazaña imposible, pero Maurice opina que el libro no se titularía La vuelta al mundo en ochenta días si su protagonista no la lograra.
La mano derecha se le va a las conchas que lleva en el bolsillo. Estos pocos días en Granville han sido su primer encuentro con el mar. ¡Los charcos en las rocas! La playa enorme y ventosa donde unos chicos mayores tiraban piedras a las olas y los unos a los otros en un juego que parecía divertirlos más cuanto más cerca estaban de sangrar.
Papá es de Caen, mamá siempre ha vivido en Falaise; han enterrado a un hijo recién nacido en cada una de estas ciudades, algo que la madre llama «una raíz que no se rompe nunca». Pero Maurice decide que cuando sea un hombre podrá irse a vivir a la costa, donde olerá cada día esta brisa salada. ¿En eso consisten las vacaciones? ¿En atisbar otra vida, más emocionante?
Una mujer de aspecto exótico camina por el andén…, no, es un hombre con falda, una falda ligera que le llega hasta las sandalias; Maurice le ve los dedos de los pies morenos. A la espalda lleva una enorme y bamboleante vasija que le sobrepasa la gorra sin visera… ¿Es posible que de la parte de arriba salga vapor? El adminículo tiene su propia pierna de madera. ¿Será este señor enjuto mitad hombre mitad máquina?
Un caballero con sombrero de copa levanta la mano y el extranjero saca una tacita sin asa y la llena de un líquido marrón que sale de un grifo en su pecho. ¡Es una cafetera humana! El caballero paga y trata de alejarse con su bebida, pero lo retiene una cadena finísima que une la taza a la vasija; esto hace sonreír a Maurice. El caballero de sombrero de copa se bebe el café de un trago y se marcha corriendo, dejando la taza colgando.
Aquí está de nuevo el revisor cogiendo dos maletas de un carrito como si no pesaran más que dos almohadas…
*
Jean Le Goff acomoda a pasajeros en los coches con el aire displicente de haber tenido que abandonar una tarea importante para hacerles un favor; eso los hará más propensos a darle una pourboire. Aún no ha cumplido los treinta y lleva las guías de su enorme bigote enceradas, con la esperanza de que la combinación de gorra con visera, pipa y mostacho le añada unos cuantos años (a Jean le gustaría llevar perilla, pero la Compañía del Ferrocarril del Oeste desaprueba las barbas). Le Goff —o Ar Goff, tal y como lo pronuncian en Bretaña— significa ‘herrero’, y los hombres de la familia de Jean son fornidos; siempre mantiene los hombros rectos, a la manera de los soldados. Se alistó al cumplir veinte años, pero como en tiempos de paz no hay demasiada demanda, no lo han llamado a filas. En cualquier caso, no le viene mal dar la impresión de haber servido en el ejército, puesto que la mitad de los empleados del ferrocarril parecen ser veteranos de guerra. Así que Jean deja que los pasajeros le agradezcan su patriotismo rascándose los bolsillos.
Jean siempre prefiere dejar vacío el vagón trasero de primera clase cuando empieza el día por si más tarde tiene que subir al tren alguien muy importante. Procura por tanto que todos los pasajeros de primera clase se sienten en el vagón delantero de los dos que tienen destinados en el centro del tren, en lugar de repartirse. En su mayor parte son parisienses difíciles de complacer, pero Jean encuentra lógica su reticencia a compartir coche: han pagado la tarifa más cara para poder estirar las piernas en un espacio lo más parecido posible a un salón privado, aunque se trate de uno que atraviesa la campiña traqueteando sobre ruedas.
Detrás de la portezuela verde del vagón delantero de primera, en las mullidas banquetas tapizadas de terciopelo rojo, Jean ya ha sentado a un caballero entrado en años con un brazo postizo de madera, así como a una familia de tres con perro incluido, un cocker spaniel que no para de ladrar. Jean los ha atendido con eficacia, ha colocado sombrereras, maletas, manguitos, chales y bastones en la red superior, dejado mantas en regazos como si fuera pleno enero y no mediados de octubre, encajado sombreros en las cuerdas tensadas a lo largo del techo para tal fin… «¿Quieren los señores que retire las cortinillas y suba el transparente?». «Solo hasta la mitad, eso es; lo sujeta cuidadosamente con la borla». «¿Enciendo las lamparillas de lectura?». «No hace falta, tenemos todos buena vista». «Ah, pues muy bien, y es cierto, huele un poco a aceite».
El spaniel se rebulle y suelta pequeños ladridos.
—Se supone que los animales deben ir en su cesta y en uno de los furgones de equipaje —menciona Jean.
—Sí, pero Ouah-Ouah se sentiría solo. Se pondría a gemir.
De tan pálida, la niña es casi verduzca.
—Promete portarse bien —dice la madre.
Ya casi debe de ser la hora de la propina, sobre todo si Jean tiene que hacerse el loco con el perro. Menciona que acaba de rellenar el calorífero con agua hirviendo.
—Ah, y tráiganos también un calientapiés para la niña, por favor.
Merde! Explicar a los pasajeros de primera clase todo lo que has hecho por su comodidad solo sirve para que te pidan más cosas.
—Yo ni me molestaría, ma chère —le dice el marido a la señora—; en menos de una hora los tendrá helados.
Puede que un alarde de inteligencia les afloje el bolsillo, así que Jean dice:
—Ah, pero es que ahora usamos acetato de sodio, que retiene más tiempo el calor.
El caballero parece impresionado.
Jean baja al andén para coger el calientapiés para la niña, pero se distrae con una dama joven de piel oscura que está intentando abrir la puerta del vagón trasero de primera clase.
—Está cerrado, me temo, mademoiselle.
—¿Hace el favor de abrirlo?
No ha sacado el monedero y, a juzgar por su sencilla indumentaria azul, no debe de ser generosa con las propinas, así que Jean miente.
—Lo más probable es que lo desenganchen antes de llegar a París.
La mujer suspira y se cambia de mano una voluminosa maleta; ¿puede ser una funda de máquina de coser? Una femme de couleur, opina Jean, de origen mestizo, y si se tomara la molestia de arreglarse, sería bastante bonita.
La ayuda a subir al vagón delantero de primera, donde el caballero manco ya ha dispuesto un cuaderno y una pluma sobre la mesa de caoba. El padre de familia está absorto en un ejemplar de la edición matutina del Granvillais, que aún huele a tinta fresca. Los cuatro hacen sitio cortésmente a la intrusa. ¡Pero a Jean se le ha olvidado el calientapiés para la niña! Durante las paradas siempre le falta tiempo, y en más de una ocasión ha olvidado la petición de un pasajero y malgastado adulación servil al no recibir propina antes de que el tren se ponga en marcha.
—Discúlpeme un minuto, mademoiselle.
Recorre el andén hasta la cisterna de agua hirviendo. Pesca un calientapiés metálico ovalado, lo envuelve en un trapo y vuelve al vagón trasero de primera clase donde recibe… cincuenta céntimos del padre. Podría ser peor. Le llegará para comprar pan, queso y un café, o un condón, dependiendo de lo que más le apetezca cuando termine su turno, en París.
Jean saca su pesado reloj de bolsillo: se acabó el tiempo. En Navidad todos los empleados reciben una paga extraordinaria, por su «dedicación», que se resume en lograr que sus trenes respectivos lleguen en hora. Corre por el tren hasta el furgón de equipajes, donde el revisor viaja siempre atento a cualquier posible peligro en la retaguardia (¿forajidos corriendo por la vía?). O, en el caso de que la parte central del convoy se desenganchara, supone Jean, para que la trasera no se quede sin nadie a cargo. O también, y esto tiene más lógica, por si los embistiera por detrás otro tren con un maquinista ebrio o dormido, y en ese caso el furgón de equipajes sería el que pararía el golpe.
En fin, estas improbables hipótesis no preocupan demasiado a Jean. Al principio de cada trayecto, el furgón de equipaje trasero es una caja vacía, un espacio libre de las exigencias que están por venir. Pronto echará la primera cabezada del día sentado en su silla, con los pies subidos a la mesa dispuesta únicamente para tal fin.
*
En la cabecera del tren, el maquinista Guillaume Pellerin ha ocupado su puesto en el estribo de hierro. Una gruesa barra de enganche enlaza la locomotora al ténder que transporta el pañol con el carbón y el depósito de agua. Victor Garnier está a su izquierda con idéntico pañuelo rojo sobre la boca y la gorra calada. No hay cabina para sentarse, ni siquiera una triste banqueta en que descansar las posaderas; la Compañía prefiere que sus conductores estén alerta durante todo el viaje. En el expreso trabajan cuatro empleados ferroviarios, incluyendo el jefe de tren y el revisor, pero solo el maquinista y el fogonero son considerados «conductores».
El bigote encanecido de Victor Garnier le tapa la boca, pero Guillaume siempre sabe si su amigo está de buen humor, y esta mañana es así.
Tres coches de tercera clase, dos de primera, dos de segunda, además del furgón de equipajes y otro para el correo detrás del ténder, lo que significa que la Locomotora 721 tiene que tirar de casi una docena de vehículos; Guillaume ha visto a esta glotona tirar de diecisiete, pero nunca habría aceptado más de veinte. Su tren es acoplado cada dos noches en Granville por un enganchador, que se mete debajo de los vagones y acciona con presteza su pértiga (Guillaume ha sido testigo de cómo un trabajador especialmente lento terminaba con la pierna amputada a la altura de la rodilla). La brigada de limpieza de Granville se ha pasado la noche frotando, porque la más mínima mota puede atorar una válvula, pero también porque se enorgullecen de la locomotora. La han engrasado, repuesto aceite y arena y usado un volquete para llenar el ténder del mejor carbón pardo. Horas antes barrieron el hogar y le echaron una barra de parafina para encenderla y que le dé tiempo a calentarse. Con ayuda de una grúa hidráulica, han llenado la camisa de agua alrededor de la caldera con agua bombeada directamente del Boscq (Victor es un firme defensor de usar solo agua de río; el más mínimo sedimento de arcilla o sal podría atascar los conductos de la locomotora).
Guillaume y su fogonero llevan aquí desde las seis y media de la mañana. Guillaume ha comprobado el regulador, el inversor, el freno de aire, el freno manual y el silbato para asegurarse de que cada engranaje y cada mando se mueven correctamente. A sus pies, los purgadores y el mando del arenero están en perfecto estado de revista. No necesita preguntar a Victor si ha comprobado las válvulas de la caldera: la aguja de presión, la válvula de seguridad, el indicador de vidrio de nivel de agua, el inyector de vapor y los reguladores de tiro.
Los dos son hombres de familia. Guillaume pasa noches alternas con su Françoise y el hijo de ambos en sus habitaciones cerca de las vías, a un kilómetro de la estación de París-Montparnasse, que tiemblan cada vez que pasa un tren. Victor, por su parte, vive con su Joséphine, a diez minutos caminando de Guillaume, junto al cementerio. Nunca se ven en la ciudad porque sus mujeres no hacen buenas migas, pero pasan juntos diez de cada once días codo con codo en el estribo de la Locomotora 721. Y en noches alternas duermen juntos en una habitación de la casa de huéspedes de Granville, con las camas pegadas igual que una locomotora y su ténder, oliéndose mutuamente los pies.
Es política de la compañía ferroviaria que el maquinista y el fogonero sean uña y carne. Tanto la velocidad como la seguridad del tren dependen de que se compenetren igual que dos acróbatas en un trapecio. Incluso sus uniformes de trabajo se han unificado con el paso de los años: usan indistintamente blusones, chaquetas ligeras, pantalones de mezclilla y gorras sacados de paquetes que les devuelve limpios una lavandera.
Guillaume lleva botas, pero Victor siempre calza chanclos para poder apagar tizones sueltos sin quemarse las suelas. Ahora casca cuatro huevos en un charco de mantequilla en su pala para comprobar la temperatura de la caldera.
¡Cómo chisporrotean! Guillaume tiene el estómago vacío, irritado por un café solo matutino y un trago de vino tinto. Parte su panecillo en dos y se inclina sobre el metal al rojo vivo.
—¡Espera!
Guillaume ríe por lo bajo.
—¡Un minuto más! —insiste Victor cogiéndole de la manga.
—Pero si es que siempre pasas los huevos.
—Pues medio minuto, entonces.
Guillaume lo aparta y moja el pan. Los dos se pelean por rebañar el oro viscoso. Merde, qué ricos saben. Eructan y se limpian la boca. Victor se frota el bigote con un pañuelo aún limpio de hollín. Algunos compañeros lo llaman «Morsa»; solo Guillaume sabe que el fogonero se empezó a dejar bigote a la edad de doce años para disimular un labio leporino.
A Guillaume aún no le duele nada y parece que va a hacer buen día.
—¿Qué tal se presenta el viaje, compañero?
Es la pregunta acostumbrada.
—Veloz y sin sobresaltos —le asegura Victor.
Guillaume hace chasquear sus nudillos uno a uno.
—Veloz y sin sobresaltos.
*
Los huesos de Blonska tienen sesenta años, pero los nota como si tuvieran cien. Se despereza en el andén, donde se hizo un ovillo la noche anterior entre una columna y un barril, ninguno de los cuales sirvió para protegerla del viento de Granville. «Brisa marina», la llaman las gentes del lugar, como si fuera un suave céfiro en lugar de una cuchillada. Tiene los ojos pegados; se frota las legañas. Intenta incorporarse. «Es posible que haya ido demasiado lejos durmiendo en el duro suelo de baldosa». Pero ¿qué otra cosa iba a hacer si en el andén no había bancos? Pero ahora es posible que no logre ponerse de pie a tiempo de subir al expreso antes de que se largue. Si tuvieran que llevarla al hospital —eso si hay uno en esta ciudad costera—, supondría una nueva preocupación y más gastos para las damas parisienses que la enviaron a pasar aquí dos semanas a recuperarse. (Últimamente Blonska ha tenido los ojos más rojos y borrosos y la torcida columna vertebral más dolorida que de costumbre).
Esta nueva moda de irse de vacaciones no es más que un invento, en opinión de Blonska, de las compañías de ferrocarril, pero rechazar la oferta de sus protectoras le pareció de mala educación. Al menos no se ha sentido obligada a gastarse todo el dinero que le dieron en comodidades innecesarias, y decidió que una semana era tiempo de sobra para descansar. De manera que el martes pasado viajó en tercera clase en lugar de en primera, porque invertir veintisiete francos en un asiento en un coche más bonito le pareció una ofensa a su inteligencia. Una vez en Granville, echó un vistazo al Hotel des Bains —vistas al mar, perifollos de casita de muñecas y cortinas fruncidas— y dio media vuelta hacia los escalones que subían por el acantilado. Encontró una habitación mucho más económica en un callejón ventoso en la parte alta de la ciudad, alquilada por la mujer de un pescador que se pasa medio año en Terranova pescando bacalao. También ha ahorrado el dinero que sus benefactoras le dieron para comer, alimentándose de nueces y manzanas mientras miraba la isla de Jersey y aspiraba el aire salobre y gratuito.
Ahora, en el bullicioso andén, le cuesta coger aire después de una noche en el frío suelo. Blonska viste ropas vaporosas donadas por sus benefactoras; no le hace ascos a un atuendo caro si es gratis, aunque sea una indumentaria nada propia de una solterona encorvada igual que un signo de interrogación. En Rusia, antes de salir de viaje, uno se sienta en su maleta y guarda silencio un instante para reunir fuerzas. Pero Blonska ha traído una simple bolsa para evitar arrastrar una maleta y, además, es hora de ponerse en pie de una vez. Al echar la cabeza atrás, repara en que el techo de hierro y cristal de la estación debe de ser así de alto para dejar sitio al vapor y al humo; un techo bajo sumiría a los pasajeros y a los trabajadores del tren en una niebla cegadora.
Un silbato repentino le provoca un calambre en la espalda; el revisor de bigote está anunciando la salida del tren. Blonska se arrodilla en las baldosas y a continuación se pone de pie. El corsé ortopédico es lo único que la mantiene vertical. Resultó un regalo inesperadamente útil, que se ajusta a la perfección a su cuerpo deforme, de modo que no lo ha donado a alguien más necesitado que ella.
En ocasiones Blonska acepta regalos lujosos para aplacar la mala conciencia de quien se los da; acto seguido murmura para sus adentros: «Al infierno con vuestras golosinas y vuestros vinos reconstituyentes». Es indudable que la sociedad sería menos terrible si las golosinas, los vinos y los francos estuvieran repartidos de forma más equitativa, de modo que Blonska cumple con su papel y permite que las damas filantrópicas y con mala conciencia de París la usen de exprimidor de limones en el que prensar su dinero.
La tercera clase siempre está en la cabeza del tren, donde más se sufre el polvo de carbón y, por supuesto, para que, en caso de que se produzca una colisión frontal, los pasajeros de los asientos baratos cumplan con su obligación de morir aplastados. La central de las tres portezuelas color marrón está abierta y a escasos pasos de ella. Es posible que Blonska camine con el andar frágil y bamboleante de un caballito de mar, pero es dura como una roca. Levanta el fardo y lo tira al suelo astillado del coche; luego apoya una gastada suela en el peldaño metálico y se agarra al pasamanos; toma impulso y sube.
Inspecciona las parejas de bancos de madera enfrentados y muy juntos. Avanza por el estrecho pasillo del vagón. El aire huele a tabaco, ajo, whisky, aceite de linaza y paja húmeda. Ah, un asiento libre; Blonska se deja caer en él. Apoya las escápulas en el escuálido respaldo. Mientras recupera el aliento, mira por encima del sombrero de alguien hacia la ventanilla empañada. Esta vez tendrá vistas al norte hasta llegar a París. Disfrutará del paisaje, incluso aunque los exuberantes prados verdes de la Baja Normandía no puedan compararse ni de lejos con la Gran Estepa.
Saca la labor de punto de la bolsa porque sabe tejer sin mirar. Le encantaría leer durante el viaje —va por la mitad del último libro de cuentos de Chéjov—, pero necesita descansar la vista o de lo contrario no le será de utilidad a monsieur Claretie esta semana. Blonska tiene un empleo a media jornada ordenando su biblioteca en la Comédie Française y se enorgullece de este tenue vínculo con la compañía teatral más antigua del mundo. También ha organizado los libros y papeles de otros hombres de letras, no tanto por dinero como por su amor al orden. Sin ir más lejos, los del incansable reformista Clemenceau, quien se refiere a ella como «Blonska, la vieja testaruda». Su nombre de pila es Elise, pero estos señores la llaman por su apellido, casi como si fuera uno de ellos.
Una pescadora sentada enfrente lleva un asombrosamente intrincado encaje de Bayeux sobre los musculosos hombros. Sujeta un cestón de ostras que se le clava a Blonska en las rodillas y ya ha suscitado las protestas de un hombre con sombrero hongo.
—Recién salidas del mar —le dice la ostrera sin mirarlo—, y es a lo único que huelen, así que no se atreva a decir otra cosa.
—Pues espero que no apesten cuando lleguemos a París.
—¿En este día frío de octubre? No se preocupe.
—¿Podría alguno bajar el transparente para que no entre el sol, por lo menos? —gruñe el hombre.
—¡Ni hablar!
Varias voces se oponen a la idea. Blonska asiente con la cabeza; sigue helada hasta los huesos y echaría de menos el exiguo calor del sol.
El hombre del sombrero hongo da chupadas a su pipa.
—Por lo menos podría mover la cesta para que no vayamos tan apretujados.
—¿Dónde quiere que la ponga? —quiere saber la ostrera.
—Déjela en el suelo.
—No quiero que se me ensucien las ostras de barro o de ceniza.
—A los precios que las venden —dice el hombre—, los de Granville no podemos ni catar nuestros propios moluscos.
La ostrera simula poner cara de compasión.
—Tendré que cobrarlas caras para pagarme el billete de ida y vuelta a París.
—También podía no ir y venderlas en Granville más baratas. No creo yo que se tarde tanto en arrancar unas cuantas ostras de las rocas.
—Sepa usted que me juego la vida con las tormentas y las mareas más altas de Europa. Si tan fácil le parece, ¡vaya usted mismo a cogerlas!
Blonska ha visto peleas a puñetazos en tercera clase, pero esta discusión trasluce cierta desgana; son dos paisanos matando el tiempo.
—En fin —suspira la ostrera—, el pan de los pobres siempre se quema.
Nadie parece estar en desacuerdo con esta vieja máxima.
El hombre del sombrero hongo dobla su abrigo para sentarse encima de él. A Blonska le gustaría hacer lo mismo con su chal, pero lo necesita para abrigarse el pecho.
—No podían haberlos hecho más incómodos, ¿verdad? —le dice el señor.
Blonska sonríe.
—¿Cree que es deliberado, monsieur?
—Nueve de cada diez pasajeros viajamos en tercera, así que la Compañía intenta obligar a quien pueda permitírselo a ir en segunda. ¿Ve estos agujeritos en el suelo pensados para que haya corriente?
Escéptica, Blonska se inclina, pero el hombre tiene razón: hay orificios a intervalos regulares. En general, siente alivio por haber terminado ya sus vacaciones y estar de vuelta en casa con más de doscientos francos metidos en el corsé. (Duda de que exista un ladrón con valor suficiente para hurgarle las ropas húmedas). Se dará el gusto de entregar ese dinero a la primera persona que encuentre y que lo necesite para pagar el alquiler, zapatos, carbón y velas, pan y leche. Después de llegar a la avanzada edad de sesenta años con todos sus achaques, Blonska disfruta comprobando cuánto tiempo puede aguantar en un día de invierno sin encender el fuego; economizar le provoca siempre un leve escalofrío triunfal. Lo cual tiene su parte de vanidad, Blonska lo sabe; todo el mundo se vanagloria de algo; ella, de pasar privaciones.
Quizá este sea su último viaje largo. La vida es demasiado corta para dedicarla a recorrer grandes distancias para luego no hacer nada una vez estás allí, aparte de soñar con reunir fuerzas para seguir haciendo cosas útiles un tiempo más. ¿No tiene más sentido seguir siendo útil hasta que suene el último silbato?
Y para ello más vale estar preparada. Hace tiempo que Blonska hizo entrega a su empleador, monsieur Claretie, de cien francos para que le procure un entierro digno. Varvara Nikitine, con quien Blonska vivió dos años, le ha dejado sitio en su tumba del cementerio de Montparnasse. (Varvara estaba recorriendo Irlanda para estudiar la pobreza cuando enfermó de pleuresía y murió). Al reloj de arena no hay quien lo engañe; la arena siempre termina por caer, la mires o no. «Avanzamos sobre tumbas», escribió Goethe después de la muerte de su hijo pequeño.
*
El jefe del tren Léon Mariette comprueba que lo lleva todo: horario, libro de reglamento, lapicero, cuaderno de registro (papel cuadriculado encuadernado en tela negra y sujeto con una goma elástica), botiquín, linterna de bolsillo, silbato, llaves del vagón, banderas señalizadoras rojas, verdes y blancas. Disfruta del peso de la responsabilidad, a diferencia de Jean Le Goff, quien va por la vida con una navaja, chaleco y corbata de colores chillones y un ridículo bigote.
Léon ha seguido los protocolos de salida; ha recorrido el andén acompañado de un vigilante de estación (quien había sido fogonero hasta se quedó sordo). Han inspeccionado cada acoplamiento, cada tope, para asegurarse de que están en buen estado y engrasados, con un par de cadenas de seguridad enganchadas, pero lo bastante flojas como para permitir que el tren trace las curvas de las vías. En ocasiones estos tornillos tensores se sueltan, o se rompen las cadenas, o ferroviarios sin principios roban trozos y los venden al peso. En opinión de Léon, la Compañía del Oeste está infestada de ladrones, vagos y maleantes.
Y los empleados pueden ser tan tontos como los pasajeros; son descuidados y se saltan las reglas. Pocos parecen entender que los accidentes no ocurren por accidente. Léon piensa en el ferrocarril como en una escuela estricta en la cual el más mínimo desliz puede matar a alguien. Un escenario en el que el personaje queda expuesto bajo una luz inclemente… pero en el que, a diferencia del teatro, no hay justicia final.
Ahora se está asegurando de que todas las portezuelas están cerradas y con la manija horizontal. Le gustaría poder agarrar a los rezagados del pescuezo igual que a pollos extraviados y meterlos en el corral. Ha oído el primer toque de silbato de Le Goff, firme, chulo casi, de manera que corre a la cabecera del tren para comprobar que la lámpara de queroseno está bien encendida e ilumina la placa de la Compañía que dice «oeste», con la caja de humos igual que la esfera de un reloj sin manecillas y el deflector de hierro para nieve u otros obstáculos reluciendo debajo.
A paso ligero, Léon vuelve al furgón delantero, su base de operaciones para el viaje, y sube justo antes de que Le Goff toque el silbato por última vez. Trepa por la corta escalerilla hasta su puesto de vigilancia, en un mirador con forma de farol situado en el techo del tren. Cuando baja la vista al andén, una mujer joven con una fiambrera aparece como por ensalmo y sube las escaleras del último vagón de tercera clase.
—Demasiado tarde —ruge Léon.
Cuántos tontos han muerto por saltar al o del tren en el último momento.
La mujer tiene el descaro de hacer oídos sordos. Qué persona tan rara, erguida como un soldadito de plomo, con falda recta, cuello y corbata, pelo engominado hasta las orejas y sombrero de fieltro gastado, una moda parisiense que Léon nunca entenderá. Pero la mujer ha conseguido abrir la portezuela del coche y subir, y es ahora cuando suena el orgulloso silbido del vapor con el que Guillaume Pellerin pide oficialmente vía. Hasta que el jefe de estación no hace sonar su campanilla, Léon no coge el silbato que lleva colgado del cuello para anunciar «vía libre». Hay quienes aducen que todo este ritual podría abreviarse un poco, pero el lema de Léon es: «más vale prevenir que curar».
En ocasiones, viajeros ignorantes, o incluso trabajadores de ferrocarril mal informados, se dirigen al jefe Mariette como si fuera un simple mozo de equipajes, una criatura que trabaja con etiquetas y registros. Se olvidan de que las vidas de más de cien personas están en sus manos expertas. Encaramado a su palomar, Léon tiene una completa visión del tren y de la vía, y a la derecha dispone de una campana por si divisa peligro detrás o delante.
También desempeña un papel importante, si bien invisible, en la conducción del tren. Cada vez que Pellerin pone el tren en marcha, Léon toca la funda de cuero de su freno de mano y empuja un poco la manivela, que hace girar un tornillo debajo del tren y presiona ligeramente el engranaje contra las ruedas y suaviza la aceleración. De otra forma, los enganches del tren podrían dar tirones, que Léon notaría igual que nota dolor en las caderas al final de cada jornada. (Este año ha cumplido cuarenta y un años). Le gustaría que los pasajeros comprendieran que el «material rodante» se llama así porque rueda, y que rezagarse, avanzar a sacudidas o entrechocar son parte de la naturaleza de sus componentes. ¿Esperan estas personas cruzar media Francia en un solo día deslizándose cual ángeles en una nube? Y el jefe Mariette, cara pública de la Compañía, es quien debe bajar al andén cada vez que el tren se detiene y hacer gala de paciencia y sensatez. Aquellos que se quejan del traqueteo, que vayan a reclamar a su Hacedor, el cual decidió no pulir la faz de la Tierra hasta dejarla lisa como una bola de billar.
Léon se retuerce para mirarse en el espejito del furgón de equipajes delantero. Lleva las patillas muy cortas; el quepis rígido y negro de copa plana le recuerda a la gorra roja que usaba en el ejército. (Puesto que cumplió en tiempos de paz, estuvo casi siempre destinado a líneas férreas de África occidental, donde debía mantener el orden a medida que la civilización se propagaba por el continente kilómetro a kilómetro). El cuello de su camisa abotonada está limpio de hoy y lleva el sobretodo gris abrochado hasta los muslos, tapándole la chaqueta a juego. Ello le dificulta bastante doblarse hacia delante, pero ¿qué sentido tiene un reglamento si no se respeta al dedillo?
El expreso de París ya está en marcha, de modo que suelta el freno de mano y se permite descansar un momento mientras ve discurrir las últimas casas de Granville con sus postigos echados.
*
¡Por fin en camino!
Los empleados del ferrocarril usan el femenino para referirse a la locomotora, pero también para señalar la distinción entre ella y ellos. Técnicamente es la Locomotora 721, de seis ruedas, construida dieciocho años antes para la Compañía del Oeste. Pero en cierto sentido es el tren entero, puesto que sin el carbón y el agua del ténder que va acoplado a ella no podría resoplar, ni echar humo ni mover las ruedas, y sin el largo convoy de vagones que se forma cada noche, no tendría razón de ser.