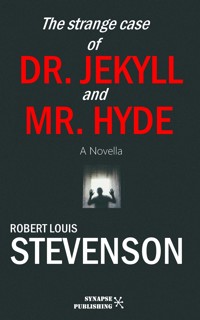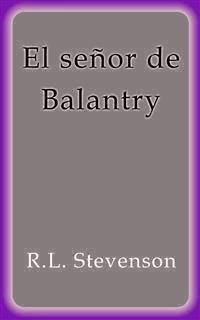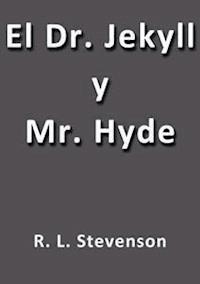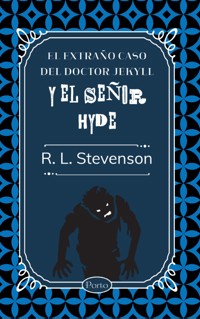
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Grupo Sin Fronteras SAS
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Con El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, R.L. Stevenson volvió a ocuparse de un tema que le preocupó durante toda su vida: la dualidad de la naturaleza humana. Localizada en el corazón de un Londres victoriano, la novela viene a ser una sucesión de testimonios procedentes de varios testigos cuyo presunto fin es desvelar un misterio. El doctor Jekyll, un médico prestigioso, y persona de orden muy respetada en todo Londres, tiene una actitud esquiva muy extraña. Hyde, por su parte, es una personalidad demoníaca indescifrable. Esta historia está llena de alegorías sobre el bien y el mal, y también es un relato fundacional del género negro.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 133
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
T{itulo original: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde
Traducción: Traducción de Ñ. Fernández
Primera edición en esta colección: abril de 2023
© Sin Fronteras Grupo Editorial
ISBN: 978-628-7642-08-9
Coordinador editorial: Mauricio Duque Molano
Edición: Juana Restrepo Díaz
Diseño de colección y diagramación:
Paula Andrea Gutiérrez Roldán
Reservados todos los derechos. No se permite reproducir parte alguna de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado: impresión, fotocopia, etc, sin el permiso previo del editor.
Sin Fronteras, Grupo Editorial, apoya la protección de copyright.
Diseño epub:Hipertexto – Netizen Digital Solutions
CONTENIDO
PRÓLOGO
HISTORIA DE LA PUERTA
BUSCANDO AL SR. HYDE
EL DR. JEKYLL ESTABA TRANQUILO
EL CASO DEL ASESINO DE CAREW
INCIDENTE DE LA CARTA
NOTABLE AVENTURA DEL DOCTOR LANYON
EL EPISODIO DE LA VENTANA
LA ÚLTIMA NOCHE
RELATO DEL DOCTOR LANYON
EXPLICACIÓN COMPLETA DEL DR. ENRIQUE JEKYLL
PRÓLOGO
Robert Louis Balfour Stevenson nació en Edimburgo, Escocia, en 1850. Fue el único hijo de Margaret Isabella Balfour y del abogado y constructor de faros Thomas Stevenson. Su madre sufría de enfermedades respiratorias, mal que también padecería el escritor durante toda su vida.
De producción prolífica, Stevenson visitó varios géneros: escribió poesía, cuentos, novelas, ensayos y libros de viajes, entre otros. Publicó en 1883 la que es seguramente su novela de aventuras más conocida: La isla del tesoro. Tres años después, en 1886, dio a conocer El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, una novela corta de diez capítulos. Como magias parciales del texto debe subrayarse la lograda sencillez de su trama, la dosificación del suspenso y la gradual develación del misterio.
Al mando de la orquesta plurivocal, el narrador omnisciente incorpora algunas cartas de los protagonistas, lo que incrementa la polifonía del discurso. La novela pone en escena el clásico combate interior entre el bien y el mal, la lucha de dos naturalezas opuestas, pero de vitalidad idéntica; la dualidad del ser humano, el antagonismo provecto entre la virtud y el vicio.
«Por extrañas que sean las circunstancias en que me encuentro, los efectos de este dualismo son tan viejos y tan vulgares como el hombre mismo; pues son poco más o menos los mismos apetitos y los mismos temores los que hacen titubear al pecador apasionado y tembloroso, y sucede conmigo lo que con el mayor número de mis semejantes, y es que escojo la mejor parte, solo que me falta firmeza para persistir en mi resolución», explicará en el último capítulo el propio Jekyll.
Stevenson parece reformular la sentencia de Plauto de que «el hombre es el lobo del hombre» al hacernos entender que, aunque maniatado por leyes y preceptos morales, el lobo habita en el propio hombre, que el hombre es también el lobo: ese monstruo que todos llevamos dentro. El trabajo de Stevenson ha ejercido gran influencia —el inmortal argentino Jorge Luis Borges era uno de sus admiradores— y tiene la indiscutida vigencia que da la etiqueta de clásico.
Aunque Robert Louis Stevenson falleció de una hemorragia cerebral en 1894, nos ha dejado una obra fecunda que representa el triunfo de la imaginación.
Javier Viveros
HISTORIA DE LA PUERTA
El Sr. Utterson, el abogado, era un hombre de rostro duro en el cual no había brillado nunca una sonrisa; frío, lacónico y confuso en su modo de hablar; poco expansivo; flaco, alto, de porte descuidado, triste y, aun así, capaz de inspirar afecto. En las reuniones de amigos, y cuando el vino era de su gusto, había en todo su ser algo eminentemente humano que le chispeaba en los ojos; pero ese no sé qué, nunca se traducía en palabras; solo lo manifestaba por medio de esos síntomas mudos que aparecen en el rostro después de la comida, y de un modo más ostensible, por los actos de su vida. Era rígido y severo para consigo mismo; bebía ginebra cuando se hallaba solo, para mortificarse por su afición al vino; y, aunque le agradaba el teatro, eran ya veinte los años que llevaba sin atravesar la puerta de alguno. Pero tenía para con los demás una tolerancia particular; a veces se sorprendía, no sin una especie de envidia, de las desgracias ocurridas a hombres inteligentes, complicados o envueltos en sus propias maldades, y siempre procuraba más bien ayudar que censurar. «Me inclino —tenía por costumbre decir, no sin cierta agudeza— hacia la herejía de Caín; dejo que mi hermano siga su camino en busca del diablo». Con ese carácter, resultaba a menudo, que era el último conocido honrado y la última influencia buena para aquellos cuya vida iba a mal fin; y aun a esos, durante todo el tiempo que andaban a su alrededor, jamás llegaba a demostrar ni siquiera la sombra de un cambio en su manera de ser.
Sin duda era fácil esa actitud para Utterson, pues era absolutamente impasible, y hasta sus amistades parecían fundadas en sentimientos similares de natural bondad. Es característico en un hombre modesto el aceptar de manos de la casualidad las amistades, y eso es lo que había hecho el abogado. Sus amigos eran sus parientes o aquellos a quienes había conocido desde hacía mucho tiempo; sus afecciones, como la hiedra, crecían con el tiempo, pero no procedían de ninguna inclinación especial. De ahí, sin duda, provenía la amistad que le unía a Ricardo Enfield, uno de sus lejanos parientes, y hombre que frecuentaba mucho la sociedad. Para algunos había en ello un enigma; ¿qué podrían hallar uno en otro, y qué podía haber de común entre ambos? Los que los encontraban en sus paseos del domingo, referían que no se hablaban, que parecían sombríos, y que la aparición o la llegada de algún amigo era acogida por ellos con evidentes signos de satisfacción y hasta de consuelo.
A pesar de todo, ambos daban gran importancia a aquellos paseos, que eran como el principal placer para ellos, y no solo rechazaban todas las demás distracciones, sino que prescindían en absoluto de los negocios, para disfrutar con mayor libertad de sus paseos.
La casualidad hizo que, en una de aquellas excursiones, cruzasen una callejuela situada en un barrio comercial de Londres. Era sumamente tranquila, pero en los días de trabajo había en ella un comercio activo. Sus habitantes hacían todos buenos negocios, esperaban hacerlos mejores en el porvenir, y dedicaban el sobrante de sus beneficios al embellecimiento de sus residencias, de tal suerte que las fachadas de las tiendas alineadas a lo largo de la calle parecían invitarlo a uno como hubieran podido hacerlo dos hileras de sonrientes vendedoras. Hasta el domingo, cuando aquellos atractivos encantos estaban ocultos y la calle parecía relativamente desierta, ofrecía marcado contraste con las inmediaciones, bastante sucias, contraste parecido al de un fuego brillante en medio de un bosque sombrío; no cabe duda de que aquellas persianas recién pintadas, aquellos bronces relucientes, y aquella nota de limpieza y de alegría sorprendían y agradaban a los transeúntes.
A dos casas de distancia de la esquina de la calle, a mano izquierda yendo hacia el Este, la línea se hallaba cortada por la entrada de un callejón sin salida, en el que se levantaba un edificio de aspecto triste, cuyos aleros se extendían sobre la calle. Tenía dos pisos, ninguna ventana, solo una puerta en la planta baja, y el muro deteriorado que se elevaba hasta el extremo superior; en todo demostraba aquella construcción largo tiempo de abandono y descuido. La puerta, en la cual no había ni campanilla ni picaporte, estaba deteriorada y sucia. Los vagos acostumbraban sentarse en el escalón de ella, y la utilizaban para encender fósforos; los muchachos de las escuelas habían probado sus cuchillas en las molduras; y durante muchísimo tiempo nadie se había preocupado de rechazar a aquellos visitantes, o de reparar sus daños.
El Sr. Enfield y el abogado cruzaban por el otro lado de la callejuela, y al llegar frente a aquel edificio, el primero señaló a la puerta con su bastón.
—¿Han observado alguna vez esta puerta? —preguntó; y cuando su amigo le contestó afirmativamente, añadió: —se halla enlazada en mi memoria con una historia bastante singular.
—¿De veras? —dijo Utterson, con una ligera alteración en la voz—. ¿Qué historia es esa?
—Aquí está —replicó el Sr. Enfield—. Regresaba a mi casa desde un punto lejano, a eso de las tres de la madrugada, una oscura noche de invierno, y mis pasos me llevaron a una parte de la ciudad en donde tan solo podían verse los faroles. Todo el mundo dormía; las calles se hallaban iluminadas como para una procesión y completamente desiertas; mi ánimo había llegado a hallarse en aquel estado en que se desea ardientemente ver a un agente de Policía. De pronto vi dos personas: una de ellas era un hombrecillo que caminaba a buen paso hacia el este, y la otra una niña de ocho a diez años que corría tanto como le era posible, por una calle transversal. Al cruzarse en la intersección de las dos calles, chocaron uno con otro, y el hombre pisoteó con la mayor calma el cuerpo de la niña, dejándola tendida en el suelo y continuando su camino. Aquello no era el proceder de un hombre, sino más bien el del diablo indio Juggernaut. Lancé un grito, eché a correr, cogí a mi hombre por el cuello, y lo llevé al punto en donde ya, alrededor de la criatura, que se quejaba lastimosamente, había varias personas. Estaba enteramente tranquilo y no opuso la menor resistencia, pero me lanzó una mirada que me infundió verdadero terror. Las personas que habían salido de la casa inmediata eran todas de la familia de la niña, y poco después llegó el médico, a quien habían ido a buscar.
En realidad, la criatura no estaba gravemente herida, sino más bien asustada, según dijo el facultativo; y tal vez podrías suponer que las cosas no pasaron de ahí; pero había una circunstancia curiosa. Desde el primer golpe de vista había experimentado yo odio contra el agresor; también lo odió la familia de la niña, lo cual era muy natural. Lo que más me sorprendió fue la conducta del médico. Era un tipo ordinario, sin nada de particular, con un marcado acento escocés, y de aspecto tranquilo y pacífico; pero no pudo menos de experimentar la misma conmoción que nosotros; cada vez que miraba a mi prisionero, veía yo que el doctor palidecía y contenía el deseo de arrojarse sobre él. Yo comprendía lo que pensaba, y él a su vez, también comprendía mi pensamiento; y como no era posible asesinar a aquel hombre, optamos por lo mejor. Le dijimos que nos proponíamos hacer tanto ruido respecto de aquel asunto, que su nombre sería maldecido de un extremo a otro de Londres. Mientras le decíamos esto, nos vimos obligados a defenderlo contra las mujeres, que parecían tan exaltadas como harpías. En mi vida he visto una reunión de caras que demostrasen el odio que aquellas; y en medio de todos, nuestro hombre, parecía hacer alarde de una presencia de espíritu brutal y sarcástica, como desafiando a todos, aunque en el fondo yo veía que estaba asustado.
—Si lo que desean —dijo— es sacar dinero a costa de este incidente, me declaro vencido. Todo caballero desea evitar el escándalo —añadió—, díganme la suma que pretenden.
La fijamos, no sin trabajo, en cien libras esterlinas para la familia de la niña; se comprendía que hubiera querido resistir, pero había en todas nuestras fisonomías algo que debió asustarle, y concluyó por acceder. Después fue preciso obtener el dinero; y ¿adónde crees que nos llevó? Precisamente al mismo lugar en que se halla esa puerta; sacó rápidamente una llave, entró, y volvió a salir con diez libras en oro y un vale por el resto, a cargo del Banco de Coutt, pagadero al portador y a la vista, y firmado con un nombre que no puedo decir; era un nombre muy conocido y más de una vez publicado en caracteres de imprenta. La suma era fuerte, pero la firma valía mucho más, si realmente era auténtica. Me tomé la libertad de hacer notar a nuestro personaje, que todo aquel negocio parecía fantástico, y que no era común que un hombre entrase a las cuatro de la madrugada por la puerta de una cueva para salir con un vale perteneciente a otra persona, por un valor de cerca de cien libras; pero acogió mi indicación con una tranquilidad perfecta y dijo con tono sarcástico:
—Tranquilícense; voy a permanecer con ustedes hasta que se abra el despacho del Banco, y cobraré el vale yo mismo.
Partimos todos; el doctor, el padre de la niña, nuestro hombre y yo pasamos el resto de la noche en mi casa. Por la mañana, después de haber almorzado, fuimos juntos al Banco. Presenté el vale, dudando si sería falso. Pero nada de eso: era bueno.
—Vaya, vaya —exclamó Utterson.
—Veo que experimentas igual duda que yo —repuso Enfield—, es verdaderamente una historia original. En cuanto a mi hombre, era un ser con el cual nadie hubiera querido tener tratos; un hombre temible y peligroso; y la persona que firmó el vale pertenece a la flor de la alta sociedad, es muy conocida y, lo que da lugar a mayores sospechas es que forma parte de los que se tienen por hombres de bien, y a quienes se llama así. Yo creo que es un hombre honrado que tiene que pagar a peso de oro el silencio de alguien que conoce alguna locura de su juventud; así es que a esa casa de la puerta le llamo yo la casa de la difamación, aunque, como lo podrás comprender, todo esto se halla lejos de explicar las cosas —añadió; y después continuó pensativo, sumido al parecer en profunda meditación; pero no tardó en salir de ella, por la siguiente pregunta que le dirigió Utterson:
—¿Y no sabes si el firmante del vale vive aquí?
—¡Ah! ¡Sería verdaderamente una hermosa residencia para él! —repuso Enfield—, pero he tenido la suerte de lograr algunas noticias relativas a sus señas y no, no vive aquí.
—¿Y jamás has preguntado nada respecto del sitio en que está la puerta? —volvió a decir el Sr. Utterson.
—No señor, he tenido esa delicadeza —añadió Enfield—. Tengo viva repugnancia por las preguntas; eso se asemeja demasiado a lo que se hará el día del Juicio final. Lanzas una pregunta, y es como si tiraras una piedra; estás tranquilamente sentado en la cima de una colina, y la piedra desciende arrastrando a otras consigo; y resulta que un viejo pájaro cualquiera (el último de quien te acuerdas), queda herido por la piedra en su propio jardín, en su misma casa, y la familia se ve obligada a cambiar de nombre a causa del escándalo. No, señor, he llegado a hacer de ello una regla de conducta; cuanto más sospechosa me parece una cosa, menos pregunto.
—Es, verdaderamente, un buen método —dijo el abogado.
—Pero he estudiado el paraje yo mismo —siguió diciendo Enfield—, la construcción no se parece apenas a una casa. No tiene ninguna otra puerta, y nadie ha entrado o salido por esa en un largo espacio de tiempo, sino el caballero de mi historia. Hay tres ventanas, con vista al callejón sin salida, en el piso principal; debajo no existe ninguna; los postigos están siempre cerrados, pero se ven limpios. Además, tiene una chimenea que echa humo constantemente; por lo que alguien debe vivir allí. Aunque no es absolutamente seguro, porque las casas de aquel callejón sin salida encajan de tal modo unas dentro de otras, que es difícil decir dónde concluye una y comienza otra.
Caminaron durante algún tiempo sin decir una palabra.
—Enfield —exclamó el Sr. Utterson—, tienes una excelente regla de conducta.
—Así lo creo —repuso Enfield.
—Pero, a pesar de todo —continuó el jurisconsulto—, hay una cosa que quisiera preguntar; desearía saber el nombre del hombre que pisoteó a la niña.
—Bien —contestó Enfield—, no veo ningún mal en ello. Era un individuo llamado Hyde.
—¡Hum! —dijo Utterson—, ¿qué clase de hombre es?
—No es fácil de describir. Se observa en todo su exterior cierta falsedad, algo desagradable, algo evidentemente detestable. Jamás he visto un hombre que me agrade menos, y casi no sé por qué. Debe haber en él algo deforme; produce el efecto de una gran deformidad, aunque no me sea posible precisarla. Tiene una mirada extraordinaria, y sin embargo, nada puedo especificar que se salga de lo común y ordinario. No, señor, no me es posible llegar a una conclusión, ni tampoco describirlo. Y no es por falta de memoria, pues puedo verlo en este mismo instante.
El Sr. Utterson anduvo algunos pasos más sin interrumpir el silencio, y luego preguntó, como obligado por sus reflexiones: